
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Huelen a cohombro, estos cuentos. Como los portales de San Joaquín de Flores... Recuerdan las parásitas entre el musgo, al lado del pesebre y la guirnalda de plata del árbol de Navidad de supermercado. Huelen a tamal recién hecho en casa y a caja de galletas extranjera. Son cuentos de siempre y de hoy: de ayer y de pasado mañana. Son cuentos para la Navidad que duerme en el alma de cada quien: cuentos para compartir con otros y con el niño que llevamos dentro. Cuentos para recordar y para soñar, para sonreír y para pensar
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cubierta
Inicio
Carlos Rubio
El libro de la Navidad
Ilustraron:
Rolando Angulo • Ruth Angulo • Félix Arburola • Álvaro Borrasé • Isabel Fargas • Héctor Gamboa • July Herrera • Nela Marín • Ana Luisa Núñez • Vicky Ramos • Lucy Sánchez • Paúlo Sánchez • Carlos Sossa
Dedicatoria y agradecimientos
Este libro pertenece a mis padres,
Vera Marta Torres y Carlos Rubio Vargas,
con quienes descubrí el mayor misterio
de luz y asombro: la Navidad.
Los siguientes cuentos también son del Duende
y el pintor Carlos Sossa.
Mi agradecimiento para Alexandra Meléndez,
editora de la primera edición;
Alexánder Obonaga,
María Auxiliadora Protti,
quienes creyeron en la segunda edición;
Vicky Ramos, ilustradora de brisas y campanas;
Mario Alberto Marín y Marco Vargas, filólogos
que me han hecho sabias correcciones
y cada uno de los artistas que, generosamente,
me iluminaron en el Nacimiento de las palabras.
Epígrafes
Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador,
que es el Mesías, el Señor.
Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto
en pañales y acostado en el establo.
San Lucas 2: 11-12
Sobre el cielo esta noche vuela hacia el amanecer
una infinita paloma esta es la blanca hora
de los divinos nacimientos.
El aire está cargado de ángeles.
Cantan en lo alto del cielo y las estrellas bajan
a amonestar dulcemente a los hombres.
¡Luz para tu camino! –dicen–
¡Coge la estrella que para ti se enciende!
Isaac Felipe Azofeifa
Introducción
—Contanos un cuento, si es que realmente te sabés tantos –replicó Antonio mientras se acomodaba en su cama,
—Nos prometiste entretenernos por las noches –bostezó Ana abrazando su oso.
—Bueno, vamos poco a poco –murmuró el Espíritu de la Navidad exhalando su olor a ciprés y a cohombro–. No puedo contarles todos los cuentos de una sola vez. Así que tendremos que ir de uno en uno, a partir de hoy, primer día del mes hasta el 24.
—¿Y eso, por qué? –preguntó el niño con inquietud.
—Así nos iremos acercando, poco a poco, a la noche del cumpleaños de Jesús.
El Espíritu de la Navidad había entrado por la ventana. Era un joven que a veces parecía viejo, sin dejar de ser joven nunca. Llevaba un largo manto rojo y una flor de pastora atada al dorado cordel de su cinto.
—Aún me deslumbra que un Dios todopoderoso se haya convertido en niño –suspiró haciendo caer su capa encarnada hasta el suelo–. Con tan solo pensarlo, los hombres y las mujeres, sin importar creencias o edades, sienten que es posible saltar los maravillosos peldaños de la infancia. Y por eso, no dudan en perdonarse entre sí, en renovar sus alegrías y hasta en detener guerras. Ese chiquitín, dormido entre las tibias pajas del pesebre, nos muestra que para llegar a ser sabios y tocar el cielo, debemos hablar el lenguaje de la niñez.
A Ana y Antonio poco le importaban tales reflexiones. Se encontraban deseosos de escuchar el relato antes de dormir. Justo ahora, en el cuarto no había nadie más que ellos y no se sabía si el Espíritu se presentaba en el curioso escenario de un sueño.
—Algunos cuentos ya han sido narrados desde tiempos antiguos –explicó el visitante–, pues parecen estar escritos en papeles tan amarillos como hojas secas. Y quien lo desee, puede leerlos en evangelios apócrifos y canónicos. Otros se duermen en los labios de los abuelos y se me escapan de las manos, son luciérnagas imposibles de atrapar.
—Está bien, pero empieza de una vez por todas.
—Cuando contar es una fiesta –sonrió el Espíritu–, las palabras se nos convierten en confites para compartir con los demás. Pero, eso sí, solo les daré un cuento por día. Los tengo todos escondidos aquí, en este libro. Miren, antes del inicio de cada relato hay un número que indica el mejor día para contarse. Pero comencemos ahora, cuando anochece temprano y los vientos alisios empujan estrellas por encima de los techos de las casas.
Los niños sostuvieron sus rostros con las manos. Y el ser, recolector de palabras guardadas por los siglos, empezó la primera historia.
1
Doña Ana y don Joaquín
Ilustrado por Nela Marín
llos se habían casado veinte años atrás. Sabios y bonachones eran doña Ana y don Joaquín. Todo el mundo los quería, pues nunca les faltaban techo, buen modo y, por lo menos, una tacita de café para los que se arrimaran a su puerta.
La gente los saludaba cuando pasaban por las calles, ya fuera a pie o en carreta. Y aunque la pareja lo disimulaba, bien se sabía que doña Ana y don Joaquín repartían sus riquezas en tres partes iguales: una para quienes no tuvieran ni para comer, otra para sus servidores, y tan solo una tercera parte se la reservaban para ellos mismos. Como ven, no eran buchones ni agarrados, todo lo contrario, sonreían desprendidos y atentos por ayudar siempre al prójimo.
Tan solo había una situación que los entristecía; después de tantos años de matrimonio no lograban tener un hijo. Mucho le habían rogado al Supremo que les mandara un niño para chinear, y mirar crecer sano y fuerte. Pero nada. Pasaban los meses sin que la desdichada de doña Ana sintiera en su estómago el golpecito leve de un bebé. Como ya estaban mayores, se habían hecho a la idea.
—Nunca vamos a escuchar el lloriqueo de un recién nacido en esta casa.
Así que la cuna permanecía vacía en un cuarto y, al final, terminaron regalándola a una pareja joven que pasó por ahí. No quedaba esperanza. Ni modo, Dios les había deparado felicidad y riqueza, pero como que se había hecho el sordo cuando le hablaron de chupones y mantillas.
Para empeorar las cosas, don Joaquín, hombre bastante devoto, se dirigió una mañana al templo a rendir tributo al buen Dios. Y Rubén, el sacerdote, fue saliéndole con una verdadera conchada.
—¿Cómo se te ocurre, Joaquín, venir por la casa del Señor junto a todos los varones del pueblo? ¿Acaso no te das cuenta? ¡Nos hemos llenado de hijos! En cambio vos… tantos años casado y ni siquiera un carajillo que te ayude a arriar el ganado.
Don Joaquín se cubrió el rostro con el manto, muerto de vergüenza y salió corriendo, gradas abajo, sin que nadie lo viera.
Cuando estaba en media calle, se dijo a sí mismo:
—Ya se corrió la bola, ni un solo güila. ¡Qué tirada! No tengo cara para ir donde mi esposa. La verdad, no merezco mujer ni casa. Ya sé, me voy a ir bien lejos, donde nadie me pueda encontrar.
Y se fue huyendo por esos caminos, totalmente cubierto por su capa. Anduvo durante el día y la noche, hasta llegar a una de sus tantas fincas. Allí, se metió en un rancho, se hincó y rezó. Sus servidores estaban muy asustados porque el señor casi no comía, y estaba poniéndose flaco como un macarrón, barbudo, canoso y dejado, como si quisiera dedicarse solo a sufrir.
Y en la casa estaba doña Ana muerta del susto, como en esos tiempos no había celular, computadoras, ni ninguno de los aparatos que usa la gente para llamarse cuando está lejos, la mujer no tenía la menor idea sobre dónde se encontraba su marido, y los días pasaban lentamente por encima de ella, y nadie le daba noticia sobre su Joaquín. Y a la semana de no saber nada de él, le dio por pensar que se lo habían matado o estaría sufriendo alguna desgracia.
Y pasados algunos meses, se vistió de negro, como una viuda, se asomó al jardín, que ya estaba seco y descolorido. Se sentó en una banca de piedra, con la nariz roja y los ojos aguados de tanto llorar y vio para el cielo. Fijó su vista en una rama de laurel, donde había un nido. Y en ese nido estaban una yigüirra y un yigüirro que daban de comer a sus pichoncillos. Doña Ana se puso otra vez a moquear y exclamó:
No volveré a cantar
sin hijo ni marido.
Sola me voy a quedar
a tejer mi destino.
Larga tela de la soledad,
colores tristes y fríos,
me sentaré a remendar
en el sillón del olvido
¿Dónde estarás, mi Joaquín,
en desierto destino,
en una barca de mar
o en la corriente del río?
Y la yigüirra le contestó:
No llorés, doña Ana,
vestite de amarillo.
Tu esposo vendrá pronto
con un ramo de lirios.
Y la señora se asustó de que la pajarilla le hablara. Se acercó un poco más y descubrió a un ángel, con alas esponjosas y traje de organdí, sentado en la rama de laurel. Tan bonito estaba que cualquiera lo habría puesto en andas para llevárselo en procesión. Y el ángel le sonrió:
—No llorés, buena señora. Don Joaquín vendrá pronto. Tatica Dios, aunque no parezca, todo lo ve y lo escucha, y le ha puesto mucho cuidado a su oración. En nueve meses te nacerá una niña. Y será amada de generación en generación.
Le pondrás por nombre María, de feria, te regalará el mejor de los nietos.
Doña Ana se llevó las manos a la boca, pues no cabía de la contentera. Y se atrevió a preguntar:
—¿Ya lo sabe mi esposo?
Y el ángel batió sus alas y planeó por encima de ella:
—Anoche mismo lo visité y le dije que no fuera jupón, que se bañara y se arreglara como Dios manda y se viniera para acá.
Doña Ana, que no se cambiaba por nadie, se despidió con una oración y el ángel se llevó esas palabras, como si fueran mariposas entre sus manos. La mujer se perfumó, se puso su traje de fiesta y se encaminó de prisa hasta la puerta de oro.
Y allá, a lo lejos, por el camino blanco, vio venir a don Joaquín, como un ajito, con un ramo de lirios en la mano.
Todo el pueblo de Israel fue testigo y los esposos se encontraron con regocijo. Así lo cuentan desde hace mucho tiempo y, desde entonces, así está escrito.
2
Cuento de la rama retorcida
Ilustrado por Isabel Fargas
aría, hija de doña Ana y don Joaquín, pasó su niñez en el templo. Sus padres la dejaron allí, como una ofrenda, apenas cumplió tres años. La pequeña, en lugar de devolverse tras ellos, como todos pensaron que iba a ocurrir, subió las quince gradas de mármol y entró correteando tras un par de tórtolas. Sus papás pensaron que no la verían nunca más.
La niña jugaba en los jardines y se escondía entre los helechos, pero, rara vez comía. Sus nodrizas se dieron cuenta de que no estaba sola cuando se ocultaba o se sentaba entre los escalones. Un ángel, con gorro de cocinero, llegaba bandeja en mano y le daba de comer con sus dedos y le limpiaba la boca con una servilleta de encaje. Luego, la chiquilla le daba un beso y volvía, de nuevo, a perseguir mariposas y a escuchar los cuentos y las historias que narraban las profetisas y los sacerdotes.
Pero llegó el tiempo en que María creció y se convirtió en una joven lozana y dulce como el amanecer, sus cabellos eran chorros de noche y sus ojos, gotas de agua. Las manos eran tan largas y hábiles que semejaban alas de mariposa. No era raro ver a un sacerdote, viejo y señorón, pidiéndole consejo, pues era una muchacha inteligente y atinada, y solía pasar largos ratos leyendo en la biblioteca.
Y también llegó el tiempo en que los hombres del pueblo se reunieron, cubiertos por los mantos oscurecidos del saber. Discutieron largo rato y llamaron a María. Sin muchos miramientos, le ordenaron que debía casarse y abandonar el templo.
—¿Por qué? –preguntó la joven con aflicción.
—Después de cumplir los doce años, las doncellas dejan de vivir en este sitio sagrado. Tienen que regresar al hogar de sus padres y encontrar marido –sentenció Zacarías, el gran sacerdote, con solemnidad.
—Yo soy feliz entre estas paredes. Nunca me entristecí, ni cuando mis padres me trajeron y pensaron que no me verían más.
—Lo sabemos, Mariquita, lo sabemos bien, pero la ley prohíbe a las muchachas permanecer aquí y con la ley no hay tu tía. Debemos decirte adiós, aunque eso nos duela.
—Pero no tengo novio.
—Ay, qué mujer más cabeza dura –exclamó Zacarías–. Para novio está mi hijo, muchacho bueno, estudioso y trabajador; y para suegro estoy yo.
—Le prometí a Dios alabarlo durante toda la vida, sin pensar en casamientos ni nada de esas cosas –insistió.
Y la muchacha abandonó el salón mientras los hombres se peleaban entre sí, pues no sabían qué hacer con una joven tan porfiada como era María.
***
Al día siguiente, los sacerdotes llamaron al pueblo con trompetas y tambores. La gente se fue congregando frente al templo. Desde un balcón lo anunciaron, debían encontrar un esposo para María. Todos los hombres, solteros y viudos, tenían que regresar, tres días después, con una vara en la mano. Los maderos permanecerían guardados en el lugar más sagrado de la edificación. Y Dios haciendo un prodigio, decidiría con quién se casaría la muchacha.
Los varones de la plaza, comentaron que María era la mujer más bella e inteligente de Israel, con ojos aceitunados y palabras graciosas y acertadas y empezaron a hacerse ilusiones con la idea de convertirla en su esposa.
Así, se pusieron a buscar las más finas maderas para fabricar bastones y llevarlos al templo. Como muchos eran ebanistas las tornearon ellos mismos, les labraron figuras con sus cuchillas, las lijaron con delicadeza y las barnizaron con las tinturas más caras que encontraron en el mercado. Los más ricachones contrataron a un carpintero y pagaron a grabar sus nombres, pues creían que Dios iba a escoger al que llevara la pieza más fina y mejor preparada.
Y entre todos aquellos varones de Israel, había un viudo viejo llamado José. Tenía cinco hijos, muchas deudas y ni un peso. Era carpintero y, a pesar de esmerarse en trabajar bien, pocos le encargaban hacer camas, tocadores, escritorios o, al menos, un chorreador de café.
Pobre e íngrimo vivía José.
Por eso, no le pasó ni por aquí que una muchacha tan bonita e inteligente como María deseara vivir con él.
Cuando las trompetas anunciaron que los solteros y viudos debían acudir al templo, José tomó un palito abandonado en el rincón de su carpintería y se fue caminando hacia el centro de la ciudad.
No faltó ningún malicioso que lo señalara diciendo:
Vean quién va por la ladera
con una rama de cas
y colochos de madera.
Vean quién va tan arreglado
con la barba de aserrín
y los zapatos encolados.
Vean quién va a buscar novia
en el templo de oro puro
sin plata y sin historia.
Y José, con mucha vergüenza, bajaba la cabeza y continuaba andando, apoyándose en la seca vara, delgada y retorcida, que daba lástima verla. Junto a él se iban juntando príncipes, maestros y doctores, acomodados sobre camellos y elefantes, mostrando bastones incrustados de zafiros y rubíes. Estos hombres no dejaban de reírse al ver al humilde carpintero, quien con costos, andaba a pie.
El sacerdote Zacarías salió a recibirlos.
María observaba todo tras una ventana. Y cruzaba los dedos porque Dios le permitiera permanecer en el templo y no casarse con ninguno.
***
Al día siguiente, el sacerdote se cubrió con un manto del que colgaban doce campanillas y se introdujo en el templo. Extrajo cada uno de los bastones depositados y se los devolvió a sus respectivos dueños, quienes esperaban, ansiosos, congregados en la plaza. Los príncipes, los maestros y los doctores se quedaron buscando algún prodigio, pero no ocurría nada. Ninguna vara se convirtió en animal, bailó sola o despidió un brotecito de luz. Nada. Y se preguntaban cómo un trabajo tan fino no podía agradar al buen señor Dios.
María continuaba tras las cortinas y dijo:
—Tatica Dios desea que yo viva aquí para siempre.
De repente, un sacerdote corrió detrás de Zacarías y gritó:
—Falta entregar la rama de José.
Todos se rieron, pues el Señor no los había escogido a ellos, mucho menos al pobre carpintero, que tan solo jaranas y quejumbres cargaba a sus espaldas.
El carpintero recibió, tímidamente, la rama de cas y, en ese instante, todos se quedaron callados. La pequeña vara, delgada y retorcida como era, empezó a botar hojas y flores cuyo aroma se expandió por la plaza. Los pétalos caían al suelo y seguían renaciéndole ramos de calas y azucenas y su blancor los deslumbró y los hizo taparse los ojos.
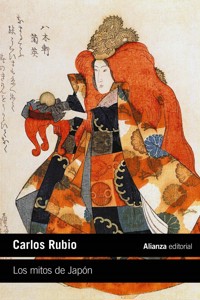
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











