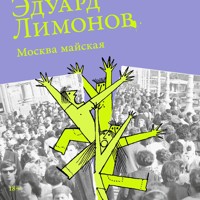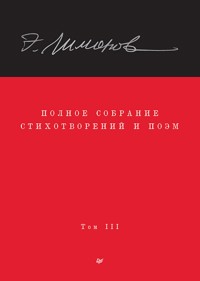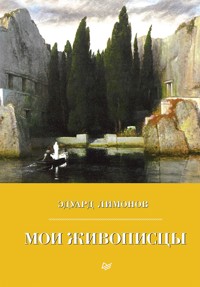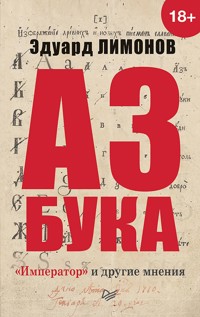Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fulgencio Pimentel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"El libro de las aguas es un libro inclasificable, el más hermoso a mi juicio". —Emmanuel Carrère Escrito en un raro estado de gracia, Eduard Limónov afrontó el que para muchos es su mejor libro mientras se hallaba encarcelado en una prisión militar, acusado de terrorismo y tráfico de armas. Buceando una vez más en su apasionante y copiosa biografía, desatendió por una vez cualquier continuidad cronológica y geográfica para utilizar el agua —mares, ríos, lagos, estanques, piscinas, fuentes— como elemento conductor del relato. Poético y crudo a un tiempo, Limónov describe con estas palabras el contenido de El libro de las aguas: "He tratado de pescar en el océano del tiempo las cosas verdaderamente esenciales para mí y, releídas las cuarenta primeras páginas del manuscrito, no he podido hallar más que mujeres y guerra: he ahí el modesto resumen de mi vida".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Prólogo
mares
Mar Mediterráneo / Niza
Mar Negro / Odesa
Mar Adriático / Desembocadura del río Karišnica
Mar Blanco / Severodvinsk
Mar del Norte / Ámsterdam
Mar de Azov
Mar Negro / Tuapsé
Mar Adriático / Venecia
Mar Negro / Koktebel
Mediterráneo / Ostia
Océano Pacífico / Pacific Grove
El Atlántico / Bretaña
Mar Negro / Gudauta
Mar Negro / Sochi
El Atlántico / Nueva York
Océano Pacífico / Venice Beach
ríos
El Dniéster
El Kubán
El Sena
El Volga
El Neva
El Don
El Moscova
El Danubio
El Panj
Mi riachuelo, el Járkov
El Támesis / La isla de los Perros
El Tíber
El río Koksa
El Hudson
El Obi
El Yeniséi
estanques, lagos, bahías
Lago cerca de Gueórguiyevsk / Krai de Stávropol
Estanque en Tiurenka / Járkov
Limán del Dniéster / Transnistria / Frontera con Ucrania
Un estanque minúsculo en San Petersburgo
Lago en la reserva del Valle de los Tigres / Tayikistán
fuentes
Fontana di Trevi / Roma
Fuente en Washington Square / Nueva York
Fuente en los Jardines del Luxemburgo / París
Fuente de los Inocentes y fuente del Beaubourg / París
Fuente de los Chorros de Espejo / Járkov
Fuente en la Quinta Avenida / Nueva York
Fuente en las Tullerías
Fuente Princesa Turandot, frente al teatro Vajtángov / Moscú
Fuente de Los Caballos, cerca del Picadero / Moscú
saunas y baños
Sauna en Lesosibirsk / Krai de Krasnoyarsk
Baños en la calle de Masha Poryváyeva / Moscú
Piscina / Dusambé
Jacuzzi / California
Baños / Almá-Atá
Baños / Rostov del Don
Baño ruso en la zaímka de Pirogov / Montes del Altái
Baño en la fortaleza de Lefórtovo
lluvia
Moscú / La lluvia
aryk
Tayikistán / Koljós Chapáyev, cerca de Dusambé
huracán
20 de junio de 1998 / Moscú / Nastia
apéndice
De guerras y mujeres
Eduard Limónov, una cronología
Título original: Книга воды
© 2002 Eduard Limónov
© 2019 Tania Mikhelson y Alfonso Mtnez. Galilea por la traducción
© 2019 Fulgencio Pimentel en español para todo el mundo
www.fulgenciopimentel.com
ISBN de la edición en papel: 978-84-17617-07-3
ISBN de la edición digital: 978-84-17617-41-7
Editor: César Sánchez
Editores adjuntos: Joana Carro y Alberto Gª Marcos
Comisario de costumbres: Alberto Egido
Diseño de cubiertas: Adriana Marineo
Concepto: Daniel Tudelilla, Adriana Marineo y César Sánchez
El título del libro en cubierta está compuesto en tipografía Avara, creada por la Velvetyne Type Foundry
Fotografía de contracubierta: Boris Gusev
Fotografía de interior : César Sánchez
Comunicación: Isabel Bellido
Prólogo
He titulado todo lo reunido en este volumen El libro de las aguas1. Podría haberlo titulado «El libro del tiempo», porque del tiempo se trata, pero he preferido el agua. El agua lleva y se lleva todo; es imposible bañarse dos veces en las mismas aguas. El resultado ha venido a ser esta obra rara, salpicada de apuntes geográficos y de coincidencias providenciales. En una ocasión, en Venecia, en 1982, recorrí una de las orillas del Adriático en compañía de gente bastante peculiar; once años más tarde vagaría por la orilla opuesta, la del Adriático balcánico, con un fusil de asalto, formando parte de la policía militar de la República Kninska Krajina, hoy desaparecida. En verano de 1974, en compañía de unas guapas mujeres, pasé por Gagra en dirección a Gudauta, en el coche deportivo de un francés; en 1992 erraría por la playa de Gudauta, cubierta de malas hierbas, aventurero llegado allí para socorrer a la República de Abjasia.
Ocurre, además, que he tratado de pescar en el océano del tiempo las cosas verdaderamente esenciales para mí; y que, releídas las cuarenta primeras páginas del manuscrito, no he podido hallar más que guerra y mujeres. Fusiles y semen en los orificios de mis hembras amadas: he ahí el modesto resumen de mi vida. En parte, todo esto se justifica por el lugar en el que escribí este libro, una prisión militar para enemigos del Estado. En parte… Pero no del todo
Algunos episodios del libro ya han aparecido en otros libros míos. Sin embargo, expuestos en contexto distinto, carecían de profundidad y de énfasis, tenían aire de bocetos. Ahora están acabados, han adquirido entidad independiente. El libro de las aguas se refiere a las aguas de la vida, y por eso sus episodios están intencionadamente entremezclados, como entremezclados están los recuerdos en la memoria o flotan los objetos en el agua. Tienes a la vista, lector, un libro de memorias original. Y dado que siempre he tenido inclinación a la ambivalencia —desde joven me conduje como un Don Juan o como un Casanova, persiguiendo al mismo tiempo el destino de un soldado o el de un revolucionario del estilo de Bakunin o Che Guevara—, el resultado ha sido igualmente ambivalente, una mezcla entre el Diario de Bolivia y las Memorias de Casanova.
mares
Mar Mediterráneo / Niza
Natasha2 era una chica alta con cuerpo de nadadora. Nadaba con mucha seriedad. Se ponía el gorro esmeradamente, entraba al agua con aire reflexivo y solo en el último momento, cuando alcanzaba la profundidad suficiente y se tumbaba en la ola para nadar, se permitía un débil chillido. Después, se aplicaba al trabajo de la natación concienzudamente y se enfadaba cuando otros nadadores la salpicaban al pasar a su lado. Mirándola desde la playa, me decía: «Allá va mi mujer, nadando».
Cualquiera en aquella playa de Niza podía birlarnos nuestras cosas, por eso nunca nadábamos juntos. Salía ella del mar y al mar entraba yo: no había allí tercero ni cuarto en discordia. El mar estaba deslumbrante. Color aguamarina, como en los folletos turísticos. Lo único que arruinaba la estampa marítima era el interminable zumbido de los coches por el paseo de los Ingleses. La calle se estiraba por encima de la playa, y la gasolina de los tubos de escape, el asfalto recalentado y los miles y miles de automóviles acorazados, incandescentes y hediondos, se dejaban notar también allí, junto al mar.
El agua parecía leche tibia. Natasha estaba enfadada, porque no teníamos compañía ninguna. Habíamos recorrido toda la costa mediterránea para llegar a Niza desde la villa de Béziers. Hasta Béziers nos había acompañado Michel Bideau, grácil y lleno de ironía. Bideau, que siempre iba en sandalias. Natasha lo intimidaba. Habíamos pasado tres semanas en su casa, en la aldea de Camprafaud, y nos habíamos asilvestrado bastante. En verano, la aldea tenía once habitantes, contándonos a nosotros; en invierno, se quedaban en ocho. Íbamos a Niza pasando por Tolón, Marsella y Cannes, en un tren con las ventanas abiertas y la gente de pie, como en un cercanías ruso. Era gente sencilla, árabes joviales, marineros de gorra con pompón. Borrachos, unos cuantos. Pasaban como una exhalación andenes y palmeras. En aquel tren Natasha se encontraba mucho más a gusto que en Camprafaud, porque los árabes y los marineros la miraban y parecían contentos. Ella siempre ponía contentos a los tipos humildes, vulgares o medio delincuentes. En Camprafaud, no tenía quien la mirase. De los ocho habitantes que invernaban en la aldea, dos eran una cariñosa pareja de homosexuales que criaban cabras y producían con su leche queso fresco para venderlo luego en el pueblo más cercano, Saint-Chinian; los otros seis eran niños, jovencitas y ancianos.
En Niza nos esperaba el estudio de una amiga de Natasha. Todos los apartamentos del edificio tenían su acceso desde el mismo pasillo interminable. En el nuestro había un balcón y una cama incómoda que parecía el colchón que se coloca sobre la estufa de una isba rusa. Mi lujuria sacaba de quicio a Natasha, que se resistía, irritada. A veces me soltaba: «Anda, dale», indignada e inmóvil, como un cadáver. Por las noches cenábamos en algún restaurante. Natasha resplandecía: las piernas morenas, su falda roja, su blusa negra con lunares blancos, la voz ronca y el gesto sarcástico y amargado. Pero tampoco los restaurantes le gustaban, aunque yo los elegía caros. Aquel año gané pasta. Fue mi último año de paz. 1990.
Natasha se aburría en aquellos restaurantes de Niza. En París no solíamos ir a restaurantes, habida cuenta de que ella trabajaba precisamente en restaurantes —durante muchos años en el exclusivo Rasputin y, más adelante, en el popular Balalaica—. La perspicacia de la que siempre había presumido había alcanzado ahora un punto que me hacía sentir asco de mí mismo. El diagnóstico era evidente. Si en Camprafaud no había hombres ni quien se fijase en ella, la admirase y le dijese cumplidos (pálido, enjuto, de complexión adolescente y a menudo fumado, Michel Bideau no parecía en absoluto un aspirante para el flirteo), Niza, por el contrario, estaba repleta de hombres, y la mitad de los camareros parecían Alain Delon. Sin embargo, había una barrera insalvable, un obstáculo entre Natasha y todos aquellos Delones: yo. Natasha me amaba, pero amaba la vida con la misma intensidad que a mí. Quizá un leve coqueteo hubiera bastado para dejarla satisfecha, pero tampoco teníamos compañía.
En suma, que aquel mes de ascetismo se dejaba notar lo suyo. Natasha nadaba cada vez más seria.
Me puse a examinar los pringosos guijarros que se me habían clavado en los pies. Pude percibir rastros de fuel. Seguramente, los señoritos y las señoronas con el coche averiado habían diseminado por la arena, para lavarlos, carburadores y amortiguadores, llenando la playa de porquería. Me levanté y divisé la cabeza de Natasha, que nadaba a lo lejos, junto a las boyas rojas. Me di la vuelta y observé la ciudad. Toldos de colores cubrían las terrazas de los espléndidos hoteles. Sobre Niza temblaba una calima sofocante.
Fueron días muy felices, días de tedio y desconcierto.
Visitamos la catedral rusa y tuvimos una bronca épica en la estación. Me espetó a gritos todo lo que encontraba de malo en mí, lo que le daba asco y lo que finalmente no podía soportar. Entonces me asombró la injusticia de sus acusaciones, hoy no recuerdo ni una sola palabra. A continuación, hicimos las paces y salimos a toda velocidad en un expreso rápido TGV, camino de París. Me bebí dos latas de cerveza helada, de un litro cada una, y, al llegar a nuestra casa en la Rue de Turenne, empecé a morirme de asfixia. Pronto sabría que no eran sino los primeros embates del asma.
Mar Negro / Odesa
Fueron chavales del Servicio de Seguridad de Transnistria los que nos llevaron a Odesa. El coche era cómodo y moderno, olía a cuero. Estábamos todavía en Tiráspol cuando los chavales del Servicio de Seguridad metieron entre los asientos del coche, por debajo y en su interior, toda una variedad de cosas de las que solo nos acordamos en el último momento y cuyo transporte estaba prohibido por el Código Penal ucraniano. Antes de llevarnos a la estación, los chavales del Servicio de Seguridad se detuvieron en un tranquilo callejón y pasaron a nuestras bolsas, la mía y la de Vlad, todas aquellas cosas que estaba prohibido llevar. Llegamos a la estación, salimos y nos dimos un abrazo. Nunca volví a ver al segundo acompañante. En cambio, volvería a ver al oficial Serguéi Kirichenko dos años más tarde, en Moscú; había venido a enterrar a su padre. Serguéi resultó ser entonces el único heredero de un apartamento en la calle Lesnaya, y tenía que alquilármelo en otoño de 1994, pero en octubre había muerto. Según se dijo, estaba limpiando la pistola cuando accidentalmente se pegó un tiro en la cabeza. Todo ocurrió en una planta baja. La ventana estaba abierta: en Tiráspol, a principios de octubre, todavía hace buen tiempo.
Pero eso sucedería dos años más tarde. Por ahora, allí estábamos, pisando el recalentado asfalto de Odesa, frente a la estación. «Bueno, pues hasta otra», y nos dimos unos abrazos. Todos jóvenes y sanos, los cuatro: Vlad Shuryguin —alias Capitán, articulista del diario Den—, Serguéi, el cuarto chaval y yo.
Nos separamos, y Vlad y yo entramos en la estación. Regresábamos a Moscú de una guerra, de la guerra de Transnistria3. En las taquillas normales no quedaban billetes. Ni siquiera los estraperlistas tenían. Subimos a la primera planta y nos pusimos a la cola de la taquilla militar. Se me ocurrió algo, fui a hacer una llamada, y dejé a Vlad haciendo cola.
Camino de la guerra, en el tren Moscú-Odesa, había sido reconocido por el dueño del «vídeo bar», que era como habían bautizado aquel invento —es decir, el antiguo vagón restaurante— tras ser adquirido por el emprendedor judío. El individuo me reconoció, había leído mis libros, y gracias a eso pasé todo el trayecto hasta Odesa disfrutando de la vida: bebiendo champán decente, viendo películas de acción y comiendo pollo frito. De pronto recordé que aquel admirador de Odesa tenía unos «contactos acojonantes» en el ferrocarril (o, al menos, eso me había asegurado: «tengo unos contactos acojonantes»), y me puse a marcar su número, que llevaba garabateado en un trozo de periódico. El número no daba señal.
Al regresar, la sala de espera olía como todas las salas de espera de la Unión Soviética —con la particularidad de que la Unión Soviética había dejado de existir—: olía a ropa sucia, a comida barata, a podrido, a agrio, a orina de vagabundo, al sudor corrosivo de las mujeres sureñas. Vi de reojo a un oficial de la milicia4 ucraniana que hacía cola detrás del Capitán Shuryguin. Se dirigía a él mientras señalaba insistentemente su bíceps derecho. Mi Capitán, atusándose el bigote y, cambiando el paso, le contestó en un tono entre desagradable y despectivo. Lo supe por el semblante de mi amigo: tenía sus gestos muy estudiados. Sin ir más lejos, su actitud en aquel momento, como haciéndose a un lado y escupiendo palabras por encima del hombro, era indicio seguro de bronca. Acto seguido, el oficial posó su dedo en el bíceps. Mi Capitán apartó el dedo sin esfuerzo. Yo había dejado de marcar el número de mi amigo de Odesa hacía rato y, con el auricular en la mano, por fin caí en la cuenta de lo que estaba sucediendo.
En su guerrera desteñida de capitán, Shuryguin lucía un enorme galón soviético con la bandera roja; aseguraba, y es posible que fuera cierto, que se lo habían regalado unos chavales del cuerpo de cosmonautas. Además de su tamaño imponente, el galón estaba provisto de unas siglas de tamaño considerable: URSS. Seguramente, el ment ucraniano estaría preguntando a Shuryguin qué narices andaba haciendo allí, en la Ucrania soberana e independiente, exhibiendo los galones de un país que había dejado de existir.
Hacía calor, el ucraniano era un calvo repulsivo: una bronca con él no auguraba nada bueno. Parecía histérico. En aquel momento caí en la cuenta de que si nos detenían allí por culpa del galón de Shuryguin descubrirían el contenido de nuestras bolsas, y acabaríamos pasando una larga temporada a la sombra.
Abandonando el auricular en manos de alguien, me precipité hacia Vlad. Lo despegué del suelo y lo arrastré conmigo.
—¿Estás loco o qué? —susurré.
El ucraniano, asombrado, nos siguió con la mirada, pero no fue tras de nosotros.
—¿Y a ese qué coño le pasa? —Vlad giró la cabeza y trató de volver hacia el enemigo—. ¡Ven aquí, desgraciado!
—¿Has olvidado lo que llevamos en las bolsas o qué? —le silbé al oído.
—Mierda… —suspiró. Y al instante comenzó a arrancarse el galón de la manga.
Los ocupantes de la estación no nos quitaban los ojos de encima. El galón se resistía.
—Quítate la guerrera, joder —le sugerí—. ¡Vamos!
Se la quitó. Recogí su guerrera y, mirando con mansedumbre al pasma ucraniano, la doblé y la metí en mi bolsa azul que, por alguna razón, llevaba ya en la mano.
Sin su guerrera, con una camiseta marinera sin mangas, Vlad parecía un bulldog rollizo y gigantesco. Lo agarré por el codo y lo saqué fuera. Al salir encontramos unas cabinas telefónicas y llamé de nuevo al judío, que esta vez se puso al auricular. Cuando vino a buscarnos, sonriente, en un viejo cochazo estadounidense de color rosa, su mujer y el resto de la familia venían con él. Al simpático personaje le hacía muy feliz que su escritor preferido hubiera sufrido ese atasco volviendo de la guerra. Si me refiero a él aquí simplemente como «el judío» es porque no quisiera perjudicar a uno de los más dignos representantes de la especie humana. Quizá continúa en Ucrania; si se hiciera público que me conoce, no creo que eso lo beneficiara mucho, dado que la Fiscalía ucraniana incoó una causa criminal contra mí allá por 1996. Y si viviera en Rusia, tampoco vendría a cuento. Estoy en la cárcel, ya saben.
El asfalto de Odesa se fundía bajo los pies, el sol brillaba de tal forma que resultaba insoportable. El cielo sobre Odesa era tan deslumbrante, tan profundo y tan ardiente que de repente me vinieron a la memoria dos nombres: el comandante Kotovski, asesino y galeote, y el general blanco Slashchov, cocainómano, nietzscheano y espadachín; ambos habían invadido esta ciudad en su día.
Fuimos a las profundidades de Odesa, a un patio de vecindad judío en el que, como en una aldea, vivían un montón de hebreos, todos familia del nuestro. Allí comimos boquerones, bebimos vodka. Después agarramos cubetas, tarros, guindas, vodka, arenques, varéniki, esterillas y niños y nos dirigimos a la orilla del mar, donde se celebraba el Día del Pescador y donde el judío tenía una cabaña propia entre cabañas ajenas. También llevamos las bolsas, con su peligroso contenido, y las dejamos tranquilamente tiradas entre los bultos de nuestros bondadosos amigos. Me bebí un barril de vino y de vodka. Me comí todos los boquerones de Odesa. Me hice una foto en la playa con un montón de chicas judías. No estaba borracho, era feliz. El mar Negro lucía magnífico, deslumbrante, resplandeciente como un barril de arenques; Vlad departía con los demás judíos acerca de cuestiones sublimes, o sea, acerca de Zhirinovski5. Las bolsas seguían tiradas en su sitio. Partimos hacia Moscú esa misma noche, en el compartimento de servicio del hermano de nuestro judío, jefe de los encargados de vagón. Llegamos allí sin problemas. Lo increíble es que, por veleidades de la fortuna, aún guardo aquella bolsa azul bajo la litera en la que estoy sentado, aquí, en este instante, en el centro de detención preventiva de Lefórtovo.
Mar Adriático / Desembocadura del río Karišnica
Llegamos allí con un destacamento de la policía militar, tras descender desde las pedregosas mesetas en las que los serbios tenían sus posiciones. Salimos al lugar del que acababan de marcharse los franceses. Era la primavera de 1993.
La televisión tenía la culpa de que anduviese por aquellos parajes. Al volver de Moscú a París, me pasaba el día entero metido en casa, bebiendo vino y lamentándome de mi fracaso. En enero se había ido al garete el Partido Nacional Radical, fundado el 22 de noviembre del noventa y dos en el billar de la dacha de Liosha Mitrofánov. Los camaradas del partido habían cometido una tremenda estupidez.
Cómodamente sentado, me pasaba el rato poniendo a parir a Arjípov y a Zhárikov. A Mitrofánov y a Vengerovsky los ponía algo menos a parir, y a Kurski y a Búzov, menos aún… En fin, que me dedicaba a poner a parir a todo el afamado «gabinete en la sombra». Al mismo que había fracasado como partido.
Por la tele transmitían imágenes de Croacia: de un puente de pontones que los señorones croatas habían tendido en Novigradsko ždrilo —así me parece que se llamaba aquel angosto lugar—. En todo caso, se trataba de un estrecho natural del mar de Novigrad, un golfo del Adriático que se incrusta en la tierra del suroeste croata. La televisión mostraba también a un teniente coronel de artillería serbio, apellidado Uzelaç. Explicaba con satisfacción que habían aguardado a que los croatas terminasen su puente para bombardearlo en ese preciso momento. Ordenó: «¡Fuego!», y al instante un proyectil impactaba exactamente en mitad del puente. Por la tarde volvieron a emitir el mismo reportaje. Entonces ya podía verse con claridad que lo único que había quedado del puente eran unos pedazos en ambas orillas.
Allí sí que está todo perfectamente claro, sin tanta gilipollez, me dije a mí mismo. Metí mis cosas en una bolsa, tomé algo de dinero y fui al aeropuerto. Allí compré un billete de Air France a Budapest. Los serbios ya me estaban esperando en Budapest. Solo unos días después me hallaba en un punto de reconocimiento, bajo un grueso cobertizo de troncos, mirando el mar de Novigrad —el ždrilo, una especie de garganta— a través de un periscopio de artillería, mientras el propio teniente coronel Uzelaç me explicaba que los croatas habían empezado a construir otro puente. «Que lo construyan, no tenemos prisa». El oficial llevaba puesto un casco.
Si el teniente coronel y yo hubiésemos caminado hasta el mar de Novigrad —es decir, hasta el golfo del Adriático que se incrustaba en las profundidades de aquella tierra milenaria— y hubiésemos tomado una lancha o una barca, pronto habríamos estado en mar abierto. Y si hubiésemos recorrido unos doscientos kilómetros más, nos habríamos encontrado en Italia. El camino recto nos habría conducido a Rímini, y uno desviado, a Venecia. Diez años antes, en 1982, yo había pasado por Venecia en compañía de gente bastante curiosa (algo de todo eso ha quedado reflejado en mi libro La muerte de los héroes de nuestro tiempo). Pero aquello nos estaba vedado tanto al teniente coronel como a mí: allí, al borde del golfo, se hallaban los croatas. No disponíamos de fuerza suficiente para arrollarlos. Defendíamos aquellas pedregosas mesetas nuestras sobre el Adriático, nada más.
Fue en otro sitio donde descendí hasta el Adriático. Sucedió en la desembocadura del río Karišnica. Antes de que llegásemos nosotros, hubo en la zona un campamento de cascos azules del batallón francés, el UNPROFOR6 (no consigo recordar qué coño significaban esas siglas). Aquellos chavales se desplazaban en BTR7 blancos con símbolos azules. Llevaban cascos azules y vivían en casitas blancas desmontables. Las paredes eran de un plástico ligero que apenas protegía del frío, por eso en muchas ocasiones vi a los serbios enterrando esas casitas para convertirlas en habitáculos subterráneos. Por alguna razón, el agua del riachuelo Karišnica era completamente verdosa. Al lado de las casitas abandonadas y destruidas habían quedado montañas de basura. Escarbé en ella y encontré bastantes libros en francés; en su mayor parte, novelas baratas de acción. En las cubiertas, musculosos Rambos con boina asían gigantescos fusiles de asalto. Los libros estaban hinchados por el agua. Ahora bien, los desperdicios más abundantes eran las botellas vacías de vino y las latas de conservas… ¡Las latas de conservas francesas, mis viejas amigas! Había marea baja, y el Adriático exhibía un agua tan verdosa como la del Karišnica; por ese mar, en lancha, se llegaba a Venecia en muy poco tiempo. Pero ni yo ni los chavales del destacamento de policía militar de la República Serbia de Kninska Krajina8 estábamos para escapadas de placer. Los franceses del UNPROFOR ya habían traicionado a los serbios con los croatas en varias ocasiones. El caso era que el batallón, aunque bajo bandera francesa, contaba con numerosos soldados de la Legión Extranjera, entre los que había croatas de nacionalidad, incluidos varios oficiales. Aquellos «franceses» no eran imparciales. Sucedió, sin ir más lejos, que les pasaron a los croatas dos de sus BTR blancos, de modo que estos pudieron entrar libremente en las posiciones de los serbios y abrir fuego por sorpresa. La policía militar le habría pegado un tiro en las pelotas con muchísimo gusto a algún que otro conciudadano mío (llevaba en el bolsillo mi pasaporte francés). Creo que eso mismo fue lo que pensábamos hacer en la desembocadura del río Karišnica, pero los franceses se habían desvanecido en aquellos parajes. En la zona costera se hallaban los chalés de los potentados de Zagreb, la capital croata, y también de Belgrado, porque hacía solo un par de años el país todavía permanecía unido. Ahora aquellos chalés habían quedado desiertos, y casi todos habían sido saqueados, a pesar de las amenazas que propalaban las autoridades del Ejército. Incluso los suelos de parqué estaban desmantelados.
Hacía demasiado frío para bañarse. Así que me quité las botas, me remangué los pantalones y, tal y como estaba, con el fusil de asalto y la pistola al cinto, con mi abrigo militar forrado, entré en el Adriático hasta las rodillas, desposándome así con la mar. ¡Como un dux veneciano! Los soldados sonreían, incapaces de entender lo que estaba haciendo. El caso es que, allá por 1972, había hecho promesa de bañarme en todas las aguas que se me pusieran por delante. Y lo que hacía era cumplir esa promesa.
Después fuimos hacia arriba, trepamos hasta la dura meseta pedregosa, en la que muchas generaciones de serbios se habían partido los cuernos luchando contra las piedras por sus minúsculas huertas. A medida que íbamos ascendiendo, las aguas del Adriático que se dejaban ver entre las rocas y las copas de las coníferas perdían su color verde, se volvían azules; luego grises, como el acero.
Mar Blanco / Severodvinsk
Lo idiota de la situación consistía en que teníamos que ocultarnos y contentarnos con ver a lo lejos las factorías entre las que los chicos del partido se habían criado, la Zviózdochka de Volodka y el «Sevmash» de Dimka9…, ¡con un catalejo! Arrastrándonos en medio de la fétida marea baja, entre esteros resecos y casi descompuestos, tratábamos de evitar que el servicio de vigilancia militar nos detectase y diera la voz de alarma.
—Joder, a ver si nos van a pegar un tiro… —murmuró excitado el ingeniero bajito de la Zviózdochka, Volodia Paderin, jefe de la filial de nuestro partido en Severodvinsk.
Mascullando toda clase de juramentos, nos escondimos tras los conductos de la calefacción. Allí Paderin me arrebató el catalejo para enseñarme su empresa, a distancia, pero con evidente orgullo.
—¡Me cago en mi vida! Que el líder del Partido nacionalista tenga que ir a ver una empresa rusa como si fuera un espía… —se lamentaba a su vera Dima Shilo, con la cabeza rapada.
—Pero al puto ministro de Defensa gringo bien que le dan la bienvenida con orquesta y todo —concluyó por él Paderin.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos había venido para asistir al enésimo desguace de un submarino ruso. Echaron mano al submarino, le quitaron el reactor nuclear y lo hicieron pedazos: un espectáculo delicioso a ojos del invitado. No solo le habían permitido el acceso a la empresa, también habían colgado varias pancartas de bienvenida a la entrada. Eso sí, la noche anterior alguien había aprovechado la ocasión para pintar un «yanqui go jom» en la fachada de la nave.
Empezaba a llover. Chispeaba, más bien. Mi guardaespaldas, el expolicía municipal Lioshka Razukov —un coloso, demasiado artista para el oficio—, se encargó de sacarnos una foto con las lejanas industrias y los hangares de los astilleros como escenario. Parecíamos estar pidiendo a gritos que nos acusaran de «espionaje». Se lo comenté a mis compañeros; todos rieron. Nos dirigimos hacia el camino que unía la isla, repleta de barrios obreros, con la ciudad y el continente. También las entradas a las empresas daban a la isla. Salimos al camino y anduvimos de espaldas al mar Blanco, triste y hundido, hacia donde no había astilleros. La foto ha conservado las gotas de agua en el objetivo de la cámara de Razukov. Se nos ve a todos erguidos, mientras a nuestros pies proliferan hierbajos negros y bien desarrollados. El paisaje resulta tan lúgubre que más tarde titularía la foto A las puertas de la paz eterna. Era a finales del otoño de 1996, un otoño sin nieve, denso y cauto. No hacía mucho que me habían propinado unas cuantas patadas en la cabeza, y ahora disponía de guardaespaldas, el primero de mi vida. A consecuencia de la agresión sufría lesiones en los dos globos oculares, y me inquietaba la posibilidad de sufrir un desprendimiento de retina. Así que miraba al mar Blanco sin confiar mucho en mi propia vista, y sin acabar de saber si las gotas que se deslizaban por mi rostro eran cosa del mar o las simples lágrimas del líder del Partido Nacional Bolchevique10. Seguimos adelante; el venenoso y tibio viento industrial del mar Blanco apestaba a sulfuro de hidrógeno. Era aquel un panorama putrefacto, brumoso, con bosquecillos húmedos de arbolado bajo y vastas estepas negras de hierbas altas, plomizas y pestilentes. Pareció apoderarse de mí una profunda añoranza de la vida ascética, de la congelada moral de los apóstoles, y me fui quedando rezagado. Aquel era el lugar adecuado para excavar una cueva y salir con una vieja red barredera a las hundidas orillas. Y caminar un buen rato por el caldo gris del mar. Y dejar caer a su hora la red barredera. Para quedarse en la cueva ante un fuego de leña húmeda, ahumando pescado, pensando en lo Eterno, en Dios bajo la forma de un paisano de cuerpo blanco y enjuto. «Tenéis el alma llena de gusanos», como dejó escrito el protopapa Avvakum11.
Nos dirigíamos a casa del padre de Volodia. Pintor aficionado y artesano de la madera, Anatoli Paderin estaba jubilado y percibía su pensión por haber pasado varias décadas puliendo a mano anclas de submarinos. Así que Volodka era trabajador naval de pura cepa. Había acabado sus estudios en el Instituto de Construcción Naval de San Petersburgo y regresado luego a la empresa de su padre, la Zviózdochka, como ingeniero.
Los padres de Volodka nos recibieron con cordialidad, nos dieron de comer y de beber. Al anochecer nos despedimos y fuimos hasta la orilla del mar Blanco, bajo y poco visible. Razukov encendió la linterna y entró en el mar, calzado con sus botas de policía de los cuerpos especiales. El mar Blanco estaba en retirada, tibio y silencioso. No se oía nada en absoluto. De no haber sido por Razukov y por su linterna, tampoco lo habríamos visto. Aunque sí se percibía en el aire un algo húmedo y pegajoso.
Razukov reveló las fotografías de aquel viaje al norte. Allí, a las puertas de la paz eterna, todos teníamos pinta de tipos raros: nuestros rasgos se habían dulcificado; mi tabardo y el gorrito negro me daban un aire de submarinista retirado; Shilo y Paderin parecían dos pobres monjes de origen plebeyo; incluso Lioshka Razukov había perdido su aire jovial y permanecía inmóvil como un tronco. La naturaleza del mar Blanco nos había dejado para el arrastre. Daba la impresión de que en cualquier momento nos volveríamos finlandeses. Por regla general, la gente tiende a menospreciar a la naturaleza, que posee, sin embargo, un inusitado poder. La naturaleza es capaz de poner firme a cualquiera.
Mar del Norte / Ámsterdam
Todo el respeto que pudiera uno sentir por las hazañas de aquella Wehrmacht que ocupaba países enteros en unos pocos días —semanas, a lo sumo—, se desvanece por completo cuando le toca desplazarse en tren entre Francia y Holanda. ¡Está todo amontonado! Es todo tan canijo, además… No ha acabado uno de abrir su primera cerveza y ya han empezado a asaltarle todos los topónimos franceses de esa Bélgica repugnante y como recién pintada. Zumba, zumba, y aparecen La Haya, o Bruselas, o algo por el estilo. Hay tiempo de darse cuenta de que son las mismas compañías internacionales las que ensalzan sus mercancías aquí y en Francia. A grandes rasgos, Bélgica es un perfecto disparate geográfico, una parte de las provincias habla francés y la otra valón, un dialecto del holandés, tengo entendido12. En cuanto a la monarquía belga, la fundaron los franceses con el siglo xx asomando a la vuelta de la esquina. En la Place de la Concorde, junto al Sena, hay un monumento al rey belga Alberto I. Viste un largo tabardo francés.
Después de atravesar Bélgica, en lo que se tarda en abrir otra cerveza, empiezan a desfilar los apeaderos holandeses. Holanda no es más que un dique de hormigón entre Francia y Alemania. A lo largo de ese dique se hacinan veinte millones de hombres enjutos y ascéticos que parecen compases, y de mujeres de tez blanca y culo redondo. Los holandeses tienen palabras tan largas como las de los estonios o los finlandeses. Mi editorial holandesa, dirigida por Joos Kat, se llama «Weereldbibliiotheek» o algo así; solo recuerdo que el palabro tenía letras duplicadas o triplicadas por doquier. El tren a Ámsterdam pasa junto a casas planas, monótonas y lisas, aparcamientos, aldeas y supuestos campos de cultivo, que más bien parecen un grumoso acúmulo de terrones. Eso es Holanda, la «tierra hueca». Escritos en azul sobre las placas blancas que revolotean por encima de los andenes pueden distinguirse algunos topónimos reconocibles: Haarlem, por ejemplo; o Ámsterdam, otro nombre que también nos suena familiar, quizá porque, en sus inicios, a la urbe hoy conocida como Nueva York se la llamó Nueva Ámsterdam.
Las estaciones pasan volando. En el vagón hay una golfilla con acné de mirada disoluta; no cesa de lamerse los labios. Más allá, un indonesio con el rostro enrojecido masca su chicle con furia y observa descaradamente a la holandesa, escudriñando la hendidura del sexo que se insinúa bajo la tela de la falda. Junto al piel roja, un tipo ceniciento que se diría hecho de madera no deja de mirar al mismo lugar, mientras reprueba el silencioso coito entre la golfilla y el piel roja. Yo viajo para ver a mi editor. Los árboles podados del país parecen tablones, igual que los holandeses promedio que muestran las estadísticas.
En medio de reflexiones y observaciones por el estilo, llego a mi destino. La estación de Ámsterdam es vomitiva: gitanos, niños, viento, polvo, vasitos de McDonald’s, latas vacías. ¡¿Cómo es posible que se acumule tanta porquería?! ¿Es que la gente decente solo viaja en avión? Para acabar de arreglarlo, los tranquilizadores carteles que anuncian una exposición retrospectiva de Van Gogh, que exhiben al pobre Vincent con la oreja cortada.
Durante mi segunda visita al país, el 6 de diciembre de 1990, decidí conocer el puerto de Ámsterdam.
—¡No hay puerto ninguno, Eduard! —me explicó apenado Joos Kat.
No le creí. Brel tiene una canción que versa sobre un marino abandonado: «¡En el puerto de Ámsterdam! ¡En el puerto de Ámsterdam!», repite una y otra vez. Un pedazo de canción, en resumidas cuentas. Yo mismo, en aquellos años, me consideraba un pobre marino desventurado, en parte porque llevaba un tabardo (eran «los años de tabardo») y también porque me sentía abandonado. Y me sentía abandonado porque en aquella época el amor que nos teníamos Natasha y yo estaba llegando a su término, sin llegar a morir del todo, en una agonía lenta, mórbida y repugnante. Fui yo quien la abandoné, rumbo a mi propio agujero negro de guerras y revoluciones. No podía resistir la tentación: la atracción que ejercían sobre mí era así de poderosa. Yo había nacido para la revolución y la guerra, pero una y otra se resistían a estallar, así que solo decidí arrojarme de cabeza a todas las guerras y revoluciones con cuarenta y ocho años cumplidos, como un creyente que trata de alcanzar su paraíso. Natashka no tenía nada que ofrecerme aparte de su cuerpo de hembra. A lo más que llegaba es a dejarse encular por algún hampón. Y eso hacía. En cuanto a mí, volvía de la guerra y me tenía por un marino desventurado. Y eran las trompetas, las flautas y los tambores de Brel los que resonaban en mis oídos cuando a la mañana siguiente salí de mi aseada pensión, bastante borracho ya a esas horas, y fui al encuentro del célebre port d’Amsterdam…
«Dans le port d’Amsterdam, dans le port d’Amsterdam»… Sin tener claro a dónde dirigirme, pregunté cautelosamente en inglés a un par de adolescentes que estaban en la estación:
—How can I find a seaport?
Señalaron hacia la derecha sin titubear. Hacía frío. Mucho frío y mucha humedad, y aunque no se divisaba mar del Norte alguno, sino tapias interminables y, tras ellas, construcciones de tipo industrial, el puto mar del Norte flotaba a mi alrededor empapándome el pelo, las mejillas, las orejas y la frente.
—¡Zorra! ¡Puta borracha! —juraba, haciendo rechinar los dientes.
Pensaba en la noche anterior (¿o hacía ya dos noches?), cuando, recién llegado de América, no había encontrado a mi mujer en casa. (¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡He escrito ya sobre el asunto, pero me apetece seguir haciéndolo! ¡Quiero más!). En la cocina vi platos, cubiertos y servilletas amontonados sobre la mesa. Cigarrillos en el cenicero. Dos platos, dos copas. Ahora bien, ¿por qué tenía que ser un hombre el que había estado allí con ella? No llegué a verla; no apareció. Me metí en aquel lecho nauseabundo sin quitarme la ropa. Me bebí la botella de vino que había traído y me sumí en un sueño febril. En el sueño volví a ver la misma grieta de nuestra cocina, los cubiertos, las colillas en el cenicero. Los vi a ella y a él, juntos…
Por la mañana me levanté, fui a la estación del Norte y tomé el tren hacia Ámsterdam. Era lo acordado con el editor. El billete me estaba esperando en el cajón de la mesa desde antes de irme a los Estados Unidos. Tenía muchas responsabilidades, muchos editores… ¡Zorra! ¡Hija de perra! ¡Puto chocho asqueroso! Sabía de sobra que tendría que ir a Ámsterdam nada más volver.
Finalmente, alcancé a descubrir el mar del Norte. Distinguí el agua gris entre los enredados pliegues de los techados de hormigón. Había un barco en construcción amarrado junto al agua. Unos operarios estaban serrando un tronco en cubierta. Bajo uno de los pliegues pude ver a unos pordioseros envueltos en mantas, entre ellos dos chicas andrajosas y otro indonesio piel roja, ventilándose juntos un par de botellas.
Me topé entonces con un individuo, no un marinero ni un albañil, un tipo canoso de tórax prominente que me explicó frotándose las manos (el viento arreciaba) que Holanda entera era un puerto, desde Róterdam hasta Ámsterdam.
—Polish? —preguntó.
—Yes. Polish —contesté con indolencia.
Pasé junto a un enorme restaurante chino flotante, solo dos coches en el aparcamiento, e inicié el regreso hacia Ámsterdam. Yes. Polish.
Mar de Azov
En aquella época andaba con un jersey de tejido grueso, a la última, un jersey que me llegaba casi hasta las rodillas, y con unos pantalones acampanados que me había cosido yo mismo. Vivía en la plaza Távelev, número 19, con mi mujer, Anna13, de veintiocho años, y su madre, de sesenta, en un piso de dos habitaciones, en pleno centro de Járkov. Escribía poesía y solía tomar café y oporto en un sitio de moda: la cafetería autoservicio de la calle Sumskaya. En aquellos años, hasta el portero se dirigía a mí llamándome «poeta». Es decir, que era el típico modernito relamido del centro. Yo tenía veintidós años. Nadie habría adivinado que solo dos años antes trabajaba como acerero en una fábrica, concretamente en la Hoz y Martillo. Anna Rubinshtéin y la bohemia me habían dejado hecho un cromo.
Fue Anna quien me puso en manos de Sashka Cherév-chenko, joven poeta y periodista, redactor de Leninska Zmina, para que me llevara consigo cuando le encargaron escribir un reportaje sobre los gobios del mar Negro, pasando por Berdyansk, Feodosia, Alushta y Sebastopol.
—¡Llévate a Ed contigo, Sashka! ¡Que aquí se pasa el día empinando el codo con su amiguito, el tal Guénochka! —se quejaba Anna. Guenka Goncharenko era un playboy de Járkov amigo mío.
Es curioso que todos aquellos que parecían tan preocupados por que me diera a la bebida o metiera las narices donde no debía acabaran por caer ellos mismos en el alcoholismo. O destruyéndose por alguna otra vía.
El vínculo entre Sashka y Anna era Valia, una vigorosa yegua ucraniana que, como Anna, trabajaba de vendedora en la librería Poesía; Sashka y Valia «salían» juntos. Alto, desgreñado, excadete y exmarino, Sashka se dejó convencer por mis ruegos y me permitió acompañarlo en la expedición. Le gustaban mis poemas, además. Conseguí que me firmaran una acreditación como fotógrafo y, para que tuviera el aspecto debido, me dieron un cinturón con una funda de cámara vacía; tampoco sabía hacer fotos, así que metí una muda en la funda.
Lo más curioso de todo es que ahora Sashka Cherévchenko vive en Riga y es director de un periódico en ruso que, por lo que sé, es el más importante de entre los de su género en Letonia. Después de que el Partido Nacional Bolchevique hiciese aparición en la vida pública de Letonia, en marzo de 1998, y como quiera que era yo el líder de la organización, Sashka nos ofreció una emocionada bienvenida como veterano de la Armada Roja. Su diario habla de nosotros a menudo. Si en Rusia se nos prestase la misma atención que en Letonia, el Partido Nacional Bolchevique estaría ya en la Duma.
Partimos en tren hacia el sur a primera hora de la mañana. Por la tarde llegamos a Berdyansk, puerto del mar de Azov. Allí fuimos a la sede del comité municipal del partido. El secretario del comité recibió a los dos jóvenes poetas justo después de que saliese por la puerta de su despacho un general con bandas en el pantalón. Mi autoestima y el respeto que sentía por Sashka se incrementaron exponencialmente. En el despacho, acomodados en butacas forradas de terciopelo rojo, mantuvimos una conversación acerca del gobio. La población de gobio en el mar de Azov disminuía constantemente. Supimos también que en el mar de Azov, a causa de su reducido tamaño y su caudal escaso, pasaban cosas verdaderamente espeluznantes. Sashka apuntó todo lo que dijo el secretario; yo no saqué ni una foto. Pateando las alfombras del pasillo, salimos del edificio del comité municipal y nos dirigimos hacia el puerto. Hablamos con pescadores, o con unos a los que tomamos por pescadores. Todos esos hombres cantaban las excelencias del gobio con pundonor, incluso con ternura, y expresaban un profundo pesar ante la evidencia de su extinción. Todos ellos, lo mismo los pescadores que los del comité, con sus bronceados sureños y sus frentes anchas, parecían torpes y rugosos gobios; los pantalones largos y polvorientos les cubrían el calzado, como a sirenitas de sexo masculino. Parecía que hubiesen surgido del polvo de Berdyansk: sus colas brotaban directamente del hormigón del puerto. Gobios ambulantes.
Fue la primera comisión de servicio que tuve, y esperaba encontrarme, como Heródoto o como Jonathan Swift, con seres extraordinarios; pero solo encontré a papanatas idénticos a los que vivían en Járkov, continental y alejada del mar, aunque aquí se tratase de papanatas marinos. Me aburría. Suerte que al poco de llegar habíamos comprado billetes para un barco a Feodosia. Nada más subir al barco, Cherévchenko cayó en manos del capitán instructor. Tras saludarse, descubrieron que habían cumplido el servicio militar en la marina y en el mismo crucero, el Dzerzhinski, aunque en quintas diferentes. Al pobre Sashka lo licenciaron del Dzerzhinski por motivos de salud, y fue así como dio al traste con su carrera de marino.
El capitán instructor quiso averiguar entonces si el capitán en ejercicio, el que estaba al mando del barco, procedía correctamente. Comprobó que todo estaba bien, volvió y nos invitó a su camarote. Allí todo estuvo a la altura de mis expectativas. El bronce y el cobre estaban perfectamente abrillantados, todo lo blanco era contundentemente blanco o, cuando no, vistosamente blanco. Lo que no consigo recordar es quién sería el responsable de la aparición de una botella de coñac. Creo que fue el joven Sashka, mi gigantón de pelo rizado, laureado con el premio del Komsomol y tenido en aquella época por joven estrella de la poesía de Járkov; incluso pátina de famosillo tenía. Estábamos dándole al coñac con limón, y el capitán instructor dejaba caer como al descuido los nombres mágicos de cada puerto de los océanos del globo; recuerdo que Port Saíd estuvo en todo momento presente en la geografía fantasmal de nuestra mesa. Yo me sentía muy orgulloso de estar sentado entre dos lobos de mar y disfrutaba, no lo niego. No decía gran cosa, pero prestaba atención a todo.
Mientras tanto, la gabarra aquella empezó a oscilar con repentina intensidad. Liderados por el capitán, que para entonces iba ya bien entonado, nos dirigimos a la cabina del timón. Nadie nos esperaba allí; no obstante, nos recibieron con cordialidad. El timonel estaba tenso y sudoroso; la borrasca estaba a punto de alcanzar los cuatro grados de fuerza. Un cuarto de hora después llegaría a los cinco. Las olas, de un color pera desvaído, se desparramaban por las paredes de la cabina como en un vaso de gaseosa. La superficie jorobada del mar de Azov se intuía tras los cristales en las más variadas perspectivas. Juro que una de esas veces compuso un ángulo de noventa grados con la nave, palabra de honor… Es decir, que aquella especie de plancha se movió, el mar se movió a su vez, y fue como si nos fuésemos a pique en posición vertical. Pero no nos hundimos, la pesadilla duró solo un momento.
Fue la primera borrasca de mi vida. Algo esencial que descubrí ese día es que el mareo no me afecta. Básicamente, pasé el rato esperando que algún pulpo o calamar se estampase contra los cristales de la cabina, lo que no llegó a suceder. Otro descubrimiento: durante la borrasca, y tras ella, el mar olía como un barril de pepinos salados. La nave llegó a Feodosia medrosa y algo desarbolada. El mar le había arrancado el bote salvavidas y se lo había llevado para siempre. El capitán instructor no estaba para dedicarnos muchas atenciones, tan solo nos apretó las manos con fuerza cuando bajamos por la escala. A él le aguardaba el coñazo de las gestiones administrativas, la redacción de un acta por la pérdida del bote, etcétera. A nosotros, por contra, nos dio la bienvenida la torre de los genoveses, que, si no me falla la memoria, era gris. Feodosia, aquí quería yo llegar, debe su fama al hecho de que la fundaron los genoveses.
Mar Negro / Tuapsé
Salidos del pozo más negro de mi memoria, acaban de venirme a la cabeza algunos chispeantes recuerdos, tan añejos que se dirían de los tiempos de los persas y los antiguos griegos. Estamos en 1960 o quizá en 1961. Voy camino de Tuapsé en un autobús descuajaringado. Por qué, con qué objeto, no consigo recordarlo. Me acuerdo, en cambio, de que llevaba una maleta pequeña, herencia de mi padre; Veniamín Ivánovich la había arrastrado siempre consigo en sus desplazamientos oficiales. La maleta estaba cubierta de pegatinas. Pero juro que no hay manera de que recuerde qué tipo de pegatinas pudieran ser. De Nueva York o de Ámsterdam no iban a ser, eso es evidente, y muy probablemente fueran de marcas de cigarrillos extranjeros. La maleta va medio vacía, dentro guardo una hogaza de pan. Visto pantalones de chándal y una chaqueta de bouclé que hace tiempo me queda pequeña: me la ponía en octavo grado, y ya he terminado décimo. Tengo diecisiete años.
El bus avanza, renqueante; tiene unos neumáticos de mierda: la goma siempre es un desastre en Rusia; sin embargo, el ambiente está animado. Viaja poca gente, es primavera en el sur, las ventanas están abiertas: calor, polvo, una carretera de montaña. Hipotetizaría más adelante que fue ese mismo tramo sobre el mar el que recorrieron los personajes de El torrente de hierro, la novela de Serafimóvich14. (Hace un par de años la volví a leer con auténtico gusto; evoca la ética de Taras Bulba y no desmerece en nada de La guardia blanca, de Bulgákov). A ratos, saco el pan de la maleta y lo voy engullendo, partiéndolo en pedazos. Un individuo mayor, huesudo, con el triángulo de una marinera debajo de la camisa, me mira varias veces desde el par de asientos contiguo y me ofrece un trozo de pollo. Lo acepto. Se llama Kostia. Me presento. Soy un chaval de Leningrado, voy a Tuapsé, a casa de mi tía. ¿A qué viene eso de que soy de Leningrado? Bien, la verdad es que yo era un chaval con ambiciones, y Járkov me quedaba pequeño, merecía algo mejor que Járkov. «Pero, chiquillo, ¿te vas a comer el pan sin nada?», me dice en ucraniano una abuela, mientras me ofrece un trozo de pescado. Lo acepto.
No tengo a nadie en Tuapsé, por supuesto. Ni tía, ni dirección alguna. Soy un chico leído, un poeta, un niño, y voy a ampliar mi territorio, a encontrarme con bellas y con bestias, con molinos de viento y de acero que me sajarán las manos.
Para un joven que pasa la noche, hasta el alba,
mirando, absorto, estampas,
hay nuevos horizontes tras de cada horizonte,
y, detrás de cada desmonte, otros desmontes…
Ahíto de láminas, contempladas en mitad de la noche, marcho, como Rimbaud, huyendo hacia ninguna parte, poseído por una poética inquietud, movido por la añoranza de los grandes espacios.
Pero hay que viajar solo. Es la única forma de gozar de la exuberancia de la vida real. Aunque, por desgracia, viajar solo resulte casi siempre imposible.
Me bajo en Tuapsé y trato de alejarme de Kostia, el marino, lo más rápidamente posible. No quiero que sepa que le he mentido. Me había dado a comer de su pollo guisado, contándome historias de su vida, y me había invitado a medio vaso de vodka. Cuando me preguntó en qué calle vivía mi tía, mascullé: «Calle Lenin». El marino pareció extrañarse. No entendí de qué. Puede que la calle de marras fuese tan céntrica que solo hubiese en ella edificios oficiales, grandes almacenes, el comité municipal…, y no edificios de viviendas; puede que su perplejidad obedeciera a alguna otra razón. Porque en cada villorrio soviético ha habido siempre una «calle Lenin».
No hubo nada que hacer. El buen hombre me acompañó hasta la dirección que le di. A cuatro pasos de la casa le confesé la verdad. Le dije que en realidad no conocía a nadie allí, que había venido a dar en Tuapsé por casualidad, que era en Sochi donde vivía mi tía, pero que no había conseguido dinero suficiente para comprar billete hasta Sochi. Me dijo que debería habérselo dicho mucho antes, pero me hizo acompañarlo. Su mujer nos recibió con escasa amabilidad. El susodicho Kostia volvía a casa sin lo que fuera que hubiera ido a comprar a Novorosíisk. El domicilio de Kostia era un cuarto minúsculo en un barracón de madera junto al puerto. Pude contar cinco o seis puertas en el pasillo comunal. Aparte de Kostia y de su mujer, lo ocupaban una niña de unos seis años y un niño de teta. Pechugona y entrada en carnes, la mujer del marino era considerablemente más joven que él. No dejó de refunfuñar, pero nos dio de cenar pescado frito con patatas. Me hicieron una cama en el suelo, junto a la puerta. El niño no paró de llorar en toda la noche, ni Kostia de toser. Cuando me fui, temprano, por la mañana, seguía dormido. Su mujercita estaba lavándole el culo al niño.
—¿Ya se marcha?
—Sí. Le agradezco su hospitalidad.
—Agradézcasela a ese de ahí. —E inclinó la cabeza hacia la cama—. Es buena gente. Siempre tiene que traerse a alguien. El otro día me trajo un minino con una pata rota…
Dicho eso, volvió a ocuparse del niño.
Salí y me puse a caminar a lo largo del interminable muro del puerto. El ferrocarril discurría en paralelo al muro. Caminaba con rapidez, pero tardé bastante en recorrerlo. Solo pasados un par de kilómetros di con un grupo de peones.
—¿Cómo puedo salir hasta el mar?
Los peones no manifestaron extrañeza alguna.
—¡Ahí mismo está, solo tienes que doblar esa esquina!
La doblé por donde me habían indicado. Atravesé un angosto paso entre los muros. A juzgar por las retorcidas grúas de los más variados formatos, tras ambos muros se escondía el puerto. Por fin lo vi: allí estaba, desplegándose ante mí, lleno de un agua brillante e intensamente verde, regurgitando con estrépito, el mar. Las tormentas de aquel invierno habían ido amontonando pedruscos en la playa de guijarros. Algunos tenían el tamaño de un barril. Marea baja: las negras algas despedían un soñoliento olor a carbono. Vi unos barcos a lo lejos, esperando a que les dejaran entrar en el puerto para la descarga. La bahía de Tuapsé era fresca y maravillosamente azul, como el mar en las novelas de Stevenson. Sobre mi playa salvaje se levantaba un peñasco. Coloqué mi maleta a los pies del peñasco y me quité la ropa; titubeé un segundo y me quité los calzoncillos también. Hacía frío, pero el sol había salido y se abría paso ya a través de la neblina matinal. Deslizándome, resbalando entre las piedras y lastimándome los pies, entré en el mar. Resbalé y me derrumbé antes de tiempo. El agua gélida escaldaba mi piel. Nadé.
El camarada Rimbaud salió del agua a toda prisa, sus pelotas eran dos cubitos de hielo. Se secó con una toalla. Se vistió. Se sentó en la maleta y regresó a su hogaza de pan con la vista puesta en la mar. Años después, escribí un poema que contiene unas líneas sobre aquel episodio.
La barcaza volcada, con la amarra tendida
y gruesa, de la que brotan dos cabos de cuerda.
La leña húmeda apilada y, en jirones de lino,
las nubes acercándose a la costa.
Tras un rato de murria el vagabundo,
como un borrón amarillo,
va dejando atrás la bahía de Tuapsé.
Con la bahía de Tuapsé a su espalda,
en dirección a la vía del tren,
se le ve alejarse, pantalón amarillo
y la cabeza llena de sueños ferroviarios…
Lo que sucedió en realidad fue más o menos esto: el camarada Rimbaud, la piel llena de sal, se dirigió a la estación. Conoció a un chaval, un granuja de doce años. Escamotearon algo entre los dos y se fueron a venderlo a un arrabal de pescadores. Allí entraron en la choza de otro joven corpulento, este de diecinueve años, vestido con una gruesa camiseta de algodón. La choza entera apestaba, atestada como estaba de perolas con el pescado puesto a salar. Los chavales sacaron de una de ellas un par de peces con que acompañar el pan del camarada Rimbaud y se tumbaron a dormir donde pudieron. A la mañana siguiente, temprano, el de doce y el de diecinueve llevaron al chico leningradense al aparcamiento de autobuses y camiones. Una hora más tarde, el poeta partía en el remolque de un camión en dirección a Sochi. Una semana después, estaba trabajando ya en un sovjós dedicado al cultivo del té en las montañas, cerca del pueblo de Dagomýs. «Cerca» quiere decir a medio centenar de kilómetros montaña a través. El poeta se dedicaría entonces a extraer tocones del terreno, preparando el paraje para una plantación de té. Recuerden eso cuando abran un paquetito de «té de Georgia».
Mar Adriático / Venecia
La inglesa se llamaba Maggie. Vivía en Monmartre, en la calle Lepic. Cien años antes, en la misma calle Lepic, tuvo su taller Vincent van Gogh. Los dos compartían la misma santa inocencia. Van Gogh, a juzgar por sus cartas y por las memorias de sus contemporáneos, era un santo. Maggie siempre estaba sonriendo, tenía un carácter dulce, alegre y desenvuelto; hablaba un francés tan espléndido que todas las françaises se veían obligadas a tenerle respeto, porque el suyo era pobre por comparación. Diez años antes de conocernos, por lo que tengo oído, Maggie había sido una tía de primera. Cuando nos presentó el polaco Ludwig, un sujeto burlón, cínico y borrachín, Maggie era ya una chiflada tocada con un gorrito turco con bordados, que se ponía terciado, y con manchas de eccema en la frente y en las mejillas.
Las primeras relaciones que entablé en París fueron extravagantes hasta el delirio. Solo al cabo de unos años pude librarme de todo aquel personal, pero durante los cuatro primeros, aproximadamente, me vi permanentemente rodeado de gente de lo más abigarrada: bohemios, anarquistas, alcohólicos, homosexuales, lesbianas, camellos, prostitutas, madres de familia numerosa.