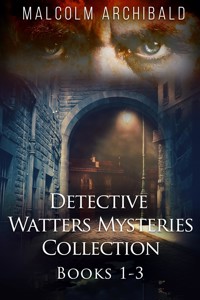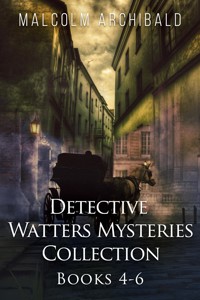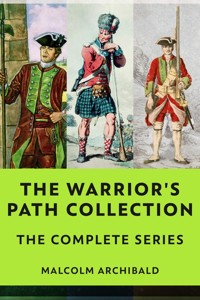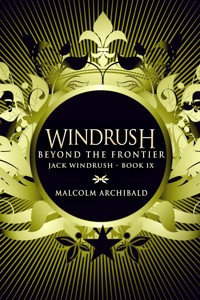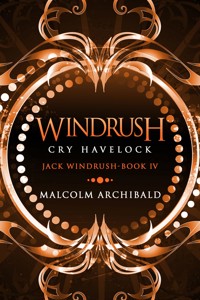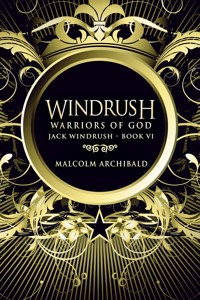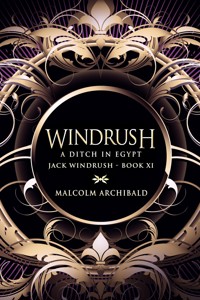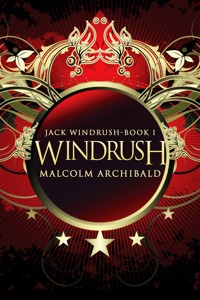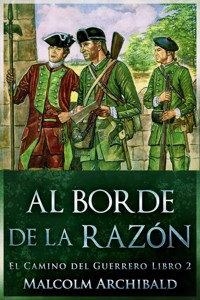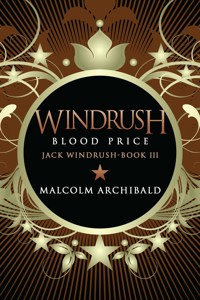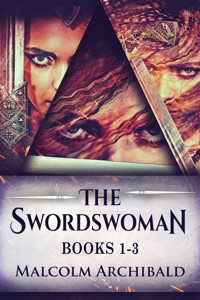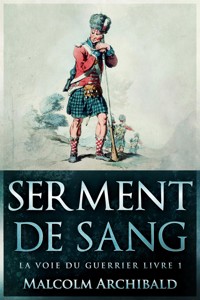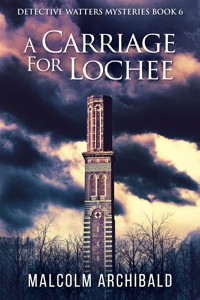2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Escocia, 1388. Fergus Scott de Eildon es enviado al norte para investigar unas noticias acerca de una nueva fuerza emergente. Luego de encontrarse con el feroz Alistair Mor, Fergus es llevado a una batalla en contra de la magia y la muerte, pero recibe la ayuda de la adorable pero temperamental Seonaid.
Mientras las brujas se reúnen para recrear el terrible Libro de la Tierra Oscura y el ejército de Donald de las Islas marcha para enfrentar a Alistair, Fergus necesita salvar su alma y a su país.
El Lobo de Badenoch es una aventura de fantasía inspirada en la historia de Alexander Stewart, conocido como el lobo de Badenoch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
El Lobo de Badenoch
Malcolm Archibald
Traducido porCamila A. Gómez Zamo
Derechos de autor (C) 2012 Malcolm Archibald
Diseño de Presentación y Derechos de autor (C) 2023 por Next Chapter
Publicado en 2023 por Next Chapter
Arte de la portada CoverMint
Este libro es un trabajo de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia. Cualquier parecido con eventos reales, locales o personas, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ni transmitir ninguna parte de este libro de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso del autor.
Índice
Agradecimientos
Preludio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Nota del Autor
Querido lector
Glosario
Acerca del Autor
Notas
Agradecimientos
Me gustaría agradecerles a las siguientes personas por su ayuda, sus consejos y su apoyo invaluable al escribir este libro:
Krista Krueger; Al Diaz; Judith Huey; William P Haynes; Nadia Nichelio; T. D. Langley y Shari Perkins
Especialmente: a mi esposa
Preludio
Otterburn, Northumberland, 1388
—Dos orbes, Fergus; ¡dos orbes y uno te traicionará!
Escuché esa voz en algún lugar en mi cabeza, pero las palabras no tenían sentido así que las ignoré.
—¡Vigila la luna!
Atardecía en Northumberland, el viento aplanaba el pasto y hacía que las ramas de los árboles saludaran frenéticas, pero todavía no salía la luna por lo que descarté esa advertencia y me concentré en lo que mi señor, James, el conde de Douglas, decía.
—Acamparemos aquí.
Lo miré y me estremecí de repente. Incluso en la luz tenue podía ver a los dos pájaros cerniéndose sobre él. El ave negra de la muerte esperaba en su hombro izquierdo con sus garras extendidas y el pico abierto, lista para dar el chillido de bienvenida. El ave brillante de la victoria era apenas más alta; movía sus alas suavemente en el aire y tenía ojos cálidos que auguraban un buen porvenir.
—¿Es eso sensato, mi señor?— Miré hacía atrás, al desierto ardiente que habíamos dejado atrás. —El conde Percy viene detrás con ocho mil lanzas.
—Y aquí nos vamos a encontrar—, dijo Douglas.
—Nos sobrepasa en número, mi señor—, percibí la irritación en mi voz, pero él decidió ignorarla.
—Si es así, entonces nuestra victoria será aún más gloriosa—. Sus ojos estaban tan serenos como su sonrisa.
A veces maldigo el regalo de la profecía que recibí de mi abuelo, Michael Scott, a quien a veces llamaban el Brujo, pero nunca por más de un día. Mientras el resto de nuestro pequeño ejército celebraba las victorias anteriores y esperaba la pelea contra los hombres de Percy con el entusiasmo que tienen los guerreros fronterizos, yo me sentía oprimido por la oscura depresión de aquel que conoce el futuro.
Estábamos en Redesdale; praderas verdes se extendían alrededor y las rápidas aguas del río saciaban a los caballos, a los hombres y al diverso ganado que habíamos capturado y que llenaba el aire de bramidos. Los hombres desmontaron rígidos, sus espadas reposaban en sus fundas. Acariciaron a sus caballos y rieron a medida que la tensión del ataque disminuía. Uno de los jinetes nos observaba con ojos cavilantes, como si no fuese capaz de entender la relación entre el señor Douglas y yo. Le regresé la mirada y solo vi a un hombre en una larga capa negra; llevaba su espada con ligereza, como cualquier guerrero, pero percibí algo más que solo un soldado detrás de ese rostro inteligente. No había malicia allí, entonces volví a cumplir con mis deberes.
—¿Debería asignar centinelas, mi señor?
Mirando al cielo, el conde negó con su cabeza. —Ya está muy oscuro para una pelea, Fergus. Percy no es ningún tonto; acampará cerca, juntará todas las fuerzas que consiga del campo y nos atacará antes del amanecer, cuando nosotros estemos dormidos—. Su sonrisa era tan maligna como algo salido del infierno. —Excepto, claro, que no estaremos dormidos; estaremos despiertos y preparados.
Asentí. —Sí, mi señor, pero todavía pienso. . .
—Seré yo quien piense, Fergus. Capturamos el estandarte de Percy afuera de los muros de Newcastle—. Lo sostuvo en alto para que yo pudiera ver con claridad el azul y amarillo de Percy, ahora subordinados al azul y blanco de Douglas. —Su honor requiere que lo recupere y él es precipitado por naturaleza, por eso le suelen decir Hotspur11.
Estaba de acuerdo. Percy Hotspur era un hombre valiente, pero era conocido por actuar antes de pensar.
—Entonces, arremeterá justo antes del amanecer y nuestras lanzas dividirán su formación en varias centenas. Eso es lo que va a suceder, así que dejemos que los muchachos duerman.
Poder dormir era un lujo preciado este verano de enfrentamientos. Mientras que algunos hombres se sacaban las armaduras y se tiraban bajo algún cobijo, otros cuidaban el ganado o perseguían a las pocas mujeres que nos acompañaban, o afilaban sus espadas o hablaban de los eventos ocurridos en los últimos días. Muy pocos bebían; no en las filas del conde Douglas. Los jolgorios eran para el largo invierno, cuando el fuego calentaba los hogares, la nieve dañaba los campos y solo los saqueadores más desesperados se atrevían a cruzar los estrechos pasos de Cheviot y Ettrick.
El viento se levantó más tarde esa noche; las nubes se movían frente a la luna llena y proyectaban sus sombras sobre nuestro campamento. Yo reposaba despierto, pensando en la advertencia sobre la luna pero especialmente en esas dos aves que competían sobre los hombros de mi señor Douglas. Podía entender una sola ave, la muerte o la victoria era el destino natural de un guerrero, ¿pero las dos a la vez? Sabía que tenía que estar equivocado y eso significaba que mis poderes se estaban desvaneciendo o que estaba errado. Meneé la cabeza y me encogí de hombros; si mis poderes desaparecían, bueno, no iba a ser una gran pérdida. Todavía sería Fergus Scott de Eildon y eso era más importante que cualquier visión.
Recuerdo bien ese fatídico día. El jinete solitario cruzó la cresta y se dirigió al sur de nuestra torre; su cabeza estaba desprotegida y su caballo cubierto de pequeñas gotas.
—¡Mi señor!— Mostró un control de las riendas de su caballo que solo podía envidiar. Desmontó y vino hacia mi mientras yo salía de la torre. —¡Mi señor Fergus!
Negué con la cabeza. —No soy un señor—, dije. —Solo soy Fergus, el hijo menor de William de Eildon.
Él negó lo que dije. —No, mi señor. Usted es Fergus, señor de Eildon. Su padre y su hermano fueron asesinados en una emboscada. Mi señor, el conde Douglas me envió a decirle.
Lo miré; era un guerrero ágil con una mirada agria, una cicatriz le atravesaba la mejilla afeitada y su espada no cabía perfectamente en su vaina. No sentí nada. Aquí, cerca de la frontera inglesa, aprendemos a vivir con la muerte y a tratarla como a una acompañante.
—Su padre está muerto, señor Fergus, y mi señor sabe que usted querrá venganza.
No dije nada. No deseaba vengarme. —Mi padre era un guerrero. No hubiese querido otra cosa más que una muerte en batalla.
—Ahora es señor de la Torre Eildon—, dijo el jinete. —Mi señor Douglas desea verlo. Está cabalgando al sur para tener su venganza en Northumberland.
Asentí. Fue directo y honesto. El conde de Douglas era mi superior feudal. Quería que cabalgue al sur con él. —Traeré mi lanza.
Incluso mientras contemplaba la perdida de mi padre y de mi segunda visión, veía las dos aves cerniéndose sobre mi señor y pensaba con desesperación en quién triunfaría.
Con un quejido me volteé; escuchaba el murmullo del campamento que desaparecía de a poco y el mugido del ganado acorralado en un círculo de hombres. Mañana habría una batalla y mañana lo sabría. ¿Cuál de las dos premoniciones era la correcta? ¿El día vería la muerte de mi señor u otra victoria se añadiría al prestigio de los Douglas?
Dormí muy mal y con inquietud, y mi mente me atormentaba con sueños de fracaso. Algunos eran pesadillas, pero uno fue tan nítido que pude saborear el polvo y sentir el sudor bajando por mi cuerpo.
Vi un arbusto y tres cornejas negras picando los ojos de un caballero asesinado. Había sangre en todos lados: en el suelo, en mi ropa, incluso en el aire que respiraba. Iba a pie y andaba solo, aunque estaba rodeado de miles de hombres, Scotts, Douglases, Elliots, Nixons, Charltons, Robsons; algunos peleaban, otros caían exhaustos o yacían heridos en el suelo mojado. No entendía quién era o qué estaba haciendo allí, pero había una sombra oscura de muerte en el horizonte y se escuchaba un estrépito de voces. Vi las aves en el cielo, negra y blanca, y escuché los gritos y el clamor de la batalla, y apenas reconocí mi propia voz llamándome desde detrás del arbusto y mi rostro entre el revoltijo de sangre.
Me desperté de un sobresalto y me limpie el sudor de la cara. Las visiones me agotaban, por lo que temblé durante un rato. Esta vez no había sido diferente. ¿Qué significaba esa visión? ¿Sería mi muerte pero la victoria del conde? ¿Sería mi último día en este mundo? Me encogí de hombros y traté de desechar el ruido de la batalla que seguía en mi cabeza.
Una flecha pasó silbando a un lado de mi cabeza y se clavó en la tierra. Me paré sobresaltado. El clamor estaba a mi alrededor, no en mi sueño, y ya estaba en el medio de la batalla.
Los ingleses tienen a los arqueros más expertos del mundo, razón por la cual ganan la mayoría de los combates. Las reglas son simples: si quieres derrotarlos, acércate. Mi señor tomó un riesgo muy grande al acampar al descubierto, a riesgo de la usual lluvia de flechas que diezmaría a sus guerreros antes de que la batalla iniciara, pero había apostado a que Percy querría pelear cara a cara y mano a mano.
—¡Por Percy!— Se escuchó el llamado, claro como una trompeta en la noche iluminada por la luna. —¡Por Percy! ¡A ellos! ¡A ellos, señores de Inglaterra!
El conde no había estado del todo en lo correcto; Percy no esperó a los refuerzos para atacar, pero sí llegó en la noche. Atrapados por sorpresa, nuestros hombres se tomaron unos preciados minutos en juntar sus fuerzas y los ingleses pudieron romper las filas desordenadas, pero un siglo colmado de guerras formó una raza que contraatacaba con la misma violencia.
Pude ver con claridad el plan de Percy. —¡Mi señor! ¡Están en ambos lados! ¡Percy envió un escuadrón por el norte mientras ataca en persona por el sur!
No cabía duda de esto; podía ver a los ingleses tan claramente como a mi propia mano mientras intentaba ajustar mi armadura. Mientras Percy se aventuraba con un ataque frontal para obtener la gloria, sus jinetes fronterizos, los Charltons y los Bells, los Fosters y los Storeys y los demás nos habían encerrado y se nos acercaban por detrás.
—¿Entonces Percy va al frente?— El conde sonrió; sus dientes relucían en la luz plateada. —Bien merecido tiene su apodo. ¡Es un hombre con agallas, merecedor del filo de mi espada!
Alzó su voz mientras su caballo avanzaba. —¡Es el mismísimo Hotspur, muchachos! ¡Conmigo! ¡Por Douglas! ¡Por Douglas!
La respuesta surgió de las miles de gargantas de hombres que aceptaban el desafío al que el Buen Sir James dio fama, el Douglas Negro que fue siempre la mano derecha del rey Robert mientras batallaba para mantener la independencia de Escocia.
—¡Por Douglas! ¡Por Douglas!
—¡Mi señor, aún no tiene toda la armadura puesta— le advertí en vano. —Necesita su casco!
—¡No hay tiempo, muchacho!— Me sonrió y al ver en sus ojos el frenesí de la batalla entendí que no podía hacerlo entrar en razón. Solo la sangre lo saciaría ahora. —¡Vamos, Fergus, móntate y ven conmigo! ¡Por Escocia! ¡Por la gloria! ¡Por Douglas!
Así comenzó la acometida a través del luminoso valle, con el conde Douglas liderando una creciente fuerza de guerreros hacia el centro de la batalla. Los hombres se nos unían como se encontraran, algunos con sus botas y espuelas, otros solo con sus cascos o pecheras, con sus pares de grebas, y uno o dos solo con sus camisas. Un valiente, que debe haber estado cortejando a una dama, llevaba nada más que la piel que su madre le dio, pero aun así gritaba la misma frase que salía de nuestras bocas aquella loca noche de agosto.
—¡Por Douglas! ¡Por Douglas! ¡Todos morirán, señores de Inglaterra!
Sin prestar atención a nuestra seguridad más que un cazador a su presa, galopamos por el valle esquivando flechas en un tramo de bosque y lanzándonos hacia el clamor de la batalla.
—¡Por Douglas!
Mi señor iba en la primera fila, tenía la cabeza sin ninguna protección y el rostro expuesto a las espadas, lanzas y mazas por estar al frente, tal y como el conde siempre lo hace, como cualquier comandante escoses lo haría; como cualquier héroe lo haría.
—¡Por Douglas!
Nuestro primer impacto desestabilizó las lineas inglesas, tirándolos hacia atrás por la confusión, a pesar de que nos superaban en número cuatro a tres, tenían la ventaja de la sorpresa y sus armaduras completas. Pero éramos escoses, recuérdenlo; estábamos cabreados y seguíamos al conde de Douglas, un caballero único en su clase.
—¡Por Douglas!
Sus líneas se rompieron; comenzaron a retirarse y luego, por un golpe de suerte, el viento ocultó la luna detrás de una nube y la luz se desvaneció. El sonido de golpes cesó, los gritos de guerra se calmaron a medida que los hombres buscaban a sus compañeros y se preguntaban quién era amigo y quién era enemigo. Tiré de las riendas de Bernard, mi caballo castrado marrón, moví hacia atrás mi yelmo y miré al campo.
Todo lo que podía ver era una masa de hombres; no podía diferenciar escoceses de ingleses, todos lucían igual en la oscuridad.
—¿Mi señor?— Lo llamé una vez, titubeando, y luego grité para que pudieran oírme por sobre los quejidos de los heridos y los alaridos escalofriantes de los moribundos. —¿Mi señor Douglas?
—¡Aquí, Fergus! ¡Aquí, caballero de Eildon!
Cabalgué hacia él, empujando a las líneas desconcertadas que podían ser de Douglas, de Percy, o hasta monstruos del infierno por lo que entendía esa noche. El hombre desnudo estaba allí, riendo frenéticamente mientras vendaba una herida en su brazo, y puedo jurar que vi a una doncella a caballo, moviendo su largo cabello negro, pero pudo haber sido una valquiria que elegía a su presa o alguna otra criatura del otro lado. No la miré fijamente, por si acaso notaba mi presencia.
El viento cambió y movió las nubes otra vez; iluminados nuevamente por la luna, la batalla se reanudó, con los guerreros de ambas naciones disfrutando el desafío mientras arremetían cortando, apuñalando, despedazando y asesinando. El clamor del acero contra acero ahogó los sonidos contaminados de los hombres en agonía.
—¡Ahí está Douglas!— La voz tenía el duro acento de Northumberland y un gran grupo de hombres se abalanzó dando estocadas con sus lanzas fronterizas de nueve pies de largo para intentar ganarse el honor de haber matado al conde.
Ahora era mi turno de pelear, por lo que desenvainé mi espada, la misma que mi padre había usado y su padre antes que él, y me apresuré a defender a mi señor.
Pasé la mitad de mi vida practicando con la espada, e intercambié algunos golpes con bandas de ladrones, pero esa fue la primera vez que la usaba en una batalla real, y no tenía miedo. Recordé las palabras que me había enseñado mi tío. “Cuando se trate de lanzas”, dijo, “córtales la punta”.
Ahora me enfrentaba a tres, pero ninguno de los que las portaban quería matarme; yo solo era un obstáculo indeseado entre ellos y mi señor Douglas. Estando agachado, blandí mi espada de lado, sentí un ligero contacto al hacer pedazos la primera y dejé al atacante con solo un trozo de madera de seis pies. Me miró, más confundido que asustado, mientras tomaba mi espada; me detuve por medio segundo y se la incrusté en la garganta. Murió en una nube de sangre al momento en que Douglas esquivaba la lanza del segundo inglés y con destreza le cortaba la cabeza. Él murió sin poder acercársele.
El tercero pausó y por un momento pensé que se iría, pero era un hombre de verdad, aunque peleaba por el lado equivocado. Apuntó su lanza hacia mi señor. Lo matamos juntos chocando nuestras espadas al incrustarlas en la cavidad de su pecho. Su sangre se esparció para unirse a la neblina escarlata que se suspendía sobre la batalla y nos salpicaba a todos; nos veíamos como demonios infernales, tal vez algo que todos somos en medio de la guerra.
—¡Ahora, Fergus! ¡A ellos!— Mi señor alzó su voz una vez más. —¡Por Douglas!
La respuesta llegó rápido desde miles de gargantas rugientes. —¡Por Douglas!
Pero los ingleses tenían la misma voluntad. —¡Por Percy!— Todos bramaron, y otra vez se encontraron los ejércitos, ninguno cedía una pulgada, nadie pedía compasión, solo estaba aquel valle del Rede repleto del choque de las armas, los aullidos de los guerreros y los gritos de los heridos.
Peleamos hasta que las nubes oscurecieron la luna de nuevo y otra vez retrocedimos para lamer nuestras heridas, jactarnos de nuestras hazañas, esconder nuestro temor y recuperar nuestro aliento. Y así pasamos la noche, peleando bajo el brillo de la luna, parando cuando estaba demasiado oscuro para distinguir enemigos de amigos y volviendo a batallar al instante en que la luz mejoraba. Éramos guerreros de la frontera, eso era lo que hacíamos.
Justo antes del amanecer, los inglés finalmente se dispersaron y nuestros hombres, regocijándose, los echaron de Redesdale, con el conde al frente y yo a su lado. Había cuidado su flanco toda la noche y aprendí que pelear una batalla era diferente a ahuyentar una banda de saqueadores. Pude ver a un guerrero experto en acción y aprendí una veintena de técnicas nuevas, pero ya estaba harto de la matanza y exhausto por derramar tanta sangre cuando por fin el ruido disminuyó.
—¡Ahora eres un guerrero, Fergus Scott!— El duque me sonrió, su cara estaba salpicada de sangre inglesa y sostenía la espada firme en su mano.
Le sonreí; estaba contento por su aprobación, y entonces apareció la flecha. En medio del clamor de la batalla oí el más breve de los silbidos, y luego vi el asta saliendo de su ojo.
Era una posibilidad entre mil, un terrible golpe de mala suerte y no pude hacer nada mientras el conde Douglas se tambaleaba y caía lentamente. Grité por la desesperación e intenté agarrarlo, pero los ingleses se reagruparon por cuarta o quinta vez esa noche y tuvimos otras cosas en las que pensar. Sostuve a mi señor por unos pocos segundos, y luego arremetí desesperado por la venganza, desesperado por matar.
Los Percy no pudieron aguantar la furia de mi embestida. Por más guerreros que fuesen, se rendían ante mi; caían como hojas en otoño mientras cabalgaba entre ellos en busca del arquero que asesinó a mi señor tan vilmente. Morir en batalla era un honor, pero cualquier caballero real merecía ser asesinado por otro, no ser asesinado de forma despreciable por un asesino invisible. Siempre pensé que los arcos eran armas de cobardes, portados por un hombre que mata sin correr peligro; mi venganza cayó sobre los rangos ingleses, y el poder de los Douglas estaba conmigo, ignorantes de que su conde había muerto.
Durante esa última parte de la pelea me convertí en un verdadero guerrero que asesinaba sin compulsión y masacraba a quien se me opusiera. Decidido a vengar a mi señor, ignoraba toda súplica y no me detenía ante ningún rostro inglés.
Finalmente el grito “¡por Douglas!” era el único en aquel amplio valle de sangre y esos ingleses que no yacían muertos en el suelo huían o se encogían entre los cautivos. Solo Hotspur seguía peleando, como un digno señor de la frontera.
—¡Ríndete!— Le exigí, hiriendo a un valiente pero tonto escudero que intentaba proteger a su señor. —Ríndete, Percy, o muere en donde estás.
Protegido por su cota de malla y su coraza de acero, y rodeado de sus mejores hombres, Percy aún era un hombre peligroso. Matarlo no sería tarea fácil.
—¡No me rindo ante nadie!—, bramó, —¡excepto por James, el conde de Douglas!
—Parece que tenemos un dilema—, el hombre de la capa negra apareció de la nada y susurró en mi oído. —Hotspur solo tiene que resistir por otras dos horas para que los vientos cambien a su favor, ya que el obispo de Durham está viniendo con unos tres mil hombres.
Miré a este sombrío hombre con mirada firme, y luego detrás de él, a la curva de las colinas y al sur, hacia la oscuridad de la noche.
Sí estaba viniendo, porque pude ver a sus ejércitos marchando, fila tras fila de soldados ingleses, hombres armados e impasibles de Yorkshire y Durham, arqueros de Tynedale, tropa tras tropa de Jinetes fronterizos. Cabalgaban con estandartes ondulantes en la calma antes del amanecer y tenían escoltas adelante; se abalanzarían sobre nuestros hombres agotados y habría una segunda batalla que no podríamos ganar.
—Debemos terminar esto ahora—, dije.
—Una tarea difícil—, me contestó este sujeto sombrío, —con el conde Douglas muerto y probablemente escueto, y Percy con su armadura completa.
—No es tan complejo—, le respondí. Recordé a esas dos aves que se cernían sobre los hombros de mi señor. El mensaje se hacía más claro. —Sir Harry—, grité, usando el nombre por el que la madre y el padre de Hotspur lo habían bautizado, —Sir James, conde de Douglas, está en camino. Si se rendirá ante él, sígame. Si prefiere morir, tengo dos veintenas de arqueros de Ettrick dispuestos a disparar.
Eso último era una mentira, porque sabía que no había ni uno en estas filas, pero no le di tiempo para que reflexionara; espolié a mi caballo Bernard y volvimos a trote hacia la colina llena de cuerpos. Confiando en el poder de mi visión, pasé sobre los cadáveres hasta el lugar en donde había dejado a mi señor.
Como había dicho el hombre de la capa, los guls ya habían estado haciendo su trabajo en el campo de batalla, por lo que Douglas yacía desnudo como un recién nacido, excepto por la flecha que sobresalía espantosamente de su ojo y por una nueva herida en su cuello. El ave negra de la muerte estaba posado en su pecho con el pico abierto, victorioso. Desmonté, arrastré el cuerpo de mi señor al socaire de un helecho, y me agaché a un lado para esperar a Hotspur.
No tuve mucho tiempo hasta que él llegó, su armadura repiqueteaba y lo seguía su séquito algunas yardas atrás. Doscientas lanzas Douglas los seguían, vigilándolos cuidadosamente.
—¡Sir James de Douglas! ¡Es Percy!— No desmontó. Era muy joven para ser sabio, y muy valiente para sentirse amenazado por simples palabras.
Sabía que él nunca había visto a mi señor: no conocería su voz. Lo llamé refugiado tras el arbusto. —¡Bien hecho, Sir Harry! Pelearon con bravura, pero la fortuna nos favoreció este día. ¿Te rindes ante mí? ¿Te rindes ante Douglas?
El ave negra yacía tranquila en el pecho de Sir James; todo dependía de la respuesta de Hotspur. Si elegía retomar la pelea, los miles que marchaban para el obispo nos alcanzarían antes del día. Si se rendía, la batalla era nuestra.
Repetí mis palabras. —¿Te rindes, Hotspur? O continuamos con la batalla?
—Me rindo, Sir James. Me rindo ante un valiente caballero.
Solo ahí vi al brillante ave de la victoria descender y supe que mi visión había sido verdad. La batalla de Otterburn había sido ganada por un caballero muerto, pero incluso mientras me derrumbaba por la pena y el agotamiento, aquel hombre con la larga capa negra me palmeó el hombro.
—Fergus Scott, creo que tu labor apenas está comenzando. Escocia te necesita.
Lo miré fijamente; mi mente estaba colmada por la muerte de mi señor y las palabras de un extraño no me interesaban.
Asintió con la cabeza mostrando su entendimiento. —Ve a casa, Fergus de Eildon, y recupera tu fuerza.
Lo vi alejarse al galope, levantando terrones de césped húmedo con los cascos de su caballo en el amanecer inminente, pero yo solo pensaba en enterrar a mi señor.
Uno
Octubre de 1388
Sobre la alta cumbre por encima de la ciudad yacía en la penumbra el castillo de Edinburgh, que temblaba ante las frías ventiscas otoñales. El viento soplaba a través de las troneras en las grises almenas, agitaba la bandera contra el asta y llevaba polvo y basura a cada rincón de la fortaleza. Me envolví más en mi capa de algodón con capucha, consciente de que este frío era solo el preludio del largo invierno que se avecinaba, pero más preocupado por el mensaje que me había traído hasta aquí.
Luego de regresar a salvo de la campaña en Otterburn, me instalé en mi tranquila torre a la sombra de las colinas de Eildon y me ocupé de mi pequeña porción del botín. Cumplí con mi parte, ayudé a mi señor a ganar la batalla y ahora no quería nada más que una vida pacífica, hasta que apareció un mensajero.
—¿Fergus Scott?— Aquel hombre ni siquiera se detuvo para recobrar su aliento al desmontar. Miré desde el parapeto y asentí.
—Estoy aquí.
—Pues Albany solicita su presencia.
El nombre me dio escalofríos, como debía ser, ya que Robert Stewart, el duque de Albany, era pariente del rey y uno de los hombres más importantes del país.
—¿Tienes al hombre correcto?— Pregunté. —No tengo ni riquezas ni una familia como para tener el interés de mi señor de Albany.
—¿Es usted Fergus Scott de la Torre Eildon?
Confirmé esa información.
—Pues póngase sus espuelas, Sir Fergus, y cabalgue a Edinburgh. Albany anhela su presencia y no es un hombre al que le guste esperar. Y vaya solo; no quiere que cargue con escuderos o sirvientes.
—No soy Sir Fergus—, le dije. —ni tampoco un caballero . .— pero el jinete ya estaba señalando que me apresure por lo que obedecí. Nadie que valorara su cabeza querría dejar esperando a Albany, y yo prefería que la mía estuviera sobre mis hombros y no decorando una pica.
Así fue que cabalgué quince leguas hacia el norte, a Edinburgh, llegué una oscura tarde de octubre y subí por la angosta cresta de la ciudad hacia el gran castillo en la roca. Ya había estado allí, había visto sus casas altas y su gente estrepitosa, pero nunca había visitado el castillo, así que sentí algo como el asombro al cabalgar por el puente levadizo y atravesar la lúgubre puerta. La fortaleza se alzaba ante mi con un esplendor real, torre tras torre, muro tras almena y todo en la piedra gris de Edinburgh.
—¿Su asunto, señor caballero?— El guardia era muy serio pero respetuoso, como cualquiera lo sería ante alguien que portara los colores de Douglas.
—Mi asunto es con mi señor de Albany—, le dije, algo ostentosamente.
—Entonces sígame, caballero—, dijo el guardia. No parecía sorprendido por lo que dije. Sin dudas estaba acostumbrado a estar en la presencia de un duque.
Yo estaba familiarizado con los castillos y las torres de las Fronteras, pero esto era nuevo. La Torre Eildon, como muchas otras, tenía cuatro pisos con una única habitación en cada uno, y estaba resguardada por una cortina. Toda la torre podría haber entrado en el patio externo de Edinburgh; tenía capas de fortificaciones defensivas dentro, cada una construida con vívida roca volcánica. Nunca había visto algo parecido, y me estremecía mientras mi escolta me guiaba a través de otra puerta hacia el santuario de esta gran ciudadela.
Los edificios rodeaban este patio interno, con una torre más adelante y con enormes ventanas que nos observaban desde arriba. Tener ventanas de tal magnitud en un castillo era señal de una gran confianza en las fortificaciones exteriores. Un grupo de guardias me observaban, la fría luz otoñal se reflejaba en sus hachas de Leith y sus corazas de acero.
—Por aquí—, me ordenó mi escolta, y me encontré dentro del más impresionante de estos edificios; tapices brillantes colgando de las paredes, antorchas centelleantes en soportes ornamentales y una puerta de hierro tachonado que se abría delante de mí.
Nunca había visto una habitación como aquella; en un pasillo con un techo tipo cercha de madera, de las paredes colgaban telas de seda y satén, pero también se mostraba una gran variedad de armas. Había un fuego de bienvenida chispeando y rugiendo en un hogar tan grande como para asar un rebaño de bueyes.
Sin contar los guardias que nos vigilaban, había solo dos hombres que importaban en esa intimidante habitación. Ambos estaban sentados en pesadas sillas de madera tallada, uno era de estatura media, tenía barba y estaba vestido con largas túnicas de armiño blanco y rojo, y el segundo vestía la misma capa negra que usó la última vez que nos encontramos en el campo de Otterburn. Él fue quien se levantó y caminó hacia mí.
—Ah, Fergus Scott de Eildon—, su voz era más profunda de lo que recordaba, con un extraño timbre que combinaba poder con un sentido del humor amargo, como si simultáneamente se riera y sintiera pena de todos los que se encontraba.—Te estábamos esperando.
—¿Es así, señor?— Les hice una reverencia, porque ya que asumí que el hombre de la túnica era Albany, sentí que su acompañante de ropa oscura también poseía gran poder.
—Así es, señor— El hombre de la capa oscura me devolvió la reverencia. —Acompáñanos.
Unos sirvientes presurosos acercaron un tercer sillón al fuego, porque incluso en este castillo real hacía frío. Albany ocupaba el asiento más y el hombre de la capa, la que le seguía, por lo que yo estaba en el centro con las flamas reflejándose en mi rostro y la gran habitación hundiéndose a mis espaldas. La piel de un oso blanco cubría el piso bajo nuestros pies.
—Te estarás preguntando por qué te llamamos, Fergus de Eildon—. Dijo Albany con tranquilidad y yo asentía.
—Tal vez ya lo sabes—, dijo el hombre de la capa. Me miró. —Tal vez deberías decirnos, Fergus Scott.
A pesar de que había peleado a la par de este hombre y ahora me sentaba a su lado en aquel espacioso salón, no podría haberlo descrito. Lo miraba y no veía nada. Era consciente de que era alto, con una cara larga y lúgubre, pero eso era todo. Ahora lo miré y vi en sus extraños ojos el reflejo de los míos, una boca que se burlaba de mi sonrisa, un rostro que podría ser un espejo reflejando el de mi padre, pero aún así no podía verlo.
—¿Quién es usted, señor?— Pregunté.
—¿Quién eres tú, Fergus Scott?— me replicó, con su boca que se torcía en una pregunta.
—Soy solo Fergus Scott de Eildon—, le dije, y él asintió.
—Y yo soy solo Thomas Learmonth de Ercildoun, pero creo que me conoces mejor como Thomas el Franco.
El nombre me hizo estremecer; no podía ser de otra forma, ya que si mi abuelo, Michael Scott, había sido uno de los hombres más sabios en Escocia, entonces Thomas de Ercildoun fue su par en todos los aspectos de la sabiduría, blanca, negra y entre medio. Desgraciadamente, Thomas de Ercildoun, o Thomas el Rimador, o Thomas el Franco, hacía mucho que ya no existía.
—No puede ser Thomas el Franco—, dije con voz débil, —porque ese hombre está muerto.
—Si tú lo dices—, respondió Thomas y quedó en silencio.
Fui el primero en hablar. —Dicen que volvió al Otro Mundo.
—Así dicen—, me sonreía. —También dicen que el Pueblo de la Paz me dio el regalo de la verdad y la profecía. ¿Qué piensas, Fergus?
No pensaba nada. Me quedé callado, pensando en cómo llegué a estar en la presencia del duque de Albany y de un impostor claramente loco.
—Entonces, Fergus—, el duque volvió a hablar, su voz sonaba tranquila y algo cansada. —Conociste a nuestro acompañante, y ya sabes quién soy yo, entonces tal vez podrías hacer lo que Thomas pidió y decirnos por qué te convoqué.
Sentí que la tensión aumentaba en aquella cámara mientras el fuego crujía y siseaba. Por alguna razón me di cuenta de que mi futuro dependía de mis acciones en los próximos minutos, sin embargo no sabía qué esperaban de mí. Respiré hondo y les dije la verdad.
—No sabría decirlo—, dije, —porque no lo sé con seguridad.
Albany miró a Thomas, quien negó con su cabeza lentamente. —Él sabe—, dijo Thomas, —pero no sabe que sabe—. Me miró con esos ojos como espejos.
—Aquel que sabe, pero no sabe que sabe—, dijo suavemente. —Está dormitando y debe ser despertado.
—No estoy durmiendo—, respondí.
—Una parte de ti, sí—, dijo Thomas. —¿Puedes recordar cómo supiste que el conde Douglas ganaría la batalla de Otterburn?
Asentí. —Solo lo supe—, dije.
—Y a esto también simplemente lo sabes. Entonces mira a mi señor de Albany, mírame a mí y dime qué sabes—. Se estremeció de repente y mi —¿Y qué más hay ahí, Fergus?
—No hay nada más—, le dije, mientras el gran fuego crujía en la chimenea y una corriente de viento traía humo aquella cámara real. Había una forma en ese humo, un augurio maligno en forma de dragón, pero se desvaneció tan rápido como apareció y saqué esa imagen de mi cabeza. Los dragones eran cosa de mitos; historias para niños. —No sé nada más.
—Quizás no— dijo Thomas, pero me miraba con desconfianza, como si estuviese ocultándole algo. —Tal vez todavía no; di lo que tienes que decir, Fergus de Eildon.
Suspirando, hice lo que debía, miré a uno y a otro pero no vi nada. Solo percibía una tristeza profunda, una pena oscura que parecía cubrir este lugar y se extendía hacia el norte. No, estaba equivocado; no se extendía al norte, se originaba allí, al lado de una masa de montañas grises y en el medio de un páramo desolado. Suspiré mientras la tristeza se profundizaba y temblé al darme cuenta de que había algo en el centro, un vórtice de horror que emanaba de un punto central, algo de una maldad tan atroz que me sacudí entretanto mi mente lo tocaba.
—¿Qué viste?— Me encontraba acostado en la alfombra de oso en el suelo y Thomas estaba arrodillado a mi lado, su cara parecía perturbada pero no había ninguna expresión en sus ojos.
Le conté.
—Vi lo mismo—, dijo, y miró a Albany.
El duque asintió. —Entonces está confirmado—, dijo tristemente. —Temo que una gran maldad ha descendido en este reino, y es un mal que requiere más de un guerrero para curar.
—Y más que un vidente—, agregó Thomas, —especialmente uno viejo y acabado como yo.
Comenzó a envejecer ante mis ojos, en su cara se marcaron profundas arrugas y su cabello se desquebrajó, se volvió gris y empezó a caerse. Thomas el Franco apareció tan viejo como sus leyendas y quería que yo fuese su heredero.
—No puedo— dije débilmente.
—Es tu deber—, dijo Thomas, y sus arrugas se desvanecieron para volver a estar como había aparecido en Otterburn.
La mano de Albany era dura como el acero al ponerme de pie. —Necesitamos a un hombre con el fuego de la juventud, la astucia de un bandido de la frontera, la experiencia de un guerrero y el conocimiento de un vidente.
—Pues existe tal hombre—, dijo Thomas el Franco, —y está parado en la alfombra frente a mí.
—¿Yo?— Quería huir de mi destino, ya que no deseaba nada más que cultivar mis pocos acres a la sombra de las colinas Eildon. No quería aventurarme al País del Norte a acabar con aquella gran maldad.
—Solo sigue a tu mente—, me dijo amablemente Thomas, —y sabrás qué hacer—. Suspiró y se dio la vuelta. —Hay algo más, Fergus. Asegúrate de que no ponga sus manos en el Libro de la Tierra Oscura.
—¿Asegurarme de que quién no ponga sus manos en el libro?— Lo miré fijamente, pero Thomas ya había atravesado aquella enorme habitación. —Thomas, ¿qué es el Libro de la Tierra Oscura? ¿Debería saberlo?
Thomas cerró la puerta y me quedé solo con Albany y mis temores.
Dos
He estado consciente de mis poderes desde que era un joven que trabajaba en los acres de mi padre a la sombra de las colinas Eildon. Al principio fue un don pequeño, la habilidad de encontrar cosas que otros habían perdido, un cuchillo, una prenda de ropa, una moneda extraviada, pero luego descubrí que podía ver cosas que otros no podían. Todavía hoy no puedo describirlo apropiadamente, excepto poder decir que es más que una sensación y menos que algo concreto. Puedo ver una imagen, pero no puedo controlar lo que veo y raramente puedo entenderlo.
Thomas el Franco me dijo que siguiera a mi mente, pero no era algo muy fácil. ¿Cómo podría seguir una mente que no tiene ni forma ni orden? Sabía que el mal había venido de un área montañosa en el norte, pero nuestra Escocia tiene muchas zonas así y la mayoría están al norte. Tenía mucho territorio del cual elegir y a nadie que me guiara a ningún lado. Ajusté mi lanza a la montura y mi espada a la cadera, me despedí de la torre de Eildon y me encaminé hacia lo que esperaba fuera el norte.
Ahora, para aquellos que no conocen la geografía del país, déjenme explicarles un poco. Escocia es un país pequeño, un tercio del norte de las islas británicas que están en el oeste de Europa. El sur, mi propia frontera, es un area de dulces valles y colinas redondeadas, cortadas por el viento. Aquella es la arena, la tierra de nadie entre Escocia y nuestros vecinos predadores de Inglaterra.
Al norte de la frontera se encuentran las fértiles Tierras Bajas centrales, en donde están las ciudades de Edinburgh y Stirling, cada una bajo su propio castillo defensivo, y hacia el norte, pasando la ciudad amurallada de St John’s Town of Perth, esperan las Highlands, a donde me dirigía. Hay una planicie costera que se extiende alrededor de Escocia del este hasta Aberdeen, el Moray Firth y Caithness, pero no estaban en mi camino. Si estaba buscando montañas, entonces tenía que adentrarme hacia las tierras altas, el corazón del granito; el peligroso territorio de los clanes gaélicos.
A pesar de la amenaza constante de una invasión inglesa, nosotros, los habitantes del sur, mirábamos al norte con algo de inquietud, ya que los gaélicos eran gente de un calibre diferente. Así como eramos escoceses, ellos tenían su propia cultura y lengua distintivas, ambas más antiguas que nuestras tradiciones semi-normanas de castillos y cortes, justas y caballerosidad. Mientras teníamos señores y condes, ellos tenían jefes de tribus y capitanes, y sabía que yo sería un extraño ahí, un forastero. Aún así, si iba a hacer lo que me ordenó el duque Albany, debía adentrarme en la fortaleza rocosa del norte, desenterrar cualquier mal que descubra y destruirlo. ¿Cabe alguna duda de que el sueño nunca me llegó aquella noche?
Desde Edinburgh me llevaron a través del Scotwater, o el fiordo de Forth, ese gran cuerpo de agua llena de naves que permite el acceso al centro fértil del país. El bote, una embarcación que funcionaba a fuerza de mujeres fornidas que reían por mi falta de experiencia en la navegación, me trajo a las costas de Fife, donde un robusto hombre que arreglaba una red de pesca rota señaló al norte con su pulgar cuando le pedí direcciones.
—¿Quieres ir a las Highlands?— Preguntó aquel hombre sombrío. —Pues buena suerte y que Dios te ayude, porque allí hay hombres que te escupirían por diversión y te comerían en el desayuno.
Su acompañante, una mujer con la cara colorada en un vestido rayado, asintió con sapiencia. —Si quieres vivir, fronterizo, sería mejor que pegues la vuelta ahora y vayas a casa. Es preferible que sean cien ingleses que un highlander.
Les agradecí por sus consejos y ánimo y guié a Bernard, el mismo robusto caballo marrón que cabalgué en Otterburn, hacia el camino. Mi segundo caballo, en el cual puse mi armadura y otras cosas necesarias, nos seguía dócilmente. Era de un gris apocado, al cual llamé Regal.
Desde aquel día en el castillo de Edinburgh no había experimentado más visiones, así que viajaba más con esperanza que con expectativa, dando un doloroso paso tras otro a través de las tierras fértiles de Fife. Aquí habían colinas, las empinadas Ochils, con sus cuestas divididas por ríos, y habían pequeños pueblos a los pies de las lomas repletas de mineros de espaldas anchas.
Pasé una noche de descanso en el castillo Gloom, esa extraña fortaleza de los Campbells cerca de las aguas precipitadas del arroyo Sorrow de un lado y el arroyo Care del otro; le dí las gracias al anfitrión por su hospitalidad y tomé el escarpado sendero a las Ochils. Estas eran unas colinas diferentes, sus cuestas externas me llevaban a una meseta parecida a los Cheviots de la Frontera, pero podía sentir la presencia de brujas entre los valles estrechos y las rocas azotadas por el viento, por lo que me apresuré. No estaba listo aun para encontrarme a esa gente.
Pero parece que ellos sí lo estaban. La visión vino de imprevisto, indeseada y sin ningún entendimiento.
Estaba parado en la escueta entrada del castillo, un viento amargo soplaba afuera y habían salvajes alrededor. Hablaban una lengua que no reconocía, pero que me era familiar de alguna forma, y yo estaba vestido de blanco. Miré hacia abajo y vi unas lindas zapatillas verdes y un brazalete de flores en mi muñeca izquierda; sabía que no era Fergus Scott. También supe que me mantenía a salvo, aunque había una oscura sombra adelante, y cuando miré al espejo que formaban las quietas aguas, el rostro que vi no era el mío.
—¿Quién soy?— Pregunté y la voz llegó de las oscuras murallas al mi alrededor.
—La pregunta no es quién eres, mi preciosa. Sino ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito en este lugar mortífero?
No sabía la respuesta, pero de repente sentí un miedo profundo como jamás había sentido en mi vida.
—¿Dónde estoy?— La voz no era la mía, y no pude detener las lágrimas que pesaban en mis ojos, hasta que el alto hombre barbudo acercó su mano y palmeó mi hombro. Estaba sonriendo pero pude ver la malicia detrás de sus ojos y grité en silencio por el único hombre que podría ayudarme.
—¡Fergus!
Pero Fergus no estaba ahí.
Seguí viajando hacia el norte, a St John’s Town of Perth, donde estaría seguro tras su fosa y el brillo plateado del río Tay. Encontré cobijo con los Black Friars, estabulé mis caballos y di un paseo por el pueblo, con sus casa altas, su plétora de iglesias y sus tabernas bulliciosas llenas de comerciantes que provenían de media Europa. Eventualmente me trepé a las murallas que nos encerraban y contemplé los alrededores.
—¿Por qué los muros...— Le pregunté a un burgués que estaba de guardia en el parapeto de piedra, —...y tan alejados de la Frontera?
Como respuesta señaló el río, blanco con las velas de los barcos comerciantes. —Los ingleses pueden llegar por mar como por tierra—, me dijo y luego, tomándome de los hombros, me giró para que viera el norte. —Y allí están las colinas Highland, de donde vienen los cáterans.
—¿Cáterans?— Era la primera vez que escuchaba el término y lo guardé en mi cabeza, ya que esa única palabra tenía una extraña cualidad que me deleitaba, aunque a su vez me causaba repulsión. En lugar de eso, analicé las colinas, pensando si era mi destino final.
—Los cáterans—, repitió el vigilante. —Son los hombres más ágiles de los valles de las Highlands. Vienen al sur a robar y violar, e incluso se llevan a nuestras mujeres—. Me miró con sus ojos sombríos. —Es mejor tener muros y corazones fuertes en esta tierra, mi amigo de la frontera—.
Asentí y comencé a estudiar estas colinas que eran tan diferentes de las de mi Frontera y hasta de las Ochils. Eran más altas, más definidas, menos redondeada por el viento, el hielo y la presencia humana. Sin embargo parecían más antiguas; habían grandes elevaciones de granito y laderas bajas con densos bosques. Eran montañas oscuras que se desplegaban más y más hacia el norte; mientras más lejos miraba más entrelazadas y salvajes parecían.
—Sí—. El burgués se inclinó contra su lanza —Estos muros mantienen alejados a los cáterans, al menos por ahora, pero hay historias de un nuevo líder allá arriba.
Ese era el tipo de información que buscaba. —Dime más, por favor.
—No hay mucho más que decir, viajero. Las colinas guardan bien sus secretos y, a menos que seas uno del clan, sabrás solo lo que ellos quieran que sepas.
—Pues entonces dime lo poco que sabes.
Se encogió de hombres y cambió el peso sobre su lanza. —Solo sé rumores, pero las historias dicen que hay un nuevo señor allí arriba, en algún lado; alguien diferente a los jefes normales del clan.
—¿Será el Clan Donald? Su jefe es un gran hombre—. Me atreví a adivinar.
—¿Donald de las Islas?— El burgués miró notablemente al oeste. —Tal vez, pero lo dudo. Tiene sus propios problemas y sus propias tierras del otro lado del mar del oeste.