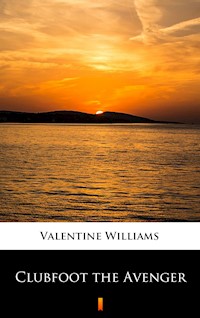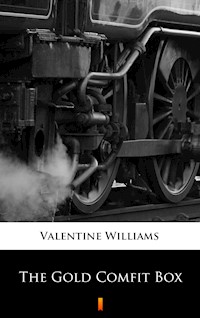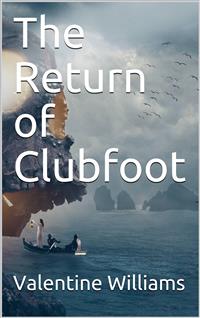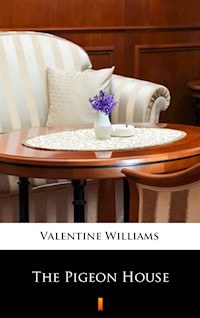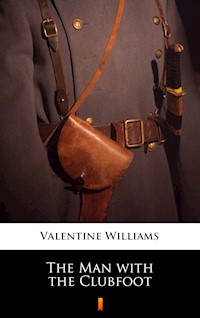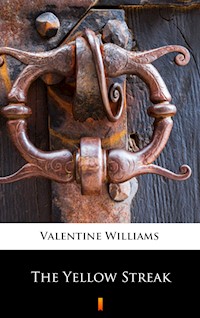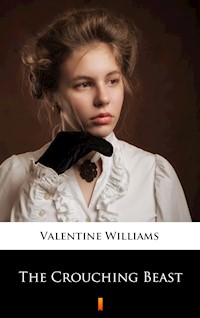Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Un campamento en las montañas —uno de esos lujos a los que recurren los ricos de ciudad cuando sienten la llamada de lo salvaje— es el escenario de este caso del siempre genial detective Trevor Dene». The New York Times La Gran Guerra dejó heridas profundas en el soldado Peter Blakeney, ahora dramaturgo en busca de inspiración. Cuando unos amigos adinerados le ofrecen pasar una temporada en las montañas para que se dedique a la escritura, decide aceptar. En el grupo de invitados, destacan dos bellas jóvenes: Graziella, infelizmente casada con Victor y por quien Peter siente una pasión no correspondida; y Sara, demasiado coqueta para el carácter celoso de su novio Dave. Entre jugar al tenis y al bridge, nadar en el lago y montar a caballo, la obra que escribe Peter va progresando. Sin embargo, tras una velada tensa, uno de los huéspedes muere. Parece un suicidio, aunque nadie alcanza a dilucidar las razones. En cambio, el investigador inglés Trevor Dene, de vacaciones en la zona e invitado por el sheriff a echar una mano, está convencido de que se trata de un asesinato. Y si es el destino el que, legendariamente, está escrito en las estrellas, la solución al caso parece más bien hallarse bajo el influjo de la luna…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: junio de 2023
Título original: The Clue of the Rising Moon
En cubierta: Casa a orillas del lago Saranac, montañas Adirondack, de Robert D. Wilkie © Dominio Público/Rawpixel
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© De la traducción, Pablo González-Nuevo
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19744-66-1
Conversión a formato digital: María Belloso
Capítulo uno
Fue cosa de Victor de principio a fin, aunque no hace falta decir que él tuvo que echarle la culpa a su mujer. Habíamos salido a cabalgar por la tarde, solo nosotros cuatro —Graziella y Victor, Sara Carruthers y yo—, por una agradable y amplia pista hasta donde la carretera estatal traza una curva en torno a la propiedad de los Lumsden, a unos tres kilómetros del campamento. Llevábamos tiempo cabalgando, pero en lugar de poner de nuevo rumbo a casa por la ruta ecuestre que rodea el lago, Victor insistió en continuar. Estaba «gordo como un cerdo», protestó, y debía hacer ejercicio. Nada más atravesar el asfalto escogió al azar el primer sendero que vio y casi inmediatamente se puso al trote mientras nosotros tres le seguíamos al paso; Sara a lomos de Andy, yo con Jester y Graziella en Firefly, la hermosa yegua castaña de Charles Lumsden que no dejaba montar a nadie salvo a Graziella.
Black Prince, el caballo de Victor, pronto nos dejó atrás. De repente el animal se detuvo levantando violentamente las patas delanteras. Entonces Andy se asustó y Sara voló sobre su cabeza. Aterrizó de rodillas, pero se levantó inmediatamente. Mi Jester se mantuvo tan firme como un caballo de la policía y yo cogí las riendas del otro. Por el rabillo del ojo vi que Black Prince se calmaba. Oí bufar a Firefly asustada detrás de mí y a Graziella que trataba de calmarla diciendo: «¡Ya está, cariño, ya está!».
Sara dijo que no estaba herida y me quitó las riendas de Andy. Entonces se oyó a Victor gritar furioso.
—¡Maldito loco, podría haberle matado! ¿Cómo diablos se le ocurre salir así de detrás de un arbusto?
Hice que Jester se detuviera. Había un hombre de aspecto rudo en mitad del sendero. De pelo enredado y rostro huesudo y tostado por el sol. Iba en camisa y pantalones y llevaba un caldero en la mano.
—¡Ah, tonterías! —respondió con un gruñido—. Tengo tanto derecho a estar aquí como usted.
Sin decir nada, Victor hizo que Black Prince diera media vuelta y vino hacia nosotros tan rápido que habría arrollado al tipo si no se hubiera apartado de un salto. El desconocido volvió a pisar el sendero con un aire tan amenazador que clavé las espuelas a Jester y me adelanté hasta ponerme a su altura.
—Cálmese, amigo —dije.
Él me miró con los ojos negros casi cerrados.
—¿Dónde se cree que está? —dijo entre dientes—. A mí nadie me atropella de ese modo.
—¡Olvídelo! —le advertí—. Solo estaba preocupado por la muchacha. Usted ha asustado a los caballos y ella cayó al suelo. ¡Venga, largo de aquí!
Él me miró fijamente y, cogiendo de nuevo el cubo que había soltado, cruzó el sendero y desapareció entre los árboles sin decir palabra.
Haversley había desmontado y, rodeando con el brazo a Sara, le estaba preguntando si estaba segura de que se encontraba bien. Yo miré a Graziella, pero ella estaba haciendo algo con uno de sus estribos y fingió no darse cuenta.
—¡Deberías tener más cuidado a la hora de tratar con desconocidos, Victor! —le dije con bruscamente—. Ese tenía mala pinta.
Él se echó a reír con esa arrogancia suya que siempre me sacaba de quicio.
—¿A qué te refieres con «mala pinta»?
—¡Ese tipo era un matón!
Apartó el brazo de los hombros de Sara y se volvió hacia mí como si le hubieran disparado.
—¿Un matón? —repitió, frunciendo el ceño—. ¡Venga, Pete! ¿Estás de broma?
—Y un cuerno estoy de broma. Quizá no te fijaste en cómo se llevaba la mano al costado izquierdo cuando fuiste hacia él. Ahí es donde suele llevar la pipa esa clase de gente. ¡Incluso olvidó que no llevaba chaqueta!
Haversley ya no prestaba atención a Sara. Estaba mirando inexpresivamente a su mujer.
—¡No exageres, Pete! —dijo Graziella—. ¿Qué iba a hacer un hombre así en las Adirondacks, en mitad de la nada?
Yo me encogí de hombros.
—Probablemente es uno de los huéspedes veraniegos de Jake Harper…
Victor no dijo nada y fue su mujer quien me preguntó:
—¿Y quién es Jack Harper?
Hank Wells, el sheriff del pueblo, me había hablado del tal Jake. Era uno de esos granjeros paletos venidos a menos…, una manzana podrida, se mire por donde se mire, al que durante la prohibición habían relacionado con el contrabando de alcohol desde la frontera canadiense. Según Hank, la cabaña que Jack tenía en los bosques, de donde veníamos, se había convertido en refugio para toda clase de misteriosos visitantes. Expliqué todo esto y Haversley, que se había puesto muy rojo, se volvió hacia su mujer.
—¿Por qué nadie me lo había contado? —preguntó enfadado—. ¿Por qué no me lo advirtió Charles Lumsden?
Graziella se encogió de hombros.
—No creo que se le ocurriera. De hecho, ni siquiera me di cuenta de que nos habíamos alejado tanto. Después de todo, hay terreno de sobra para cabalgar en Wolf Lake sin tener que salir de la propiedad…
Sin ayudar a Sara a subir a su caballo, Haversley volvió a montar apresuradamente.
—Si te preocuparas más por mí y por mis intereses lo habrías sabido —replicó con acritud—. Siempre estás insistiendo en que debo hacer más ejercicio, y cuando lo hago… —Él mismo se interrumpió—. ¿Cómo vamos a saber qué estaba haciendo aquí? Es un pistolero, ¿verdad? Un asesino contratado…
Ella puso su mano enguantada en el brazo de Victor, tratando de apaciguarlo.
—Pero, Victor —dijo—, no te lo estarás tomando en serio. Probablemente ese hombre no era más que un vagabundo. A Pete le encanta dramatizarlo todo. Por eso es escritor, ¿verdad, Pete?
Mientras hablaba me miró por encima del hombro de su marido, con una expresión tan desvalida que no tuve más remedio que acudir en su ayuda.
—Bueno, quizá me dejara llevar un poco por la imaginación —dije, riendo—. Es lo que tiene estar escribiendo una obra de teatro…, uno tiende a dramatizarlo todo. Y tampoco hay que creer todo lo que dice Hank como si fuera la Biblia. ¡Mira a todos los forasteros como si tuvieran intención de pervertir a sus conciudadanos!
Pero Haversley se negaba a dejarlo correr.
—Está muy bien decirlo ahora —replicó furioso—. Haya exagerado o no, en ningún momento se te ocurrió pensar que podía estar en peligro. Te has pasado todo el día como si estuvieras en trance, ¡y sé muy bien por qué!
Las bronceadas mejillas de Graziella se sonrojaron ligeramente.
—¡Vic, por favor! —murmuró ella.
Pero él había azuzado a Black Prince y ya se alejaba al galope por donde habíamos venido.
Yo había desmontado y ayudé a Sara a subir a la silla. Miré con curiosidad al jinete a punto de desaparecer en la distancia y tuve la sensación de que Victor estaba asustado y aquella explosión de mal humor no era más que una excusa para ocultar su miedo. He de reconocer que estaba desconcertado. Por supuesto, se estaba recuperando de una crisis nerviosa, que en su caso ya había deducido que no era más que un diplomático eufemismo para el alcohol —sin duda bebía mucho whisky—. Pero ¿por qué un inesperado encuentro con un matón de tres al cuarto le había asustado de ese modo? ¿Y a qué se refería al decir que Graziella se había pasado el día como si estuviera en trance?
En cuanto Sara montó, Andy se puso en marcha sin que pudiera frenarlo y salió corriendo disparado detrás de Black Prince. Graziella no hizo el menor ademán de seguirlos, aunque Firefly bailoteaba ansiosa. Ella esperó a que yo montara y nos pusimos en marcha al mismo tiempo.
Capítulo dos
Yo no necesitaba para nada a Victor Haversley. Por supuesto, estaba celoso de él. No solo por su dinero y todo lo demás, también por Graziella. Los dos teníamos la misma edad, cuarenta y cinco años. Pero mientras yo era un pobre escritor sin un duro y con un pulmón inútil, él era un acaudalado fabricante de cerveza de Illinois, era rico y gozaba de buena salud. Desde la guerra me habían tocado las peores cartas, pero él… ¡menuda suerte había tenido! En realidad, según me había contado Charles Lumsden, Vic había heredado su fortuna de su padrastro. El segundo marido de su madre era Hermann Kummer, el cervecero, que al morir le había legado a ella el negocio. Al morir su madre, Vic, que era entonces presidente de la empresa, había heredado los millones de Kummer.
Era al pensar en Graziella cuando más le envidiaba yo su dinero… De haber tenido una centésima parte de sus ingresos anuales, solía decirme a mí mismo, habría sido capaz de hacer feliz a una mujer como ella. Esa tarde, mientras atravesábamos el bosque de regreso a los establos, pude hablar con ella a solas por primera vez, a pesar de que habíamos pasado los últimos quince días cabalgando, nadando y jugando al bridge juntos. Estrictamente hablando, yo no era un huésped más de la casa. Me había instalado en una cabaña de una sola habitación a orillas del lago que los Lumsden me alquilaban, donde dormía, escribía y comía, excepto cuando los Lumsden me invitaban a comer o cenar, algo que hacían varias veces por semana. Todas las mañanas trabajaba en la obra de teatro y después de comer subía dando un paseo hasta la casa principal para reunirme con los demás. Pero parecía condenado a no estar nunca a solas con Graziella. Ella era la clase de persona a la que todo el mundo busca en ese tipo de reuniones. De modo que siempre estábamos rodeados de gente.
Describir a la gente no es lo mío, así que no trataré de retratar a Graziella excepto diciendo que con su pelo rubio claro y su piel deslumbrante toda su persona poseía un brillo que me hacía pensar en el cristal de Lalique. Si habláramos de simple belleza, supongo que Sara, con su mirada de gacela, su cabello cobrizo y una arrebatadora figura, era la más llamativa. Sara era mayor que Graziella, que tenía veintiocho, aunque también era mucho más sofisticada, la típica neoyorquina siempre a la última en busca de entretenimiento. Era de muy buena familia, pero habían perdido mucho dinero en el Crac y actualmente ayudaba a una amiga suya en una tienda de la avenida Madison.
Graziella, por otra parte, tenía distinción, gracia natural y un porte elegante. Era distinguida como puede serlo un camafeo. Al conocerla uno no reparaba en su físico —ni siquiera ahora sería capaz de decir de qué color eran esos serios ojos suyos— a causa del extraño atractivo que poseía. Desconozco cuál era su secreto, pero era inevitable desear hablar con ella. Desde que la vi por primera vez en el amplio salón de la casa de los Lumsden la noche que llegó, supe que me gustaba más que cualquier otra mujer que hubiera conocido.
Después de cruzar la carretera me puse a su lado.
—¿Qué le ocurre a Vic? —le pregunté.
Ella pareció salir de repente de su ensimismamiento.
—Vic es un hombre enfermo. No ha llegado a superar la crisis nerviosa que sufrió en primavera. Sus médicos me dijeron entonces que si no me lo llevaba inmediatamente de allí ellos no se responsabilizarían de las consecuencias. Por cierto —añadió, sonriéndome—, ¡gracias por echarme una mano!
—Vic parecía aterrado. ¿Por qué?
Ella se encogió de hombros.
—Ya sabes que Vic tiene mucho dinero y eso le hace ponerse nervioso con los desconocidos. Hay mucho crimen en el lugar donde vivimos, cerca de Chicago, y Vic siempre está en guardia…
—Puede ser. ¡Pero eso no le da derecho a gritarte de esa manera!
Ella levantó la fusta y azuzó suavemente a Firefly en sus relucientes cuartos traseros. Se encogió de hombros un instante por toda respuesta.
—Eres joven —seguí diciendo, con atrevimiento— y tienes derecho a ser feliz. ¿Por qué sigues soportando sus pataletas?
El movimiento de sus hombros parecía decir: «¡Estoy acostumbrada!».
—No es asunto mío —continué—. Pero me gustas, Graziella, y odio ver cómo desperdicias tu vida. ¿No es evidente que no estáis hechos el uno para el otro?
Ella inclinó la cabeza con perspicacia.
—Yo no diría eso. En cualquier caso, él me necesita. Depende mucho de mí. Nunca lo tuvo fácil, ¿sabes? Fue hijo único y su padre murió cuando él era un bebé. Después su madre se casó con el viejo Kummer, que nadaba en dinero, y malcrió a Vic de una forma insensata. A veces me da mucha pena…, es como un chiquillo que necesita una madre que se ocupe de él…
—Sí, dándole de zapatillazos —dije—. ¡Un día de estos tu niñito se llevará un buen puñetazo!
Ella me miró sorprendida.
—Estás de broma —dijo ella, mirándome escrutadora.
—Es posible. Pero no Dave Jarvis. No le gusta el modo en que Vic persigue a Sara…, ni un pelo. Después de todo, están comprometidos…
Me dio la impresión de que se sentía aliviada.
—Ah, Dave —dijo, con evidente desdén.
—No te equivoques con Dave. Tiene un carácter endemoniado…, no hay más que ver cómo se le juntan esas cejas negras cuando algo le contraría. Un día de estos perderá la paciencia. Con esas excursiones al lago a la luz de la luna y todo lo demás…
Ella espantó mecánicamente un tábano del cuello de la yegua con la mano enguantada.
—Sé que Vic se está comportando de un modo estúpido —asintió ella en voz baja—. Pero no pienses que hay algo fuera de lugar entre Vic y Sara, ¡porque no lo hay! Me atrevería a decir que ella solo intenta llamar la atención.
—De todas formas, no es fácil para Dave. Según me han dicho le está yendo bastante bien en Wall Street. Aunque, por supuesto, no juega en la misma liga que Vic en lo que a dinero se refiere. Parece agotado, ¡el pobre tipo!
—¿Por qué no habla con Sara?
—Que yo sepa ya lo ha hecho, pero no nos engañemos, Graziella. Es Vic con quien hay que hablar, ¡y deberías hacerlo tú!
Ella bajó la mirada.
—¿De qué serviría? —dijo suavemente—. Si no es Sara será otra. ¡No se puede cambiar a un hombre!
—¡Podrías abandonarle!
Ella negó con la cabeza.
—Parece fácil, pero no me siento capaz. Y menos ahora que está enfermo y me necesita. Tiemblo solo de pensar qué sería de él si le abandono. Además, se lo debo todo a Vic. No tenía ni un céntimo cuando me casé con él y ha sido muy generoso… —Hizo una pequeña pausa—. Yo era su secretaria, ¿sabes?
Nadie me lo había dicho. Pero al mirarla no me costó imaginarla en el ostentoso despacho del presidente, serena y eficiente, organizando todas sus citas y también a Vic.
—No lo sabía —respondí.
Ella asintió.
—Sí. —Dejó escapar una risa—. A veces creo que por eso no le gusto a la señorita Ingersoll…
—Incluso así —dije—, si no puedes abandonarle tienes derecho a tomarte un descanso. Sería diferente si tuvierais hijos…
Su mirada se entristeció.
—Ese ha sido uno de los problemas —respondió en voz baja—. Si le hubiera dado un heredero…
Se quedó callada.
De repente se me secó la garganta… Me daba mucha pena.
—¿Puedo decirte por qué me gustas, Graziella? —dije.
Ella sonrió melancólicamente.
—Quizá me animaría si lo hicieras…
—Eres buena persona. Y eres valiente…
Ella meneó la cabeza.
—No creas. A veces me desespero terriblemente y quiero acabar con todo…
Me impresionó la emoción que detecté en su voz; un indicio más de la profunda infelicidad de aquel desdichado matrimonio.
—¿Tan mal están las cosas? —pregunté.
Ella inclinó la cabeza y apartó la mirada.
—Si sigo adelante —dijo, dubitativa— es porque tengo un ancla, un ancla de emergencia, a la que aferrarme… —Entonces, como si quisiera evitar más preguntas, apoyó su mano en mi muñeca y dijo—: ¡Pero no hablemos más de mí! ¡Hablemos de ti! Edith dice que sobreviviste a un ataque con gas durante la guerra. ¡Cuéntamelo todo!
Se lo conté. No era una historia ni muy nueva ni muy alegre, con constantes entradas y salidas de hospitales militares a lo largo de los últimos dieciséis años…, de modo que opté por ser breve. Después quiso que le hablara de la obra de teatro y le conté cómo había convencido a Barrett Mann, el productor de Broadway, para que me pagara quinientos dólares de adelanto gracias a la potencia del primer acto, que ya había completado; y cómo Edith Lumsden había llegado al rescate ofreciéndose a alquilarme una cabaña por diez dólares al mes hasta que terminara de escribirla.
—Por supuesto, el alquiler es para salvar mi orgullo —dije—. Esa sí es una gran señora, si la obra de teatro sale adelante será únicamente gracias a ella.
—Estoy segura de que lo hará —declaró Graziella—. Me dejarás leerla, ¿verdad?
—Haré algo mejor que eso —le prometí—. Cynthia —la hija de los Lumsden— quiere ensayar el primer acto repartiendo los papeles entre todos nosotros. Bien, pues tú harás de mi heroína. Daphne, así se llama. ¡Es un magnífico papel!
Ella pareció entusiasmada.
—¡Oh! —exclamó—. ¿Y cuándo será?
—Esta noche, después de la cena.
Ella no respondió y me di cuenta de que miraba hacia delante. Un hombre saludaba con su sombrero desde el final del sendero. Graziella se puso de pie en los estribos y agitó la mano en el aire muy emocionada. Sus ojos brillaban… De repente era una mujer completamente distinta.
—¡Fritz! —gritó, y espoleando a Firefly galopó atolondradamente hacia la figura que se aproximaba.
Yo seguí avanzando detrás, al paso, y presencié la escena. Era un hombre alto y bronceado, con traje de tweed gris. Cuando se detuvo a su lado él le cogió la mano y la apretó entre las suyas. Ella estaba de espaldas a mí, pero mientras se inclinaba hacia él desde lo alto de la silla, su actitud era de gozoso entusiasmo. Mientras los observaba recordé lo que había dicho Haversley antes de marcharse: «Te has pasado todo el día como si estuvieras en trance, ¡y sé muy bien por qué!».
¿Era aquel desconocido el «porqué»? Entonces recordé que mientras el mozo preparaba los caballos después de comer había oído a Dickie Lumsden pedir un coche para ir a buscar a un amigo de los Haversley que llegaba esa tarde en tren desde Nueva York. ¿Y si aquel hombre era el «ancla de emergencia» a la que ella se refería?
El rostro ruborizado de Graziella y una cierta timidez al hacer las presentaciones me proporcionaron la respuesta que necesitaba. Era un hombre bastante feo, tranquilo y de voz profunda. Se llamaba Fritz Waters. Caminó a su lado, con un brazo apoyado en la parte de atrás de su silla, mientras los dos conversaban absortos. Ella estaba radiante. Consciente de que se habían olvidado por completo de mi presencia, azucé a Jester y me dirigí a casa al trote.
Capítulo tres
He vuelto a consultar mi diario para comprobar la fecha de la llegada de Fritz Waters a Wolf Lake. Fue un sábado, el dieciocho de agosto. La fecha es importante, no solo porque de manera retrospectiva ahora me doy cuenta de que ya entonces empezaba a tomar forma el patrón de los acontecimientos que tendrían lugar, sino también porque fue esa tarde cuando conocí a Trevor Dene, que estaba destinado a representar un papel principal en tan terribles sucesos. Llegué a mi cabaña después de las cinco y sin cambiarme de ropa cogí uno de los botes a motor y atravesé el lago para ir al pueblo con intención de hacer mi compra semanal. En la tienda de Wells había un joven de jersey blanco y pantalones cortos examinando las dos baldas de novelas de misterio que constituyen la biblioteca local y charlando con la señora Wells. Por su acento supe que era inglés.
—Es una especie de diccionario, ¿sabe usted? —estaba diciendo.
Minnie Wells, una mujer grande y maternal, no lo sabía.
—Ahí solo hay novelas —respondió—. El mes pasado estuvo por aquí un viajante con diccionarios, pero el señor Wells no compró ninguno. —Entonces, al reparar en mí, añadió—: Pero este caballero también es escritor. Quizá pueda ayudarle.
El joven se dio la vuelta y vi que llevaba gafas de montura de carey y tenía una poblada mata de pelo rubio oscuro.
—¿Un escritor? —repitió enérgicamente—. Dígame, ¿por casualidad tendrá usted un ejemplar del Tesauro de Roget?
Asentí.
—Tengo…
—¿Podría prestármelo? Estoy escribiendo un…, bueno, una especie de tratado y me he quedado atascado con un sinónimo.
—Por supuesto. Aunque tendrá que venir a Wolf Lake para recogerlo.
El joven inspiró profundamente.
—Sin duda —dijo— este es mi día de suerte. Tenemos que celebrarlo. Me llamo Trevor, Trevor Dene. ¿Y usted?
—¡Peter Blakeney!
Nos estrechamos la mano.
—Dígame, señor Blakeney —dijo mi nuevo amigo—, ¿la palabra «cerveza» suscita alguna reacción agradable en sus órganos sensitivos?
—Sin la menor duda —respondí, y pasamos a la habitación contigua, donde estaba el comedor.
Mientras bebíamos la cerveza salió a colación que vivía en Londres. Estaba casado con una norteamericana y se había licenciado en Artes en Cambridge. Se había alojado en Los Cedros, la pensión del pueblo, con intención de terminar el libro que estaba escribiendo, mientras su mujer estaba en Long Island con un pariente enfermo. No dijo sobre qué era el libro y yo tampoco se lo pregunté. Aunque deduje que se trataba de algún tema científico. Sus gafas y el cabello despeinado, junto con cierta precisión en su modo de hablar, me hicieron pensar que era profesor; uno de la nueva escuela, apasionado y entusiasta.
Me dijo que había alquilado la vieja fueraborda de Hank durante su estancia, y puesto que no parecía conocer a nadie fuera del pueblo y obviamente era un joven bien educado, le dije que lo mejor sería que viniera a verme la tarde siguiente. Así le presentaría a los Lumsden y podría jugar un poco al tenis y al bridge. Sin embargo, él rehusó enseguida la invitación.
—Es usted muy amable —dijo, enrojeciendo ligeramente—, pero los norteamericanos me aterran. Son ustedes tan hospitalarios y corteses…
Yo me reí.
—Bueno, yo soy norteamericano, ¡pero la cerveza la ha pagado usted!
—Usted es diferente. Si no es necesario ir arreglado ni socializar, me encantaría ir a verle para charlar alguna vez. Además, es escritor, lo que significa que es un ser humano, y seguro que algo sabe sobre los británicos…
—¿Qué le hace pensar eso? —pregunté, sorprendido.
—Estuvo usted en la guerra, ¿no?
Eso me desconcertó, pues estaba seguro de que ese era un detalle de mi hoja de servicio que nadie conocía en el pueblo.
—Es cierto, pero ¿cómo lo sabe? Sin duda es usted muy joven para haber participado.
Él se rio.
—Yo estaba en la escuela…
Me miró fijamente a través de sus gafas.
—Le gasearon, ¿verdad? Y apostaría a que fue… en el canal de San Quintín, ¿cierto?
Me quedé mirándole.
—Absolutamente…
—Septiembre…, déjeme pensar…, veintiocho de septiembre de 1918, ¿no es así?
—El veintinueve para ser exactos, el día después del gran espectáculo. Pero ¿cómo diablos…?
Él se rio.
—Es evidente que estuvo usted en la guerra…, pues lleva una camisa del Ejército estadounidense —dijo señalando mi descolorida camisa caqui—. Cuando encendió uno de mis cigarrillos hace un momento el humo le hizo toser. Es una tos de gas…, ese jadeo es muy característico. No debería usted fumar nada en absoluto, y lo sabe…
Yo asentí.
—En efecto, me gasearon. Pero ¿cómo sabe la fecha?
Él sonrió.
—Si me encuentro con un soldado de infantería que ha sufrido un ataque con gas y lleva una insignia Anzac en el cinturón es natural que recuerde el célebre ataque en el que los australianos rebasaron las posiciones de la 27.ª División…
Apoyé las manos en la cintura. Había olvidado que llevaba mi viejo cinturón de la guerra con la insignia que un subalterno me había dado a cambio de una mina de recuerdo de la carnicería de aquel día en la Línea Hindenburg.
—Todas las unidades, británicas, australianas y estadounidenses, se vieron implicadas —dijo Dene— y hubo una gran confraternización.
Yo me reí.
—Es usted muy observador. Y para no haber estado allí sabe mucho sobre la guerra…
—A mi padre lo mataron en el Somme —respondió con seriedad— y leo cualquier libro sobre el tema que cae en mis manos. En cuanto a lo de ser observador, me gusta estudiar a la gente. Las personas son mucho más interesantes que los libros. —Hizo una pausa para servir lo que quedaba de cerveza en los dos vasos—. Eso me recuerda que hay un tipo llamado Haversley en la colonia, ¿no es así?
—¡Cierto!
—Millonario, según dicen…
—Eso dicen.
Había sacado un pipa de brezo y comenzó a llenarla con tabaco de una petaca de hule.
—Estuvo aquí ayer por la tarde comprando anzuelos de pesca. ¿Qué le sucede?
Yo me eché a reír.
—Exceso de dinero, supongo.
—Por supuesto. Y también bebe demasiado, un hombre de su edad no debería tener bolsas bajo los ojos. Pero no estaba pensando en eso. ¿De qué tiene miedo?
—¿De qué tiene miedo? —repetí sin mucha convicción. Estaba pensando en la pequeña actuación de Victor esa misma tarde en el bosque—. Se está recuperando de un colapso nervioso, pero no sé por qué…
Dene estaba encendiendo la pipa con una cerilla.
—Eso también es evidente…, sus reflejos están patas arriba. Pero tampoco me refiero a eso. ¿Se ha fijado en su mirada?
—No puedo decir que…
—Fíjese alguna vez. Es muy extraña. Se esfuerza terriblemente por ocultarlo, pero es evidente que vive con miedo. Si tuviera usted ocasión de ver en persona a un condenado a muerte, como yo lo he visto, entendería a qué me refiero. ¡Santo cielo, solo mirarle da escalofríos! —exclamó, exhalando una gran nube de humo.
Yo me encogí de hombros.
—Si lo que dice es cierto, estoy seguro de que nadie en la colonia se ha dado cuenta. Pero creo que exagera…
Uno de los chicos de Wells se asomó para decirme que ya había cargado mis cosas en el bote y el inglés se levantó. Volvió a rechazar mi invitación de venir la tarde siguiente, pero dijo que si iba a estar en casa esa noche sobre las diez pasaría a verme para tomar una copa tardía y coger mi Roget.
Capítulo cuatro
Los Lumsden me habían invitado a cenar esa noche antes de la lectura de la obra de teatro, de modo que al volver del pueblo me puse unos pantalones de franela y una chaqueta azul y sobre las siete y cuarto salí hacia la casa.
Como todas esas colonias vacacionales, la colonia Lumsden estaba formada por varios edificios. La casa principal, de madera lacada como un chalé suizo, estaba situada en una zona elevada, al borde de la fronda boscosa con vistas a los jardines del otro lado del lago. Los garajes y cobertizos estaban en la parte trasera de la residencia, y a la izquierda, en primer término, un grupo de tejados asomaba entre las copas de los árboles: el Bungaló de los Solteros, reservado para los invitados masculinos no casados; la Logia Amarilla, que había alquilado una amiga de los Lumsden; el Bungaló Blanco, donde se alojaba Sara Carruthers junto a otra muchacha del grupo; y abajo, junto al lago, el cobertizo para botes. Mi cabaña estaba en la dirección opuesta, en el extremo derecho de la colonia, también en la orilla.
Desde la parte trasera de mi cabaña partía un sendero hacia una portilla de acceso a la parte alta de los jardines. Junto a esta portilla el sendero se bifurcaba a la izquierda y discurría a través del bosque en dirección a la cabaña del trampero. Había sido un viejo cazador de las Adirondacks, llamado Eben Hicks, el primero en descubrir el encanto de Wolf Lake. En algún momento de la década de los cincuenta o los sesenta había decidido construirse una cabaña de troncos bosque adentro, a cierta distancia del asentamiento actual de la colonia. Al comprar la propiedad, Lumsden había descubierto la cabaña en un estado ruinoso y la había restaurado conservando en lo posible su estructura original. De tal modo que ahora, tanto por dentro como por fuera, tenía un estilo que recordaba a las viejas litografías de Currier & Ives. Incluso había decidido vetar el uso de electricidad y allí solo había lámparas de aceite. Él la utilizaba como refugio de caza durante el invierno, cuando la residencia principal estaba cerrada. Cuando Victor Haversley, que en la actualidad tenía muchos asuntos de negocios que atender, había dicho al llegar que le vendría bien un lugar tranquilo donde trabajar, lejos del alboroto de los jóvenes, Charles le había ofrecido la cabaña del trampero, como todo el mundo la llamaba. Rodeada de bosque por tres lados, siempre me había parecido un lugar siniestro y melancólico. Pero Victor parecía encantado en ella. Pasaba mucho tiempo trabajando allí, a solas o con la señorita Ingersoll, la poco agraciada secretaria que le había acompañado a Wolf Lake.
Al llegar a la bifurcación donde el sendero se desviaba hacia el bosque vi aparecer a Dave Jarvis entre la arboleda. Caminaba con prisa, al parecer procedente de la zona de la cabaña, en dirección a la portilla de los jardines.
—¿A qué viene tanta prisa, Dave? —le dije, alzando la voz.
Pero no dio muestras de haberme oído y siguió caminando a buen paso hacia el Bungaló de los Solteros, donde se alojaba. Ya había sonado el primer golpe de gong para la cena, y supuse que iba con prisa para cambiarse de ropa.
El amanecer y el atardecer son los mejores momentos del día en Wolf Lake. En esos momentos el lago, envuelto en la solemnidad del bosque, es como cristal, y el aire fresco resalta las fragancias de los abetos y los pinos. Las reuniones en el porche antes de la cena constituyen algunos de mis mejores recuerdos de aquel verano sin igual; con Charles agitando la coctelera, los jóvenes armando gresca y el crepúsculo llameando en el cielo. Todos teníamos buen aspecto, bronceados por el sol y la brisa, tan despreocupados. Los Lumsden eran una pareja extraordinaria y los anfitriones menos exigentes que uno pueda imaginar. Adoraban a sus hijos —Dickie, que estaba en su segundo año en Princeton, y Cynthia, que había vuelto a casa después de acabar el curso en una escuela privada para señoritas— y el alegre espíritu de aquella pequeña familia parecía transmitirse a todos sus invitados.
Estaban todos reunidos en el porche, es decir, todos excepto los Haversley y el joven Jarvis. Cuando llegué a Wolf Lake cada fin de semana había nuevos visitantes, pero a medida que avanzaba el verano y la temporada de vacaciones, los invitados optaban por estancias cada vez más largas. Además de los Haversley y la señorita Ingersoll, que estaban pasando allí la estación, estaban la anciana señora Ryder, que había reservado la Logia Amarilla para toda la temporada, y el doctor Bracegirdle, un colega de pesca de Charles Lumsden, que parecía disfrutar de una estancia más o menos indefinida en la colonia. Sara Carruthers, sobrina de Edith Lumsden, iba a quedarse durante un mes; y el joven Jarvis, su prometido, había llegado el sábado anterior para pasar una quincena de vacaciones en su compañía. El resto del grupo lo formaban un fornido joven llamado Buster Leighton, compañero de colegio de Dickie, su joven prima, Myrtle Fletcher, que era entonces la novia de Dickie, y, por supuesto, el recién llegado, Fritz Waters.
Aún no lo sabíamos, pero la inminente tragedia proyectaba ya su negra sombra sobre nuestro pequeño y alegre grupo. Al recordarlo ahora me hace pensar en un eclipse de sol que contemplé en una ocasión en Nueva Jersey a través de un telescopio, con el negro disco avanzando inexorablemente sobre el astro y la luz vespertina palideciendo lentamente hasta adquirir un enfermizo color azafrán. Pero el destino, a diferencia de la naturaleza, rara vez acompaña sus convulsiones con signos premonitorios, y esa noche, a mi modo de ver, si acaso estábamos más alegres que de costumbre. Sara, con un vestido verde claro, estaba con Myrtle, Dickie y Buster intentando hacer un truco con una silla que al parecer requería muchos chirridos y una considerable exhibición de piernas sin medias por parte de las muchachas; el viejo Bracegirdle, con el rostro bronceado y sonriente, charlaba con Waters, mientras en el sofá balancín la señorita Ryder, que solía comer con el resto del grupo, aunque se alojaba en otro edificio, enseñaba a Edith Lumsden a hacer alguna clase de punto de tejer.
El viejo Bracegirdle me llamó para preguntarme qué papel de la obra le había asignado.
—¿Me ha tocado la heroína, Peter querido? —dijo Sara, persuasivamente.
Le dije que ya le había prometido el papel a Graziella.
—Pero hay uno estupendo para ti, Sara —añadí—. Una descarada manicura que abre la representación. Ya sabes, inteligente y muy curtida…
—¡Fantástico! —exclamó Buster, conteniendo la risa—. Sadie, de Greenpoint y de vuelta detó.
Y todos empezaron a tomarle el pelo con acento de Brooklyn más o menos creíble.
—¿Quién es el héroe? —preguntó Charles, dándome mi Martini.
—Bueno —respondí—, no es del todo joven. Había pensado en ti o en Vic…
Los jóvenes Lumsden silbaron con sorna.
—Santo cielo, pero si papá no sabe actuar —declaró Cynthia—. ¿Hay mucho romance?
—Bastante…
—¿Tiene que besar a Graziella?
—¡Oh, sí!
—Entonces, Vic está descartado. No puedes hacer que un hombre corteje a su propia esposa. ¿Por qué no lo haces tú mismo?
Me sonrojé como un chiquillo.
—Oh, no. Además yo tengo que escuchar…
—Entonces, ¿por qué no se lo ofreces a él? —dijo ella señalando a Waters con una inclinación de cabeza—. Con esas sienes ligeramente canosas, ya sabes…, ¡es justo lo que necesitas!
El último gong de la cena resonó con estrépito. La señorita Ingersoll salió al porche desde el interior de la casa. El señor Haversley estaba firmando algunas cartas, anunció, y le rogaba a la señora Lumsden que le excusara, pues llegaría tarde a cenar.
Edith se levantó.
—¿Dónde está Graziella? —preguntó—. ¿Y Dave?
—Dave no viene a cenar —dijo Sara, algo malhumorada.
Edith suspiró plácidamente.
—¿Habéis vuelto a discutir? Ve a buscarle y venid los dos enseguida, ¿me oyes, Sara?
—Pero, tía Edith…
—¡Vamos, vete!
Cynthia me había dado una idea algo traviesa. En la obra el héroe, Stephen, debía hacer perder la cabeza a la heroína, Daphne, una mujer casada, y el telón descendía sobre ellos mientras se abrazaban. Si Waters era, en efecto, el «ancla de emergencia» a la que se refería Graziella, ¿no se traicionaría llegado el momento de intentar seducirla? Me acerqué a él.
—¿Qué le parecería leer el papel del protagonista masculino?
Él sonrió, meneando la cabeza.
—Sería terrible…
Cynthia estaba bailoteando detrás de nosotros.
—¡Qué disparate! —dijo, dirigiéndose a él—. Además, todos somos simples aficionados. ¡Por supuesto que debe hacerlo usted!
Waters se encogió de hombros.
—Está bien —respondió de buen humor.
Vi como su rostro cambiaba de repente, como si las luces se hubieran encendido en una habitación a oscuras.
Graziella salía de la casa en esos momentos. Yo tenía la sensación de que, si mis sospechas eran correctas, ella buscaría alguna excusa para no hacer de heroína con su héroe. Pero cuando Cynthia se lo dijo, ella se limitó a sonreír afectuosamente mirando a Waters y exclamó:
—¡Oh, Fritz, qué divertido!
Entonces apareció Sara con su joven prometido a rastras, algo taciturno pero sumiso, y cuando llegó Victor, instantes después, entramos todos a cenar.
Solo puedo culparme a mí mismo por la escena que provocó que nuestra improvisada representación concluyera de manera tan innoble. El vergonzoso espectáculo de Victor en el bosque debió haberme servido de advertencia. Era evidente que estaba enfermizamente celoso de Fritz Waters. Pero yo estaba decidido a continuar con el experimento, y de todos modos él se había marchado inmediatamente después de cenar para retomar su trabajo y en ningún momento se me ocurrió que podría regresar antes de que concluyera el ensayo.
Pero lo hizo. Y quiso la mala suerte que entrara precisamente en el momento álgido de la escena de amor entre Waters y Graziella. Yo había puesto toda la carne en el asador en ese cuadro y estaba interesado en comprobar hasta qué punto funcionaba ante una pequeña audiencia. Aunque fueran aficionados leyendo las páginas de un guion, los dos hicieron gala de una sinceridad realmente apasionante durante su actuación, sobre todo Waters —lo cierto es que la escena era del personaje masculino—. Tenía una buena voz y leyó realmente bien el largo monólogo en el que declaraba su amor a la esposa de su amigo. El silencio era absoluto en la gran sala de estar y creo que fui el único que vio entrar a Victor, pues yo estaba sentado junto a la puerta, y oí el crujido de la pantalla mosquitera metálica justo antes de su aparición.
Le vi bastante pálido, como siempre que había estado bebiendo. Pues, aunque yo estaba plenamente concentrado en la obra, reparé en ese detalle. Me pareció que se detenía justo delante de la puerta cerrada. Después me olvidé de él, pues empezaba a impacientarme. El largo monólogo había terminado, la escena se aproximaba a su desenlace y, como sucede siempre con los aficionados, la estaban alargando innecesariamente. Yo había planificado una escena simple y, siguiendo las acotaciones, actuaban sentados en un sofá estilo Chesterfield. Él la había abrazado y entonces la atrajo hacia sí hasta que la mejilla de ella reposó sobre la suya.
—¡Si hubieras sabido cuánto he deseado abrazarte así durante todos estos años! —exclamó él.
—¡Ah, querido Stephen —respondió ella—, cuántos años malgastados!
—¡No del todo, puesto que me han traído de nuevo hasta ti! —dijo Waters, girándole suavemente el rostro hacia él.
Después, siguiendo las acotaciones, él la besa, y gritando «¡Stephen!» ella se rinde en sus brazos y cae el telón.
Graziella, serena y hermosa a la luz de la lámpara, miraba expectante hacia arriba esperando el beso. Pero Waters dudó y el hechizo se rompió.
Myrtle empezó a reír nerviosamente y Dickie, que estaba sentado a su lado en el reposabrazos del sillón, gritó: