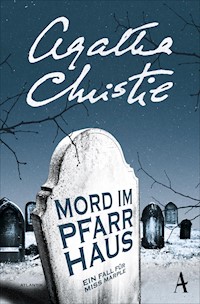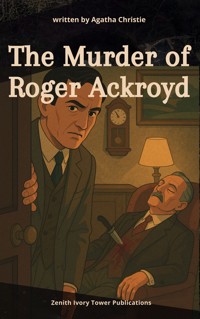Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Hércules Poirot se luce en ésta, la primera novela de la célebre Agatha Christie. Emily Inglethorp, la rica propietaria de la mansion Styles, yace muerta en su cama. Lo que a primera vista parece un ataque cardíaco se descubre rápidamente como un crimen por envenenamiento. Hay varios sospechosos y todos tienen un buen motivo; desde su joven esposo hasta sus dos hijastros, y cada uno podría presentarse como un potencial heredero. Poirot, secundado por Hastings, deberá exprimir sus células grises para desentrañar este misterio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Capítulo I - La llegada a Styles
El revuelo que originó el que en su momento fue conocido como “El misterioso caso deStyles” se ha calmado. Sin embargo, en vista de la resonancia mundial que tuvo, mi amigo Poirot y la propia familia me han pedido que escriba toda la historia. Confiamos en que así se acallen definitivamente los rumores sensacionalistas que aún perduran. Por lo tanto, expondré con brevedad las circunstancias que me llevaron a implicarme en este asunto.
Me habían enviado a Inglaterra tras caer herido en el frente y, después de pasar unos meses recuperándome en una clínica deprimente, me concedieron un mes de permiso. No tenía parientes cercanos ni amigos, ni siquiera había decidido lo que haría, cuando me encontré conJohnCavendish. Lo había visto muy poco en los últimos años. En realidad, jamás le conocí a fondo. Me llevaba unos quince años, aunque no representaba los cuarenta y cinco que tenía. Sin embargo, durante mi infancia a menudo me alojé enStyles, la residencia de su madre, en Essex.
Después de charlar largo y tendido sobre aquellos años, me invitó a pasar enStylesel tiempo que durara mi permiso.
—A mamá le encantará volver a verte después de tantos años —comentó.
—¿Tu madre está bien?
—Oh, sí. Supongo que sabes que se ha vuelto a casar, ¿no?
Creo que no pude disimular mi sorpresa. La señoraCavendishse había casado con el padre deJohn, un viudo con dos hijos; yo la recordaba como una hermosa mujer de mediana edad. Ahora debía de tener unos setenta años. Tenía una personalidad enérgica y autoritaria, era amiga de los acontecimientos sociales y benéficos, y muy aficionada a organizar tómbolas e interpretar el papel de hada madrina. Era una mujer extraordinariamente generosa y poseía una cuantiosa fortuna personal. El señorCavendishhabía comprado su residencia campestre,StylesCourt, durante los primeros años de su matrimonio.Cavendishse había pasado toda la vida dominado por su mujer, hasta el extremo de que, al morir, le dejó la finca en usufructo, así como la mayor parte de su renta, una decisión a todas luces injusta para sus dos hijos.
Su madrastra, sin embargo, fue muy generosa con ellos; eran tan jóvenes cuando su padre volvió a casarse que siempre la consideraron su madre.Lawrence,el menor, había sido un muchacho delicado. Estudió medicina, pero pronto abandonó la profesión y vivía en la casa materna volcado a su vocación literaria, aunque sus poemas nunca tuvieron éxito.Johnejerció algún tiempo como abogado, pero más tarde se retiró para disfrutar de la apacible vida de un hacendado. Se había casado dos años antes y vivía con su mujer enStyles, aunque, según se decía, él hubiera preferido que su madre le aumentara la renta y tener su propia casa. Pero a la señoraCavendishle gustaba seguir sus propios planes e imponerlos y, en este caso, tenía la sartén por el mango.Johnse dio cuenta de mi sorpresa ante la noticia del nuevo matrimonio de su madre y sonrió con tristeza.
—¡Es un condenado patán! —afirmó furioso—. Te aseguro, Hastings, que está haciéndonos la vida imposible. En cuanto a Evie... ¿te acuerdas de Evie?
—No.
—Supongo que ella llegó cuando tú ya no venías por casa. Es la compañera de mi madre, su empleada de servicio y alcahueta. Buena persona, aunque no es precisamente joven y guapa.
—Ibas a contarme que...
—¡Ah! Sí, el individuo ese. Alfred. Se presentó en casa por las buenas con la excusa de ser primo segundo de Evie o algo por el estilo, aunque ella no parecía muy dispuesta a reconocer el parentesco. Salta a la vista que el tipo no es uno de los nuestros. Lleva una gran barba negra y botas de cuero sin importar el clima. Pero mamá enseguida le tomó cariño y lo contrató como secretario. Como recordarás, siempre ha dirigido un centenar de sociedades benéficas...
Asentí.
—Por supuesto, con la guerra, esas cien sociedades benéficas se han convertido en mil. Hay que reconocer que el sujeto en cuestión ha resultado muy útil. Pero imagínate cómo nos quedamos cuando, hace tres meses, mamá nos anunció que ella y Alfred se habían comprometido. Él es por lo menos veinte años más joven. Un caza fortunas descarado, por supuesto, pero ella es dueño de sus actos, así que se casaron.
—Debe ser una situación muy difícil para ustedes.
—¿Difícil? Es terrible.
Tres días más tarde me encontraba bajando del tren enStylesSaint Mary, una diminuta estación cuya existencia no parecía muy justificada, perdida en medio del campo.Cavendishme esperaba en el andén y me llevó en su coche.
—Como ves, consigo un poco de gasolina gracias a las actividades de mi madre.
El pueblo estaba a unos cinco kilómetros de la estación yStylesCourtse asentaba dos kilómetros más allá. Era un día sereno y cálido de principios de julio. Al contemplar la llanura de Essex, tan verde y apacible bajo el sol de la tarde, parecía imposible creer que se estuviera librando una guerra no muy lejos. De pronto, sentí como si me hubiera perdido en otro mundo. Al cruzar la verja de entrada,Johndijo:
—No sé si esto te parecerá demasiado tranquilo, Hastings.
—Amigo, es justo lo que busco.
—Es bastante agradable si te gusta la vida reposada. Yo hago instrucción con los voluntarios dos veces a la semana y echo una mano en las fincas. Mi mujer trabaja la tierra. Se levanta todos los días a las cinco para ordeñar las vacas y sigue trajinando hasta el mediodía. En realidad, es una buena vida. ¡Si no fuera por ese Alfred Inglethorp!
Detuvo bruscamente el coche y miró su reloj.
—No sé si tendremos tiempo de recoger a Cynthia. No, ya habrá salido del hospital.
—¿Tu esposa?
—No, es una protegida de mi madre, hija de una compañera de colegio que se casó con un abogado poco escrupuloso. El matrimonio fue un fracaso y la muchacha se quedó huérfana y sin un céntimo. Mi madre acudió en su ayuda y lleva casi dos años con nosotros. Trabaja en el Hospital de la Cruz Roja de Tadminster, a dieciocho kilómetros de aquí.
Mientras decía esto, nos detuvimos ante la antigua y hermosa mansión. Una señora vestida con una gruesa falda de tweed, que estaba inclinada sobre un macizo de flores, se levantó al vernos.
—¡Hola, Evie, aquí está nuestro héroe herido! Señor Hastings, la señoritaHoward.
La señoritaHowardme estrechó la mano con un vigor que casi me hizo daño. En su cara, tostada por el sol, resplandecían dos ojos de un azul profundo. Era una mujer de unos cuarenta años y de aspecto agradable, con voz grave, algo masculina en sus modos rudos y de cuerpo fornido. Calzaba unas botas recias. Me llamó la atención su modo de hablar, casi telegráfico.
—Las malas hierbas se propagan como el fuego. Resulta imposible librarse de ellas. Tendré que reclutarle. Tenga cuidado.
—Le aseguro que me encantará ser útil en algo.
—No diga eso. Se arrepentirá.
—Eres una cínica, Evie —dijoJohn, de buen humor—. ¿Dónde tomamos el té, dentro o fuera?
—Fuera. Es un día precioso para encerrarse.
—Ya has trabajado bastante en el jardín. La jornalera se ha ganado su jornal. Ven y descansa.
—Bueno —dijo la señoritaHoward, quitándose los guantes de jardinero—. Estoy de acuerdo contigo.
Nos condujo al lugar donde estaba servido el té, bajo la sombra de un gran sicomoro. Una figura femenina se levantó de una de las sillas de mimbre y avanzó unos pasos para recibirnos.
—Mi esposa, Hastings —dijoJohn.
Nunca olvidaré mi primer encuentro conMary Cavendish. Se han grabados para siempre en mi memoria su alta y esbelta silueta recortada contra la potente luz, y el fuego dormido que se adivinaba en ella, aunque sólo encontrase expresión en sus maravillosos ojos dorados. Su quietud insinuaba la existencia de un espíritu indomable encerrado en un cuerpo perfecto. Me recibió con unas agradables palabras de bienvenida, pronunciadas con voz baja y clara, y me senté, feliz por haber aceptado la invitación deJohn. La señoraCavendishme sirvió el té y los pocos comentarios que hizo reforzaron mi primera impresión: era una mujer extraordinariamente atractiva. Animado por la viva atención que demostraba mi anfitriona, describí en clave de humor algunos episodios de mi convalecencia, y puedo sentirme orgulloso por haberla divertido de verdad. Desde luego,Johnsería muy buen chico, pero su conversación distaba de considerarse brillante. En aquel momento llegó hasta nosotros, a través de uno de los ventanales, una voz que recordaba muy bien:
—Quedamos, Alfred, en que escribirás a la princesa después del té. Yo escribiré a lady Tadminster por lo que se refiere al segundo día. ¿O esperaremos a saber qué dice la princesa? En caso de que rechace hacerlo, lady Tadminster podría inaugurarla el primer día y la señora Crosbie el segundo. En cuanto a la fiesta de la escuela, la duquesa...
Se oyó el murmullo de una voz masculina y después la respuesta de la señora Inglethorp:
—Sí, desde luego. Después del té estará muy bien. Piensas en todo, Alfred, cariño.
El ventanal se abrió un poco más y una hermosa señora, de cabellos blancos y facciones firmes, salió al jardín. La seguía un hombre en actitud galante. La señora Inglethorp me saludó efusiva.
—Señor Hastings. ¡Qué alegría volver a verlo después de tantos años! Querido Alfred, te presento al señor Hastings. Señor Hastings, mi marido.
Miré con cierta curiosidad al “querido Alfred”. Realmente tenía un aspecto raro. No me extrañó que a John le disgustara su barba: era una de las barbas más largas y negras que jamás vi. Llevaba gafas con marco dorado y su rostro tenía una extraña impasibilidad. Su aspecto podría resultar natural en un escenario, pero en la vida real estaba fuera de lugar. Su voz era profunda e hipócrita. Me estrechó la mano mientras decía:
—Encantado, señor Hastings —giró a su esposa y añadió—: Querida Emily, ese cojín está un poco húmedo.
Ella le sonrió con cariño mientras él le cambiaba el cojín con grandes demostraciones de afecto. ¡Extraño apasionamiento en una mujer inteligente como ella! Con la llegada del señor Inglethorp, una sensación de velada e incómoda hostilidad se adueñó de la reunión. La señoritaHowardno se molestó en ocultar sus sentimientos. Sin embargo, la señora Inglethorp no parecía darse cuenta. Su locuacidad no había ido decrecido con el transcurso de los años y habló incansablemente, sobre todo de la tómbola que estaba organizando y que se celebraría muy pronto. De vez en cuando se dirigía a su marido para preguntarle algo relacionado con horarios y fechas. Él no abandonaba su actitud vigilante y atenta. Desde el primer momento me disgustó sobremanera y presumo de juzgar de forma certera a las personas a primera vista. Poco después, la señora Inglethorp se dirigió a Evelyn para darle instrucciones sobre unas cartas, y su marido se dirigió a mí con su bien timbrada voz:
—¿Es usted militar de carrera, señor Hastings?
—No, antes de la guerra estaba en la compañía de seguros Lloyd’s.
—¿Y volverá allí cuando termine la guerra?
—Puede que sí, aunque quizá empiece algo nuevo.
—Si pudiera seguir su vocación, ¿qué profesión elegiría? —me preguntó Mary.
—Depende.
—¿No tiene una afición secreta? ¿No se siente atraído por nada? Casi todos lo estamos; generalmente por algo absurdo.
—Se reiría usted de mí si se lo dijera.
—Quizá.
—Siempre he tenido la secreta ambición de ser detective.
—¿Un auténtico detective de Scotland Yard o un Sherlock Holmes?
—Un Sherlock Holmes, por supuesto. Pero, hablando en serio, es algo que me atrae muchísimo. En Bélgica conocí a un detective muy famoso que me entusiasmó. Es maravilloso. Siempre dice que el trabajo de un buen detective sólo es cuestión de método. Mi sistema se basa en el suyo, aunque, por supuesto, lo he mejorado. Es un hombre muy divertido, todo un dandy, de una habilidad maravillosa.
—Me gustan las buenas historias policíacas —comentó la señoritaHoward—. Sin embargo, a veces son una sarta de tonterías. El criminal es descubierto en el último capítulo, y todos resultan engañados. En los crímenes reales lo descubrirían enseguida.
—Muchos crímenes han quedado sin aclarar —repliqué.
—No me refiero a la policía, sino a la gente que está alrededor. La familia. Ellos no se engañan. Lo saben todo.
—Entonces ¿usted cree —dije divertido— que, si se viera mezclada en un crimen, descubriría enseguida al asesino?
—Por supuesto, no podría probarlo ante un jurado, pero creo que lo sabría. Si se me acercara el asesino, lo notaría.
—Podría ser la asesina.
—Podría. Pero el asesinato es algo violento por naturaleza. Se asocia más a los hombres.
—Salvo en caso de envenenamiento —la voz de la señoraCavendishme sobresaltó—. El doctor Bauerstein decía ayer que es muy probable que se hayan dado innumerables envenenamientos por completo insospechados, debido a la ignorancia de la clase médica cuando se trata de venenos poco comunes.
—¡Por Dios, Mary, qué conversación tan horrible! —exclamó la señora Inglethorp—. Me están poniendo la piel de gallina. ¡Aquí viene Cynthia!
Una muchacha con uniforme del cuerpo de voluntarias cruzó rápidamente el césped.
—Cynthia, llegas tarde. Éste es el señor Hastings. La señorita Murdoch.
Cynthia Murdoch era una joven llena de vida y energía. Se quitó su gorrito y admiré las grandes ondas de su cabellera castaña, que llevaba suelta, y la blancura de la pequeña mano que adelantó para recoger una taza de té. Con los ojos y las pestañas negros, hubiera sido una belleza. Se sentó en el suelo junto a John y me sonrió cuando le acerqué un plato de sándwiches.
—Siéntese aquí, en la hierba —me dijo—. Se está mucho mejor.
Obedecí enseguida.
—Trabaja usted en Tadminster, ¿verdad? —le pregunté.
—Sí, es el castigo por mis pecados.
—¿La maltratan? —pregunté sonriendo.
—¡Solo eso faltaría! —exclamó Cynthia con dignidad.
—Tengo una prima en un hospital que les tiene pánico a las hermanas.
—No me extraña, ya sabe cómo son. Pero yo no soy enfermera, gracias a Dios. Trabajo en el dispensario.
—¿A cuántas personas ha envenenado usted?
—¡A centenares!
—Cynthia —dijo la señora Inglethorp—, ¿puedes escribirme unas cartas?
—Desde luego, tía Emily.
Se levantó de un salto y algo en su actitud me recordó que su posición en la casa era la de una subordinada y que la señora Inglethorp, aun siendo tan bondadosa, no le permitía olvidarlo ni un segundo. Mi anfitriona me miró.
—Johnle enseñará su habitación. La cena es a las siete y media. Por el momento hemos suprimido la costumbre de la cena de última hora. Lady Tadminster, la esposa de nuestro diputado, hija del difunto lord Abbotsbury, hace lo mismo. Está de acuerdo conmigo en que tenemos que dar ejemplo de austeridad. Aquí llevamos una economía de guerra. No se desperdicia nada. Hasta los trozos de papel se recogen y se envían en sacos.
Expresé mi aprobación yJohnme condujo a la casa. Subimos la escalera, que se bifurcaba en el primer entrepiso para permitir el acceso a las dos alas del edificio. Mi habitación estaba en el ala izquierda y daba al parque.Johnme dejó y, unos minutos más tarde, desde mi ventana, lo vi paseando con tranquilidad por el jardín del brazo de Cynthia. Oí la voz de la señora Inglethorp llamando a Cynthia con impaciencia y la muchacha corrió en dirección a la casa. Al mismo tiempo, un hombre surgió de la sombra de un árbol y tomó lentamente la misma dirección. Aparentaba unos cuarenta años, era muy moreno y su rostro afeitado tenía una expresión melancólica. Parecía dominado por los nervios. Al pasar, miró por casualidad hacia mi ventana y lo reconocí, aunque había cambiado mucho en los últimos quince años. Era Lawrence, el hermano menor deJohn. Me pregunté cuál sería el motivo de su extraña expresión. Después me olvidé de él y volví a ocuparme por mis asuntos. La velada transcurrió agradablemente y, por la noche, soñé con la enigmáticaMary Cavendish.La mañana amaneció clara y soleada, y presentí que mi estancia enStylesiba a ser muy satisfactoria. No vi a la señoraCavendishhasta la hora de la comida. Entonces me invitó a dar un paseo con ella y pasamos una tarde deliciosa paseando por el bosque. Regresamos a la casa alrededor de las cinco. Al entrar en el gran vestíbulo,Johnnos hizo señas para que lo siguiéramos al salón de fumar. Por su expresión, enseguida comprendí que había ocurrido algo desagradable. Entramos en el salón y cerró la puerta.
—Escucha, Mary, hay un jaleo terrible. Evie ha discutido por culpa de Alfred Inglethorp y se marcha.
—¿Que Evie se marcha?
Johnasintió sombrío.
—Sí, ha ido a ver a mamá y..., ¡ahí viene!
La señoritaHowardentró en la habitación. Apretaba los labios con una expresión testaruda y llevaba una maleta pequeña. Parecía nerviosa, decidida, aunque un tanto a la defensiva.
—¡Al menos —estalló— le cantaré las cuarenta!
—Mi querida Evie —exclamó la señoraCavendish—, no puede ser cierto que te marchas.
—Pues es la verdad. Siento haberle dicho a Emily algunas cosas que no perdonará ni olvidará con facilidad. Y si no es así, no me importa. Con toda probabilidad no conseguiré nada. Le he dicho: “Eres vieja, Emily, y no hay peor tonta que una vieja tonta. Es veinte años más joven que tú y te engañas si crees que se ha casado contigo por otra cosa que no sea el dinero. No le des demasiado. El granjero Raikes tiene una esposa joven y muy guapa. Pregúntale a tu querido Alfred cuánto tiempo pasa en su casa”. Emily se ha enfadado mucho. ¡Naturalmente! Y yo continué: “Te advierto que, te gusta o no, ese hombre no vacilará en matarte en menos que canta un gallo. Es un mal bicho. Puedes decir lo que quieras, pero recuerda que te he avisado. ¡Es un mal bicho!”.
—¿Qué dijo ella?
La señoritaHowardhizo una mueca muy expresiva.
—“Mi queridísimo Alfred, mi pobrecillo Alfred, calumnias viles, mentiras ruines. Qué horrible mujer, acusar así a mi querido esposo”. Cuanto antes deje esta casa, mejor. Así que me marcho.
—¿Ahora mismo?
—En este preciso instante.
Durante unos segundos nos quedamos mirándola.John, al ver que no conseguiría hacer que cambiara de opinión, fue a consultar el horario de trenes. Su mujer lo siguió, murmurando que sería mejor convencer a la señora Inglethorp de que recapacitara. Cuando nos quedamos solos, la expresión de la señoritaHowardse transformó. Se inclinó hacia mí ansiosa.
—Señor Hastings, usted es una buena persona. ¿Puedo confiar en usted?
Me sobresalté. Apoyó la mano en mi brazo y su voz se convirtió en un susurro:
—Cuide de ella, señor Hastings. ¡Mi pobre Emily! Son todos unos tiburones. Sé muy bien lo que me digo. Están todos a dos velas y la acosan pidiéndole dinero. La he protegido todo lo que he podido. Ahora que les dejo el campo libre, acabarán por imponerse.
—Haré todo lo que esté a mi alcance, pero tranquilícese, usted está muy nerviosa.
Me interrumpió, amenazándome con el índice.
—Joven, créame, he vivido más que usted. Sólo le pido que mantenga los ojos bien abiertos. Ya verá si tengo o no razón.
El ruido de un coche llegó a través de la ventana abierta y la señoritaHowardse levantó para ir hacia la puerta. La voz deJohnse oyó desde el exterior. La mujer se detuvo con la mano apoyada en la puerta. Me miró por encima del hombro y me hizo una seña.
—Sobre todo, señor Hastings, ¡vigile bien a ese demonio de marido!
No hubo tiempo para decir más. La señoritaHowarddesapareció entre un coro de protestas y adioses. Los Inglethorp no bajaron a despedirse. Mientras el coche se alejaba, la señoraCavendishse separó de pronto del grupo y recorrió el camino de entrada para ir al encuentro de un hombre alto con barba que venía hacia la casa. Las mejillas del joven enrojecieron al estrecharle la mano.
—¿Quién es? —pregunté de manera brusca, ya que, instintivamente, me pareció un tipo sospechoso.
—Es el doctor Bauerstein —contestóJohnseco.
—¿Quién es el doctor Bauerstein?
—Está en el pueblo haciendo una cura de reposo. Por lo visto, ha sufrido una crisis nerviosa. Es un especialista de Londres, un hombre muy inteligente y uno de los mejores toxicólogos.
—Es muy amigo de Mary —apuntó Cynthia, sin poder reprimirse.
Johnfrunció el ceño y cambió de tema.
—Vamos a dar un paseo, Hastings. Todo este asunto ha sido muy desagradable. Nunca ha tenido pelos en la lengua, eso es cierto, pero no hay en toda Inglaterra una amiga más fiel queEvelynHoward.
Tomamos el camino que cruzaba la finca y nos dirigimos hacia el pueblo. De vuelta, al cruzar una de las cercas, una bonita joven de aspecto gitano que venía en dirección opuesta nos saludó con una inclinación de cabeza y sonrió.
—Una muchacha muy guapa —comenté admirado. En el rostro deJohnapareció una expresión sombría.
—Es la señora Raikes.
—¿La que ha dicho la señoritaHowardque...?
—La misma —admitióJohn, con una descortesía innecesaria.
Comparé a la canosa anciana de la casa con la pizpireta joven que acababa de sonreírnos y me invadió el presentimiento de que algo malo se avecinaba. Dejé a un lado esos pensamientos.
—¡Styleses una mansión maravillosa!
—Sí, es una hermosa propiedad —reconocióJohncon tristeza—. Algún día será mía. Ya tendría que serlo, por legítimo derecho, si mi padre hubiera hecho un testamento justo, pero yo seguiría tan mal económicamente como ahora.
—¿Estás muy mal de dinero?
—Querido Hastings, no me importa decirte que no sé qué hacer para conseguirlo.
—¿No puede ayudarte tu hermano?
—¿Lawrence? Se ha gastado hasta el último peñique publicando sus horrorosos poemas en ediciones de lujo. No, somos una pandilla de pobretones. Tengo que reconocer que hasta ahora mi madre ha sido muy buena con nosotros. Desde su matrimonio, quiero decir que...
Se calló de repente y frunció el ceño. Sentí por primera vez que, con la marcha deEvelynHoward, el ambiente había perdido algo indefinido. Su presencia infundía seguridad. Ahora esta seguridad había desaparecido, la desconfianza flotaba en el aire. Recordé el siniestro rostro del doctor Bauerstein. Me sentí lleno de sospechas contra todo y contra todos. Por un instante, intuí que se avecinaba algo muy malo.
•
Capítulo II - 16 y 17 de julio
Había llegado aStylesel 5 de julio. A continuación narraré los hechos ocurridos en el 16 y 17 de aquel mes. Recapitularé los incidentes de aquellos días con tanta exactitud cómo me sea posible. Estos hechos salieron a la luz posteriormente, en el proceso, después de largos y pesados interrogatorios. Recibí una carta deEvelyn Howardun par de días después de su partida en la que me decía que trabajaba como enfermera en el gran hospital de Middlingham, ciudad industrial a unas quince millas deStyles, y me rogaba le hiciera saber si la señora Inglethorp daba muestras de querer reconciliarse. La única sombra que enturbiaba la tranquilidad de mi estancia enStyleserala extraordinaria preferencia de la señoraCavendishpor la compañía del doctor Bauerstein, preferencia que me parecía incomprensible. No podía comprender qué era lo que veía en él, pero siempre estaba invitándolo y con frecuencia hacían largas excursiones juntos. Sinceramente, su atractivo era para mí un misterio.
El 16 de julio fue lunes, un día de mucho movimiento. La famosa tómbola se había inaugurado el sábado anterior, y aquella noche se representaría una función relacionada con la fiesta de la caridad, en la que la señora Inglethorp recitaría un poema patriótico. Habíamos estado toda la mañana muy atareados arreglando y decorando el local del pueblo donde la función iba a celebrarse. Almorzamos tarde y salimos al jardín a descansar. Observé que la actitud deJohnno era del todo normal. Parecía muy ansioso e inquieto.
Después del té, la señora Inglethorp se retiró a su habitación y yo desafié aMaryCavendisha un partido de tenis. A eso de las siete menos cuarto, la señora Inglethorp nos avisó a los gritos que la comida se adelantaría aquella noche y que no íbamos a estar a punto. Tuvimos que darnos mucha prisa para llegar a tiempo y, antes de terminar de comer, el coche ya esperaba en la puerta. La función constituyó un gran éxito y la actuación de la señora Inglethorp fue premiada con una ovación. Hubo también algunos cuadros plásticos en los que intervino Cynthia. La muchacha no regresó con nosotros, porque había sido invitada a una cena y a pasar la noche con unos amigos que habían actuado con ella en la representación.
A la mañana siguiente, la señora Inglethorp desayunó en la cama, se encontraba muy cansada; pero a las doce y media se presentó muy animada y nos arrastró a Lawrence y a mí a una comida en casa de unos amigos.
—Una invitación amabilísima de la señora Rolleston. Es hermana de lady Tadminster. Los Rolleston vinieron a Inglaterra con Guillermo el Conquistador. Una de nuestras familias más antiguas.
Mary se había excusado de asistir, por el pretexto de un compromiso previo asumido con el doctor Bauerstein. La comida resultó muy agradable y, al volver, Lawrence sugirió que pasáramos por Tadminster, dando un rodeo de solo una milla, y le hiciéramos una visita a Cynthia en su dispensario. A la señora Inglethorp le pareció una idea excelente, pero como tenía que escribir varias cartas propuso dejarnos allí y que volviéramos con Cynthia cuanto antes en el tílburi.
El portero del hospital nos detuvo por sospechosos hasta que apareció Cynthia y respondió por nosotros. Su aspecto era reposado y estaba muy mona con su larga bata blanca. Nos llevó a su cuarto y nos presentó a un compañero, un individuo de aspecto terrible, a quien Cynthia llamaba alegremente Nibs.
—¡Qué cantidad de botellas! —exclamé, dejando vagar la mirada por el pequeño cuarto—. ¿Sabe usted realmente lo que hay en todas ellas?
—Diga algo original —rezongó Cynthia—. Todo el que viene aquí dice lo mismo. Estamos pensando en conceder un premio al primero que no diga: “¡Qué cantidad de botellas!”. Y ya sé qué es lo que sigue: “¿A cuántas personas ha envenenado?”
Me confesé culpable, riendo.
—Si supieran ustedes lo fácil que es envenenar a una persona por error, no bromearían con eso. Vamos, vamos a tomar el té. Tenemos toda clase de provisiones en el armario. No, Lawrence, ¡ése es el armario de los venenos! El grande, aquel es.
Tomamos el té alegremente y ayudamos a Cynthia a lavar los cacharros. Acabábamos de guardar la última cuchara cuando se oyó un golpe en la puerta. Súbitamente, los rostros de Cynthia y Nibs se endurecieron, adquiriendo una expresión antipática.
—Pase —dijo Cynthia, en tono profesional.
Apareció una joven enfermera de aspecto asustado, que entregó a Nibs una botella. Éste, a su vez, se la dio a Cynthia, diciendo enigmáticamente:
—Yo no estoy aquí hoy.
Cynthia tomó la botella y la examinó con la severidad de un juez.
—Tenían que haberla traído esta mañana.
—La enfermera lo siente mucho. Se olvidó.
—La enfermera debería haber leído las instrucciones que hay en la puerta.
Por la expresión de la enfermerita comprendí que no había la menor probabilidad de que se atreviera a transmitir el mensaje a la temible enfermera.
—De modo que ya no se puede hacer nada hasta mañana —concluyó Cynthia.
—¿No sería posible hacerlo esta noche?
—Estamos muy ocupados, pero si hay tiempo se hará —respondió Cynthia, condescendiente.
La pequeña enfermera se retiró y Cynthia tomó un frasco del estante, llenó la botella y la colocó en la mesa.
Me reí.
—¿Manteniendo la disciplina?
—Eso es. Venga al balcón. Desde allí se ven todos los pabellones.
Seguí a Cynthia y a su amigo, quienes me señalaron las diferentes salas. Lawrence se quedó atrás, pero al cabo de unos segundos Cy nthia giró y le dijo que se reuniera con nosotros. Entonces miró su reloj de pulsera.
—¿No nos queda nada que hacer, Nibs?
—No.
—Muy bien. Entonces cerraremos y nos vamos.
Esa tarde reconocí en Lawrence un aspecto totalmente distinto. Comparado conJohn, era extraordinariamente difícil llegar a conocerlo. Era opuesto a su hermano en casi todo. Sin embargo, había cierto encanto en su modo de ser y me pareció que, conociéndolo bien, podría tomársele gran afecto. Por regla general, su actitud respecto a Cynthia era algo cohibida, y ella, por su parte, se sentía tímida en su presencia. Pero aquella tarde estaban los dos muy alegres y charlaban como si fueran niños.
Cuando cruzábamos el pueblo, recordé que necesitaba estampillas y nos detuvimos ante la oficina de correos. Al salir, tropecé con un hombrecito que entraba. Me hice a un lado, ofreciendo mis excusas, cuando de pronto, con una exclamación, me estrechó entre sus brazos y me besó calurosamente.
—¡Mi amigo Hastings! —exclamó—. Pero ¡si es mi amigo Hastings!
—¡Poirot! —exclamé.
Intenté enseguida explicar a mis amigos, que seguían en el tílburi:
—Cynthia, para mí este es un encuentro realmente agradable. Mi viejo amigomonsieurPoirot, a quien no había visto desde hace años. Ya comprenderá mi alegría ante este evento.
—Pero si ya lo conocemos —dijo Cynthia, alegremente—. Y no tenía la menor idea de que fuera amigo suyo.
—Es cierto —dijo Poirot seriamente—. Conozco amademoiselleCynthia. Si estoy aquí es gracias a la bondadosa señora Inglethorp. Sí, amigo mío, ha ofrecido hospitalidad a siete refugiados de mi país. Nosotros, los belgas, le estamos eternamente agradecidos.
Poirot era un hombrecito de aspecto fuera de lo corriente. Mediría escasamente 1,60 de altura, pero su porte resultaba muy digno. Su cabeza tenía la forma exacta de un huevo y acostumbraba a inclinarla ligeramente hacia un lado. Su bigote era tieso y de aspecto militar. La pulcritud de su atuendo era casi increíble; dudo que una herida de bala pudiera causarle el mismo disgusto que una partícula de polvo. Sin embargo, este curioso hombre, que, por desgracia, y según pude observar cojeaba ligeramente, había sido en sus tiempos uno de los miembros más destacados de la Policía belga. Como detective, su olfato era extraordinario, y había obtenido resonantes éxitos ventilando algunos de los casos más desconcertantes de la época.
Me señaló la casita donde habitaban él y su compatriota y prometí ir visitarlo en fecha próxima. Saludó ceremoniosamente a Cynthia, quitándose el sombrero, y nos marchamos.
—Es un hombrecito encantador —dijo Cy nthia—. No tenía idea de que lo conocía.
—Han dado ustedes albergue a una celebridad —repliqué.
Y durante todo el camino les recité las hazañas y éxitos de Hércules Poirot.
Llegamos a casa en alegre disposición de ánimo. Al atravesar el vestíbulo, vimos a la señora Inglethorp que salía de su boudoir. Parecía nerviosa y trastornada.
—¡Ah!, son ustedes —dijo.
—¿Pasa algo, tía Emily ? —preguntó Cynthia.
—Claro que no —dijo bruscamente la señora Inglethorp—. ¿Qué va a pasar?
Y viendo a Dorcas, la doncella, que se dirigía al salón, le dijo que le llevara unas estampilla al boudoir.
—Sí, señora —la vieja sirvienta titubeó y dijo al fin, preguntó tímidamente—. ¿No cree señora, que haría bien en irse a la cama? Parece fatigada.
—Puede ser que tenga razón, Dorcas... pero no, ahora no. Tengo que terminar algunas cartas antes de que cierre el correo. ¿Ha encendido el fuego en mi cuarto, como le dije?
—Sí, señora.
—Entonces me iré a la cama inmediatamente después de comer.
Entró de nuevo en su boudoir y Cynthia se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos.
—¡Por Dios bendito! ¿Qué pasará? —susurró a Lawrence.
Él no la oyó, al parecer, pues sin decir una palabra giró sobre sus talones, nos miró y salió de la casa inmediatamente. Le propuse a Cynthia un rápido partido de tenis antes de cenar y, habiendo sido aceptada mi proposición, corrí escaleras arriba a buscar mi raqueta. En aquel momento, bajaba la señoraCavendish. Puede ser que fuera mi imaginación, pero parecía agitada.
—¿Fue agradable el paseo con el doctor Bauerstein? —pregunté, tan inocente como me fue posible.
—No fui —contestó bruscamente—. ¿Dónde está la señora Inglethorp?
—En el boudoir.
Su mano aferraba con fuerza a la baranda. Después pareció acumular energías para una entrevista difícil y, rápidamente, bajó las escaleras y cruzó el vestíbulo en dirección al boudoir, donde entró cerrando la puerta tras ella.
Unos minutos más tarde, camino del campo de tenis, tuve que pasar por delante de la ventana abierta del boudoir y no pude evitar oír lo siguiente:
—¿Entonces no quiere usted enseñármelo? —decíaMary Cavendishcon la voz de una persona que hace esfuerzos desesperados por dominarse.
—Querida Mary, no tiene nada que ver con el asunto —respondió la señora Inglethorp.
—Pues enséñemelo entonces.
—Ya te he dicho que no es lo que te imaginas. No te incumbe en absoluto.
A lo cualMary Cavendishreplicó con profunda amargura:
—¡Claro está! ¡Debería haber supuesto que usted lo protegería!
Cynthia me esperaba y me recibió diciendo con vehemencia:
—¡Oiga, Hastings! ¡Ha habido un lío espantoso! Se lo he sacado a Dorcas.
—¿Qué clase de lío?
—Entre tía Emily y él. Espero que, al fin, sabrá quién es.
—¿Y estaba Dorcas presente?
—Claro que no. Estaba cerca de la puerta, por casualidad. Ha sido algo serio. Me gustaría saber el motivo.
Recordé la cara agitanada de la señora Raikes y las advertencias de la señoritaHoward, pero decidí prudentemente guardar silencio, mientras Cynthia agotaba toda posible hipótesis. Al fin dijo, esperanzada:
—Tía Emily lo echará de casa y no volverá a dirigirle la palabra.
Tenía grandes deseos de hablar conJohn, pero no pude encontrarlo. Era evidente que algo muy grave había ocurrido, sin querer, y a pesar de todos mis esfuerzos, no conseguía apartarlo de mi imaginación. ¿Qué relación tendríaMary Cavendishcon el asunto?
Inglethorp estaba en el salón cuando bajé a cenar. Su rostro aparecía tan impasible como siempre y volvió a impresionarme la extraña irrealidad que emanaba de su persona. La señora Inglethorp fue la última en bajar. Todavía parecía fatigada y durante la comida reinó un silenció un poco forzado. Generalmente rodeaba a su mujer de pequeñas atenciones, colocando un cojín a su espalda y representando el papel de marido complaciente. Después de comer, la señora Inglethorp se retiró nuevamente.
—Mándame allí mi café, Mary —pidió—. Sólo tengo cinco minutos si quiero que las cartas no pierdan el correo.
Cynthia y yo nos sentamos junto a la ventana abierta del salón.Mary Cavendishnos llevó allí el café. Parecía ansiosa.
—¿Quiere la gente joven que encienda las luces o prefieren la semioscuridad del crepúsculo? —preguntó—. Cynthia, por favor, llévale el café a la señora Inglethorp. Voy a servirlo.
—Déjelo, Mary ; yo lo haré —dijo Inglethorp.
Él mismo lo sirvió y salió del cuarto llevándolo con cuidado. Lawrence lo siguió y la señoraCavendishse sentó con nosotros. Permanecieron los tres en silencio durante algún tiempo. Era una noche maravillosa, cálida y tranquila. La señoraCavendishse abanicaba suavemente con una hoja de palma.
—Hace casi demasiado calor. Tendremos tormenta en breve. ¡Lástima que estos momentos llenos de armonía no puedan durar!
El sonido de una voz conocida que yo detestaba profundamente hizo añicos mi paraíso.
—¡El doctor Bauerstein! —exclamó Cy nthia—. ¡Vaya hora de venir!
Dirigí aMary Cavendishuna mirada celosa, pero permanecía impasible, no se alteraba siquiera la deliciosa palidez de sus mejillas. Segundos más tarde,Alfred Inglethorpdio paso al doctor, quien se disculpó riendo por entrar en el salón con aquella facha. Realmente, estaba cubierto de barro de pies a cabeza y ofrecía un aspecto lamentable.
—¿Qué ha estado usted haciendo, doctor? —exclamó la señoraCavendish.
—Tengo que disculparme —dijo el médico—. No quería entrar, pero el señor Inglethorp insistió con empeño.
—La verdad es, Bauerstein, que está usted hecho una pena —dijoJohn, que venía del vestíbulo—. Tome una taza de café y cuéntenos qué le ha ocurrido.
—Gracias.
Se rió con melancolía y explicó que había descubierto una especie muy rara de helecho en un lugar inaccesible, y que en sus esfuerzos por apoderarse de él había tropezado y caído de modo lamentable a una charca.
—Me sequé pronto al sol —añadió—, pero mi aspecto es lamentable.
En ese momento, la señora Inglethorp llamó a Cynthia desde el vestíbulo y la muchacha salió corriendo.
—¿Quieres subir la caja morada de los papeles? Me voy a la cama.
La puerta que daba al vestíbulo era ancha. Me levanté al mismo tiempo que Cynthia.Johnestaba a mi lado. Por lo tanto, fuimos tres los testigos que podríamos jurar que la señora Inglethorp llevaba en la mano su taza de café, que aún no había probado.
La presencia del doctor Bauerstein me estropeó la velada por completo. Me parecía que no iba a marcharse nunca. Sin embargo, al fin se levantó y suspiré aliviado.
—Bajaré al pueblo con usted —dijo Inglethorp—. Tengo que ver al administrador para conciliar unas cuentas. No es necesario que nadie me espere levantando. Llevaré llave.
•
Capítulo III - La noche de la tragedia
Para que resulte clara esta parte de mi relato, incluyo el siguiente plano del primer piso deStyles. A las habitaciones de la servidumbre se llega a través de la puerta B. No tiene comunicación con el ala derecha, donde estaban situadas las habitaciones de los Inglethorp.
Sería más o menos la mitad de la noche cuando me despertóLawrence Cavendish. Tenía una vela en la mano y por la agitación de su rostro se veía claramente que algo grave ocurría.
—¿Qué pasa? —pregunté, sentándome en la cama y tratando de ordenar mis pensamientos dispersos.
—Parece que mi madre está muy enferma. Debe tener un ataque. Por desgracia, se ha encerrado por dentro de su cuarto.
—Voy enseguida.
Salté de la cama y poniéndome una bata seguí a Lawrence por el pasillo y la galería hasta el ala derecha de la casa.JohnCavendishse unió a nosotros y uno o dos de los sirvientes espantados que rondaban por allí, nerviosísimos. Lawrence giró hacia su hermano.
—¿Qué hacemos?
La indecisión de su carácter nunca había sido tan evidente. John sacudió con violencia el picaporte, pero sin resultado. La puerta, evidentemente, estaba cerrada con llave o tenía el cerrojo por dentro. Ya toda la casa estaba en pie. Desde el interior de la habitación llegaban ruidos alarmantes. Había que hacer algo con urgencia.
—Trate de entrar por el cuarto del señor Inglethorp, señor —gritó Dorcas—. ¡La pobre señora!
De pronto caí en la cuenta de que Alfred Inglethorp no estaba con nosotros. Era el único que no había hecho acto de presencia.Johnabrió la puerta de su cuarto. Estaba oscuro como boca de lobo, pero Lawrence lo seguía con la vela y con su luz vacilante pudimos ver que la cama estaba sin deshacer y no había señales de que el cuarto hubiera sido ocupado aquella noche. Fuimos directamente a la puerta de comunicación. También estaba cerrada o tenía echado el cerrojo por dentro.
—¡Ay, señor! ¿Qué vamos a hacer? —gritaba Dorcas, retorciéndose las manos.
—Creo que debemos intentar forzar la puerta. Va a ser difícil. Que una de las chicas baje a buscar al doctor Wilkins. Bueno, vamos a la puerta. Un momento, ¿no hay una puerta en el cuarto de la señorita Cynthia?
—Sí, señor, pero también está cerrada. Nunca ha estado abierta.
—Podemos probar de todos modos.
Corrió por el largo pasillo hasta el cuarto de Cynthia. Allí estabaMary Cavendish, zarandeando a la muchacha, que debía tener un sueño extraordinariamente pesado.Johnestuvo de vuelta después de unos segundos.
—No hay nada que hacer allí; también está cerrada. Tenemos que forzar la puerta. Creo que ésta es menos sólida que la del pasillo.
Todos unimos nuestras fuerzas y empujamos, jadeado. El armazón de la puerta era sólido y durante mucho tiempo resistió nuestros esfuerzos, pero al fin, con un ruidoso estallido, se abrió violentamente. Entramos todos juntos, de un tropezón. Lawrence seguía sosteniendo la vela.
La señora Inglethorp estaba en la cama, agitada por violentas convulsiones, en una de las cuales, al parecer, había volteado la mesa que estaba a su lado. Sin embargo, cuando nosotros entramos, sus miembros se relajaron y cayó sobre las almohadas. John cruzó el cuarto y encendió la lámpara. Volviéndose hacia Annie, una de las doncellas, la mandó al salón a buscar coñac. Entonces se acercó a su madre, mientras yo descorría el cerrojo de la puerta del pasillo.
Giré hacia Lawrence para sugerirle que era mejor retirarme, ya que mis servicios no eran necesarios, pero las palabras se helaron en mis labios. Nunca había visto a un hombre con semejante expresión de terror. Estaba blanco como la nieve: la vela que sostenía en su mano temblaba y la cera caía en la alfombra, y sus ojos, petrificados por el pánico o algún sentimiento similar, miraban fijamente a algún punto fijo en la pared. Seguí instintivamente la dirección de su mirada, pero no pude ver allí nada extraordinario. Sólo las brasas que chisporroteaban débilmente en la chimenea y la hilera de figuritas en la repisa, pero ni unas ni otras justificaban aquel terror.
Parecía que la violencia del ataque de la señora Inglethorp iba cediendo. Ya podía hablar tan sólo con sonidos entrecortados.
—Estoy mejor... Vino tan de pronto... qué estúpida he sido... encerrándome...
Una sombra se proyectó en la cama, volví la cabeza y vi aMary Cavendishde pie, cerca de la puerta, sosteniendo con un brazo a Cynthia, que parecía completamente aturdida. Tenía el rostro congestionado y bostezaba repetidamente.
—La pobre Cynthia está muy asustada —dijoMary Cavendishen voz baja y clara.
Mary llevaba puesta su bata blanca de trabajo. Debía de ser más tarde de lo que había pensado. Un pálido rayo de luz atravesaba las cortinas de las ventanas y el reloj de la chimenea señalaba cerca de las cinco.
Un grito estrangulado me sobresaltó. El dolor atenazaba de nuevo a la infortunada señora. Las convulsiones eran tan violentas que presenciarlas constituía una verdadera prueba. Reinaba la mayor confusión. Nos amontonábamos a su alrededor, incapaces de ayudarla o aliviarla. Una última convulsión la levantó de la cama, y luego pareció descansar sobre la cabeza y los tobillos, con el cuerpo arqueado del modo más extraordinario. Mary yJohntrataban en vano de darle a beber coñac. Los minutos iban pasando. De nuevo se arqueó su cuerpo extrañamente. En aquel momento el doctor Bauerstein se abrió paso autoritariamente a través de la habitación. Durante unos segundos permaneció inmóvil contemplando a la señora Inglethorp, y entonces ésta gritó con voz ahogada, los ojos fijos en el doctor:
—¡Alfred! ¡Alfred!
Y cayó inmóvil sobre las almohadas. El doctor se acercó vivamente al lecho, y, tomando los brazos de la señora Inglethorp, los zarandeó enérgicamente, aplicándole la respiración artificial. Dio unas cuantas órdenes rápidas a los sirvientes. Un imperioso movimiento de su mano nos llevó a todos a la puerta. Lo mirábamos fascinados, aunque creo que en el fondo de nuestros corazones todos sabíamos que era ya demasiado tarde. Por la expresión de su rostro comprendí que él tampoco tenía esperanzas. Finalmente abandonó su tarea, negando con la cabeza. En aquel momento oímos unos pasos que se acercaban y entró atropelladamente el médico de cabecera de la señora Inglethorp, doctor Wilkins, un hombre rollizo e inquieto.
En pocas palabras el doctor Bauerstein explicó que pasaba casualmente por delante de la verja cuando el coche salía en busca del doctor Wilkins, y acudió lo más rápido posible. Señaló a la figura de la cama con un vago ademán que hizo con la mano.
—Muy triste, muy triste —murmuró el doctor Wilkins—. ¡Pobre señora! Siempre quería hacer demasiadas cosas, demasiadas, contra mi consejo... Se lo advertí. Su corazón estaba muy débil. Calma, calma , le dije. Pero no, su amor por las buenas obras era demasiado grande. La naturaleza se rebeló, la na-tu-ra-le-za se re-be-ló.
El doctor Bauerstein observaba con atención a su colega.
—Las convulsiones eran de una violencia extraordinaria, doctor Wilkins —dijo sin dejar de mirar—. Siento que no haya estado usted aquí a tiempo de presenciarlas. Eran... de naturaleza tetánica.
—¡Ah! —dijo prudentemente el doctor Wilkins.
—Me gustaría hablar con usted reservadamente —dijo Bauerstein. Y le preguntó aJohn—: ¿Tiene usted algún inconveniente?
—Desde luego que no.
Salimos todos al pasillo, dejando solos a los dos médicos, y oí la llave en la cerradura detrás de nosotros. Bajamos lentamente las escaleras. Yo estaba excitadísimo. Tengo cierto talento deductivo y la actitud del doctor Bauerstein había despertado en mi imaginación un montón de conjeturas.Mary Cavendishpuso su mano sobre mi brazo.
—¿Qué ocurre? ¿Por qué está tan... extraño el doctor Bauerstein?
—¿Sabe lo que pienso?
—¿Qué?
—¡Escuche!
Miré alrededor. Estábamos fuera del alcance del oído de los demás, pero así y todo dije en un susurro:
—Creo que ha sido envenenada. Estoy seguro de que el doctor Bauerstein lo sospecha.
—¡Qué!
Se encogió contra la pared, las pupilas dilatadas violentamente, lanzando un grito desesperado que me sobresaltó.
—¡No, no! ¡Eso no, eso no!
Y voló escaleras arriba, dejándome solo. La seguí, temiendo fuera a desmayarse. La encontré recostada contra el pasamano, mortalmente pálida. Me hizo con la mano una señal impaciente de que me fuera.
—¡No, déjeme! Prefiero estar sola. Déjeme tranquila un minuto o dos. Vaya abajo con los demás.
Obedecí de mala gana.Johny Lawrence estaban en el salón. Me acerqué a ellos. Todos permanecíamos callados, pero creo que expresé la sensación general cuando rompí aquel silencio y pregunté alterado:
—¿Dónde está el señor Inglethorp?
Johnnegó con la cabeza.
—No está en casa.
Nos miramos. ¿Dónde estaba Alfred Inglethorp? Su ausencia resultaba extraña, inexplicable. Recordé las últimas palabras de la señora Inglethorp. ¿Qué había en el fondo de ellas? ¿Qué más nos hubiera dicho, de haber tenido tiempo?
Al fin oímos a los médicos bajar la escalera. El doctor Wilkins se hacía el importante y parecía como si tratara de ocultar bajo una calma decorosa su preocupación. Y el doctor Bauerstein se mantenía en segundo término y la expresión seria de su rostro no se había alterado. El doctor Wilkins habló por losdos, dirigiéndose aJohn:
—SeñorCavendish, deseo su autorización para hacer la autopsia.
—¿Es necesario? —preguntóJohngravemente.
Un espasmo de dolor cruzó por su rostro.
—Absolutamente necesario —contestó el doctor Bauerstein.
—¿Quiere usted decir que...?
—Que ni el doctor Wilkins ni yo podremos extender un certificado de defunción en las actuales circunstancias.
Johninclinó la cabeza.
—En ese caso, mi única alternativa es consentir.
—Gracias —dijo el doctor Wilkins—. Creemos conveniente que la autopsia se realice mañana por la noche, o mejor esta misma noche —indicó mirando rápidamente la luz del día—. En las presentes circunstancias me temo que no podremos evitar una indagatoria. Son formalidades necesarias, pero les ruego que no se angustien. A todo se proveerá.
Una pausa siguió a las palabras del médico de cabecera. Luego, el doctor Bauerstein sacó dos llaves de su bolsillo y se las entregó aJohn, diciéndole:
—Las llaves de los dos cuartos. Los he cerrado, y, en mi opinión, deberían permanecer cerrados por el momento.
Los doctores se marcharon. Una idea había estado dando vueltas en mi cabeza y me pareció que había llegado el momento de exponerla. Sin embargo, temía hacerlo. Sabía queJohnsentía horror por toda clase de publicidad y que era un optimista despreocupado, poco amigo de buscar problemas. Podía ser difícil convencerlo de la sensatez de mi plan. Por otra parte, Lawrence, menos esclavo de los convencionalismos y más imaginativo, podía convertirse en mi aliado. Sin ningún género de duda, había llegado el momento de tomar la dirección del asunto.
—John—dije—, te voy a pedir una cosa.
—Sí.
—¿Recuerdas que les hablé de mi amigo Poirot, el belga que está en el pueblo? Ha sido un detective famosísimo.
—Sí, claro.
—Quiero que me dejes llamarlo para... investigar el asunto que nos ocupa.
—¡Cómo! ¿Ahora mismo? ¿Antes de la autopsia?
—Sí, el tiempo será un gran aliado si... si hay algo sucio en todo esto.
—¡Tonterías! —exclamó Lawrence enfadado—. En mi opinión, todo es una paparrucha de Bauerstein. A Wilkins no se le ocurrió semejante cosa hasta que Bauerstein se la metió en la cabeza. Como todos los especialistas, Bauerstein tiene su manía. Los venenos son su chifladura, y, claro, conoce bien sus efectos.
Tengo que confesar que me sorprendió la actitud de Lawrence. Muy rara vez se apasionaba por nada.Johndudó un momento.
—No estoy de acuerdo contigo, Lawrence —dijo—. Me inclino a darle a Hastings plenos poderes, aunque prefiero esperar un poco. No queremos un escándalo, si puede evitarse.
—¡No, no! —exclamé con ansiedad—. No tengan se preocupen. Poirot es la discreción personificada, y procede siempre de modo atinado.
—Bueno, entonces haz lo que quieras. Lo dejo en tus manos. Aunque si es lo que sospechamos, parece un caso clarísimo. Dios me perdone si soy injusto con él.
Sin embargo, me concedí cinco minutos, que empleé investigando en la biblioteca hasta que descubrí un libro de medicina con una descripción del envenenamiento por estricnina.
•
Capítulo IV - Poirot investiga
La casa que ocupaban los belgas en el pueblo estaba muy cerca del parque. Podía ahorrarse tiempo tomando por un estrecho sendero que cruzaba los jardines y evitaba las vueltas de la carretera. Por lo tanto, lo tomé. Cuando llegaba a la casa del guardián, me llamó la atención la figura de un hombre que corría en dirección a mí. Era el señor Inglethorp. ¿Dónde había estado? ¿Cómo explicaría su ausencia? Me abordó ansioso.
—¡Dios mío! ¡Es horrible! ¡Mi pobre mujer! Acabo de enterarme.
—¿Dónde estaba? —pregunté.
—Denby me entretuvo anoche hasta muy tarde. No terminamos hasta después de la una. Entonces caí en la cuenta de que había olvidado la llave. Como no quería despertar a nadie, Denby me ofreció una cama.
—¿Y cómo se enteró de la noticia? —pregunté.
—Wilkins fue a despertar a Denby para contárselo. ¡Mi pobre Emily ! ¡Era tan abnegada, tan noble! Se agotó por completo.
Un movimiento de repulsión me sacudió. ¡Ladino hipócrita!
—Tengo prisa —dije, dando gracias al cielo porque no me preguntó adónde iba.
Minutos más tarde llamé a la puerta de Leastways Cottage. Como no obtuve respuesta, repetí con impaciencia mi llamado. Una ventana se abrió con cuidado y por ella asomó el propio Poirot. Dio una exclamación de sorpresa al verme. Le expliqué en pocas palabras la tragedia que acababa de ocurrir y solicité su ayuda.
—Espere, amigo, entre y vuelva a contarme todo mientras me visto.
En segundos había desatrancado la puerta y subí tras él hasta su habitación. Me ofreció una silla y le expliqué toda la historia, sin reservarme nada ni omitir detalle alguno, por insignificante que pareciera, mientras él se arreglaba con todo cuidado y esmero.
Le conté cómo me había despertado, las últimas palabras de la señora Inglethorp, la ausencia de su esposo, la disputa del día anterior, el fragmento de conversación entre Mary y su madre política que yo había oído sin querer, la pelea entre la señora Inglethorp yEvelyn Howardy las insinuaciones de esta última.
Mi relato no resultó tan claro como yo deseaba. Lo repetí varias veces, y en distintas ocasiones, tuve que retroceder para contar algún detalle que había olvidado. Poirot sonreía bondadosamente.
—Su mente está confusa, ¿no es así? Tómese el tiempo necesario, amigo mío. Está usted agitado, excitado. Es natural. Dentro de poco, cuando estemos más tranquilos, ordenaremos los hechos cuidadosamente, poniendo cada uno en el sitio debido. Pondremos en un lado los detalles de importancia; y los que no la tienen, ¡puf!, los echaremos a volar.
Hinchando sus mejillas de querubín, sopló cómicamente como un niño.
—Todo eso está muy bien —objeté—, pero ¿cómo va usted a saber qué es importante y qué no? A mi modo de ver, ésa es la dificultad.
Poirot movió la cabeza enérgicamente. Estaba arreglando su bigote con exquisito cuidado.
—No es así. Voyons! Un hecho conduce a otro, y así sucesivamente. Si el siguiente encaja en lo que ya tenemos… A merveille! ¡Muy bien! Podemos seguir adelante. El siguiente hecho no. ¡Ah, es curioso! Falta un eslabón en la cadena. Examinamos. Indagamos. Y colocamos aquí ese hecho curioso, ese detallito, quizá insignificante, que no concuerda —hizo con la mano un ademán histriónico—. ¡Es importante! ¡Es formidable!
—Sí...
Poirot agitó su índice con ademán tan terrible que me acobardé.
—¡Ah! ¡Tenga cuidado! Pobre del detective que dice de un hecho cualquiera: “Es insignificante, no importa, no encaja; lo olvidaré”. Ese sistema genera confusión. Todo es importante.
—Ya lo sé. Siempre me decía usted lo mismo. Por eso he estudiado todos los detalles de este asunto, me parecieran pertinentes o no.
—Y estoy muy satisfecho de usted. Tiene buena memoria, y me ha contado los hechos con toda fidelidad. De lo que no diré nada es del orden realmente deplorable en que me los presentó. Pero lo disculpo; está usted conmovido. A ello atribuyo que se haya olvidado de un hecho de la mayor importancia.
—¿Cuál? —pregunté.
—No me ha dicho usted si la señora Inglethorp cenó bien anoche.
Me quedé mirándolo atónito. Indudablemente, la guerra había afectado el cerebro del hombrecillo. Estaba cepillando su abrigo con todo cuidado y parecía absorto en la tarea.
—No recuerdo —dije— y, de todos modos, no veo qué...
—¿Usted no ve? Pues es de la mayor importancia.
—No veo por qué —dije, algo irritado—. Me parece recordar que no comió mucho. Evidentemente, estaba muy disgustada y no tenía apetito. Es natural.
—Sí... —asintió Poirot, pensativo— es natural.
Abrió un cajón del que sacó una pequeña cartera de documentos y giró hacia mí.
—Ya estoy listo. Vámonos aStylesy estudiaremos el caso sobre el terreno.
Perdóneme,mon ami