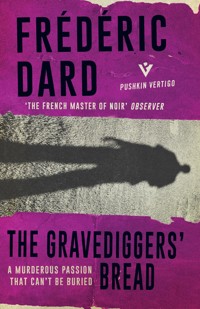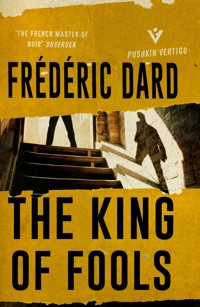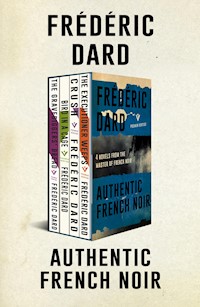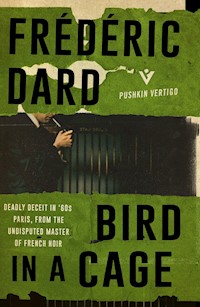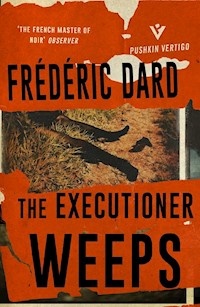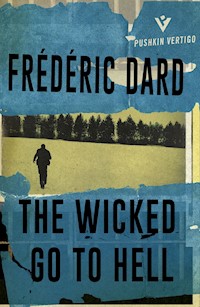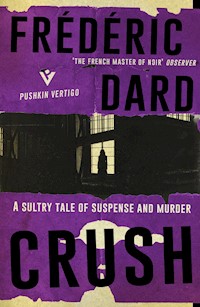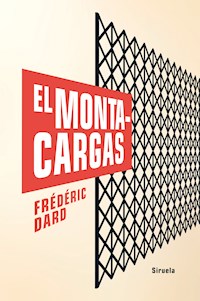
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Un clásico de la novela negra.El redescubrimiento del autor más popular de la Francia de posguerra. «El heredero literario de Céline y Simenon». Le Figaro «Su escritura, original y sin concesiones, hizo de Dard uno de los pocos autores del siglo XX en gozar a la vez del respaldo crítico y de una enorme difusión». L'Express «Por lo ajustado de sus tramas y lo cinematográfico de su lenguaje, es solo cuestión de tiempo que la obra de Dard vuelva a ser leída en todas partes». The Observer Problemas es lo último que Albert Herbin necesita. Acaba de salir de la cárcel y la soledad y el recuerdo de su madre recién fallecida hacen que la casa le resulte insoportable la víspera de Navidad. Por eso, el encuentro en una brasserie parisina con una atractiva mujer en esa desolada noche parece un regalo del destino; por eso, y a pesar de que algo en la señora Dravet le mantiene alerta —¿qué son esas dos pequeñas manchas en su manga?—, cuando ella lo invita a subir a su apartamento, Albert quiere creer que definitivamente la vida empieza a sonreírle. Cuán equivocado estaba lo adivinará enseguida, apenas se abra la puerta del montacargas... Combinando la rotunda eficacia de los roman durs de Simenon con el poso existencialista de Céline, Dard logró en este clásico absoluto del noir una obra perfecta: oscura, concisa, implacable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2019
Título original: Le monte-charge
En cubierta: ilustración de © A-Star / Shutterstock.com
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© 1961 by Fleuve Éditions,
département d'Univers Poche, Paris
© De la traducción, Vanesa García Cazorla
© Ediciones Siruela, S. A., 2019
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17624-91-0
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
El encuentro
2 La primera visita
3 El paseo
4 La segunda visita
5 El buen consejo
6 El subterfugio
7 La tercera visita
8 La cuarta visita
9 El prodigio
10 El pájaro de terciopelo
11 El hallazgo
12 Los imponderables
Para Philippe Poire,
mi fiel lector.
Su fiel autor.
F. D.
1El encuentro
¿Hasta qué edad se siente huérfano un hombre cuando pierde a su madre?
Al regresar, tras seis años de ausencia, al pequeño apartamento donde murió mamá, sentí como si, alrededor del pecho, me hubieran puesto un inmenso nudo corredizo y lo estuvieran apretando despiadadamente.
Me senté en la vieja butaca que ella siempre elegía para zurcir, cerca de la ventana, y observé a mi alrededor aquel silencio, aquel olor y aquellos objetos que me aguardaban. El silencio y los olores existían con mayor ímpetu que el papel amarillento de las paredes.
Mi madre había muerto hacía cuatro años, y yo me había enterado de su funeral al mismo tiempo que de su fallecimiento. Durante esos cuatro años había pensado mucho en ella, pero la había llorado con mesura. Fue de repente, en el preciso instante en que atravesé la puerta de nuestra vivienda, cuando fui consciente de su muerte. Esta me golpeó con todas sus fuerzas.
En el exterior era Navidad.
Únicamente cuando regresé a París, con sus populosos bulevares, las tiendas decoradas e iluminadas, los pinos electrificados en las rotondas, fue cuando me di cuenta.
¡Navidad!
Había sido un estúpido volviendo a casa en semejante fecha.
En su habitación flotaba un olor que no reconocía: el olor de su muerte. La cama estaba totalmente deshecha y el colchón, enrollado, se hallaba envuelto en una vieja sábana. Quienes se habían ocupado de ella habían omitido quitar el vaso de agua bendita y la ramita de boj.
Esta triste utilería estaba sobre el mármol de la cómoda, cerca de un crucifijo de madera negra. Ya no había agua en el vaso y las hojas de boj habían amarilleado.
Cuando cogí la rama, las hojas cayeron como diminutas lágrimas de oro sobre la alfombra de la habitación.
De la pared colgaba mi fotografía con un viejo marco de recargadas molduras que había albergado las condecoraciones de mi padre. Si bien la imagen era de hacía unos diez años, no salía favorecido: tenía el aspecto de un hombre enfermizo y reprimido, con las mejillas hundidas, mirando de reojo y, en los labios, un mohín indefinible como solo lo tienen quienes son muy malvados o muy desgraciados.
Eran necesarios los ojos de una madre para perdonar a esa imagen por ser hasta tal punto decepcionante y, pese a todo, encontrarla hermosa.
Me prefería ahora. La vida me había fortalecido. Al correr del tiempo había adquirido una mirada atrevida y mis rasgos se habían apaciguado.
Solo me quedaba por visitar mi habitación.
Nada en ella había cambiado. Mi cama estaba hecha. Los libros que me gustaban se apilaban sobre la chimenea y, junto a la llave del armario, seguía estando ese muñequito que, en tiempos, me había entretenido en esculpir con un trozo de madera de avellano.
Me arrojé de espaldas sobre la cama. Reconocí el granuloso contacto de la colcha, su agradable aroma a tejido teñido con tintes muy sólidos. Cerré los ojos y, como solía hacerlo por la mañana, en el pasado, llamé pidiendo mi desayuno:
—¡Eh, mamá!
Hay gente que pide las cosas de otra manera, con frases estructuradas. En cambio, aquello era lo único que yo encontraba, aquella llamada tan simple, lanzada con un tono familiar. Durante un brevísimo lapso de tiempo, a fuerza de tensión, a fuerza de fervor, esperé recibir la respuesta del pasado. Creo que, sin dudarlo, habría dado cuanto pudiera quedarme de vida para percibir, por un segundo, la presencia de mi madre detrás de la puerta. Sí, cualquier cosa por oírla preguntándome con su voz siempre un poco nerviosa cuando se dirigía a mí:
—¿Ya te has despertado, mi niño?
Estaba despierto.
E iba a transcurrir toda una vida antes de que volviera a dormirme.
Mi llamada se propagó en el silencio del piso, vibró, perduró, de suerte que tuve tiempo para sentir todo lo que de congoja encerraba.
Imposible pasar allí la noche. Necesitaba ruido, luces, alcohol. ¡Necesitaba vida!
En el armario encontré mi abrigo de pelo de camello de imitación, debidamente «alcanforado» por mamá. En el pasado, me sentaba «ampliamente» bien, pero ahora me quedaba estrecho de hombros.
Mientras me lo ponía, contemplé el resto de mi ropa, cuidadosamente colocada en fundas. ¡Qué burdo me parecía ese guardarropa que ya no me iba para nada! Me hablaba de mi pasado de manera más elocuente que mis recuerdos.
Podía por sí mismo decir con precisión lo que yo había sido.
Me marché o, mejor dicho, salí huyendo.
La portera barría la escalera refunfuñando. Era la misma anciana de siempre. Cuando yo era niño, ya tenía ese aspecto exhausto de quien está en las últimas. En tiempos la consideraba terriblemente mayor; parecía casi más vieja que ahora. Me miró sin reconocerme. Le había empeorado la vista y yo había cambiado.
Una especie de lluvia aceitosa caía de manera discontinua, y la resplandeciente calzada multiplicaba las luces. Las callejuelas de Levallois bullían de gente alegre que salía del trabajo con objetos de cotillón apresurándose hacia los puestos al aire libre de los ostreros que, arropados con gruesos jerséis de marinero, abrían sus cenachos de moluscos bajo guirnaldas de bombillas multicolores.
Las charcuterías y las pastelerías estaban abarrotadas. Un vendedor ambulante de periódicos cojo zigzagueaba de una acera a otra, anunciando unas noticias que era evidente que no interesaban a nadie.
Yo deambulaba, arrastrado sin rumbo por esa pesadumbre que me consumía. Me detuve delante del reducido escaparate de un pequeño bazar que, entre otras cosas, era papelería y librería. Era una de esas tiendas de barrio en las que se vende un poco de todo: misales en la época de las primeras comuniones, petardos para el Catorce de Julio, material escolar para el comienzo de curso y figuritas del belén en diciembre. Esos establecimientos constituían toda mi juventud y me gustan más aún porque están en vías de extinción.
Por eso sentí de un modo tan vehemente aquellas ganas de adentrarme en él y comprar cualquier cosa, por el mero placer de aspirar su aroma y de recordar sensaciones perdidas.
Cuatro o cinco clientes se apiñaban en el angosto local. La vendedora tenía el aspecto de una viuda anciana, de esas abocadas a un luto eterno. De su trastienda brotaba un olor a cacao.
Me alegré de que hubiera gente. Eso me permitía entretenerme en la tienda, examinar sus maravillas a bajo precio y desenterrar ciertas imágenes de mi infancia que, en el presente, me eran especialmente necesarias.
El lugar se asemejaba a una cueva encantada en la que se habían acumulado centelleantes tesoros. Los adornos para los árboles de Navidad se hacinaban en los anaqueles: pájaros de cristal, papanoeles de papel, cestas llenas de frutos en algodón pintado y todas esas bolas, frágiles como las pompas de jabón, que contribuyen a transformar un abeto en un cuento de hadas.
Me llegó el turno. La gente esperaba detrás de mí.
—¿Qué desea el caballero?
Alargué el dedo señalando una pequeña jaula de cartón plateado con polvo de cuarzo. En su interior, un pájaro tropical de terciopelo azul y amarillo se balanceaba sobre una menuda percha dorada.
—¡Eso! —balbuceé.
—¿Algo más?
—Nada más.
La vendedora puso la jaula en una cajita de cartón y ató el paquete.
—¡Tres veinte!
Al salir de allí me sentí mejor. No se me alcanzaba exactamente por qué el hecho de comprar un artículo navideño que no usaría me había reconciliado, de súbito, con el pasado.
Era un misterio.
Me metí en un bar para tomar un aperitivo. Estaba repleto de hombres sobreexcitados que hablaban de lo que harían aquella noche. La mayoría de ellos llevaba paquetes bajo el brazo o en los bolsillos.
Estuve tentado de coger un autobús para ir a callejear por los Grandes Bulevares.
Sin embargo, pensándolo mejor, preferí quedarme en mi feudo. La muchedumbre de Levallois era más modesta, aunque más ruidosa y también más cálida. A cada paso veía rostros «que me sonaban de algo», pero nadie me reconocía.
En un cruce, alguien profirió a grito pelado: «¡Albert!». Me giré del todo. No era a mí a quien llamaban, sino a un chaval grandullón y granujiento que vestía una chaqueta de pastelero de cuadritos y que estaba a punto de arrancar su triciclo de reparto.
¡Mi antiguo barrio! ¡Su olor a hollín mojado y a fritura! ¡Sus adoquines mal ajustados! ¡Sus monótonas fachadas! ¡Sus bares! ¡Esos perros vagabundos a los que la perrera había desistido de perseguir!
Caminé más de una hora bajo la viscosa lluvia, empapándome de miles de menudas emociones embriagadoras y agridulces que me hacían remontarme a quince años atrás. A la sazón, iba al colegio1, y las Navidades aún poseían toda su magia.
Hacia las ocho entré en un gran restaurante del centro. Era más bien una suerte de brasserie tradicional, con espejos, revestimiento de madera, servilleteros redondos, bancos gigantescos coronados por plantas trepadoras, una barra con bufé y los camareros con sus pantalones negros y chaquetas blancas.
Las ventanas estaban provistas de visillos calados y en verano se sacaban las plantas a la acera. El establecimiento era una «afamada casa» de provincias. Afamada lo era, ¡y tanto! Durante toda mi infancia, cuando «torcía el morro» ante la comida de mi madre, esta suspiraba: «¡Vete a comer al Chiclet!».
Y yo soñaba, en efecto, con comer allí algún día. Me parecía que solamente la gente muy rica y de mucha categoría podía regalarse con semejante lujo. Cada noche, al volver de mis clases, me detenía ante los inmensos ventanales del restaurante y contemplaba, a través del vaho, la opulenta humanidad que allí se congregaba.
Entre una comida y otra, señores encopetados acudían para jugar al bridge. Cuando se avecinaba el momento de servir las comidas, las mesas de juego desaparecían una tras otra, como si hubieran naufragado. No quedaba más que un islote de jugadores empedernidos, al fondo de la sala, que los camareros esquivaban exasperados...
Entré allí por primera vez.
Antes de mi partida, aunque tenía la edad y los medios para frecuentar aquella casa, jamás me había atrevido a empujar su puerta.
Pero aquella noche me atreví. Es más: entré al Chiclet con paso despreocupado, como un parroquiano más.
Durante mi larga ausencia, había estado tan decidido a ir, había ensayado tanto mi entrada y estudiado tanto mis gestos que me comportaba casi de manera rutinaria.
Durante un instante, sentí una fugaz vacilación a causa de ese olor que desconocía y que no había podido imaginar. No era el de los restaurantes corrientes. Olía a absenta y a caracoles, y también a madera vieja.
Al fondo del salón habían montado un abeto gigantesco adornado con guirnaldas eléctricas y espumillones, que confería al vetusto restaurante un aire de kermés.
Los camareros habían prendido una minúscula ramita de acebo en sus chaquetas blancas y, en la zona del bar, los propietarios, el señor y la señora Chiclet, invitaban al aperitivo a los viejos clientes.
Esta pareja tenía un elevado concepto de su función de anfitriones. Siempre de punta en blanco, el marido y la esposa daban la impresión de estar recibiendo a sus invitados en su propia casa.
Ella era bastante fornida, con trazas de cajera de gran café, a despecho de sus vestidos oscuros y sus imponentes joyas. Él era un tipo pálido, de pelo ralo pegado en lo alto del cráneo y que vestía trajes anticuados. Debía de ser presidente de un montón de sociedades corporativas y siempre hacía gestos de prelado para pedir la palabra o concederla.
El servicio apenas acababa de comenzar y los clientes eran todavía escasos. Un camarero patiabierto vino a atenderme. Me ayudó a quitarme el abrigo, lo colgó de un perchero circular y, señalando el salón con la barbilla, me preguntó:
—¿Tiene usted alguna preferencia?
—Cerca del abeto, si es posible...
Me habría gustado mucho llevar a mi querida madre al Chiclet. Ella jamás había entrado allí. Al igual que yo, debió de pasarse la vida entera soñando con hacerlo.
Me instalé en el banco frente al abeto y pedí un refinado menú. De golpe, me sentí bien: bien como cuando tenemos mucha hambre y comemos; bien como cuando tenemos mucho sueño y nos acostamos. El único placer verdadero de este mundo es la satisfacción.
Lo que en aquel momento estaba satisfaciendo no era un apetito, sino un sueño infantil.
Me puse a contar las bombillas del árbol. Me fascinaban. Cuando estaba terminando con aquellas inútiles matemáticas, una vocecita susurró muy cerca de mí:
—¡Qué bonito!
Me di la vuelta y, en la mesa de al lado, descubrí a una niñita de tres o cuatro años, bastante fea, que también estaba contemplando el abeto.
Tenía la cabeza más grande de la cuenta, la cara chata, el pelo castaño rojizo y la nariz como un rábano. Se parecía a Shirley Temple en su periodo de niña prodigio. Sí, de hecho, era eso: una Shirley Temple fea.
La niña estaba acompañada de una mujer joven, sin duda su madre. Esta última había visto cómo me giraba hacia ellas y me miraba sonriente, como sonríen todas las madres cuando miramos a sus hijos. Me quedé impactado.
Aquella mujer se parecía a Anna. Era morena, al igual que Anna, con los mismos ojos oscuros y almendrados, la misma tez tostada y esa boca espiritual y sensual que me asustaba. Debía de tener unos veintisiete años, la edad que tendría Anna. Era muy guapa, vestía con elegancia. La chiquilla no tenía ni sus ojos, ni su pelo ni su nariz, a pesar de lo cual llegaba a parecérsele:
—¡Cómete el pescado, Lucienne!
Dócil, la niña pinchó un trozo del filete de lenguado de su plato, que era demasiado grande. Se lo llevó torpemente a la boca sin dejar de mirar el abeto.
—Qué grande es, ¿verdad?
—Sí, cariño.
—¿Ha crecido aquí?
Me reí. De nuevo, la mujer me miró, contenta de mi reacción. Me sostuvo la mirada unos segundos antes de bajar lentamente la cabeza, como si la turbara. Me miré de refilón en el inmenso espejo que tenía enfrente. No estaba nada mal: un hombre de esos «marcados por la vida». A los treinta años, las arrugas tienen encanto. Yo tenía unas cuantas en el rabillo del ojo, además de una o dos, muy marcadas, en la frente.
Era extraño: esa joven y su hijita en aquel restaurante una Nochebuena. Ver a aquellos dos seres me encogía el corazón. Al tratarse de dos personas, su soledad me parecía más trágica que la mía, que, en suma, era una soledad de las de verdad, una soledad sencilla.
La paz en la que estaba inmerso desde mi entrada en el Chiclet se desvaneció súbitamente. Toda mi vida había sufrido de esas caídas de tensión. Nunca estaba seguro de lo que vendría al siguiente instante. Albergaba una inquietud de continuo acechante. Llevaba rezumando angustia desde mi infancia. Una angustia dolorosa a la que había acabado acostumbrándome en el transcurso de aquellos seis últimos años.
Me comí mis ostras de Belon; luego, mi faisán con patatas paja, todo regado con una botella de vino rosado. De cuando en cuando, aprovechaba una observación de la niñita para mirar a su madre y cada vez que lo hacía sentía el mismo impacto al constatar su parecido con Anna. Nuestro tejemaneje se prolongó durante toda la comida. Digo «nuestro tejemaneje» porque la joven mujer había entrado, por así decir, en el juego. Cuando giraba la cabeza hacia ella, ella giraba la suya hacia mí. Y, con una regularidad desconcertante, su rostro expresaba sucesivamente interés, tristeza y pudor.
Terminamos nuestras respectivas cenas casi a la vez. La lentitud de la niña había compensado mi retraso. La mujer pidió un café y la cuenta.
En esos momentos el restaurante estaba de bote en bote. Los camareros corrían. Se les oía recitando a voces los platos en el office como si se tratara de la sala de máquinas de un barco. Las conversaciones subían de volumen. Uno habría creído estar en el vestíbulo de una estación de tren. El tintineo de los tenedores y las copas, así como las parvas explosiones del descorche de las botellas, componían una música alegre, un himno al grosero disfrute, que, ahora que había cenado, me repugnaba de manera confusa.
En la barra, unos clientes, ostensiblemente girados hacia el salón, esperaban a que quedaran mesas disponibles. Nuestras cuentas no se demoraron; con la vuelta los camareros ya traían nuestra ropa, y unos tipos hambrientos, felices por tener sitio, asediaban ya nuestras mesas.
La mujer abotonó el gabán de paño con cuello de terciopelo de su hijita antes de ponerse el abrigo de astracán que el camarero sujetaba extendido delante de él, confiriéndole el aspecto de un monstruoso murciélago.