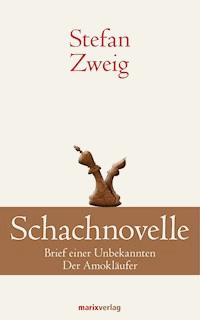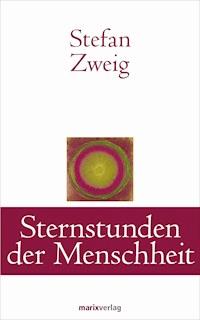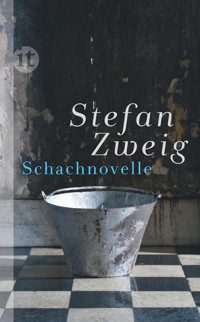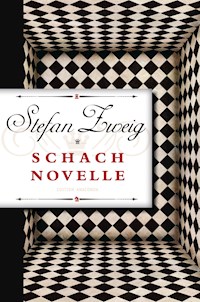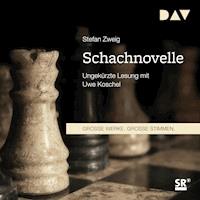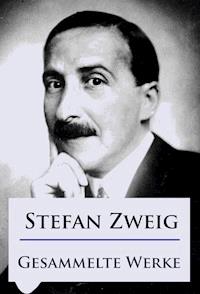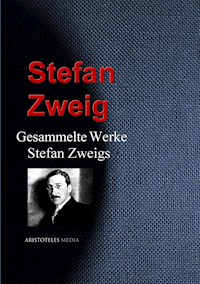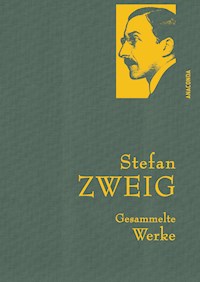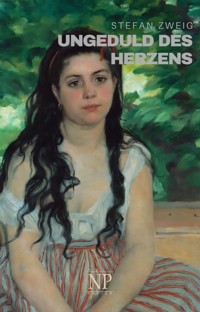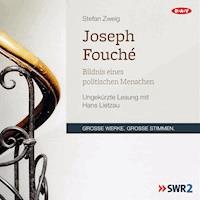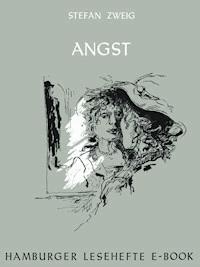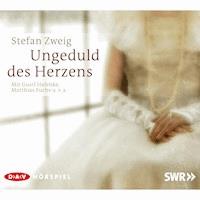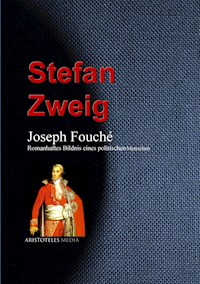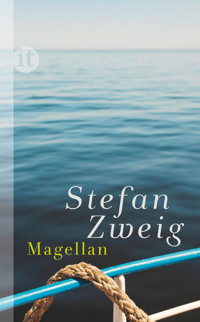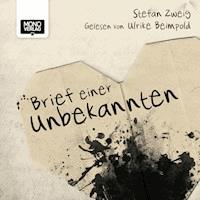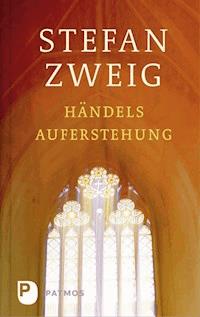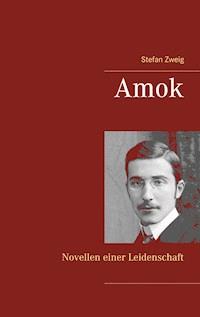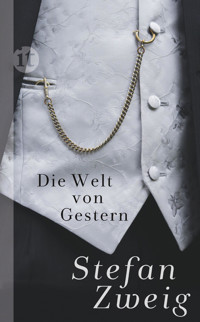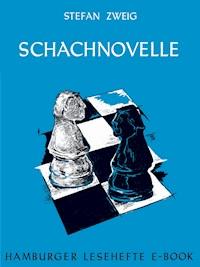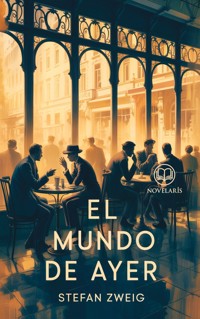
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El
testimonio más conmovedor de una Europa para siempre perdida.
Un mundo de esplendor cultural, tertulias en cafés vieneses y optimismo
infinito. Stefan Zweig vivió la Belle Époque en toda su gloria y fue testigo de
su trágico final.
En El mundo de ayer,
ofrece un relato íntimo y magistral de la Europa anterior a la Gran Guerra,
cuando el arte y la literatura florecían en un continente que creía en el
progreso. Pero también describe el horror de las guerras mundiales que
destruyeron ese universo de civilización y tolerancia.
Con una prosa elegante y profundamente emotiva, Zweig traza el retrato de una
época irrepetible: sus encuentros con Rilke, Freud y Toscanini, la vida
intelectual de Viena y París, el ascenso del nacionalismo y el camino hacia el
exilio.
Esta edición presenta una traducción moderna al español que captura la
sensibilidad y la musicalidad del original.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 721
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Zweig
El mundo de ayer
Edición íntegra en español
Copyright © 2025 Novelaris
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución o transmisión de este libro, total o parcial, sin autorización previa por escrito del editor.
ISBN: 9783689312473
Índice
Prólogo
El mundo de la seguridad
La escuela en el siglo pasado
Eros Matutinus
Universitas vitae
París, la ciudad de la eterna juventud
Desvíos en el camino hacia mí mismo
Más allá de Europa
Esplendor y sombras sobre Europa
Las primeras horas de la guerra de 1914
La lucha por la hermandad espiritual
En el corazón de Europa
Regreso a Austria
De vuelta al mundo
Puesta de sol
Incipit Hitler
La agonía de la paz
Cover
Table of Contents
Text
Prólogo
«Enfrentémonos al tiempo
tal y como nos busca a nosotros».
Shakespeare, «Cimbelino»
Nunca le he dado tanta importancia a mi persona como para sentir la tentación de contar a otros las historias de mi vida. Tuvieron que suceder muchas cosas, infinitamente más de lo que suele corresponder a una sola generación en cuanto a acontecimientos, catástrofes y pruebas, antes de que encontrara el valor para empezar un libro que tiene a mi yo como protagonista o, mejor dicho, como centro. Nada más lejos de mi intención que ponerme en primer plano, salvo en el sentido de explicador en una conferencia ilustrada; el tiempo proporciona las imágenes, yo solo pronuncio las palabras, y en realidad no es tanto mi destino lo que cuento, sino el de toda una generación, nuestra generación única, que como pocas a lo largo de la historia ha estado cargada de destino. Cada uno de nosotros, incluso el más pequeño y el más insignificante, ha sido sacudido en lo más profundo de su ser por las convulsiones volcánicas casi ininterrumpidas de nuestra tierra europea; y no sé atribuirme ninguna otra prioridad entre las innumerables que tengo, salvo una: la de haber estado, como austriaco, como judío, como escritor, como humanista y pacifista, precisamente allí donde estos terremotos tuvieron sus efectos más violentos. Me han arruinado tres veces la casa y la existencia, me han separado de todo lo que era y ha pasado y, con su dramática vehemencia, me han lanzado al vacío, al ya bien conocido «no sé adónde». Pero no me quejé de ello; precisamente el apátrida se vuelve libre en un nuevo sentido, y solo el que ya no tiene ningún vínculo necesita tener en cuenta nada. Así espero poder cumplir al menos una condición fundamental de toda representación honesta de la época: la sinceridad y la imparcialidad.
Porque, separado de todas las raíces e incluso de la tierra que alimentaba esas raíces, eso es lo que soy verdaderamente, como pocos en estos tiempos. Nací en 1881 en un gran y poderoso imperio, en la monarquía de los Habsburgo, pero no lo busquen en el mapa: ha desaparecido sin dejar rastro. Crecí en Viena, la metrópoli supranacional de dos mil años de antigüedad, y tuve que abandonarla como un criminal antes de que fuera degradada a una ciudad provincial alemana. Mi obra literaria ha sido reducida a cenizas en el idioma en el que la escribí, en el mismo país donde mis libros se ganaron la amistad de millones de lectores. Así que ya no pertenezco a ningún lugar, soy un extraño en todas partes y, en el mejor de los casos, un invitado; incluso mi verdadera patria, la que mi corazón ha elegido, Europa, la he perdido desde que se destrozó suicidamente por segunda vez en una guerra fratricida. Contra mi voluntad, he sido testigo de la derrota más terrible de la razón y del triunfo más salvaje de la brutalidad en la crónica de los tiempos; nunca —y no lo digo con orgullo, sino con vergüenza— una generación ha sufrido un retroceso moral tan grande desde una altura intelectual tan elevada como la nuestra. En el breve intervalo transcurrido desde que me empezó a crecer la barba hasta que ha empezado a encanecer, en este medio siglo, han ocurrido más transformaciones y cambios radicales que en diez generaciones humanas, y cada uno de nosotros siente que son casi demasiados. Mi presente es tan diferente de cada uno de mis pasados, de mis ascensos y mis caídas, que a veces me parece que no he vivido una sola existencia, sino varias, completamente diferentes entre sí. Porque a menudo me sucede que, cuando menciono descuidadamente «mi vida», me pregunto involuntariamente: «¿Qué vida?». ¿La de antes de la guerra mundial, la de antes de la primera o la de antes de la segunda, o la vida de hoy? Luego, de nuevo, me sorprendo a mí mismo diciendo «mi casa» y no sé inmediatamente a cuál de las antiguas me refiero, si a la de Bath, a la de Salzburgo o a la casa de mis padres en Viena. O que digo «en nuestra casa» y debo recordar con espanto que para la gente de mi patria ya no pertenezco tanto como para los ingleses o los estadounidenses, ya no estoy orgánicamente vinculado allí y aquí, a su vez, nunca me he integrado del todo; el mundo en el que crecí y el de hoy, y el que se encuentra entre ambos, se separan cada vez más, en mi opinión, en mundos completamente diferentes. Cada vez que cuento a amigos más jóvenes episodios de la época anterior a la Primera Guerra Mundial, noto por sus preguntas sorprendidas lo mucho que para ellos se ha convertido en historia o en algo inimaginable lo que para mí sigue siendo una realidad evidente. Y un instinto secreto en mí les da la razón: entre nuestro hoy, nuestro ayer y nuestro anteayer se han roto todos los puentes. Yo mismo no puedo evitar sorprenderme por la abundancia, la diversidad que hemos comprimido en el escaso espacio de una sola existencia, por supuesto muy incómoda y amenazada, y más aún cuando la comparo con la forma de vida de mis antepasados. Mi padre, mi abuelo, ¿qué vieron? Cada uno vivió su vida de la misma manera. Una sola vida de principio a fin, sin ascensos, sin caídas, sin conmociones ni peligros, una vida con pequeñas tensiones, transiciones imperceptibles; con el mismo ritmo, pausado y tranquilo, la ola del tiempo los llevó desde la cuna hasta la tumba. Vivieron en el mismo país, en la misma ciudad y casi siempre incluso en la misma casa; lo que ocurría fuera, en el mundo, solo aparecía en los periódicos y no llamaba a la puerta de sus habitaciones. Alguna guerra tuvo lugar en algún lugar en sus días, pero solo una pequeña guerra, comparada con las dimensiones de hoy, y se desarrolló lejos, en la frontera, no se oían los cañones, y después de medio año se extinguió, se olvidó, una hoja seca de la historia, y volvió a comenzar la vieja y misma vida. Pero nosotros vivíamos todo sin retorno, nada quedaba del pasado, nada volvía; a nosotros nos tocó vivir al máximo lo que la historia suele repartir con parsimonia entre un solo país, un solo siglo. Una generación había vivido, como mucho, una revolución, otra un golpe de Estado, la tercera una guerra, la cuarta una hambruna, la quinta una quiebra del Estado, y algunos países benditos, algunas generaciones benditas, ni siquiera nada de todo eso. Pero nosotros, que hoy tenemos sesenta años y, de jure, aún nos queda un poco de tiempo por delante, ¿qué es lo que no hemos visto, no hemos sufrido, no hemos vivido? Hemos recorrido el catálogo de todas las catástrofes imaginables de principio a fin (y aún no hemos llegado a la última página). Yo solo he sido testigo de las dos guerras más grandes de la humanidad y las he vivido incluso en frentes diferentes, una en el alemán y otra en el antialemán. Antes de la guerra, conocí el nivel y la forma más elevados de libertad individual y, después, su nivel más bajo en cientos de años; he sido celebrado y proscrito, libre y esclavo, rico y pobre. Todos los caballos pálidos del Apocalipsis han arrasado mi vida: revolución y hambruna, devaluación monetaria y terror, epidemias y emigración; he visto crecer y extenderse ante mis ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, esa plaga, el nacionalismo, que ha envenenado el florecimiento de nuestra cultura europea. He tenido que ser testigo indefenso e impotente del inimaginable retroceso de la humanidad a una barbarie que se creía olvidada, con su dogma consciente y programático de antihumanidad. Nos tocó volver a ver, después de siglos, guerras sin declaraciones de guerra, campos de concentración, torturas, robos masivos y bombardeos sobre ciudades indefensas, todas ellas bestialidades que las últimas cincuenta generaciones no habían conocido y que, esperemos, las futuras no tendrán que soportar. Pero, paradójicamente, en el mismo momento en que nuestro mundo retrocedía moralmente un milenio, he visto a la misma humanidad elevarse a hazañas insospechadas en lo técnico y lo espiritual, superando de un plumazo todo lo logrado en millones de años: la conquista del éter mediante el avión, la transmisión de la palabra terrenal en el mismo instante a través del globo terráqueo y, con ello, la conquista del espacio, la fisión del átomo, la victoria sobre las enfermedades más insidiosas, la posibilidad casi diaria de lo que ayer era imposible. Nunca hasta ahora la humanidad en su conjunto se había comportado de forma tan diabólica y nunca había logrado algo tan divino.
Me parece un deber dar testimonio de nuestra vida tensa y dramáticamente llena de sorpresas, porque, repito, todos fuimos testigos de estas enormes transformaciones, todos nos vimos obligados a ser testigos. Para nuestra generación no hubo escapatoria, no hubo posibilidad de mantenerse al margen como en las anteriores; gracias a nuestra nueva organización de la simultaneidad, estuvimos constantemente inmersos en el tiempo. Cuando las bombas destrozaban las casas en Shanghái, en Europa lo sabíamos en nuestras habitaciones antes de que los heridos fueran sacados de sus casas. Lo que ocurría a miles de kilómetros de distancia, al otro lado del mar, nos llegaba de forma tangible a través de las imágenes. No había protección, ni seguridad contra el constante entendimiento y la implicación. No había ningún país al que huir, ningún silencio que se pudiera comprar, siempre y en todas partes la mano del destino nos agarraba y nos arrastraba de vuelta a su insaciable juego.
Había que someterse constantemente a las exigencias del Estado, rendirse ante las políticas más estúpidas, adaptarse a los cambios más fantásticos, siempre se estaba encadenado a la comunidad, por mucho que se resistiera uno; era irresistible, te arrastraba. Quienes vivimos esa época, o más bien fuimos perseguidos y acosados —apenas tuvimos respiro—, hemos sido testigos de más historia que cualquiera de nuestros antepasados. Hoy nos encontramos de nuevo en un punto de inflexión, en un final y un nuevo comienzo. Por eso no es casualidad que termine provisionalmente esta retrospectiva de mi vida con una fecha concreta. Porque aquel día de septiembre de 1939 pone el punto final definitivo a la época que nos formó y educó a los sesentones. Pero si con nuestro testimonio transmitimos aunque solo sea una pizca de verdad de su estructura desmoronada a la próxima generación, no habremos trabajado en vano.
Soy consciente de las circunstancias desfavorables, pero muy características de nuestra época, en las que intento plasmar mis recuerdos. Los escribo en plena guerra, los escribo en el extranjero y sin la más mínima ayuda para la memoria. No tengo a mano en mi habitación de hotel ningún ejemplar de mis libros, ningún apunte, ninguna carta de amigos. No puedo obtener información en ningún sitio, porque en todo el mundo el correo entre países está interrumpido o bloqueado por la censura. Vivimos tan aislados como hace cientos de años, antes de que se inventaran los barcos de vapor, los trenes, los aviones y el correo. Así que de todo mi pasado no tengo nada más que lo que llevo en mi mente. Todo lo demás es inalcanzable o está perdido para mí en este momento. Pero nuestra generación ha aprendido bien el buen arte de no lamentar lo perdido, y tal vez la pérdida de documentación y detalles sea incluso una ventaja para mi libro. Porque no considero nuestra memoria como un elemento que retiene unas cosas por casualidad y pierde otras por casualidad, sino como una fuerza que ordena con conocimiento y descarta con sabiduría. Todo lo que uno olvida de su propia vida ya había sido condenado desde hacía tiempo por un instinto interior a ser olvidado. Solo lo que yo mismo quiero conservar tiene derecho a ser conservado para otros. ¡Hablad y decidid, recuerdos, en lugar de mí, y dad al menos un reflejo de mi vida antes de que se hunda en la oscuridad!
El mundo de la seguridad
Criados en silencio y tranquilidad
De repente nos lanzan al mundo,
y nos bañan cien mil olas,
Todo nos irrita, algunas cosas nos gustan,
muchas cosas nos disgustan y, de hora en hora,
Varía el sentimiento ligeramente inquieto,
Sentimos, y lo que sentimos
lo arrastra la colorida sensación del mundo.
Goethe
Cuando intento encontrar una fórmula concisa para describir la época anterior a la Primera Guerra Mundial, en la que crecí, espero ser lo más preciso posible al decir: fue la edad de oro de la seguridad. Todo en nuestra monarquía austriaca, de casi mil años de antigüedad, parecía basado en la permanencia, y el propio Estado era el máximo garante de esa estabilidad. Los derechos que concedía a sus ciudadanos estaban garantizados por el Parlamento, la representación libremente elegida del pueblo, y cada obligación estaba claramente delimitada. Nuestra moneda, la corona austriaca, circulaba en forma de piezas de oro puro, lo que garantizaba su inmutabilidad. Todo el mundo sabía cuánto poseía o cuánto le correspondía, qué estaba permitido y qué estaba prohibido. Todo tenía su norma, su medida y su peso determinados. Quien poseía una fortuna podía calcular exactamente cuántos intereses le reportaría cada año, mientras que el funcionario o el oficial encontraba en el calendario la fecha en la que ascendería y en la que se jubilaría. Cada familia tenía su presupuesto determinado, sabía cuánto tenía que gastar en vivienda y comida, en viajes de verano y representaciones, además de reservar inevitablemente una pequeña cantidad para imprevistos, enfermedades y médicos. Quien tenía una casa la consideraba un hogar seguro para sus hijos y nietos, la granja y el negocio se heredaban de generación en generación; mientras un bebé aún estaba en la cuna, ya se guardaba en la hucha o en la caja de ahorros una primera contribución para su vida, una pequeña «reserva» para el futuro. Todo estaba fijo e inamovible en su lugar en este vasto imperio, y en lo más alto estaba el anciano emperador; pero si él moría, se sabía (o se creía) que vendría otro y nada cambiaría en el orden bien calculado. Nadie creía en guerras, revoluciones y cambios radicales. Todo lo radical, todo lo violento parecía ya imposible en una era de la razón.
Esta sensación de seguridad era la posesión más deseable de millones de personas, el ideal de vida común. Solo con esta seguridad la vida se consideraba digna de ser vivida, y cada vez más círculos ansiaban su parte de este preciado bien. Al principio, solo los propietarios disfrutaban de esta ventaja, pero poco a poco las masas se fueron sumando; el siglo de la seguridad se convirtió en la edad de oro de los seguros. Se aseguraba la casa contra incendios y robos, el campo contra el granizo y los daños causados por las inclemencias del tiempo, el cuerpo contra accidentes y enfermedades, se compraban rentas vitalicias para la vejez y se ponía a las niñas una póliza en la cuna para la futura dote. Finalmente, incluso los trabajadores se organizaron, conquistaron un salario normalizado y seguros médicos, los sirvientes ahorraron para un seguro de vejez y pagaron por adelantado la caja de defunción para su propio entierro. Solo aquellos que podían mirar al futuro sin preocupaciones disfrutaban del presente con buen ánimo.
En esta conmovedora confianza de poder proteger su vida hasta el último detalle contra cualquier golpe del destino, había una gran y peligrosa arrogancia, a pesar de toda la solidez y modestia de su visión de la vida. El siglo XIX, con su idealismo liberal, estaba sinceramente convencido de estar en el camino recto e infalible hacia «el mejor de los mundos posibles». Se miraba con desprecio a las épocas anteriores, con sus guerras, hambrunas y revueltas, como a una época en la que la humanidad aún era inmadura y no estaba lo suficientemente ilustrada. Pero ahora solo era cuestión de décadas hasta que el último mal y la violencia fueran definitivamente superados, y esta fe en el «progreso» ininterrumpido e imparable tenía verdaderamente el poder de una religión para aquella época; se creía en este «progreso» más que en la Biblia, y su evangelio parecía irrefutablemente demostrado por los nuevos milagros diarios de la ciencia y la tecnología. De hecho, al final de este siglo pacífico, el progreso general era cada vez más visible, más rápido y más variado. Por las noches, en lugar de las tenues luces, las calles se iluminaban con lámparas eléctricas, las tiendas llevaban su nuevo y seductor esplendor desde las calles principales hasta los suburbios, gracias al teléfono ya se podía hablar con personas lejanas, ya se volaba en coches sin caballos a nuevas velocidades, ya se elevaba en el aire cumpliendo el sueño de Ícaro. La comodidad se extendió de las casas elegantes a las burguesas, ya no era necesario ir a buscar agua al pozo o al pasillo, ni encender laboriosamente el fuego en la cocina, la higiene se extendió y la suciedad desapareció. Las personas se volvieron más bellas, más fuertes, más sanas, ya que el deporte fortaleció sus cuerpos, cada vez era menos frecuente ver en las calles a personas lisiadas, con bocio o mutiladas, y todos estos milagros los había logrado la ciencia, ese arcángel del progreso. También se avanzó en el ámbito social; año tras año se concedían nuevos derechos al individuo, la justicia se aplicaba de forma más indulgente y humana, e incluso el problema de los problemas, la pobreza de las grandes masas, ya no parecía insuperable. Se concedió el derecho al voto a círculos cada vez más amplios, y con ello la posibilidad de defender legalmente sus intereses. Sociólogos y profesores competían por hacer más saludable e incluso más feliz la vida del proletariado. ¿Qué tiene de extraño que este siglo se regocijara en sus propios logros y considerara cada década que terminaba como el preludio de otra mejor? Se creía tan poco en recaídas bárbaras, como las guerras entre los pueblos de Europa, como en brujas y fantasmas; nuestros padres estaban imbuidos de una confianza inquebrantable en el poder infaliblemente vinculante de la tolerancia y la conciliación. Creían sinceramente que las divergencias entre naciones y confesiones se disolverían gradualmente en la humanidad común y que, con ello, la paz y la seguridad, los bienes más preciados, se distribuirían entre toda la humanidad.
Hoy en día, para nosotros, que hace tiempo que hemos eliminado la palabra «seguridad» de nuestro vocabulario como si fuera un fantasma, resulta fácil burlarnos del optimismo iluso de aquella generación idealista y engañada, que creía que el progreso técnico de la humanidad debía conducir necesariamente a un rápido avance moral. Nosotros, que en el nuevo siglo hemos aprendido a no dejarnos sorprender por ningún estallido de bestialidad colectiva, nosotros, que esperábamos de cada día que venía algo aún más atroz que lo que había dejado atrás, somos mucho más escépticos en cuanto a la capacidad moral de los seres humanos. Tuvimos que dar la razón a Freud cuando veía en nuestra cultura, en nuestra civilización, solo una fina capa que en cualquier momento podía ser atravesada por las fuerzas destructivas del inframundo; poco a poco hemos tenido que acostumbrarnos a vivir sin suelo bajo nuestros pies, sin derechos, sin libertad, sin seguridad. Hace tiempo que renunciamos, por nuestra propia existencia, a la religión de nuestros padres, a su fe en un rápido y duradero progreso de la humanidad; nos parece cruelmente banal ese optimismo precipitado ante una catástrofe que, de un solo golpe, nos ha hecho retroceder mil años de esfuerzos humanos. Pero aunque solo fuera una ilusión, era una ilusión maravillosa y noble a la que servían nuestros padres, más humana y fructífera que las consignas de hoy. Y algo en mí, misteriosamente, a pesar de todo el conocimiento y la decepción, no puede desprenderse completamente de ella. Lo que un ser humano absorbe en su infancia del aire de la época y se le mete en la sangre, permanece indisoluble. Y a pesar de todo y de todo lo que cada día me grita al oído, de lo que yo mismo y innumerables compañeros de destino hemos sufrido en forma de humillaciones y pruebas, no puedo renegar por completo de la fe de mi juventud en que, a pesar de todo y de todo, las cosas volverán a mejorar. Incluso desde el abismo del horror, en el que hoy andamos a tientas, medio ciegos, con el alma perturbada y destrozada, sigo mirando una y otra vez hacia aquellas viejas constelaciones que brillaban sobre mi infancia y me consuelo con la confianza heredada de que este retroceso solo será un intervalo en el ritmo eterno del avance y el progreso.
Hoy, cuando la gran tormenta la ha destrozado hace tiempo, sabemos definitivamente que ese mundo de seguridad era un castillo de ensueño. Pero, sin embargo, mis padres vivían en él como en una casa de piedra. Ni una sola vez una tormenta o una fuerte corriente de aire irrumpió en su cálida y cómoda existencia; por supuesto, tenían una protección especial contra el viento: eran gente adinerada, que poco a poco se hizo rica, incluso muy rica, y eso acolchaba de forma fiable las ventanas y las paredes en aquellos tiempos. Su forma de vida me parece tan típica de la llamada «buena burguesía judía», que aportó valores tan esenciales a la cultura vienesa y que, en agradecimiento, fue completamente exterminada, que al relatar su existencia tranquila y silenciosa, en realidad cuento algo impersonal: al igual que mis padres, diez mil o veinte mil familias vivieron en Viena en ese siglo de valores seguros.
La familia de mi padre era originaria de Moravia. En pequeños pueblos rurales, las comunidades judías vivían allí en perfecta armonía con los campesinos y la pequeña burguesía; por lo tanto, carecían por completo de la opresión y, por otro lado, de la impaciencia flexible y agresiva de los judíos gallegos y orientales. Fuertes y vigorosos gracias a la vida en el campo, avanzaban seguros y tranquilos por su camino, como los campesinos de su tierra natal por el campo. Emancipados desde temprano de la religión ortodoxa, eran apasionados seguidores de la religión temporal del «progreso» y, en la era política del liberalismo, eran los diputados más respetados del Parlamento. Cuando se trasladaron de su patria a Viena, se adaptaron con asombrosa rapidez a la esfera cultural superior, y su ascenso personal se unió orgánicamente al auge general de la época. También en esta forma de transición, nuestra familia fue bastante típica. Mi abuelo paterno se dedicaba a la venta de productos manufacturados. Luego, en la segunda mitad del siglo, comenzó la coyuntura industrial en Austria. Los telares mecánicos y las máquinas de hilar importados de Inglaterra supusieron, gracias a la racionalización, una enorme reducción de los costes en comparación con el antiguo tejido a mano, y con su perspicacia comercial y su visión internacional, fueron los comerciantes judíos los primeros en reconocer en Austria la necesidad y la rentabilidad de pasar a la producción industrial. Con un capital en su mayoría reducido, fundaron fábricas improvisadas, inicialmente impulsadas solo por energía hidráulica, que poco a poco se convirtieron en la poderosa industria textil bohemia que dominaba toda Austria y los Balcanes. Así, mientras que mi abuelo, como representante típico de la época anterior, solo se dedicaba al comercio intermedio de productos acabados, mi padre ya se había decidido a dar el salto a la nueva era al fundar, a los treinta y tres años, una pequeña fábrica de tejidos en el norte de Bohemia, que con el paso de los años fue ampliando lenta y cautelosamente hasta convertirla en una empresa importante.
Este tipo de expansión cautelosa, a pesar de una coyuntura económica tentadoramente favorable, estaba muy en consonancia con el espíritu de la época. Además, se ajustaba especialmente a la naturaleza reservada y nada codiciosa de mi padre. Había interiorizado el lema de su época, «la seguridad es lo primero»; para él era más importante poseer una empresa «sólida» —otra palabra muy utilizada en aquella época— con capital propio que ampliarla a gran escala mediante créditos bancarios o hipotecas. El único orgullo de su vida era que nadie había visto nunca su nombre en un pagaré o una letra de cambio y que siempre había estado en el lado del haber de su banco, por supuesto, el más sólido, el Rothschildbank, el Kreditanstalt. Le repugnaba cualquier ganancia que conllevara el más mínimo riesgo y, a lo largo de todos sus años, nunca participó en ningún negocio ajeno. Si, a pesar de todo, se hizo rico y cada vez más rico, no fue gracias a especulaciones temerarias u operaciones especialmente visionarias, sino a la adaptación al método general de aquella época prudente, que consistía en gastar siempre solo una parte modesta de los ingresos y, en consecuencia, añadir cada año una cantidad cada vez más considerable al capital. Como la mayoría de su generación, mi padre habría considerado a alguien un derrochador preocupante si hubiera gastado sin preocupaciones la mitad de sus ingresos sin «pensar en el futuro», otra expresión habitual de aquella época de seguridad. Gracias a este constante ahorro de las ganancias, en aquella época de creciente prosperidad, en la que, además, el Estado no pensaba en gravar con más de un pequeño porcentaje de impuestos incluso a las rentas más elevadas y, por otra parte, los valores estatales e industriales reportaban altos intereses, para los ricos el hecho de hacerse cada vez más ricos era en realidad solo un esfuerzo pasivo. Y merecía la pena; aún no se robaba al ahorrador ni se engañaba al honrado, como en tiempos de inflación, y precisamente los más pacientes, los que no especulaban, obtenían los mayores beneficios. Gracias a esta adaptación al sistema general de su época, mi padre ya podía considerarse un hombre muy rico, incluso según los conceptos internacionales, a los cincuenta años. Pero el nivel de vida de nuestra familia solo siguió muy lentamente el rápido aumento de la fortuna. Poco a poco se fueron adquiriendo pequeñas comodidades, nos mudamos de un piso pequeño a uno más grande, en primavera se alquilaba un coche para las tardes, se viajaba en segunda clase en vagón cama, pero no fue hasta los cincuenta años cuando mi padre se permitió por primera vez el lujo de irse con mi madre un mes a Niza en invierno. En general, la actitud básica de disfrutar de la riqueza por tenerla y no por mostrarla permaneció completamente inalterada; incluso siendo millonario, mi padre nunca fumó tabaco importado, sino, al igual que el emperador Francisco José con su Virginia barato, el sencillo Trabuco del erario público, y cuando jugaba a las cartas, siempre era con apuestas pequeñas. Se mantuvo firme en su discreción, en su vida cómoda pero discreta. Aunque era mucho más representativo y culto que la mayoría de sus colegas —tocaba muy bien el piano, escribía con claridad y soltura, hablaba francés e inglés—, rechazó obstinadamente cualquier honor y cargo honorífico, y a lo largo de su vida nunca aspiró ni aceptó ningún título ni dignidad que a menudo le ofrecían por su posición como gran industrial. Nunca haber pedido nada a nadie, nunca haber estado obligado a decir «por favor» o «gracias», ese orgullo secreto significaba para él más que cualquier apariencia externa.
Ahora bien, en la vida de cualquier persona llega inevitablemente el momento en que se reencuentra con su propio padre en su forma de ser. Ese rasgo de carácter, de privacidad, de anonimato en la forma de vida, comienza a desarrollarse en mí cada año con más fuerza, por mucho que contradiga mi profesión, que de alguna manera obliga a dar a conocer mi nombre y mi persona. Pero, por ese mismo orgullo secreto, siempre he rechazado cualquier forma de honores externos, no he aceptado ninguna condecoración, ningún título, ninguna presidencia en ninguna asociación, nunca he pertenecido a ninguna academia, junta directiva o jurado; incluso sentarme a una mesa festiva es una tortura para mí, y la sola idea de dirigirme a alguien para pedirle algo, aunque mi petición sea para un tercero, me seca los labios antes de pronunciar la primera palabra. Sé lo anticuadas que son estas inhibiciones en un mundo en el que solo se puede permanecer libre mediante la astucia y la huida y en el que, como sabiamente dijo mi padre Goethe, «las órdenes y los títulos protegen a algunos del tumulto». Pero es mi padre en mí y su orgullo secreto lo que me frena, y no puedo resistirme a él, porque a él le debo lo que tal vez considero mi única posesión segura: la sensación de libertad interior.
Mi madre, cuyo apellido de soltera era Brettauer, era de otro origen, internacional. Había nacido en Ancona, en el sur de Italia, y el italiano era su lengua materna, al igual que el alemán; siempre que hablaba con mi abuela o con su hermana de algo que los sirvientes no debían entender, cambiaba al italiano. El risotto y las alcachofas, que por entonces aún eran poco comunes, así como otras especialidades de la cocina sureña, me resultaban familiares desde mi más tierna infancia, y cada vez que más tarde visitaba Italia, me sentía como en casa desde el primer momento. Pero la familia de mi madre no era en absoluto italiana, sino deliberadamente internacional; los Brettauer, que originalmente tenían un negocio bancario, se habían dispersado por todo el mundo desde Hohenems, un pequeño pueblo en la frontera con Suiza, siguiendo el ejemplo de las grandes familias de banqueros judíos, pero, por supuesto, a una escala mucho menor. Unos se fueron a San Galo, otros a Viena y París, mi abuelo a Italia, un tío a Nueva York, y este contacto internacional les dio un mayor refinamiento, una perspectiva más amplia y, además, una cierta arrogancia familiar. En esta familia ya no había pequeños comerciantes ni corredores de bolsa, sino solo banqueros, directores, profesores, abogados y médicos, todos hablaban varios idiomas, y recuerdo con qué naturalidad se pasaba de uno a otro en la mesa de mi tía en París. Era una familia que se «cuidaba mucho» y, cuando una joven de la rama más pobre de la familia alcanzaba la edad de casarse, toda la familia reunía una generosa dote solo para evitar que se casara «por debajo de su nivel». Mi padre era respetado como gran industrial, pero mi madre, aunque estaba felizmente casada con él, nunca habría tolerado que sus parientes se pusieran al mismo nivel que los suyos. Este orgullo de proceder de una «buena» familia era indestructible en todos los Brettauer, y cuando, en años posteriores, alguno de ellos quería mostrarme su especial benevolencia, me decía con condescendencia: «En realidad, tú eres un auténtico Brettauer», como si quisiera decirme con reconocimiento: «Has caído en el lado correcto».
Este tipo de nobleza, que algunas familias judías se atribuían por su propio poder, nos divertía y nos enfadaba a mi hermano y a mí desde niños. Siempre nos decían que estas personas eran «refinadas» y aquellas «vulgares», investigaban a cada amigo para ver si procedía de una «buena» familia y comprobaban hasta el último detalle el origen tanto de sus parientes como de su patrimonio. Esta clasificación constante, que en realidad era el tema principal de todas las conversaciones familiares y sociales, nos parecía entonces muy ridícula y snob, porque, al fin y al cabo, todas las familias judías solo se diferenciaban en cincuenta o cien años, dependiendo de cuándo habían salido del mismo gueto judío. Mucho más tarde me di cuenta de que este concepto de «buena» familia, que a nosotros, los niños, nos parecía una parodia de una pseudoaristocracia artificial, expresa una de las tendencias más íntimas y misteriosas del carácter judío. En general, se supone que hacerse rico es el objetivo real y típico de la vida de un judío. Nada más lejos de la realidad. Para él, hacerse rico es solo una etapa intermedia, un medio para alcanzar el verdadero objetivo y en ningún caso el objetivo interior. La verdadera voluntad del judío, su ideal intrínseco, es ascender a lo espiritual, a una clase cultural superior. Ya en el judaísmo ortodoxo oriental, donde las debilidades y las ventajas de toda la raza se perfilan con mayor intensidad, esta supremacía de la voluntad espiritual sobre lo meramente material encuentra una expresión plástica: el piadoso, el erudito de la Biblia, es mil veces más respetado dentro de la comunidad que el rico; incluso el más acaudalado preferirá dar a su hija en matrimonio a un intelectual pobre como una rata antes que a un comerciante. Esta supremacía de lo espiritual se da de manera uniforme en todas las clases sociales judías; incluso el vendedor ambulante más pobre, que arrastra sus paquetes bajo el viento y la intemperie, intentará que al menos uno de sus hijos estudie, haciendo grandes sacrificios, y se considera un título honorífico para toda la familia tener entre sus miembros a alguien que goza de prestigio intelectual, un profesor, un erudito, un músico, como si con sus logros los ennobleciera a todos. Inconscientemente, algo en el pueblo judío, lo moralmente dudoso, lo desagradable, lo mezquino y lo poco espiritual, que se adhiere a todo el comercio, a todo lo meramente comercial, busca escapar y elevarse a la esfera más pura y sin dinero de lo espiritual, como si quisiera —en términos wagnerianos— redimir a sí mismo y a toda su raza de la maldición del dinero. Por eso, en el judaísmo, el afán de riqueza casi siempre se agota en dos o, como mucho, tres generaciones dentro de una familia, y precisamente las dinastías más poderosas ven cómo sus hijos se muestran reacios a hacerse cargo de los bancos, las fábricas y los negocios consolidados y prósperos de sus padres. No es casualidad que un lord Rothschild se convirtiera en ornitólogo, un Warburg en historiador del arte, un Cassirer en filósofo y un Sassoon en poeta; todos ellos obedecieron al mismo impulso inconsciente de liberarse de lo que el judaísmo había convertido en algo estrecho, del mero y frío afán de ganar dinero, y tal vez esto exprese incluso el secreto anhelo de disolverse, mediante la huida hacia lo espiritual, de lo meramente judío hacia lo universalmente humano. Una «buena» familia significa, por tanto, más que la mera sociabilidad que ella misma se concede con esta denominación; significa un judaísmo que se ha liberado, o está empezando a liberarse, de todos los defectos, estrecheces y mezquindades que le ha impuesto el gueto, mediante la adaptación a otra cultura y, si es posible, a una cultura universal. Que esta huida hacia lo espiritual, debido a una saturación desproporcionada de las profesiones intelectuales, haya resultado tan fatídica para el judaísmo como lo fue antes su limitación a lo material, es sin duda una de las eternas paradojas del destino judío.
En casi ninguna ciudad europea era tan apasionado el impulso cultural como en Viena. Precisamente porque la monarquía, porque Austria, durante siglos, no había tenido ambiciones políticas ni había tenido especial éxito en sus acciones militares, el orgullo nacional se había orientado con mayor fuerza hacia el deseo de supremacía artística. Del antiguo Imperio de los Habsburgo, que en su día dominó Europa, se habían separado hacía tiempo las provincias más importantes y valiosas, las alemanas e italianas, las flamencas y las valonas; la capital había permanecido intacta en su antiguo esplendor, refugio de la corte, guardiana de una tradición milenaria. Los romanos habían levantado las primeras piedras de esta ciudad como un castrum, un puesto avanzado para proteger la civilización latina de los bárbaros, y más de mil años después, el ataque de los otomanos contra Occidente se había estrellado contra estas murallas. Aquí habían navegado los nibelungos, aquí había brillado sobre el mundo el inmortal septeto de la música, Gluck, Haydn y Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms y Johann Strauss, aquí habían confluido todas las corrientes de la cultura europea; en la corte, en la nobleza, en el pueblo, lo alemán estaba unido en la sangre a lo eslavo, lo húngaro, lo español, lo italiano, lo francés, lo flamenco, y era el verdadero genio de esta ciudad de la música disolver armoniosamente todos estos contrastes en algo nuevo y peculiar, en lo austriaco, en lo vienés. Receptiva y dotada de una especial sensibilidad, esta ciudad atraía las fuerzas más dispares, las relajaba, las suavizaba, las apaciguaba; era agradable vivir aquí, en esta atmósfera de conciliación intelectual, e inconscientemente todos los ciudadanos de esta ciudad se educaban para ser supranacionales, cosmopolitas, ciudadanos del mundo.
Este arte de la armonización, de las transiciones delicadas y musicales, ya se manifestaba en la estructura exterior de la ciudad. Crecida lentamente a lo largo de siglos, desarrollada orgánicamente desde su núcleo interior, era lo suficientemente poblada, con sus dos millones de habitantes, como para ofrecer todo el lujo y la diversidad de una gran ciudad, pero sin ser tan desmesurada como para estar separada de la naturaleza, como Londres o Nueva York. Las últimas casas de la ciudad se reflejaban en el poderoso río Danubio o se asomaban a la amplia llanura o se disolvían en jardines y campos o trepaban por suaves colinas hasta las últimas estribaciones de los Alpes, cubiertas de bosques verdes; apenas se percibía dónde comenzaba la naturaleza y dónde la ciudad, una se disolvía en la otra sin resistencia ni contradicción. En el interior, sin embargo, se sentía que la ciudad había crecido como un árbol, anillo tras anillo; y en lugar de las antiguas murallas, el núcleo más íntimo y preciado estaba rodeado por la Ringstraße con sus festivas casas. En el interior, los antiguos palacios de la corte y la nobleza hablaban de una historia petrificada; aquí, en casa de los Lichnowsky, había tocado Beethoven, aquí, en casa de los Esterházy, había sido huésped Haydn, en la antigua universidad se había interpretado por primera vez La creación de Haydn, el Hofburg había visto a generaciones de emperadores, Schönbrunn a Napoleón, en la catedral de San Esteban se habían arrodillado los príncipes unidos de la cristiandad en acción de gracias por la salvación de los turcos, la universidad había visto a innumerables luminarias de la ciencia entre sus muros. Entre todo ello se alzaba, orgullosa y suntuosa, con avenidas resplandecientes y tiendas relucientes, la nueva arquitectura. Pero lo antiguo no chocaba aquí con lo nuevo, como tampoco lo hacía la piedra tallada con la naturaleza virgen. Era maravilloso vivir aquí, en esta ciudad que acogía con hospitalidad todo lo extranjero y se entregaba con gusto; en su aire ligero, alegre y animado, como el de París, era más natural disfrutar de la vida. Viena era, como se sabe, una ciudad hedonista, pero ¿qué significa la cultura sino embellecer la materia bruta de la vida con lo más fino, lo más delicado, lo más sutil, a través del arte y el amor? Gourmet en el sentido culinario, muy preocupada por un buen vino, una cerveza fresca y amarga, exquisitos pasteles y tartas, esta ciudad también era exigente en cuanto a placeres más sutiles. Hacer música, bailar, representar obras de teatro, conversar, comportarse con buen gusto y amabilidad se cultivaba aquí como un arte especial. No era lo militar, lo político ni lo comercial lo que predominaba en la vida de los individuos ni en la de la colectividad; cada mañana, lo primero que veía un ciudadano vienés medio al abrir el periódico no eran los debates del Parlamento ni los acontecimientos mundiales, sino la programación del teatro, que ocupaba un lugar en la vida pública difícilmente comprensible para otras ciudades. Porque el teatro imperial, el Burgtheater, era para los vieneses, para los austriacos, más que un simple escenario en el que los actores representaban obras de teatro; era el microcosmos que reflejaba el macrocosmos, el colorido reflejo en el que la sociedad se contemplaba a sí misma, el único «cortigiano» auténtico del buen gusto. En el actor de la corte, el espectador veía un modelo de cómo vestirse, cómo entrar en una habitación, cómo conversar, qué palabras podía usar un hombre de buen gusto y cuáles debía evitar; el escenario, en lugar de ser un mero lugar de entretenimiento, era una guía oral y plástica del buen comportamiento, de la pronunciación correcta, y un halo de respeto, como una aureola, envolvía todo lo que tuviera la más mínima relación con el teatro de la corte. El primer ministro, el magnate más rico, podía pasear por las calles de Viena sin que nadie se volviera a mirarlo; pero cualquier vendedora y cualquier cochero reconocían a un actor de la corte o a una cantante de ópera; los niños nos lo contábamos con orgullo cuando veíamos pasar a alguno de ellos (cuyas fotos y autógrafos coleccionaba todo el mundo), y este culto casi religioso a las personas llegaba tan lejos que incluso se extendía a su entorno; el peluquero de Sonnenthal, el cochero de Josef Kainz eran personas respetadas a las que se envidiaba en secreto; los jóvenes elegantes se enorgullecían de vestir del mismo sastre. Cada aniversario, cada funeral de un gran actor se convertía en un acontecimiento que eclipsaba todos los acontecimientos políticos. Ser representado en el Burgtheater era el mayor sueño de todo escritor vienés, porque significaba una especie de nobleza vitalicia e implicaba una serie de honores, como entradas gratuitas de por vida e invitaciones a todos los actos oficiales; uno se convertía en invitado de la casa imperial, y aún recuerdo la solemnidad con la que se produjo mi propia incorporación. Por la mañana, el director del Burgtheater me había invitado a su oficina para, tras felicitarme, comunicarme que mi drama había sido aceptado por el Burgtheater; cuando llegué a casa por la noche, encontré su tarjeta de visita en mi apartamento. Me había hecho una visita formal a mí, un joven de veintiséis años; como autor de la escena imperial, me había convertido, por el mero hecho de haber sido aceptado, en un «caballero» al que el director de la institución imperial debía tratar de igual a igual. Y lo que ocurría en el teatro afectaba indirectamente a todos, incluso a aquellos que no tenían ninguna relación directa con él. Recuerdo, por ejemplo, de mi más temprana juventud, que un día nuestra cocinera entró corriendo en la habitación con lágrimas en los ojos: acababan de decirle que Charlotte Wolter, la actriz más famosa del Burgtheater, había fallecido. Lo grotesco de este duelo desenfrenado era, por supuesto, que esta anciana cocinera, medio analfabeta, nunca había estado en el elegante Burgtheater y nunca había visto a Wolter ni en el escenario ni en la vida; pero una gran actriz nacional pertenecía tanto al patrimonio colectivo de toda la ciudad de Viena que incluso los ajenos al asunto sentían su muerte como una catástrofe. Cada pérdida, la marcha de un cantante o artista popular, se convertía inexorablemente en duelo nacional. Cuando se demolió el «antiguo» Burgtheater, donde se estrenó Las bodas de Fígaro de Mozart, toda la sociedad vienesa se reunió en las salas, solemne y conmovida, como en un funeral; en cuanto cayó el telón, todos se precipitaron al escenario para llevarse a casa como reliquia al menos una astilla de las tablas en las que habían actuado sus queridos artistas, y en docenas de casas burguesas se podían ver aún décadas después estas insignificantes astillas de madera guardadas en preciosos cofres, como las astillas de la Santa Cruz en las iglesias. Nosotros mismos no actuamos de forma mucho más sensata cuando se derribó la llamada Sala Bösendorfer.
En sí misma, esta pequeña sala de conciertos, reservada exclusivamente a la música de cámara, era un edificio insignificante y poco artístico, la antigua escuela de equitación del príncipe Liechtenstein, y solo se había adaptado para fines musicales con un revestimiento de madera totalmente austero. Pero tenía la resonancia de un violín antiguo, era un lugar sagrado para los amantes de la música, porque Chopin y Brahms, Liszt y Rubinstein habían dado conciertos en ella, porque muchos de los cuartetos famosos habían sonado aquí por primera vez. Y ahora debía dar paso a un nuevo edificio funcional; era inconcebible para nosotros, que habíamos vivido aquí momentos inolvidables. Cuando sonaron los últimos compases de Beethoven, interpretados por el Cuarteto Rosé de forma más maravillosa que nunca, nadie abandonó su asiento. Hicimos ruido y aplaudimos, algunas mujeres sollozaban de emoción, nadie quería aceptar que era una despedida. Apagaron las luces de la sala para echarnos. Ninguno de los cuatrocientos o quinientos fanáticos se movió de su asiento. Nos quedamos media hora, una hora, como si con nuestra presencia pudiéramos forzar que se salvara aquel antiguo espacio sagrado. ¡Y cómo luchamos como estudiantes con peticiones, manifestaciones y ensayos para que no se demoliera la casa donde murió Beethoven! Cada una de esas casas históricas de Viena era como un pedazo de alma que nos arrancaban del cuerpo.
Este fanatismo por el arte, y en particular por el arte teatral, se extendía por todas las clases sociales de Viena. En sí misma, Viena, con su tradición centenaria, era en realidad una ciudad claramente estratificada y, al mismo tiempo, como escribí una vez, maravillosamente orquestada. El atril seguía perteneciendo a la casa imperial. El castillo imperial era el centro no solo en sentido espacial, sino también en el sentido cultural de la supranacionalidad de la monarquía. Alrededor de este castillo, los palacios de la alta nobleza austriaca, polaca, checa y húngara formaban, en cierto modo, una segunda muralla. Luego venía la «buena sociedad», compuesta por la pequeña nobleza, los altos funcionarios, la industria y las «familias antiguas», y por debajo de ellos, la pequeña burguesía y el proletariado. Todas estas clases vivían en sus propios círculos e incluso en sus propios distritos: la alta nobleza en sus palacios en el centro de la ciudad, la diplomacia en el tercer distrito, la industria y los comerciantes cerca de la Ringstraße, la pequeña burguesía en los distritos interiores, del segundo al noveno, y el proletariado en el círculo exterior; pero todos se comunicaban en el teatro y en las grandes festividades, como el desfile floral en el Prater, donde trescientas mil personas aclamaban con entusiasmo a los «diez mil de arriba» en sus carros maravillosamente decorados. En Viena, todo lo que desprendía color o música se convertía en una ocasión festiva, las procesiones religiosas como la fiesta del Corpus Christi, los desfiles militares, la «música del castillo»; incluso los funerales contaban con una asistencia entusiasta, y era la ambición de todo vienés que se preciara tener un «bonito funeral» con un cortejo pomposo y muchos acompañantes; incluso su muerte, un vienés de verdad la convertía en un espectáculo para los demás. Toda la ciudad estaba de acuerdo en esta receptividad hacia todo lo colorido, sonoro y festivo, en este gusto por lo espectacular como forma lúdica y reflejo de la vida, ya fuera en el escenario o en el espacio real.
No era nada difícil burlarse de esta «teatromanía» de los vieneses, que a veces llegaba a lo grotesco con su obsesión por conocer hasta el más mínimo detalle de la vida de sus ídolos, y es posible que nuestra indolencia austriaca en materia política y nuestro retraso económico con respecto al resuelto imperio vecino alemán se deban en parte a esta exageración hedonista. Pero, culturalmente, esta sobrevaloración de los acontecimientos artísticos ha dado lugar a algo único: un respeto extraordinario, en primer lugar, por cualquier logro artístico y, luego, tras siglos de práctica, un conocimiento sin igual y, gracias a este conocimiento, un nivel sobresaliente en todos los ámbitos culturales. El artista siempre se siente más cómodo y, al mismo tiempo, más inspirado cuando se le aprecia e incluso se le sobrevalora. El arte siempre alcanza su cima allí donde se convierte en una cuestión vital para todo un pueblo. Y al igual que Florencia y Roma atrajeron a los pintores durante el Renacimiento y los educaron para la grandeza, porque todos sentían que tenían que superarse continuamente a sí mismos y a los demás en una competencia constante ante toda la ciudadanía, también los músicos y los actores de Viena eran conscientes de su importancia en la ciudad. En la Ópera de Viena, en el Burgtheater de Viena, no se pasaba nada por alto; cada nota falsa se notaba inmediatamente, cada entrada incorrecta, cada acortamiento se reprendía, y este control no solo lo ejercían los críticos profesionales en los estrenos, sino también, día tras día, el oído atento y agudizado por la comparación constante de todo el público. Mientras que en la política, la administración y las costumbres todo transcurría con bastante tranquilidad, y se era benévolamente indiferente ante cualquier «descuido» e indulgente con cualquier infracción, en las cuestiones artísticas no había perdón; aquí estaba en juego el honor de la ciudad. Cada cantante, cada actor, cada músico tenía que dar lo mejor de sí mismo sin descanso, de lo contrario estaba perdido. Era maravilloso ser un favorito en Viena, pero no era fácil seguir siéndolo; no se perdonaba ningún descuido. Y este conocimiento de estar constantemente bajo una vigilancia implacable obligaba a cada artista de Viena a dar lo mejor de sí mismo y confería al conjunto un nivel maravilloso. Cada uno de nosotros se llevó de esos años de juventud a su vida una medida estricta e implacable para la interpretación artística. Quien conoció en la ópera bajo la batuta de Gustav Mahler una disciplina férrea hasta en el más mínimo detalle, y en la Filarmónica el impulso unido a la meticulosidad como algo natural, rara vez queda hoy plenamente satisfecho con una representación teatral o musical. Pero con ello hemos aprendido a ser estrictos también con nosotros mismos en cada representación artística; un nivel que era y sigue siendo ejemplar, tal y como se inculcaba al artista en ciernes en pocas ciudades del mundo. Pero este conocimiento del ritmo y el impulso correctos también caló hondo en el pueblo, ya que incluso el ciudadano más humilde, sentado en la taberna, exigía a la banda música tan buena como el buen vino del tabernero; en el Prater, por su parte, el pueblo sabía exactamente qué banda militar tenía más «garra», si la «Deutschmeister» o la «Ungarn»; quien vivía en Viena adquiría, por así decirlo, el sentido del ritmo de forma natural. Y así como esta musicalidad se expresaba en nosotros, los escritores, en una prosa especialmente cuidada, el sentido del ritmo se infiltró en los demás en la actitud social y en la vida cotidiana. Un vienés sin sentido artístico y sin gusto por las formas era impensable en la llamada «buena» sociedad, pero incluso en las clases más bajas, los más pobres incorporaban a su vida un cierto instinto por la belleza, ya fuera del paisaje o de la esfera humana alegre; no se era un verdadero vienés sin este amor por la cultura, sin este sentido a la vez disfrutable y crítico por esta santísima superfluidad de la vida.
Ahora bien, para los judíos, la adaptación al entorno del pueblo o del país en el que viven no es solo una medida de protección externa, sino una necesidad profundamente interior. Su deseo de patria, de tranquilidad, de descanso, de seguridad, de familiaridad les impulsa a vincularse apasionadamente a la cultura de su entorno. Y, salvo en la España del siglo XV, en ningún otro lugar se ha realizado este vínculo de forma tan feliz y fructífera como en Austria. Establecidos desde hacía más de doscientos años en la ciudad imperial, los judíos se encontraron aquí con un pueblo de vida fácil y conciliador, que bajo esa aparente laxitud albergaba el mismo instinto profundo por los valores espirituales y estéticos que ellos mismos consideraban tan importantes. Y en Viena encontraron aún más: encontraron aquí una misión personal. En el siglo pasado, el mecenazgo artístico en Austria había perdido a sus antiguos guardianes y protectores tradicionales: la casa imperial y la aristocracia. Mientras que en el siglo XVIII María Teresa encargó a Gluck que enseñara música a sus hijas, José II discutía con Mozart sus óperas como un experto y Leopoldo III componía él mismo, los emperadores posteriores Francisco II y Fernando ya no tenían ningún interés en las cuestiones artísticas, y nuestro emperador Francisco José, que en sus ochenta años nunca había leído ni siquiera un libro que no fuera el Schematismus del ejército, mostraba incluso una marcada antipatía por la música. Del mismo modo, la alta nobleza había abandonado su antigua posición de protectora; Atrás quedaron los tiempos gloriosos en los que los Esterházy acogían a Haydn, los Lobkowitz, los Kinsky y los Waldstein competían por tener el estreno de Beethoven en sus palacios, donde la condesa Thun se arrodilló ante el gran genio para que no retirara Fidelio de la ópera. Wagner, Brahms, Johann Strauss o Hugo Wolf ya no encontraban en ellos el más mínimo apoyo; para mantener los conciertos filarmónicos al mismo nivel y permitir a los pintores y escultores ganarse la vida, la burguesía tuvo que saltar a la brecha, y fue el orgullo, la ambición precisamente de la burguesía judía, lo que les llevó a participar en primera línea para mantener la gloria de la cultura vienesa en su antiguo esplendor. Siempre habían amado esta ciudad y se habían integrado en ella con todo su corazón, pero solo a través del amor por el arte vienés se sintieron plenamente integrados y verdaderamente vieneses. Por lo demás, en la vida pública solo ejercían una influencia mínima; el esplendor de la casa imperial eclipsaba cualquier riqueza privada, los altos cargos en el gobierno estaban en manos hereditarias, la diplomacia de la aristocracia, el ejército y los altos funcionarios estaban reservados a las antiguas familias, y los judíos ni siquiera intentaban entrar ambiciosamente en estos círculos privilegiados. Con tacto, respetaban estos privilegios tradicionales como algo natural; Recuerdo, por ejemplo, que mi padre evitó durante toda su vida cenar en el Sacher, no por ahorro —ya que la diferencia con respecto a los otros grandes hoteles era ridículamente pequeña—, sino por ese sentimiento natural de distancia: le habría resultado embarazoso o impropio sentarse a la mesa junto a un príncipe Schwarzenberg o Lobkowitz. Solo en lo que respecta al arte, todos en Viena sentían que tenían los mismos derechos, porque el amor y el arte se consideraban un deber común en Viena, y es inconmensurable la contribución de la burguesía judía a la cultura vienesa con su actitud colaboradora y promotora. Ellos eran el público real, llenaban los teatros, los conciertos, compraban los libros, los cuadros, visitaban las exposiciones y, con su comprensión más flexible y menos lastrada por la tradición, se convirtieron en todos lados en los promotores y pioneros de todo lo nuevo. Casi todas las grandes colecciones de arte del siglo XIX fueron formadas por ellos, casi todos los experimentos artísticos solo fueron posibles gracias a ellos; sin el interés estimulante e incesante de la burguesía judía, Viena habría quedado tan rezagada artísticamente respecto a Berlín como Austria políticamente respecto al Imperio alemán, debido a la indolencia de la corte, la aristocracia y los millonarios cristianos, que preferían dedicarse a las carreras de caballos y la caza antes que promover el arte. Quien quisiera imponer algo nuevo en Viena, quien buscara comprensión y público como invitado de fuera, dependía de esta burguesía judía; cuando se intentó por única vez en la época antisemita fundar un teatro llamado «nacional», no se encontraron ni autores, ni actores, ni público; al cabo de unos meses, el «teatro nacional» se derrumbó lamentablemente, y precisamente con este ejemplo se hizo evidente por primera vez que nueve décimas partes de lo que el mundo celebraba como cultura vienesa del siglo XIX era una cultura promovida, alimentada o incluso creada por la comunidad judía vienesa.
Porque precisamente en los últimos años, al igual que en España antes de su trágico ocaso, la comunidad judía de Viena se había vuelto artísticamente productiva, aunque no de una manera específicamente judía, sino expresando de forma intensísima lo austriaco y lo vienés gracias a un milagro de empatía. Goldmark, Gustav Mahler y Schönberg se convirtieron en figuras internacionales de la música creativa, Oscar Straus, Leo Fall y Kálmán llevaron la tradición del vals y la opereta a un nuevo apogeo, Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Beer-Hofmann y Peter Altenberg dieron a la literatura vienesa un rango europeo que ni siquiera Grillparzer y Stifter habían tenido, Sonnenthal, Max Reinhardt renovaron la fama de la ciudad teatral en todo el mundo, Freud y las grandes capacidades de la ciencia dirigieron la atención hacia la antigua y famosa universidad: en todas partes, como eruditos, virtuosos, pintores, directores y arquitectos, periodistas, ocuparon puestos indiscutiblemente altos y elevados en la vida intelectual de Viena. Gracias a su apasionado amor por esta ciudad, a su voluntad de adaptación, se habían integrado por completo y estaban felices de servir a la fama de Austria; sentían su austriacidad como una misión ante el mundo y —hay que repetirlo en aras de la honestidad— gran parte, si no la mayor parte, de todo lo que Europa y América admiran hoy como expresión de una cultura austriaca renacida en la música, la literatura, el teatro y las artes decorativas ha sido creado por el judaísmo vienés, que a su vez alcanzó en esta renuncia el máximo logro de su impulso intelectual milenario. Una energía intelectual sin rumbo durante siglos se unió aquí a una tradición ya algo cansada, la nutrió, la revitalizó, la potenció y la refrescó con nueva fuerza y con una actividad incansable; solo las próximas décadas demostrarán qué crimen se cometió contra Viena al intentar nacionalizar y provincializar violentamente esta ciudad, cuyo sentido y cultura consistían precisamente en el encuentro de los elementos más heterogéneos, en su supranacionalidad intelectual. Porque el genio de Viena —específicamente musical— siempre había consistido en armonizar todas las contradicciones populares y lingüísticas, en ser una síntesis de todas las culturas occidentales; quien vivía y trabajaba allí se sentía libre de estrechez y prejuicios. En ningún otro lugar era más fácil ser europeo, y sé que en parte se lo debo a esta ciudad, que ya en tiempos de Marco Aurelio defendía el espíritu romano, el espíritu universal, que me enseñó desde muy temprano a amar la idea de la comunidad como la más elevada de mi corazón.
Se vivía bien, se vivía con facilidad y sin preocupaciones en aquella antigua Viena, y los alemanes del norte miraban con cierto enfado y desprecio a nuestros vecinos del Danubio, que, en lugar de ser «eficaces» y mantener un orden estricto, se dejaban llevar por el hedonismo, comían bien, disfrutaban de las fiestas y los teatros y, además, hacían una música excelente. En lugar de la «eficacia» alemana, que al fin y al cabo ha amargado y perturbado la existencia de todos los demás pueblos, en lugar de ese ansia codiciosa de adelantarse a todos los demás y de correr hacia adelante, en Viena se disfrutaba charlando tranquilamente, se cultivaba la convivencia agradable y, con una conciliación bonachona y quizás laxa, se dejaba a cada uno su parte sin envidia. «Vivir y dejar vivir» era el famoso principio vienés, un principio que aún hoy me parece más humano que todos los imperativos categóricos, y que se impuso de forma irresistible en todos los círculos. Pobres y ricos, checos y alemanes, judíos y cristianos convivían pacíficamente a pesar de las ocasionales burlas, e incluso los movimientos políticos y sociales carecían de esa horrible animosidad que solo penetró en el torrente sanguíneo de la época como un residuo tóxico de la Primera Guerra Mundial. En la antigua Austria se luchaba de forma caballeresca, se insultaba en los periódicos, en el Parlamento, pero después de sus diatribas ciceronianas, los mismos diputados se sentaban amistosamente juntos a tomar una cerveza o un café y se tuteaban; Incluso cuando Lueger, líder del partido antisemita, se convirtió en alcalde de la ciudad, no cambió nada en las relaciones privadas, y yo personalmente debo confesar que nunca experimenté la más mínima inhibición o desprecio como judío, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la literatura. El odio de país a país, de pueblo a pueblo, de mesa a mesa, aún no saltaba a la vista a diario en los periódicos, no separaba a las personas de las personas ni a las naciones de las naciones; tampoco ese sentimiento gregario y masivo era tan repugnantemente poderoso en la vida pública como lo es hoy; La libertad en las acciones y omisiones privadas se consideraba algo natural, algo que hoy en día es difícil de imaginar; la tolerancia no se consideraba, como hoy, una debilidad y una fragilidad, sino que se alababa como una fuerza ética.