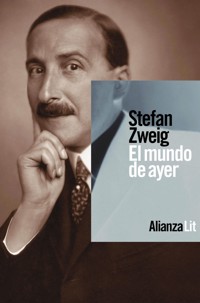
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Stefan Zweig fue testigo, contra su voluntad, de la más terrible derrota de la razón y el triunfo más salvaje de la brutalidad en la crónica de los tiempos. Como austriaco, judío, escritor, humanista y pacifista, se encontró en el epicentro de las violentas sacudidas sísmicas que trastornaron el suelo europeo durante la primera mitad del siglo XX. Y de ello dio testimonio en este libro, antes de que su memoria se perdiera en la oscuridad. Escribió desde el extranjero, aislado, en plena guerra, con la esperanza de transmitir a las generaciones venideras siquiera un fragmento de verdad de la estructura colapsada de una época que conoció hazañas insospechadas en lo técnico y lo intelectual mientras retrocedía un milenio en lo moral. Stefan Zweig (1881-1942) fue sin duda una de las figuras intelectuales más destacadas del Viena brillante del primer tercio del siglo XX. El mundo de ayer describe el destino de una generación abrumada por la fatalidad, es un retrato de época de un mundo que ya no existe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 720
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Zweig
El mundo de ayer
Recuerdos de un europeo
Traducido del alemán por Eduardo Gil Bera
Índice
Prólogo
El mundo de la seguridad
La escuela en el siglo pasado
Eros Matutinus
Universitas vitae
París, la ciudad de la eterna juventud
Rodeos en el camino a mí mismo
Más allá de Europa
Luces y sombras sobre Europa
Las primeras horas de la guerra de 1914
La lucha por la fraternidad intelectual
En el corazón de Europa
Regreso a Austria
Volver al mundo
Ocaso
Íncipit Hitler
La agonía de la paz
Créditos
Vayamos al encuentro del tiempo que nos busca
SHAKESPEARE, Cimbelino, Acto 4, Escena 3
Prólogo
Nunca me di tanta importancia como para encontrar seductora la perspectiva de contar mi vida a los demás. Tuvieron que pasar muchas cosas, incomparablemente más de las que se suelen deparar a una generación en forma de sucesos, catástrofes y pruebas, antes de que reuniera el valor necesario para emprender un libro cuyo protagonista o, mejor dicho, cuyo centro de atención fuera yo mismo. Nada más lejos de mi intención que aprovecharlo para ponerme en primer plano, salvo como comentarista de una proyección de diapositivas. La época suministra las imágenes y yo me limito a ponerles palabras. Pero lo que describo no es propiamente mi destino, sino el de toda una generación, la nuestra en particular, abrumada por la fatalidad como pocas lo han sido a lo largo de la historia. Cada uno de nosotros, incluyendo al menor y al más insignificante, ha sido trastornado en su existencia más íntima por las conmociones volcánicas casi ininterrumpidas de nuestro suelo europeo. La única primacía que me atribuyo entre la multitud innumerable es la de haberme encontrado siempre, como austriaco, judío, escritor, humanista y pacifista, justo allá donde esas sacudidas sísmicas se manifestaron con mayor violencia. Tres veces han echado por tierra mi casa y mi existencia, me han arrancado de todo vínculo previo y de todo pasado y me han arrojado con su vehemencia dramática al vacío, a ese «no sé adónde ir» que ya es tan familiar para mí. Pero no me quejo por eso; precisamente el apátrida se vuelve libre en un nuevo sentido, y solo quien no está unido a nada tampoco está obligado a tener nada en consideración. Así que espero cumplir al menos una condición principal de cualquier descripción honrada de una época: sinceridad e imparcialidad.
Porque estoy desligado de todas las raíces y hasta de la tierra que las nutría como pocas veces se ha visto a lo largo del tiempo. Nací en 1881, en un imperio grande y poderoso, la monarquía de los Habsburgo; pero no la busquen en el mapa, ha sido borrada sin dejar rastro. Crecí en Viena, la bimilenaria metrópoli internacional; y la he tenido que dejar como un criminal, antes de su degradación a ciudad provinciana alemana. Mi obra literaria ha sido reducida a cenizas en la lengua en que la compuse y en el mismo país donde mis libros habían obtenido la amistad de millones de lectores. Así que, extranjero en todas partes y huésped en el mejor de los casos, ya no soy de ningún sitio; también he perdido a Europa, la patria que había elegido mi corazón, desde que se desgarra y suicida por segunda vez en una guerra fratricida. He sido testigo, contra mi voluntad, de la más terrible derrota de la razón y el triunfo más salvaje de la brutalidad en la crónica de los tiempos. Nunca una generación sufrió una recaída moral semejante a la nuestra desde una elevación espiritual comparable, y en modo alguno lo registro con orgullo, sino con vergüenza. En el breve intervalo que va desde que empezó a crecerme la barba hasta ahora que comienza a volverse gris, en ese medio siglo, se han sucedido más transformaciones y cambios que antes en el curso de diez generaciones, y cada uno de nosotros siente que es un tanto excesivo. Mi hoy es tan diferente de cualquiera de mis ayeres, mis ascensos y mis caídas, que a veces me parece que no he vivido una, sino varias existencias totalmente distintas. Porque muchas veces me pasa que si digo por descuido «mi vida», me pregunto automáticamente: «¿Qué vida?». ¿La de antes de la Guerra Mundial? ¿Antes de la Primera, o de la Segunda? ¿O la vida de hoy? Luego me sorprendo una vez más diciendo «mi casa», y me cuesta un rato determinar a cuál de mis antiguas casas me refiero, si a la de Bath, la de Salzburgo, o la casa paterna en Viena. O bien digo «entre nosotros» y tengo que recordar con espanto que para mis compatriotas hace mucho que no soy uno de ellos, así como no lo soy para los ingleses o los americanos, allá no me queda más vínculo orgánico, y aquí nunca acabo de integrarme. Tengo la sensación de que el mundo en que crecí, el actual, y el que se encuentra entre los dos se van separando más y más, hasta convertirse en mundos totalmente diferentes. Cada vez que cuento episodios de la época anterior a la Primera Guerra en conversación con amigos más jóvenes me doy cuenta, por sus preguntas extrañadas, de cuántas cosas, que para mí denotan una realidad evidente, se han convertido para ellos en históricas o inconcebibles. Y, dentro de mí, un instinto secreto les da la razón: se han roto todos los puentes entre nuestro hoy, nuestro ayer y nuestro antes de ayer. Yo mismo no puedo menos que asombrarme de la cantidad y variedad de cosas que hemos comprimido en el exiguo espacio de una sola existencia —por cierto, de lo más incómoda y amenazada—, en cuanto la comparo con la manera de vivir de mis antepasados. ¿Qué vieron mi padre y mi abuelo? Cada uno de ellos vivió su vida de manera uniforme. Una sola vida de principio a fin, sin ascensos ni caídas, sin conmociones ni peligros, una vida con pequeñas tensiones y transiciones imperceptibles; la ola del tiempo los llevó de la cuna a la sepultura con el mismo ritmo despacioso y tranquilo. Vivieron siempre en el mismo país, en la misma ciudad, y casi hasta en la misma casa; lo que pasaba afuera en el mundo, en realidad, solo pasaba en el periódico, y no aporreaba la puerta de su cuarto. Hubo, sí, cierta guerra en alguna parte en sus días, pero una guerra minúscula si se mide con las magnitudes actuales, y además tuvo lugar bastante más allá de las fronteras, no se oían los cañones, y al cabo de medio año ya estaba liquidada y olvidada, una hoja seca de la historia, y empezó de nuevo la misma vieja vida. En cambio, nosotros lo hemos vivido todo sin retorno, no ha quedado nada de lo anterior, nada ha vuelto; se nos ha reservado participar al máximo en lo que la historia no suele deparar más que una vez a un solo país y un solo siglo. Una generación sufría, a lo sumo, una revolución; la otra, un golpe de Estado; la tercera, una guerra; la cuarta, una hambruna; la quinta, una bancarrota estatal… y algunos países y generaciones felices ni siquiera nada de todo ello. En cambio, los que hoy tenemos sesenta años y de iure aún nos quedaría algo de tiempo, ¿qué no habremos visto, sufrido y vivido? Hemos escudriñado a fondo y de punta a cabo el catálogo de todas las catástrofes imaginables (y aún no estamos en la última página). Yo mismo he sido contemporáneo de las dos guerras más grandes de la humanidad, e incluso las he vivido en diferentes frentes, una en el alemán, y la otra en el antialemán. He conocido, antes de la guerra, el más alto grado y forma de la libertad individual, y luego su nivel más bajo desde hace siglos; he sido festejado y considerado, libre y privado de libertad, rico y pobre. Todos los caballos pálidos del Apocalipsis, la revolución y la hambruna, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración, han galopado a través de mi vida. He visto crecer y expandirse ante mis ojos a las mayores ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peste suprema del nacionalismo que ha intoxicado el florecimiento de nuestra cultura europea. He tenido que ser testigo inerme e impotente de la inimaginable recaída de la humanidad en una barbarie que se creía olvidada de largo tiempo atrás con su dogma deliberado y programático de la antihumanidad. Al cabo de siglos, una vez más nos correspondía asistir a guerras sin declaración de guerra, campos de concentración, torturas, robos masivos y bombardeos de ciudades indefensas, bestialidades todas ellas que las últimas cincuentra generaciones no habían conocido, y que ojalá las venideras ya no vuelvan a sufrir. Pero, de manera paradójica, a lo largo de la misma época en que nuestro mundo retrocedía un milenio en lo moral, también he visto a la misma humanidad elevarse en lo técnico e intelectual hasta hazañas insospechadas, superando de una zancada todo lo logrado en millones de años: la invasión del aire mediante el avión, la transmisión de la palabra terrenal en el mismo segundo por todo el planeta y, con ello, la conquista del espacio, la desintegración del átomo, el triunfo sobre las enfermedades más perniciosas y la posibilidad casi cotidiana de cosas que ayer aún eran imposibles. Nunca hasta ahora se había portado la humanidad en su conjunto de modo tan diabólico, ni alcanzado logros tan semejantes a los divinos.
Dar testimonio de esta vida nuestra tan dramática y llena de imprevistos me parece un deber, porque, lo repito, cada cual ha sido testigo de esas transformaciones monstruosas y se ha visto obligado a serlo. Para nuestra generación, a diferencia de las anteriores, no había ninguna escapatoria ni posibilidad de hacerse a un lado. Gracias a nuestra nueva organización de la simultaneidad, estábamos siempre inmersos en la actualidad. Cuando las bombas destruían las casas en Shanghái, lo sabíamos en nuestras salas de estar europeas antes de que sacasen a los heridos de los escombros. Lo que pasaba a mil millas en ultramar nos asaltaba encarnado en imágenes. No había protección ni defensa contra el hecho de estar continuamente informado e involucrado. No había país al que huir, ni tranquilidad que se pudiese comprar. Siempre y en todas partes, nos atrapaba la mano del destino para arrastrarnos de nuevo a su juego insaciable.
Había que someterse todo el tiempo a las exigencias del Estado, sacrificarse a la política más estúpida y amoldarse a los cambios más fantásticos. Por mucho que se empeñase en resistir, se lo llevaban a uno por delante de manera irresistible. Quien pasó esa época o, mejor dicho, fue cazado y perseguido en ella (¡y qué pocas pausas para respirar hemos conocido!) ha vivido más historia que ninguno de sus antepasados. Hoy estamos de nuevo en un momento crucial, un cierre y un nuevo principio. Así que nada tiene de impremeditado que acabe de momento esta mirada retrospectiva sobre mi vida con una fecha determinada. Porque aquel día de septiembre de 1939 terminó de una vez la época que nos formó y educó a quienes tenemos sesenta años. Pero si con nuestro testimonio transmitimos a la próxima generación siquiera un fragmento de verdad de su estructura colapsada, nuestro esfuerzo no habrá sido del todo vano.
Soy consciente de las circunstancias desfavorables, pero sumamente características de nuestra época, en las que intento dar forma a mis recuerdos. Los escribo en plena guerra, en el extranjero, y sin la menor ayuda a la memoria. En mi habitación del hotel, no tengo a mano ningún ejemplar de mis libros, ningún apunte, ninguna carta de los amigos. No puedo ir a buscar información alguna, porque el correo entre países está suprimido o detenido por la censura. Vivimos tan aislados como hace siglos, antes de que se inventasen los barcos de vapor, los trenes, los aviones y el correo. Así que, de todo mi pasado, no tengo más que lo que llevo detrás de la frente. En este instante, todo lo demás es para mí inalcanzable o perdido. Pero nuestra generación ha aprendido a fondo el arte de no llorar las pérdidas, y puede que la ausencia de documentación y la falta de detalles sean incluso ventajosas para este libro. Porque no considero nuestra memoria un mero elemento que retiene una cosa y pierde otra por casualidad, sino como una fuerza que ordena a sabiendas y elimina con criterio. En realidad, todo lo que uno olvida de su propia vida ya había sido sentenciado mucho antes a ser olvidado por un instinto interior. Solo aquello que yo mismo quiero preservar tiene derecho a ser preservado para los demás. Así que ¡hablad, recuerdos, elegid en mi lugar, y ofreced al menos un vislumbre de mi vida, antes de que se hunda en la oscuridad!
El mundo de la seguridad
Educados en el silencio, la intimidad y la calma,nos echan de golpe al mundo;cien mil olas nos bañan,todo nos tienta, muchas cosas nos gustan,otras muchas nos contrarían, y de hora en horaoscila la leve sensación de inquietud;sentimos y lo que hemos sentidolo disuelve el trajín abigarrado del mundo.
GOETHE
Si pretendo dar con una fórmula práctica para definir la época de antes de la Primera Guerra Mundial en que crecí, creo ser de lo más preciso si digo que fue la edad de oro de la seguridad. En nuestra monarquía austriaca casi milenaria, todo parecía basado en la duración, y el propio Estado figuraba como el mayor garante de esa continuidad. Los derechos que concedía a sus ciudadanos estaban ratificados por el Parlamento, la libremente elegida representación del pueblo, y cada deber estaba estrictamente delimitado. Nuestra moneda, la corona austriaca, circulaba en relucientes piezas de oro y garantizaba así su invariabilidad. Cada cual sabía cuánto poseía o cuánto le correspondía, qué le estaba permitido y qué prohibido. Todo tenía su norma, su peso y medida establecidos. Quien tenía una fortuna podía calcular con exactitud su interés anual; por su parte, el funcionario y el militar encontraban con seguridad en el calendario el año de su ascenso o jubilación. Cada familia tenía su presupuesto determinado, sabía cuánto debía gastar en vivienda y comida, veraneo y representación, además guardaba concienzudamente y sin falta una pequeña suma para imprevistos, enfermedades y médicos. Quien era dueño de una casa la consideraba un hogar seguro para los hijos y los nietos, las fincas y los negocios se heredaban de generación en generación; cuando un lactante aún estaba en la cuna, se depositaba en la hucha o la caja de ahorros un primer óbolo para su camino en la vida, una pequeña «reserva» para el futuro. Todo se mantenía firme e inamovible en aquel vasto imperio y, en lo más alto, el viejo emperador, que, si se moría, era sabido (o al menos eso se creía) que vendría otro y nada cambiaría en el orden debidamente establecido. Nadie creía en las guerras, las revoluciones y las subversiones. Todo lo radical y violento parecía imposible en aquella época de la razón.
Esa sensación de seguridad era la posesión más deseable de millones, el ideal de vida común. Solo con esa seguridad se consideraba que valía la pena vivir, y círculos cada vez más amplios deseaban participar de ese bien valioso. Al principio, solo los pudientes disfrutaban de ese privilegio, pero las grandes masas comenzaron a esforzarse por lograrlo. El siglo de la seguridad fue la edad de oro de las compañías de seguros. Se aseguraba la casa contra incendios y robos, el campo contra el pedrisco y los daños climáticos y el cuerpo contra accidentes y enfermedades; se compraban rentas vitalicias para la vejez, y a las niñas se les suscribía una póliza ya desde la cuna para su futura dote. Al final, se organizaron hasta los obreros y consiguieron un salario estable y seguro de enfermedad. El servicio doméstico ahorraba para un seguro de vejez y costeaba por adelantado un fondo de defunción para su propio funeral. Solo quien podía mirar al futuro con despreocupación gozaba con buen ánimo del presente.
En esa conmovedora confianza en poder levantar en torno a la vida una empalizada que cerrase hasta la última abertura contra cualquier irrupción del destino, pese a toda la respetabilidad y discreción de tal concepto de vida, se escondía una soberbia desmesurada y peligrosa. En su idealismo liberal, el siglo XIX estaba de buena fe convencido de encontrarse en el camino recto e infalible al «mejor de los mundos». Se miraba con desprecio y un sentimiento de superioridad a las épocas anteriores con sus guerras, hambrunas y revueltas, como un tiempo en que la humanidad aún no había alcanzado el uso de razón ni estaba lo bastante ilustrada. Ahora, en cambio, la superación definitiva de la última maldad y violencia solo era cuestión de décadas, y esa fe en el «progreso» ininterrumpido e imparable tenía en verdad para aquella época la fuerza de una religión. Se creía en ese «progreso» más que en la Biblia, y su evangelio parecía probado de manera indiscutible por los nuevos milagros cotidianos de la ciencia y la técnica. De hecho, al final de aquel siglo pacífico, un avance generalizado se iba haciendo cada vez más visible, rápido y múltiple. En las calles nocturnas, en lugar de las bujías turbias, alumbraban las lámparas eléctricas, las tiendas llevaban su brillo seductor de las calles principales a los suburbios, la gente ya podía hablar entre sí en la distancia por teléfono, se deslizaba en coches sin caballos a una nueva velocidad y volaba por los aires cumpliendo el sueño de Ícaro. El confort salía de las casas nobles para entrar en las burguesas, ya no había que sacar agua del pozo o el canal, ni encender penosamente el fuego en el hogar, se extendía la higiene, desaparecía la suciedad. La gente se volvía más bella, fuerte y sana desde que el deporte les templaba los cuerpos, en las calles se veían cada vez menos raquíticos, bocios y mutilados, y todos esos milagros habían sido obra de la ciencia, ese arcángel del progreso. También se avanzaba en lo social, cada año se concedían nuevos derechos al individuo, la justicia procedía con más delicadeza y humanidad, y hasta el problema de los problemas, la pobreza de las grandes masas, ya no parecía insuperable. Se otorgaba el derecho de voto a círculos cada vez más amplios y, con ello, la posibilidad de defender legalmente sus intereses. Los sociólogos y profesores rivalizaban en diseñar para el proletariado un nivel de vida más sano y hasta más feliz. ¿Qué más natural entonces que aquella época se recreara en sus propios avances, y viera en cada década finalizada una mera etapa previa a una mejor? Se creía tan poco en recaídas en la barbarie o en la posibilidad de guerras entre los pueblos de Europa como en brujas y fantasmas. Nuestros padres estaban firmemente imbuidos de la confianza en la fuerza infalible y vinculante de la tolerancia y la conciliación. Creían de buena fe que las fronteras de las divergencias entre las naciones y confesiones se disolverían en un humanismo común, y así los bienes supremos de la paz y la seguridad serían concedidos a la humanidad.
Para nosotros, que hemos borrado del vocabulario la palabra «seguridad» como un fantasma, es fácil sonreír ante el delirio optimista de aquella generación cegada por el idealismo de que al progreso técnico de la humanidad debía seguir incondicionalmente un igualmente rápido ascenso moral. Nosotros, que ya hemos aprendido en el nuevo siglo a no sorprendernos ante cualquier nuevo brote de bestialidad colectiva, nosotros, que esperábamos de cada día una infamia mayor que la del día anterior, somos mucho más escépticos respecto a la posibilidad de educar moralmente a los hombres. Tuvimos que dar la razón a Freud cuando vio en nuestra cultura y nuestra civilización apenas una fina capa que puede ser atravesada en cualquier momento por las fuerzas destructivas del infierno; tuvimos que irnos acostumbrando a vivir sin tierra firme bajo nuestros pies, sin derecho, sin libertad y sin seguridad. En lo tocante a nuestra propia existencia, ya hace mucho que renegamos de la religión de nuestros padres y su fe en un progreso rápido y duradero de la humanidad. A nosotros, cruelmente ilustrados, nos parece banal aquel optimismo precipitado frente a una catástrofe que, de un solo golpe, nos ha hecho retroceder mil años de esfuerzos humanos. Pero, aunque nuestros padres se pusieron al servicio de una mera ilusión, no dejaba de ser una ilusión maravillosa y noble, más humana y fecunda que las consignas actuales. Y hay algo en mí que, de modo misterioso, y pese a todos los conocimientos y desengaños, no puede desprenderse totalmente de ella. Lo que uno ha respirado en su niñez de la atmósfera de su época e incorporado a su sangre permanece como algo irrenunciable. Y a pesar de lo que cada día resuena en mis oídos, y de lo que yo mismo e incontables compañeros de destino hemos padecido en humillaciones y pruebas, no puedo renegar totalmente de mi fe juvenil en que de nuevo prosperaremos a pesar de todo. Incluso desde el abismo del horror en que andamos a tientas medio ciegos y con el alma trastornada y quebrantada, sigo levantando la vista hacia aquellas viejas constelaciones que brillaban sobre mi niñez, y me consuelo con la confianza heredada de que esta recaída será vista un día como un mero intervalo en el ritmo eterno que va siempre adelante.
Hoy, cuando aquel mundo de seguridad hace tiempo que fue arrasado por la gran tormenta, sabemos de una vez por todas que era un castillo de naipes. Con todo, mis padres vivieron en él como si fuera una casa de piedra. Nunca irrumpió en su existencia cálida y acogedora ninguna tempestad ni corriente de aire, y es que disponían de una protección especial contra el viento, era gente pudiente que se hizo rica e incluso muy rica, y eso, en aquella época, era un aislante seguro de muros y ventanas. Su manera de vivir me parece tan típica de la llamada «buena burguesía judía» —aquella que prestó a la cultura vienesa valores tan esenciales y que, en agradecimiento, fue exterminada totalmente— que, con el informe sobre su existencia sosegada y silenciosa, en realidad cuento algo impersonal: diez o veinte mil familias en Viena vivieron como mis padres en aquel siglo de los valores asegurados.
La familia de mi padre procedía de Moravia. En pequeñas aldeas rurales, las comunidades judías vivían en la mejor armonía con el campesinado y la pequeña burguesía, de ahí que les faltasen el desánimo y la impaciencia cortésmente impulsiva de los galicianos, los judíos orientales. Fuertes y robustecidos por la vida campestre, seguían su camino seguros y tranquilos como los campesinos de su tierra por los campos labrados. Emancipados tempranamente de la ortodoxia religiosa, eran apasionados partidarios del «progreso», la religión de la época, y situaron en el Parlamento a los diputados más respetados. Si se mudaban de su tierra a Viena, se adaptaban con una celeridad asombrosa a la esfera cultural superior y su ascenso personal se vinculaba orgánicamente con el despegue general de la época. También en esa forma de transición, nuestra familia era típica por completo. Mi abuelo paterno había vendido productos manufacturados. Luego, en la segunda mitad del siglo, empezó en Austria la economía industrial. Los telares y máquinas hiladoras que se importaban de Inglaterra trajeron mediante la racionalización del proceso un abaratamiento abismal frente al anticuado tejido a mano, y con sus dotes de observación comercial y su visión internacional, los comerciantes judíos fueron los primeros en reconocer en Austria la necesidad y rentabilidad de una conversión de la producción industrial. Fundaron con un capital a menudo exiguo aquellas fábricas improvisadas sobre la marcha, que al principio funcionaban solo con energía hidráulica, y que se fueron ampliando hasta convertirse en la poderosa industria textil bohemia que impera en toda Austria y los Balcanes. De modo que mientras que mi abuelo, como representante típico de la época anterior, se dedicó solo a intermediar productos manufacturados, mi padre se adentró decidido en la nueva era, fundando a los treinta y tres años una pequeña fábrica de tejidos en el norte de Bohemia que, luego, al cabo de los años, fue ampliando lenta y cautelosamente hasta convertirla en una empresa imponente.
Esa forma precavida de la ampliación a pesar de una prometedora coyuntura favorable iba en consonancia con los tiempos. Además, se correspondía en particular con la naturaleza comedida y sumamente parca de mi padre. Había adoptado el credo de su época: safety first. Para él, era más importante tener una empresa «sólida» (otro adjetivo favorito de aquellos tiempos), con su propio capital, que expandirse hasta alcanzar grandes dimensiones mediante créditos bancarios e hipotecas. El único orgullo de su vida era que nadie vio jamás su nombre en un pagaré o una letra de cambio, y que siempre constó en el lado del haber de su banco (por supuesto el más sólido, el de Rothschild, el establecimiento de crédito). Le repugnaba cualquier ganancia que ofreciera la menor sombra de riesgo, y nunca en su vida participó en un negocio ajeno. Si se hizo cada vez más rico, no lo debió a especulaciones temerarias u operaciones particularmente clarividentes, sino a su adaptación al método general de aquella época precavida de emplear solo una parte módica de los ingresos y, en consecuencia, añadir al capital todos los años una suma cada vez más considerable. Como la mayoría de su generación, mi padre habría calificado de derrochador arriesgado a quien consumiera sin preocupación la mitad de sus ingresos sin «pensar en el futuro», otra expresión habitual de aquella era de la seguridad. En aquella época de prosperidad creciente donde, además, el Estado no pensaba en recaudar como impuesto más que un porcentaje mínimo de los ingresos más altos y, por otra parte, los valores estatales e industriales ofrecían elevados intereses, el continuo enriquecimiento de los pudientes gracias a ese continuo ahorro de las ganancias no era más que un esfuerzo pasivo. Y valía la pena porque, a diferencia de las épocas de inflación, aún no se robaba a los ahorradores, ni se estafaba a los solventes, y eran precisamente los más pacientes y los que no especulaban quienes obtenían la mejor rentabilidad. Gracias a esa adaptación al sistema general de su tiempo, mi padre se podía considerar, ya a los cincuenta años, un hombre muy adinerado incluso según los criterios internacionales. Pero el cada vez más veloz aumento de la fortuna no fue seguido sino muy tarde por el tren de vida de nuestra familia. Se fueron añadiendo pequeñas comodidades, nos mudamos de una vivienda pequeña a otra más amplia, en primavera alquilábamos por las tardes un coche, viajábamos en coche cama de segunda clase, pero mi padre no se permitió hasta los cincuenta años el lujo de pasar un mes de invierno en Niza con mi madre. En suma, perduraba inalterada la actitud básica de disfrutar de la riqueza con su posesión y no con su ostentación. Ni siquiera cuando era millonario fumó mi padre habanos de importación, sino el modesto Trabuco nacional, a semejanza del emperador Francisco José, que fumaba sus Virginia baratos, y cuando jugaba a las cartas se trataba solo de pequeñas cantidades. Se aferraba tenazmente a su parquedad y a su vida desahogada pero discreta. Aunque era incomparablemente más presentable y culto que la mayoría de sus colegas —tocaba muy bien el piano, tenía una escritura clara y elegante, hablaba francés e inglés—, se negó firmemente a distinciones y cargos honoríficos, y jamás pretendió ni aceptó ninguno de los títulos o dignidades que muchas veces se le ofrecían por su posición de gran industrial. El orgullo secreto de no haber pedido nunca nada a nadie, ni haberse visto obligado a decir «por favor» o «gracias», significaba para él más que todas las apariencias.
Pues bien, en la vida de todos llega inevitablemente el momento en que uno se reencuentra con su padre en la representación de su propia manera de ser. Aquella tendencia a la privacidad y al anonimato de su estilo de vida comienza ahora a desarrollarse en mí, cada vez con más fuerza conforme pasan los años, aunque esté en contradicción con mi oficio, que, en cierta medida, tiene que hacer por fuerza públicos el nombre y la persona. Así y todo, he rechazado desde siempre, con el mismo orgullo secreto, toda forma de honor exterior, sin aceptar ningún título, ni presidencia de asociación, ni formar parte de ninguna academia, directiva o jurado. Hasta sentarme a la mesa en un banquete es para mí un tormento, y la sola idea de pedir algo a alguien, aunque mi petición sea para un tercero, ya me seca la boca antes de empezar a hablar. Ya sé lo extemporáneas que son semejantes inhibiciones en un mundo donde solo se puede ser libre a base de tretas y evasivas, y donde, como el padre Goethe decía sabiamente: «medallas y títulos evitan algunos empujones en las aglomeraciones». Pero quien me retiene es mi padre dentro de mí y su orgullo secreto; y no le puedo ofrecer resistencia, porque le debo lo que quizá siento como mi única posesión segura: el sentimiento de la libertad interior.
Mi madre, que se apellidaba Brettauer de soltera, tenía un origen diferente, internacional. Había nacido en Ancona, al sur de Italia, y sus lenguas en la niñez fueron tanto el italiano como el alemán; siempre que comentaba algo con mi abuela o su hermana que el servicio no debía entender, pasaba al italiano. El risotto y las alcachofas, por entonces aún exóticas, así como otras especialidades de la cocina meridional, eran para mí familiares desde la primera infancia, y más tarde, siempre que he ido a Italia, me he sentido en casa desde el primer momento. Pero la familia de mi madre no era para nada italiana, sino muy consciente de su internacionalidad. Los Brettauer, dueños en origen de un banco en Hohenems, una pequeña población en la frontera suiza, se dispersaron muy pronto por el mundo, siguiendo el modelo de las grandes familias de los banqueros judíos, claro que en dimensiones mucho menores. Unos fueron a San Galo, otros a Viena y París, mi abuelo a Italia, un tío a Nueva York, y ese contacto internacional les prestaba mejores modales y mayor visión, a lo que se añadía cierta arrogancia de familia. Ya no había pequeños tenderos ni comisionistas en esa familia, sino que todos eran banqueros, directores, profesores, abogados y médicos, y todos hablaban varias lenguas, recuerdo con qué naturalidad pasábamos de una a otra sentados a la mesa, en casa de mi tía, en París. Era una familia que «cuidaba de sí misma» y, cuando una joven de la parentela más pobre entraba en edad casadera, toda la familia cotizaba una espléndida dote solo para impedir que se casara «por debajo de su clase». Como gran industrial, mi padre era ciertamente respetado, pero mi madre, pese a estar unida a él en el más feliz de los matrimonios, nunca habría admitido que los parientes de él fueran de la misma clase que los de ella. Esa presunción de pertenecer a una «buena» familia era inextirpable en todos los Brettauer, y cuando, años después, uno de ellos quería mostrarme una particular benevolencia, declaraba condescendiente: «Después de todo, eres un auténtico Brettauer», como si con ello quisiera decir elogiosamente: «Para tu gran suerte, has salido a nosotros».
Esa especie de nobleza que algunas familias judías se adjudicaban por su cuenta, a mi hermano, y a mí, ya desde niños, unas veces nos divertía y otras nos enfadaba. Siempre estábamos oyendo que tal gente era «fina», y tal otra, «ordinaria», de cada amigo se indagaba si era de «buena» familia y se examinaba hasta el último miembro del linaje, así como el parentesco y la fortuna. Esa continua clasificación, que, en efecto, era la materia principal de toda conversación familiar y social, nos parecía entonces el colmo de lo ridículo y esnob, porque al fin y al cabo todas las familias judías procedían del mismo gueto judío con una diferencia de cincuenta o cien años. Hasta mucho más tarde no me di cuenta de que ese concepto de «buena» familia, que cuando éramos jóvenes nos parecía una farsa paródica de una pseudoaristocracia artificial, expresa una de las tendencias más íntimas y secretas del carácter judío. En general, se supone que el auténtico y típico objetivo vital de un judío es hacerse rico. Nada más falso. Hacerse rico significa para él solo un peldaño intermedio, una vía hacia el verdadero objetivo, pero en modo alguno el objetivo en sí. El deseo intrínseco del judío, su ideal inmanente, es el ascenso a lo intelectual, a un estrato cultural superior. Ya en el judaísmo ortodoxo oriental, donde tanto las flaquezas como las virtudes de toda la raza se perfilan con mayor nitidez, encuentra una expresión plástica esa supremacía del deseo de intelectualidad: el piadoso, el erudito de la Biblia, está mil veces más considerado en la comunidad que el rico; hasta el más pudiente preferirá casar a su hija con un intelectual indigente antes que con un comerciante. Entre los judíos, esa superioridad de lo intelectual es un rasgo común a todas las clases. También el más pobre vendedor ambulante, que arrastra su quincalla a través del vendaval y la tormenta, intentará que al menos uno de sus hijos estudie a costa de los mayores sacrificios, de modo que tener un miembro que figura en el ambiente intelectual, un profesor, un erudito, un músico, será considerado título de honor para toda la familia, como si con su mérito se ennoblecieran todos. Algo en el judío busca de manera inconsciente sustraerse a lo moralmente cuestionable, adverso, mezquino y grosero, que es inherente a todo comercio y mero negocio, y elevarse a la esfera pura y no financiera de lo intelectual, como si quisiera, por decirlo en términos wagnerianos, redimirse a sí mismo y a toda su raza de la maldición del dinero. Por ese motivo, en el judaísmo, el afán de riqueza casi siempre se suele agotar en el seno de una familia al cabo de dos o, a lo sumo, tres generaciones, y precisamente las dinastías más poderosas se encuentran con que sus hijos son reacios a hacerse cargo de los bancos, fábricas y negocios ampliados y bien asentados de sus padres. No es casual que un lord Rothschild sea ornitólogo; un Warbug, historiador del arte; un Cassirer, filósofo, y un Sasoon, poeta; todos ellos obedecieron al mismo instinto inconsciente de liberarse de aquello que ha vuelto al judaísmo estrecho de miras, el mero y frío ganar dinero, y quizá mediante la huida a lo intelectual se expresa también el anhelo secreto de lo exclusivamente judío de disolverse en lo humano común. Una «buena» familia significa, por lo tanto, algo más que lo puramente social que ella misma se concede con esa calificación; se refiere a un judaísmo que, mediante la adaptación a otra cultura y, en la medida de lo posible, a una cultura universal, se ha liberado o comienza a liberarse de todos los defectos y estrecheces que el gueto le imponía. Una de las eternas paradojas del destino judío es que esa huida a lo inmaterial a través de una inflación desproporcionada de profesiones intelectuales se haya vuelto luego tan peligrosa para el judaísmo como antes su limitación a lo material.
En casi ninguna otra ciudad de Europa existió una sed cultural tan apasionada como en Viena. Justamente porque hacía siglos que la monarquía y Austria no tenían ningún éxito reseñable en sus acciones políticamente ambiciosas ni en las militares, el orgullo patrio se había orientado principalmente a la aspiración de una hegemonía artística. Del antiguo imperio de los Habsburgo, que en la antigüedad dominó Europa, hacía tiempo que se habían desprendido las provincias más importantes y valiosas, a saber, las alemanas, italianas, flamencas y valonas, mientras que la capital, protectora de la corte y guardiana de una tradición milenaria, permanecía intacta en su viejo esplendor. La primera piedra de esa ciudad la pusieron los romanos, como un castrum, un puesto avanzado, para proteger la civilización latina contra los bárbaros, y, más de mil años después, la embestida de los otomanos contra occidente se estrelló contra esas murallas. Por aquí pasaron los Nibelungos, aquí brillaron sobre el mundo las siete Pléyades inmortales de la música, Gluck, Haydn y Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms y Johann Strauss, aquí confluyeron todas las corrientes de la cultura europea; en la corte, la nobleza y el pueblo, lo alemán estaba unido por la sangre con lo eslavo, húngaro, español, italiano, francés y flamenco, y el auténtico genio de esa ciudad de la música era fundir armónicamene todos esos contrastes en lo austriaco, lo vienés. Acogedora y dotada de un especial sentido para la receptividad, esta ciudad atraía hacia sí a las fuerzas más dispares, las distendía, relajaba y sosegaba. La vida era dulce en esa atmósfera de conciliación espiritual y cada habitante de esta ciudad era inconscientemente educado para lo supranacional, lo cosmopolita, en definitiva, para ciudadano del mundo.
Ese arte de la adaptación, de las transiciones suaves y musicales, se manifestaba en la forma exterior de la ciudad. Crecida lentamente a lo largo de siglos, desplegada orgánicamente desde su distrito central, era lo bastante populosa con sus dos millones de habitantes para ofrecer todo el lujo y la variedad de una gran ciudad, pero no tan desmesurada como para estar separada de la naturaleza, a semejanza de Londres o Nueva York. Las últimas casas de la ciudad se reflejaban en la poderosa corriente del Danubio, o se asomaban a la amplia llanura, o se esparcían entre jardines y campos, o trepaban por las suaves colinas de las últimas estribaciones boscosas de los Alpes; apenas se percibía dónde empezaba la naturaleza y comenzaba la ciudad, la una se confundía con la otra sin resistencia ni contradicción. En el interior, en cambio, se notaba que la ciudad había crecido como un árbol, añadiendo sucesivos anillos, y en lugar de la antigua muralla, rodeaba el centro, el núcleo más valioso, la Ringstrasse con sus mansiones fastuosas. En el casco antiguo, los viejos palacios de la corte y la nobleza contaban historias petrificadas; aquí, en casa de los Lischnowsky, tocó el piano Beethoven; aquí, en casa de los Esterházy, estuvo de huésped Haydn; más allá, en la antigua universidad, se estrenó la Creación de Haydn; el palacio de Hofburg había visto generaciones de emperadores; el de Schönbrunn conoció a Napoleón; en la catedral de San Esteban, se arrodillaron los príncipes aliados de la cristiandad en acción de gracias por haberse salvado de los turcos; la universidad había conocido entre sus paredes a incontables lumbreras de la ciencia. Entretanto, se alzaba imponente y fastuosa la nueva arquitectura con avenidas resplandecientes y tiendas llamativas. Pero la antigua no estaba reñida con la nueva más que la piedra labrada con la naturaleza intacta. Era maravilloso vivir aquí, en esta ciudad que acogía hospitalaria todo lo extranjero y se entregaba gustosa, era de lo más natural disfrutar en su atmósfera ligera y, como en París, exaltante de jovialidad. Viena era, como es sabido, una ciudad de deleite; ahora bien, ¿qué significa cultura sino extraer de la tosca materia de la vida su aspecto más exquisito, delicado y sutil, mediante el halago del arte y el amor? Ciudad de gastrónomos preocupados por el buen vino, la joven cerveza amarga y la pastelería exuberante, en ella también se era exigente en materia de placeres más sutiles. Aquí se cultivaba como un arte especial interpretar música, bailar, hacer teatro, conversar y comportarse con buen gusto y afabilidad. En la vida de los individuos y de la comunidad no existía la preponderancia de lo militar, lo político ni lo comercial; la primera ojeada al periódico mañanero de un vienés medio no reparaba en las discusiones parlamentarias, ni en los acontecimientos del mundo, sino en la cartelera del teatro, que había adquirido en la vida pública una importancia poco menos que inconcebible en otras ciudades. Porque el teatro imperial, el Burgtheater, era para el vienés y el austriaco más que un simple escenario donde los actores representaban piezas teatrales; era el microcosmos que reflejaba el macrocosmos, el reflejo abigarrado donde la sociedad se observaba a sí misma, el único verdadero cortigiano del buen gusto. El espectador veía en el actor de la corte el modelo de cómo se vestía, cómo se entraba en una habitación, cómo se conversaba, qué palabras se podían emplear como hombre de buen gusto, y cuáles era preciso evitar. El escenario era, más que un simple lugar de entretenimiento, una guía plástica y hablada de la mejor urbanidad y la pronunciación correcta, y todo lo que tuviera alguna relación, aunque fuera la más lejana, con el teatro de la corte estaba aureolado de un nimbo de respeto. El primer ministro o el magnate más rico podían andar por las calles de Viena sin que nadie volviera la cabeza; en cambio, cualquier dependiente y cualquier cochero reconocía a un actor de la corte o a una cantante de la ópera; de niños, nos contábamos orgullosos que habíamos visto alguno de ellos al pasar (todos coleccionábamos sus retratos y autógrafos), y ese culto casi religioso a la persona llegaba al extremo de incluir su entorno; el peluquero de Sonnenthal, el cochero de Josef Kainz, eran personas respetadas y secretamente envidiadas; los jóvenes elegantes presumían de vestirse en el mismo sastre que ellos. Cualquier aniversario o funeral de un gran actor se convertía en un acontecimiento que eclipsaba todos los eventos políticos. Ser representado en el Burgtheater constituía el sueño supremo de todo escritor vienés, porque significaba una especie de nobleza vitalicia y conllevaba una serie de honores, como entradas gratis de por vida e invitaciones a todas las recepciones oficiales; llegaba uno a convertirse en invitado de una mansión imperial, y aún me acuerdo de la manera solemne en que tuvo lugar mi admisión. Por la mañana, el director del Burgtheater me convocó a su despacho para participarme, tras la previa felicitación, que mi drama había sido aceptado; cuando regresé a casa por la noche, encontré su tarjeta. Me había devuelto formalmente la visita; a los veintiséis años, en virtud de la simple aceptación de mi obra como autor del teatro imperial, me había convertido en un gentleman que el director de la institución debía tratar de igual a igual. Y lo que sucedía en el teatro afectaba indirectamente a todos, incluso a quien no tenía ninguna relación directa con él. Recuerdo, por ejemplo, de la época de mi primera juventud, que un día irrumpió en la habitación nuestra cocinera con lágrimas en los ojos: le acababan de decir que Charlotte Wolter, la más célebre actriz del Burgtheater, había muerto. Lo más grotesco de aquel duelo desaforado era que aquella vieja cocinera medio analfabeta no había estado ni una sola vez en el distinguido Burgtheater, y que jamás había visto a la Wolter en el escenario ni fuera de él; sin embargo, una gran actriz nacional pertenecía en Viena a la propiedad colectiva de toda la ciudad hasta el extremo de que incluso la gente ajena al teatro sentía su muerte como una catástrofe. Cualquier pérdida, la desaparición de un cantante o un artista de moda se convertía sin remedio en luto nacional. Cuando iban a demoler el Burgtheater «viejo», donde sonaron por primera vez Las bodas de Fígaro de Mozart, toda la sociedad vienesa se reunió en los palcos solemne y afectada como en un funeral; y apenas cayó el telón, todo el mundo asaltó el escenario para llevarse a casa como reliquia siquiera una astilla del tablado sobre el que actuaron sus artistas favoritos, y al cabo de décadas aún se veían, en cantidad de casas burguesas, esas astillas minúsculas custodiadas en cofres preciosos, como las astillas de la santa cruz en las iglesias. Tampoco nosotros nos portamos con mucha más cordura cuando derribaron la llamada sala Bösendorfer.
Aquella pequeña sala de conciertos, reservada exclusivamente para la música de cámara, era en sí un edificio insignificante y poco artístico; la antigua escuela de equitación del príncipe de Liechtenstein adaptada para finalidades musicales con un sencillo revestimiento de madera nada ostentoso. Pero tenía la resonancia de un viejo violín, y era el santuario de los amantes de la música porque Chopin y Brahms, Liszt y Rubinstein habían dado conciertos en él, y porque muchos de los cuartetos famosos sonaron allá por primera vez. Y ahora debía dar paso a un nuevo edificio funcional; para nosotros, que habíamos pasado en él horas inolvidables, eso era inconcebible. Cuando sonaron los últimos compases de Beethoven interpretado con más brillantez que nunca por el Rosé-Quartett, permanecimos en nuestros asientos. Alborotamos y aplaudimos, algunas mujeres lloraron de emoción, y nadie quería reconocer que era una despedida. Apagaron las luces para echarnos. Ninguno de los cuatrocientos o quinientos fanáticos se movió de su sitio. Nos quedamos media hora, una hora, como si con nuestra presencia pudiéramos conseguir a la fuerza que se salvara el viejo recinto sagrado. ¡Y cómo luchamos de estudiantes, con peticiones, manifestaciones y artículos, para que no derribaran la casa mortuoria de Beethoven! Cada una de aquellas casas históricas de Viena era como un trozo de alma que nos arrancaban del cuerpo.
Ese fanatismo por el arte y, en particular, el teatro atravesaba en Viena todas las clases sociales. Como consecuencia de su tradición de siglos, Viena era de por sí una ciudad marcadamente estratificada y, al mismo tiempo, como escribí en una ocasión, maravillosamente orquestada. La batuta seguía en manos de la casa imperial. El castillo imperial no solo era el centro en el sentido espacial, sino también cultural, de la supranacionalidad de la monarquía. En torno a ese castillo, los palacios de la alta nobleza austriaca, polaca, checa y húngara formaban, en cierto modo, una segunda muralla. Luego venía la «buena sociedad», compuesta por la pequeña nobleza, el alto funcionariado, la industria y las «viejas familias»; y después, debajo, la pequeña burguesía y el proletariado. Todos esos estratos sociales vivían en su propio círculo e incluso su propio distrito: la alta nobleza, en sus palacios en el centro de la ciudad; la diplomacia, en el tercer distrito; la industria y los comerciantes, cerca de la Ringstrasse; la pequeña burguesía, en los distritos del interior, desde el segundo hasta el noveno, y el proletariado, en el círculo exterior; pero todos se comunicaban entre sí a través del teatro y las grandes festividades, como el desfile de las flores en el Prater, donde trescientas mil personas aclamaban entusiasmadas a la «alta sociedad» en sus coches maravillosamente adornados. En Viena, todo lo que desprendía color o música se convertía en motivo festivo, las procesiones religiosas, como la del Corpus, los desfiles militares, los conciertos del cambio de guardia en el ala leopoldina del castillo, incluso los funerales tenían su concurrencia entusiasta, y la ambición de todo auténtico vienés era tener un «bello entierro» con una espléndida procesión y muchos asistentes; porque un auténtico vienés convertía hasta su muerte en un vistoso espectáculo para los demás. Toda la ciudad compartía esa receptividad para todo lo que fuera coloreado, sonoro y festivo, ese gusto por lo teatral como juego y reflejo de la vida tanto en el escenario como en el espacio real.
Era fácil burlarse de esa «teatromanía» de los vieneses que, con su obsesión por indagar en las menores circunstancias vitales de sus favoritos, caían muchas veces en lo grotesco, y nuestra indolencia austriaca en materia política, así como el retraso económico frente al vecino imperio alemán tan enérgico, eran cosas en parte atribuibles a esa estimación exagerada del disfrute. Pero esa sobrevaloración de los acontecimientos artísticos generó algo único; primero, un respeto extraordinario ante cualquier producción artística; luego, merced a su práctica a lo largo de siglos, una incomparable multitud de expertos; y, por último, gracias a esa masa de entendidos, un nivel sobresaliente en todos los campos culturales. El artista siempre se siente más cómodo y, al mismo tiempo, más estimulado, allá donde es apreciado e incluso sobrevalorado. El arte alcanza su cumbre allá donde constituye el asunto vital de todo un pueblo. Y así como Florencia y Roma atraían en el Renacimiento a los pintores y los formaban para la grandeza, porque cada cual sentía que, en su incesante competición ante toda la ciudadanía, debía superarse a sí mismo y a los demás ininterrumpidamente, igualmente eran los músicos y actores en Viena conscientes de su importancia en la ciudad. En la ópera y el teatro de Viena, no se pasaba nada por alto; se percibía de inmediato cualquier nota falsa, se censuraba toda entrada a destiempo y toda supresión, y ese control no se ejercía solo en los estrenos por los críticos profesionales, sino cada día por el oído vigilante del público, aguzado por la constante comparación. Mientras que en la política, la administración y la moral, todo se dejaba pasar con bastante facilidad, y se era bondadosamente indiferente ante cualquier «desliz» e indulgente ante cualquier infracción, en las cuestiones artísticas no había perdón, estaba en juego el honor de la ciudad. Cada cantante, cada actor y cada músico debía dar lo mejor de sí, de lo contrario, estaba perdido. Era estupendo ser favorito en Viena, pero no era fácil seguir siéndolo; no se perdonaba el menor relajo. Y esa certeza de estar constante e implacablemente vigilado forzaba a cada artista en Viena a darlo todo, y prestaba al conjunto su nivel portentoso. De aquellos años juveniles, cada uno de nosotros llevó consigo de por vida una medida estricta y rigurosa para la representación artística. Quien conoció en la ópera, bajo la dirección de Gustav Mahler, la férrea disciplina hasta el menor detalle que, combinada con la elasticidad y la meticulosidad, se da por supuesta en los intérpretes hoy rara vez queda del todo satisfecho con una representación teatral o musical. Pero, con ello, aprendimos también a ser estrictos con nosotros mismos en cualquier ofrecimiento artístico; teníamos y seguimos teniendo como modelo un nivel que en pocas ciudades del mundo se inculcaba en el artista que se estaba formando. También ese conocimiento del ritmo y el ímpetu adecuados llegó al pueblo, porque hasta el burgués más insignificante que bebía un vino joven exigía tan buena música de la orquesta como buen caldo del tabernero; por otra parte, en el Prater, la gente sabía con precisión qué banda militar atacaba con más brío, los «Maestros Teutónicos» o los «Húngaros»; el habitante de Viena respiraba con el aire el sentimiento del ritmo. Y así como esa musicalidad se expresaba entre nosotros los escritores en una prosa particularmente cuidada, el sentimiento del ritmo impregnaba la conducta social y la vida cotidiana de los demás. En la llamada «buena» sociedad, no se concebía un vienés sin sentido artístico y entusiasmo por la forma; pero, incluso en las capas sociales bajas, el más pobre adquiría, del propio paisaje y de la esfera humanamente jovial, cierto instinto para la belleza en su vida. No se era un verdadero vienés sin ese amor a la cultura, sin ese sentido que al mismo tiempo disfruta y pone a prueba esa exuberancia más sagrada de la vida.
Ahora bien, adaptarse al medio del pueblo o el país donde viven no solo es para los judíos una medida de protección exterior, sino una profunda necesidad interior. Si les urge unirse apasionadamente a la cultura de su entorno, es a causa de su anhelo de patria, de tranquilidad, de reposo, de seguridad, de no extrañamiento. Y si exceptuamos la España del siglo XV, en ningún sitio se materializó esa unión de manera más feliz y fecunda que en Austria. Asentados en la ciudad imperial desde hace más de doscientos años, los judíos encontraron aquí un pueblo despreocupado e inclinado a la conciliación que, tras una forma en apariencia relajada, está caracterizado por el mismo profundo instinto para los valores espirituales y estéticos que tan importantes eran para ellos mismos. Y aún se toparon con algo más en Viena; aquí encontraron una tarea personal. En el último siglo, el fomento de las artes había perdido en Austria a sus viejos mecenas y protectores: la casa imperial y la aristocracia. Mientras que en el siglo XVIII María Teresa hacía que su hija estudiara música con Gluck, José II razonaba con Mozart como conocedor sobre sus óperas y el propio Leopoldo III componía, los emperadores posteriores Francisco II y Fernando ya no tuvieron ningún interés en materia artística, y nuestro emperador Francisco José, que en sus ochenta años jamás leyó ni tuvo en sus manos un libro que no fuera la ordenanza militar, llegaba a manifestar una marcada antipatía por la música. De igual manera, la alta nobleza había renunciado a su antiguo papel protector; atrás quedaron aquellos días de gloria en que los Esterházy alojaban a Haydn, los Lobkowitz, los Kinsky y los Waldstein competían por tener en sus palacios los estrenos de Beethoven y la condesa Thun se arrodillaba ante el gran demonio suplicándole que no retirara Fidelio de la Ópera. Ya Wagner, Brahms, Johann Strauss o Hugo Wolf dejaron de obtener entre ellos el menor apoyo. Para que los conciertos filarmónicos volvieran a la altura de antes, y los pintores y escultores tuvieran una posibilidad de existir, la burguesía debía lanzarse a cubrir la brecha, y fue precisamente el orgullo y ambición de la burguesía judía poder participar en primera fila en el sostenimiento del prestigio de la cultura vienesa en su antiguo esplendor. Amaban esta ciudad desde siempre y se habían aclimatado con toda su alma, pero solo mediante su amor al arte vienés se sintieron con pleno derecho de vecindad y convertidos en verdaderos vieneses. Por lo demás, su influencia en la vida pública era mínima. La magnificencia de la casa imperial eclipsaba cualquier fortuna privada, los altos cargos en la dirección del Estado estaban en manos hereditarias, la diplomacia era para la aristocracia, el ejército y el alto funcionariado quedaban para las viejas familias, y los judíos ni siquiera intentaban introducirse por ambición en esos círculos privilegiados. Respetaban con delicadeza esas prerrogativas tradicionales dándolas por descontadas; recuerdo, por ejemplo, que mi padre evitó toda su vida comer en el Sacher y desde luego no era por ahorrar, porque la diferencia respecto a otros grandes hoteles era ridículamente pequeña, sino por ese natural sentimiento de distancia: le habría parecido molesto o inapropiado sentarse en la mesa vecina de un príncipe Schwarzenberg o Lobkowitz. Solo frente al arte se sentían en Viena todos con el mismo derecho, porque en Viena el amor y el arte figuraban como un deber común, y la participación de la burguesía judía en la cultura vienesa mediante su fomento contributivo y protector es inconmensurable. Los judíos constituían el público real, ellos llenaban los teatros y los conciertos, ellos compraban los libros y los cuadros, visitaban las exposiciones y, con su comprensión más flexible y menos condicionada por la tradición, eran los promotores y precursores de todo lo nuevo. Casi todas las grandes colecciones de arte del siglo XIX fueron reunidas por judíos, y casi todos los experimentos artísticos fueron posibilitados por ellos. Con la indolencia de la corte, la aristocracia y los millonarios cristianos que preferían las cuadras de caballos de carreras y las cacerías antes que fomentar el arte, Viena habría quedado atrasada respecto a Berlín en la misma medida en que Austria lo estaba políticamente frente al imperio alemán, de no ser por el interés continuo y estimulante de la burguesía judía. Quien deseaba emprender algo nuevo en Viena, el forastero que buscaba comprensión y un público en la ciudad, confiaba en esa burguesía judía. La única ocasión, durante la época antisemita, en que se intentó fundar un llamado teatro «nacional», no se encontraron autores, ni actores, ni público alguno; al cabo de pocos meses, ese «teatro nacional» fracasó miserablemente, y justo por ese ejemplo se hizo evidente por primera vez que el noventa por ciento de lo que el mundo celebrara como cultura vienesa del siglo XIX era una cultura fomentada, sostenida e incluso creada por los judíos vieneses.
Porque precisamente en los últimos años, a semejanza de lo ocurrido en España antes de la igualmente trágica pérdida, el judaísmo vienés fue artísticamente productivo, pero no de una manera específicamente judía, sino prestando a lo austriaco, lo vienés, en virtud de un milagro de empatía, su más intensa expresión. Goldmark, Gustav Mahler y Schönberg se convertían en figuras internacionales de la música creativa; Oscar Straus, Leo Fall y Kálmán llevaban la tradición del vals y la opereta a un nuevo florecimiento; Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Beer-Hofmann y Peter Altenberg conferían a la literatura vienesa rango europeo que no alcanzó ni siquiera con Grillparzer y Stifter; Sonnenthal y Max Reinhardt recuperaban ante el mundo entero la fama de la ciudad del teatro; Freud y las grandes lumbreras de la ciencia atraían las miradas hacia la celebrada universidad; en todo, como eruditos, virtuosos, pintores, directores artísticos, arquitectos y periodistas, los judíos regentaban de manera indiscutible los puestos importantes más elevados en la vida intelectual de Viena. Con su amor apasionado a esta ciudad y su voluntad de integración, se habían adaptado totalmente y eran felices al servicio del prestigio de Austria. Sentían su calidad de austriacos como una misión ante el mundo y, hay que repetirlo en honor a la verdad, una buena parte, si no la mayor, de lo que Europa y América admiran hoy como expresión de una nueva cultura austriaca resucitada en la música, la literatura, el teatro y las artes aplicadas se creó por los judíos de Viena, que, con esa enajenación, alcanzaron a su vez un logro altísimo de su milenario impulso espiritual. Una energía intelectual sin canalizar a lo largo de siglos se unió aquí a una tradición ya un tanto fatigada, y la nutrió, reavivó, incrementó y renovó con una nueva fuerza y una vivacidad incansable. En las próximas décadas se hará patente qué crimen se cometió en Viena al intentar violentamente hacer nacionalista y provinciana esta ciudad cuyo sentido y cultura consistían precisamente en el encuentro de los elementos más heterogéneos y en su supranacionalidad espiritual. Porque el genio de Viena, un genio específicamente musical, siempre consistió en armonizar en su seno todos los contrastes nacionales y lingüísticos, siendo su cultura una síntesis de todas las culturas occidentales. Quien vivía y trabajaba en esta ciudad se sentía libre de toda estrechez y prejuicio. En ningún sitio era más fácil ser europeo, y sé que debo en parte a esta ciudad, que ya en la época de Marco Aurelio defendía el espíritu romano, o sea, el espíritu universal, haber aprendido temprano a amar la idea de la comunidad como la más excelsa de mi corazón.
En aquella vieja Viena vivíamos bien, con tranquilidad y despreocupación, y los alemanes del norte nos miraban con cierto fastidio y desprecio: éramos los vecinos del Danubio que, en lugar de ser «eficientes» y mantener un orden riguroso, vivíamos para el deleite, comíamos bien, lo pasábamos en grande en fiestas y teatros y encima hacíamos una música magnífica. En lugar de la «eficiencia» alemana, que al cabo ha amargado y alterado la existencia de todos los demás pueblos, en lugar de esa avidez de querer adelantar a todos los demás y correr a toda velocidad, a los vieneses les gustaba la charla desenfadada, cultivaban una convivencia acogedora y dejaban a cada cual lo suyo, sin envidia, en una conciliación bonachona y tirando a laxa. «Vivir y dejar vivir» decía el famoso lema vienés que se imponía irresistible en todos los círculos sociales y que aún hoy me sigue pareciendo más humano que todos los imperativos categóricos. Pobres y ricos, checos y alemanes, judíos y cristianos convivían en paz pese a las ocasionales burlas, y hasta los movimientos políticos y sociales estaban desprovistos de ese horrible carácter odioso que no se infiltró como residuo tóxico en el flujo sanguíneo de la época hasta después de la Primera Guerra Mundial. En la vieja Austria se combatía con caballerosidad, es verdad que se insultaban en los periódicos y en el Parlamento, pero luego, tras sus peroratas ciceronianas, los mismos diputados se reunían amigablemente a tomar una cerveza o un café, y se tuteaban. Incluso cuando Lueger, como líder del partido antisemita, fue alcalde de la ciudad, no hubo el menor cambio en las relaciones privadas, y por mi parte he de confesar que nunca experimenté la menor molestia o menosprecio, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la literatura. El odio entre países, entre pueblos, entre mesas, aún no le asaltaba a uno desde el periódico, no separaba a los hombres ni a las naciones entre sí; en la vida pública, el sentimiento gregario y de masa todavía no era tan repulsivo como hoy; la libertad de hacer o dejar de hacer en la vida privada se daba por supuesta, lo cual es hoy apenas imaginable; la tolerancia no se despreciaba, al modo actual, como blandenguería y debilidad, sino que se ensalzaba como una virtud ética.





























