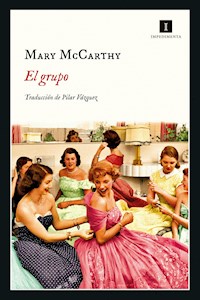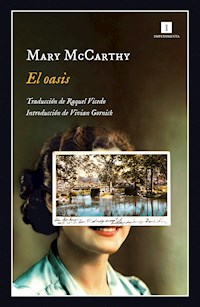
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
A finales de los años cuarenta, un grupo de entusiastas neoyorquinos, intelectuales urbanitas, se aventuran en las montañas de Nueva Inglaterra para crear una comuna a la que deciden bautizar muy apropiadamente como "Utopía". Sin embargo, pronto surgen la discordia y el cisma ideológico entre las dos facciones del grupo: los utópicos puristas, entre los que se cuentan el estruendoso editor libertario Macdougal Macdermott, que carece de opinión propia, o la bienintencionada Katy Norell, que en el fondo solo desea agradar a los demás, y los realistas, encabezados por el amargado exmarxista William Taub, que pretende reírse del fracaso de Utopía al tiempo que alberga la secreta esperanza de que prospere. Así, alternarán "periodos líricos" de paz pastoral con la concepción de ideas alocadas, como crear unos "Estados Unidos de Europa en el exilio", hasta desembocar en un desenlace previsiblemente desastroso. Más controvertida y ácida que nunca, McCarthy se inspira sin disimulo alguno en sus amantes, amigos y conocidos, grandes personalidades de la cultura estadounidense, para plasmar un irónico y polémico retrato de la esfera intelectual de su época. Una sátira descarnada y certera sobre los sueños y las decepciones de toda una generación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El oasis
Mary McCarthy
Traducción del inglés a cargo de
Raquel Vicedo
Por primera vez en español, y prologada por Vivian Gornick, la controvertida y deliciosa «novela utópica» de Mary McCarthy. Una brillante sátira sobre la vanidad humana..
«Una auténtica delicia. "El oasis" es una pequeña obra maestra.»
Hannah Arendt
«Leíamos a Mary McCarthy por lo mismo que otras leían la Biblia: para entender mejor quiénes éramos y cómo íbamos a vivir.»
Vivian Gornick
Introducción
por Vivian Gornick
Cuando mis amigas y yo teníamos veintitantos años, en la década de los cincuenta, leíamos a dos escritoras —Colette y Mary McCarthy—, por lo mismo que otras leían la Biblia: para entender mejor quiénes éramos y cómo íbamos a vivir, considerando las limitaciones que nos imponía nuestra condición. Sus novelas y relatos, en conjunto, constituían nuestro Libro de la Sabiduría.
Nuestra condición, claro está, aludía a que éramos mujeres jóvenes, y el Matrimonio y la Maternidad constituían el territorio en el que se esperaba que librásemos nuestra batalla con la Vida. Como teníamos ambiciones intelectuales, estudiábamos Lengua Inglesa y nuestra relación con la literatura era tremendamente personal; buscábamos en la narrativa cómo sortear las convenciones que se esperaba que siguiéramos durante toda la vida. Se trataba de un tema peliagudo, pues la propia literatura estaba dividida al respecto. Si leíamos a Henry James o a George Eliot y nos imaginábamos que éramos Isabel Archer o Dorothea Brooke, significaba que, aunque una joven inteligente podía rebelarse, su inevitable destino consistía en ser víctima de una vulgar tragedia a manos de un hombre que acabaría por resultar indigno (si leíamos a Thomas Hardy, la tragedia no era tan vulgar). Solo Colette y McCarthy —que nunca formaron parte del programa de ninguna asignatura de literatura de las que hice— incorporaron dos giros gloriosamente escandalosos en esas historias que habíamos crecido pensando que narraban nuestro destino.
Ninguna de estas escritoras trataba el tema del matrimonio o la maternidad en absoluto. Para Colette, el Amor con A mayúscula, tal y como ella se refería a la obsesión erótica, constituía la experiencia definitiva para una mujer. Sentir la Pasión era lo fundamental, incluso —o, tal vez, sobre todo— si eso significaba la pérdida de la respetabilidad burguesa; y si, al final, cuando la belleza y la juventud habían desaparecido, una era humillada por ser incapaz de despertar el deseo del otro, que así fuera. Una había vivido. En este sentido, a nuestros ojos, ningún otro autor o autora con vida comprendía como Colette lo que estaba en juego. Su obra sondaba la mente a una profundidad hasta entonces desconocida. Solo ella podía hacer arte elevado a partir del dilema de una mujer que estaba «atrapada», llevar el Amor hasta las mismas alturas metafóricas que otro novelista podía alcanzar mediante la contemplación de Dios o la Guerra.
Pero Mary McCarthy le hablaba a otro tipo de romance que cobijábamos en nuestro interior, uno que nos llegaba más adentro: el de vernos a nosotras mismas como Nuevas Mujeres, jóvenes trabajadoras independientes que salían al mundo a buscar el tipo de aventura que podría hacernos más fuertes, no más pequeñas, porque nos proporcionaría las armas de la experiencia. En este escenario, el amor sexual era completamente instrumental, y eso también resultaba emocionante, pues alumbraba una realidad que muchas de nosotras estábamos, sin ser conscientes de ello, empezando a habitar: la de los contratiempos inesperados que surgían en el camino a la experiencia. En vez de concentrarse, como hizo Colette, en las permutaciones del éxtasis de alto nivel, McCarthy se concentró en el coste que implicaba liberarse sexualmente: la asombrosa combinación de curiosidad, emoción y consternación inherente al hecho de quitarte la ropa y tumbarte con un extraño que, antes de hacer el amor, era muy tentador y, después, se convertía en el catalizador de eso que te dejaba un mal sabor de boca.
Lo que más valorábamos en McCarthy era la honestidad sin límites con la que exponía la situación. En The Company She Keeps (su primera novela, publicada en 1942), nos regalaba una protagonista femenina en quien podíamos vernos reflejadas tal y como éramos, justo allí y entonces. Quién de nosotras, en la década de los cincuenta, no se identificó con la descarada Meg Sargent, una joven que no tiene pelos en la lengua cuando conoce al Hombre de la Camisa de Brooks Brothers en un tren que viaja en dirección oeste y que después, a la mañana siguiente, se arrastra por el suelo del coche cama, tratando desesperadamente de encontrar su otra media antes de que él se despierte y la obligue a enfrentarse a las humillantes complicaciones que supone el sexo sin compromiso. La escena resultaba tan real que las lectoras como mis amigas y como yo no podíamos evitar sentirnos redimidas tanto por su extraordinaria verosimilitud como por la sobrecogedora brillantez de la afilada prosa, teñida no de drama o realismo social, sino de una ironía deslumbrante.
En la escritura de McCarthy, era la ironía lo que destacaba sobre todo lo demás; su prosa estaba cargada de un sarcasmo del que nadie —ni siquiera la protagonista— quedaba a salvo. Especialmente, los hombres. ¡Cómo ridiculizaba McCarthy a sus hombres! No eran unos granujas, solo eran ridículos. El hecho de verlos retratados así, bañados en desprecio, hacía que nos sintiéramos ensalzadas. Todavía pasarían veinte años antes de que las jóvenes que leíamos en la década de los cincuenta entendiéramos por qué aquellas primeras historias de McCarthy nos habían calado tan adentro. Su mirada fría e implacable sobre las relaciones románticas entre hombres y mujeres pronto sería la nuestra, pues una tras otra habíamos terminado nuestros estudios en la universidad y habíamos entrado en un mundo igual de machista que el suyo, y muchas de nosotras solo ahora —en la década de los setenta— éramos capaces de ver que la necesidad implacable de McCarthy de ridiculizar a sus personajes era un mecanismo de defensa comparable al abandono de Clarissa Dalloway del lecho conyugal.
Mary McCarthy nació en 1912 en Seattle, y era la mayor de una familia de cuatro hijos. Cuando tenía seis años, sus padres murieron con unos pocos días de diferencia, debido a la epidemia de gripe de 1918 que acabó con la vida de casi cincuenta millones de personas en todo el mundo. Los niños fueron adoptados por sus abuelos paternos y durante algunos años vivieron en el Medio Oeste en condiciones que más tarde Mary describiría, en Memorias de una joven católica, como dickensianas: atroces para la mente, el cuerpo y el espíritu.
Cuando alcanzó la adolescencia, Mary fue rescatada por sus abuelos maternos y volvió a Seattle y, a partir de entonces, vivió en un ambiente de opulencia y bondad que, no obstante, apenas pudo mitigar la falta de amor de aquellos crueles años en el Medio Oeste. Para cuando ingresó en Vassar, ya era la persona completamente formada que sería durante el resto de su vida: hermosa y brillante, dotada de una mirada desprovista de sensiblería, de una mente increíblemente despierta y de una lengua temida por todos los que habían sido objeto de su portentoso sarcasmo, un sarcasmo que para algunos siempre sería maliciosamente divertido y para otros, simplemente malicioso. Se casó en cuanto terminó la carrera en 1933, vino a vivir a Nueva York, se divorció muy pronto, alquiló un diminuto apartamento en Greenwich Village y empezó a vivir su vida.
McCarthy y su marido (un hombre del teatro) habían trabado amistad con James T. Farrell, por aquel entonces un célebre novelista de izquierdas, y, tras su divorcio en 1936, ella a menudo pasaba los domingos en las reuniones que se organizaban en casa de Farrell. Allí conoció a muchas personas interesantes, entró en contacto con gente del mundillo editorial y enseguida empezó a reseñar libros. En menos de un año, su presencia elegante, atractiva y terriblemente despierta era reclamada en todas las fiestas literarias de izquierdas, donde, como nos cuenta su biógrafa Carol Brightman, le presentaban a «anfitriones progresistas y anfitrionas modernas», en actos donde las voces se elevaban «en animada controversia a raíz de la última obra de teatro, la última huelga, los últimos juicios de Moscú o la última exposición abstracta en el Museo de Arte Moderno».
Fue en el curso de estas fiestas donde conoció a los hombres (Philip Rahv y William Phillips, principalmente) que, en 1937, decidieron rescatar la desaparecida revista Partisan Review, que en otro tiempo había sido el brazo literario del Partido Comunista. Estos hombres eran marxistas antiestalinistas enamorados del modernismo y estaban empeñados en desafiar la concepción primitiva que el Partido Comunista tenía de la literatura como herramienta para crear polémica; amaban a Trotsky porque había dicho que como mejor podía ayudar el arte a la revolución era siendo fiel a sí mismo más que a la corrección política, y con esto se refería al realismo social que dominaba la narrativa de los años treinta.
Como habían oído a McCarthy denunciar el estalinismo en alguna que otra fiesta, la invitaron a unirse al equipo de la Partisan Review como crítica teatral. Por suerte, dio enseguida con su feroz y fresca voz narrativa, y su carrera de escritora que no se anda con rodeos despegó. De Maxwell Anderson, un popular dramaturgo de izquierdas de la época, no dudó en decir: «Ha vuelto a inspirarse en un tema elevado y la mediocridad de su talento ha vuelto a reducir ese tema a algo banal». Y, cuando todos recibieron el Llega el hombre de hielo de Eugene O’Neill como una creación extraordinaria, ella reprendió al autor por su sentimentalismo al valerse de un puñado de borrachos que (con el único fin de transmitir el mensaje del dramaturgo) se volvían más elocuentes conforme avanzaba la obra, cuando todos sabían que el alcohol desdibujaba la personalidad, no la definía.
«Desde el principio —nos dice Carol Brightman—, la Partisan Review se vio envuelta en el tipo de controversia que le aceleraba el pulso a Mary McCarthy.» Adoraba a la gente de la revista, no por quiénes eran, sino porque, según dijo ella misma, formaban «una élite autoproclamada a la que no había que valorar por su cercanía al dinero o a las instituciones, incluidas las comunistas, sino por su papel como precursores del cambio cultural». En esencia, esto significaba debate infinito, teorización infinita, análisis infinito. La misma McCarthy, en realidad, nunca se posicionó en ninguno de los temas que debatían. Nunca fue una marxista rigurosa, ni tampoco una modernista, aunque sí representó rigurosamente su papel de niña provocadora que desde el fondo de la sala grita que el emperador está desnudo, la que siempre señalaba lo incoherente y espurio de cualquier polémica creada por todos aquellos intelectuales, principalmente judíos, que se tomaban a sí mismos demasiado en serio.
A uno de ellos, sin embargo, sí lo adoró por ser quien era: Philip Rahv. Figura central de este pequeño e influyente hervidero de superioridad intelectual, Rahv tenía una opinión radicalmente inflexible de lo que constituía lo real, tanto en literatura como en política. La pasión que irradiaban sus opiniones era lo que lo colocaba en la posición del más temido, y en consecuencia el más respetado, por todos —tanto editores como escritores— los que lo conocían personalmente. Tal y como dijo Elizabeth Hardwick de él en su funeral, el rasgo más prominente de su carácter era «su desprecio por […] la tendencia a exagerar los éxitos culturales fugaces y de ámbito local. Reducir las manifestaciones de ínfimo gusto y los pequeños éxitos que pasan por obras maestras […] era una cruzada de la que algunas almas menos rectas probablemente se habrían cansado. Pero él no se avergonzaba de su enorme “negativismo” y nunca dejó de criticar con severidad […] a los que se plegaban indignamente», no para reafirmar su autoridad, sino en aras «del honor y la integridad de la historia».
Como todos los demás en la Partisan Review, Mary se sentía profundamente intimidada por la confianza que Rahv tenía en su propio intelecto; así que la única forma de equilibrar la balanza era acostarse con él. Inesperadamente, los dos se enamoraron y vivieron juntos en pareja para consternación de muchos de sus mojigatos camaradas, que, en realidad, tenían tanto miedo del sexo fuera del matrimonio como cualquier puritano burgués o proletario (aunque todavía tenían más miedo de las mujeres). Los hombres como Delmore Schwartz tachaban a McCarthy de vampiresa que tenía a Rahv, pobre diablo, en sus garras. Cuando, en 1938, súbita e inesperadamente, ella se casó con Edmund Wilson, con quien llevaba tiempo acostándose en secreto, los hombres de la Partisan Review se sintieron castigados, burlados y despreciados. El mismo Rahv no podía creer que aquello hubiera ocurrido.
El matrimonio con Edmund Wilson resultó ser una experiencia esclarecedora para Mary McCarthy. En primer lugar, los intelectuales judíos siempre le habían parecido extraños, mientras que Wilson, debido a su clase y a su origen, era parecido a ella; cuando se casó con él no esperaba, tal y como declaró unos años después, sentirse aliviada al «volver a casa». Por otro lado, estaba de nuevo con un hombre que era esencialmente literario, no político, y cuando, ante la insistencia de Wilson, se aventuró a escribir narrativa, y su primer intento dio como fruto el lúcido y formidable relato «Cruel and Barbarous Treatment» —que acabaría por convertirse en el sorprendente primer capítulo de The Company She Keeps—, supo que ese era el género en el que su talento para la escritura podía desarrollarse mejor. Las historias que brotaron de su pluma pusieron de manifiesto que, gracias a la narrativa, se había convertido —irresistible e irremediablemente— en una satírica social de primer orden, algo que ya no dejaría de ser nunca.
Resulta enternecedor comprobar que, cuando McCarthy escribía sátira protagonizada por personajes autobiográficos como Meg Sargent, o Martha Sinnott en Una vida encantada, cierto remordimiento nacido de la empatía suavizaba su, por otra parte, intransigente postura hacia los personajes, a los que generalmente presentaba como la suma de sus incapacidades. Nunca se le ocurrió que los modelos para sus personajes, a quienes mostraba como seres pomposos o propensos al autoengaño, pudieran verse a sí mismos de otro modo —al fin y al cabo, solo estaba contando una verdad evidente—, ni tampoco llegó a comprender que rugieran como osos heridos al verse ridiculizados en sus páginas o que simplemente dejaran de invitarla a sus fiestas. Uno de los que rugió como un oso fue Philip Rahv, que de hecho llegó a considerar ponerle una demanda para impedir la publicación de El oasis en 1949.
La novela cuenta la historia de un grupo de aspirantes a utópicos que, en vísperas de la Guerra Fría y justo cuando se está fraguando el miedo a la Bomba, se reúnen para establecer una comuna cooperativa que, por el mero hecho de existir, o eso piensan ellos, constituirá una protesta significativa contra los escenarios del Fin del Mundo que se están adueñando de Occidente. McCarthy sacó a todos los personajes del círculo social y profesional en el que se movía: los hombres de la propia Partisan Review, así como aquellos que poblaban el amplio y deslavazado mundo de los simpatizantes de la izquierda, bohemios, compañeros de viaje, gorrones y parásitos. Así, entre los utópicos no solo hay líderes intelectuales, sino «un repertorio de personas de buena voluntad, difusas y poco com-prometidas: dos editores de una publicación semanal de tirada nacional, un maestro de latín […], el publicista de un sindicato, varios profesores de instituto de Nueva York […], un poeta de mediana edad […], un actor y un guionista de radionovelas», así como sus maridos, mujeres e hijos.
Ideológicamente, el grupo se divide en realistas y puristas, liderados de una parte por Will Taub (obviamente, Philip Rahv) y de la otra, por Macdougal Macdermott (todavía más obvio, Dwight Macdonald). Pero, ya sean realistas o puristas, todos se toman a sí mismos y su empresa muy en serio; sobre todo, se toman muy en serio sus propias divisiones internas. Puede que no sepan cómo dar con una definición básica de la democracia social, pero sin duda saben cómo obsesionarse con las diferencias teóricas entre unos y otros. (Al ser informado del gran número de personas que están de su parte, Taub responde de forma instintiva con un: «Eso da igual. ¿Quién está en nuestra contra?».) Independientemente de la cuestión, los líderes utópicos mostrarán muchas menos reservas a la hora de «tachar [a sus oponentes] de infantiles, poco realistas, ahistóricos, etcétera, que [al] formular una retórica de ideales democráticos». Este es el fracaso de la imaginación moral en El oasis, sobre el que McCarthy pondrá el foco de su sarcasmo.
Desde el principio, la autora se mofa de los distintos autoengaños y motivaciones con los que los miembros llegan a Utopía. Aunque imaginan que lo que están a punto de hacer será un ejemplo que el mundo acabará emulando, lo cierto es que todos, cada uno a su manera, están más preocupados por su amor propio que por la declaración de intenciones liberal de Utopía. Ya en el primer párrafo, se nos cuenta que el señor Joseph Lockman y su señora fueron los primeros en llegar a Utopía porque
Joe, que en la vida real era un hombre de negocios diabético de Belmont, Massachusetts, llevaba los últimos treinta años bregando por adelantarse a sus competidores. Las pretensiones de Joe respecto a Utopía eran monumentales: aunque respetaba sus principios de igualdad y fraternidad, estaba decidido a sacarle más provecho que nadie. […] Si había abandonado su fábrica y su jardín para trasladarse a esta cumbre celestial, era para pintar más, pensar más y sentir más que los otros miembros de la colonia. […] Nunca habría podido tomarse en serio aquella vida más elevada de no haberla considerado en términos de aceleración.
Después, como (triste) interludio humorístico, tenemos a Katy y a Preston, dos puristas apasionados que, casados desde hace apenas dos años, se dedican sobre todo a planificar sus miserias conyugales. Cada vez que tienen una pelea, Katy se embarca en un periplo emocional que Preston desprecia y del que no sabe cómo escapar; pero ahora, «de eso no había duda, estaba aprovechando la fraternidad utópica para poner distancia». Utopía le brindaba «una privacidad que había buscado en vano durante sus dos años de matrimonio». Katy, a su vez, estaba descubriendo que «no dispondría de la privacidad necesaria para montarle una escena, pero ahora, escrutada por todos aquellos ojos, se sintió despojada de un derecho básico, […] comportarse mal si fuera necesario, hasta que él respondiera a su sufrimiento».
Y también está el secuaz de Taub, Harold Sidney (William Phillips): «Hombre despierto e imparcial, receptivo al debate y a la argumentación, no le gustaba hacer daño, y todo esto, junto con el determinismo al que él y sus colegas se habían consagrado, lo había vuelto débil y evasivo. […] Su mente flexible se estiraba como un elástico hasta alcanzar la posición de su oponente y después recuperaba su forma, creando la ilusión de que había cubierto todo el terreno».
Joe Lockman es la causa del primer brete moral en el que se encuentran los miembros de Utopía. «Por Dios —exclama el siempre exaltado Macdougal Macdermott cuando se entera de que Lockman ha sido admitido en la colonia—, ¿es que no vamos a mantener unos estándares mínimos? […] Es un paleto.» Cuando su mujer señala que excluir a Joe sería «un comienzo terrible para una comunidad consagrada a la fraternidad», Macdermott inmediatamente cambia el rumbo (tal y como hará una y otra vez), dándole la razón y declarando que deben admitir a Joe en la comunidad. Pero la discusión ha suscitado cierta inquietud. «El incidente, de hecho, los había asustado un poco. Habían alcanzado a vislumbrarse en un espejo, un espejo situado en un punto de inflexión en el que habían esperado ver reflejadas la luz del sol y la libertad, y, aunque cada uno de ellos, individualmente, estaba lejos de creerse perfecto, todos habían contado con que las virtudes de los demás los rescatarían de sí mismos.»
Aun así, el rompecabezas kantiano no desaparece. «¿Debía colegirse, pues, que cualquiera podía ser admitido en Utopía: un ladrón, un chantajista, un asesino? ¿Por qué no?, declararon los puristas […]. Imposible, dijeron los realistas.» La cuestión, por suerte, queda en un plano teórico. «Ningún asesino ni ladrón había pedido ser admitido, solo lo habían solicitado personas corrientes con una moralidad corriente, de notable alto, es decir, personas cuyos crímenes se limitaban a su círculo íntimo y que nunca habían herido a nadie que no fuera un amigo cercano, un familiar, una esposa, un marido, a sí mismos.»
Y ahí reside la brillante —y sin duda original— tesis de El oasis: las personas de izquierdas —tanto los intelectuales como los plebeyos— se ven a sí mismas como moralistas de sobresaliente, cuando en realidad, efectivamente, su moralidad es de notable alto. En manos de Edmund Wilson, esta tesis podría haber evocado la tragedia; en manos del propio Philip Rahv, el desdén absoluto; en las de Mary McCarthy, se convierte en un instrumento de escarnio contemplativo (posiblemente, el más desagradable de todos).
El motivo por el que Rahv se puso furioso cuando leyó El oasis es que McCarthy está caricaturizando el credo que este abrazaba fervientemente cuando nos dice que la «seguridad intelectual» de Will Taub «se fundamentaba en la sólida creencia de que la historia tiene la capacidad de resolver cuestiones de importancia». En la práctica, esto significaba que él y sus amigos «concedían a cualquiera (esto automáticamente excluía a los fascistas y a los comunistas) la libertad de comportarse de una forma inútil, si ese era su deseo. Pero negaban el derecho del ser humano a creer que podía resistirse a la historia, a su entorno, a la estructura de clases, a los condicionamientos físicos, y lo hacían con la violencia que subyacía en sus naturalezas reprimidas y en sus esperanzas frustradas». Y, después, el remate: el propio Taub no tenía nada que ofrecer, en términos de una propuesta concreta, en lo referente a la cuestión de cómo debían vivir en la práctica las personas de sólidos principios.
La prueba definitiva para los utópicos, aquella en la que fracasan estrepitosamente, llega cuando una familia de desconocidos empieza a coger fresas en sus campos y, tras dirigirse educadamente a los intrusos y no recibir respuesta, Preston y otro colono, no sabiendo qué hacer, los sacan de sus tierras disparando al aire con una escopeta de perdigones. Joe Lockman, de todos los colonos, es quien los reprende por solucionar de una forma tan espantosa el problema al que creían que se enfrentaban: «“Lo que habéis hecho es terrible”, dijo con solemnidad, aproximándose a los dos hombres y colocando una mano sobre el hombro de cada uno. “Habéis sacado a un hombre y a su familia de esta propiedad con un arma. […] Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir aquí”».
McCarthy resume el incidente así:
Todos eran secretamente conscientes de que una fase de la colonia había llegado a su fin […]. El resentimiento de algunos miembros […] era tan profundo que se cuestionaban la validez de quedarse en un lugar en el que podía ocurrir algo semejante. En su opinión, la culpa no era de nadie en particular, sino que podía achacarse a la composición pequeñoburguesa de la colonia, que, viéndose en peligro, había actuado por instinto, igual que un organismo, para expulsar a la chusma.
La burla acaba en autoburla, pues uno de los utópicos observa: «Este tipo de personas amables […] siempre actúan con sensatez, hasta que las pillas desprevenidas».
El oasis se publicó por primera vez en Inglaterra en la revista británica Horizon. Los lectores ingleses, que identificaron sin problemas a todos los actores principales, se desternillaron (igual que lo habríamos hecho nosotros de habernos encontrado en su posición) con esta parodia maravillosamente ejecutada de la escena intelectual de los Estados Unidos; muchos críticos estadounidenses, sin embargo, declararon que era brillante, pero cruel. Se equivocaban. El libro no es cruel. No busca venganza. Es innegable que la ironía implica falta de compasión, pero la ironía que hay aquí no es salvaje. Su exquisita e ingeniosa estructura sintáctica nace de la sentida decepción de una moralista, y el lector percibe que esta deseaba de todo corazón que lo bueno (es decir, lo genuino) de nuestro mundo prevaleciera.
Hoy día, todas las personas relacionadas con El oasis, incluyendo a su autora, están muertas, y, como el mundo del que surgió también ha desaparecido, el aspecto roman à clef del texto ya no parece relevante. Lo que sí es relevante es la conmovedora sensación de familiaridad que tenemos al conocer a los utópicos de McCarthy, que, engalanados con todos sus defectos «demasiado humanos», siguen ávidos por crear un mundo nuevo en el que todos podamos salvarnos de nosotros mismos.