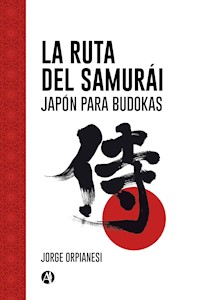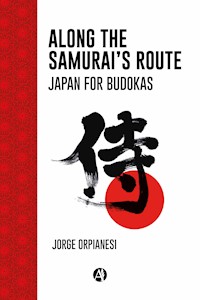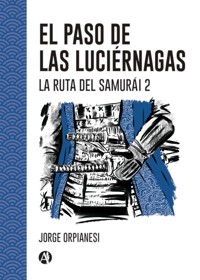
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En esta segunda entrega de la Ruta del Samurái, el autor se embarca en la búsqueda del pensamiento samurái como influencia directa de la sociedad japonesa actual, y a partir de allí, procura entender sus distintas manifestaciones sociales y culturales. Para ello, se aventura en la misión de encontrar y recorrer aquellos vestigios de los caminos que estos guerreros transitaban y que aún permanecen desperdigados por todo Japón. Un viaje de descubrimiento que lo llevará desde la antigua Edo (actual Tokio) hasta Kioto por la antigua ruta Tokaido, bordeando el mar, y su regreso por la antigua ruta Nakasendo, a través de las montañas de Japón. En su nuevo periplo, con un final inesperado, Jorge Orpianesi conocerá las tumbas y legados de los más afamados hombres y mujeres de la historia samurái, sus castillos, templos y santuarios, escuelas, armas y campos de batalla que fueron testigos de sus acciones, así como los poblados detenidos en el tiempo que aún se conservan, y que dieron alojamiento a estos legendarios soldados en sus viajes a través de Japón. Nuevamente el autor, con una vida dedicada al estudio de las artes marciales japonesas, oficia de guía relatando leyendas, historias ficcionadas y reales, describiendo documentos históricos y enseñanzas del Japón feudal, mientras el lector, disfruta de más de 170 imágenes a color de los lugares originales donde ocurrieron los hechos obtenidas en su recorrido al que transformó, movido por la pasión, en su propia búsqueda de crecimiento personal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
JORGE ORPIANESI
El Paso de las Luciérnagas
La Ruta del Samurái 2
Orpianesi, Jorge El paso de las luciérnagas : la ruta del samurái 2 / Jorge Orpianesi. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6562-4
1. Crónica de Viajes. 2. Narrativa. I. Título.CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice de contenido
Prólogos
PRólogo del autor
Lugares visitados
Períodos históricos de Japón
Entre crisantemos y paulownias
Gokaido
El Paso de las Luciérnagas
Japón
Capítulo I
Taka
Tokio
La capital del Este
El atentado
Lealtad
Hasta un demonio puede llorar
La verdadera historia
Imágenes de antaño
Conversaciones con el rey
El samurái de ojos azules
Un paseo por el vecindario
Kilómetro 0
Encuentro con hombres notables (1)
Shinagawa
El monje rebelde
Las formas de la muerte
Fujisawa
Un monje afortunado
La diosa y el dragón
Odawara
El castillo de una noche
Hakone
El guardián de Kanto
El viajero misterioso
Las personas que observaban a las mujeres
Hara
La valiente Tatsu
Shizuoka
El hogar del shogun
La otra tumba
El reloj
Capítulo II
Inu
Kakegawa
Podría haber sido peor
Nagoya
Campo de entrenamiento
Armas celestiales
Encuentro con hombres notables (2)
Inuyama
El abuelo
Seki Juku
Cumplir con el mandato
Iga Ueno
Shinobi
El tigre gigante
La venganza
Capítulo III
Okami
Kioto
Llegada a Kioto
Tierra de lobos
La posada maldita
La montaña de los caídos
La página más oscura
La muerte del Taiko
Sangre de valientes
Rashomon
El samurái negro y el shogun de 13 días
Ocho mil almas
La linterna rota
La armadura
Capítulo IV
Ryu
Osaka
Un humilde ashigaru
El demonio carmesí
El Buda de los muertos
Cabeza de león
En primera persona
Akashi
El jardín
Ako
La palabra del maestro
Onsen
Capítulo V
Tsuru
Sekigahara
Tesoros inesperados
Primera Sangre
El bambú de la suerte
Nakatsugawa
Luz de luna
Magome
Un bello día
La emboscada
Tsumago
Salvando el honor
Nagiso
Hasta que la muerte nos separe
Narai Juku
El ataque de los bueyes
Nagano
El arte de la guerra
El sable fantasma
Vecindario samurái
Capítulo VI
Kani
Kawagoe
Casas negras
Warabi
Tomodachi
Compañero de viaje
Epílogo
Hotaru
Glosario
Bibliografía
Sitios web
Agradecimientos
Arte de tapa: obra “El Samurái Índigo”
Autor: Diego G. Teijeiro – Teijeiro Art Studio, en base a una idea de Jorge Orpianesi.
Basado en una historia real...
“No sigo el camino de los antiguos,
busco lo que ellos buscaron...”
Matsuo Basho
PRÓLOGOS
¿Y si nos encontramos en el camino...?
Tuve el privilegio de conocer a Jorge Orpianesi hace ya varios años atrás, cuando al descubrir su trabajo sobre las artes marciales japonesas y la historia de este país, lo invité a ser columnista de la revista Ganbatte, nuestro medio especializado en Kendo, Iaido y Jodo, y órgano de comunicación de la Asociación de Kendo del Estado de Nuevo León, México. Desde un inicio, coincidimos en nuestras formas de trabajo y en la pasión que sentimos por lo que hacemos en pro de la difusión del sentir marcial japonés. Fue así que, desde septiembre de 2022, nuestra editorial ha publicado continuamente en las páginas de Ganbatte, las colaboraciones de Jorge que siempre se han destacado por sus impresionantes fotografías e información muy didáctica y entretenida. Verdaderas joyas informativas que hemos compartido tanto en español como en nuestra edición en inglés.
“La Ruta del Samurái” es el proyecto personal de un buscador que ha crecido en forma exponencial desde su primer viaje cuando se vio finalmente reflejado en su primer libro llamado “La Ruta del Samurái, Japón para Budokas” adentrándonos en la rica historia y cultura de Japón, mientras el autor nos mostraba en primera persona los principales lugares relacionados con los samuráis en general, y con el legendario Miyamoto Musashi en particular. Jorge Orpianesi nos lleva nuevamente de la mano, cual guía experimentado, en su travesía por lugares emblemáticos, lo que nos permite sumergirnos aún más en las tradiciones y el legado de estos bravos guerreros, a la vez que nos entretiene con hermosos textos de su autoría o propios del mundo literario de todos los tiempos, originarios de este país. Sumado a eso, el valor intrínseco de mostrarnos a través de su lente los lugares reales donde ocurrieron los hechos.
Emocionados estamos de tener un nuevo volumen de su obra, que nos llevará por nuevos caminos y curiosas aventuras por un mundo fantástico que este autor conoce como nadie. Gracias Jorge.
Y al lector solo me resta decirle que disfrutemos juntos de este viaje...
Carlos del Ángel
Editor de la Revista Ganbatte
de la Asociación de Kendo del Estado de Nuevo León (AKNL) en México
Comprender el sable es una de las formas más rápidas de entender Japón. Los samuráis llegaron al poder en los períodos Heian y Kamakura. Aunque solo representaban el 5% de la población, su influencia en la cultura japonesa es inconmensurable. Además, desde principios del siglo XVII hasta la llegada del comodoro Perry y los barcos negros en 1853, Japón había pasado más de doscientos años en aislamiento. Durante este período, muchas artes, artesanías y costumbres japonesas se desarrollaron sin ningún tipo de influencias en un estilo japonés único. Sin embargo, este aislamiento, combinado con la prolongada era de relativa paz nacional bajo el shogunato Tokugawa, significó que la tecnología militar entrara en un estado de estancamiento. La llegada de estos “bárbaros” aumentó la insatisfacción de los clanes que se oponían a los Tokugawa y su incapacidad para repeler a los extranjeros. Este catalizador desembocó en la abolición total de la clase samurái y Japón entró en la era moderna dejando atrás su pasado feudal. Sin embargo, aunque han pasado más de 150 años desde la abolición de los samuráis como casta superior, su espíritu sigue vivo en los corazones y las mentes del pueblo japonés. Las numerosas historias de heroicos guerreros se repiten en distintas versiones a través de todo tipo de medios, incluidos los más recientes mangas y animes. Cada año, la NHK emite semanalmente un drama histórico de un año de duración llamados Taiga Drama, que evoca a estos famosos personajes y sus historias. Aunque técnicamente la clase samurái ya no existe hoy en día, si le preguntas a cualquier ciudadano japonés si su familia era samurái o no, lo sabrá. Gran parte de este espíritu samurái sigue cultivándose en los diversos dojos y estilos/tipos de artes marciales en todo el país. Todavía existen muchas ciudades con castillos y en muchas de ellas se pueden ver exhibiciones del valor samurái a través de festivales y recreaciones anuales.
Actualmente, Japón es un destino turístico muy popular. Muchos visitantes llegan ansiosos por conocer más sobre los guerreros feudales y la historia de Japón, e incluso experimentar en pequeña medida cómo habría sido la vida de un samurái. En muchos casos, esto es lo más lejos que suelen llegar, pero otras personas, como Jorge Orpianesi, quieren profundizar aún más para comprender, no solo el espíritu guerrero de este país, sino también conocer el verdadero Japón, su gente y su corazón. Su propio viaje espiritual a través de las artes marciales está inseparablemente conectado con el espíritu de Japón. La búsqueda de Jorge para viajar por las principales rutas del antiguo Japón, sus visitas a lugares famosos de incidentes reales y sus experiencias junto a las personas que conoce en su recorrido, son parte de su viaje de autodescubrimiento. No hay mejor manera de comprender la historia y la cultura que caminar siguiendo los pasos de aquellos que fueron protagonistas de la historia y estar en los lugares donde todo sucedió. El sable y el samurái son sinónimos en Japón. Entender “el sable” es una de las formas más rápidas de entender Japón.
Me encontré con Jorge en Tokio en otoño de 2024 durante una parada de su viaje por Japón. A pesar de nuestras diferencias idiomáticas, el amor de Jorge por Japón y su cultura marcial era evidente. Hablamos largo rato y el tiempo simplemente desapareció. La pasión de Jorge también es inmediatamente reconocible por todos los japoneses con los que entra en contacto y así es como lo invitan a participar en diversas actividades sociales y culturales. Él devuelve el favor escribiendo libros sobre su país, relatando sus experiencias y promoviendo la cultura japonesa en todo el mundo. Espero que el amor de Jorge por Japón llegue a todos sus lectores y los inspire a visitar estas tierras por sí mismos y ver los regalos que tiene para ofrecer. Puede que no sea exactamente lo que esperabas, pero sin duda enriquecerá tu vida...
Paul Martin
Especialista en sables japoneses
En Occidente existe el dicho “La pluma es más poderosa que la espada”. Los japoneses tienen la expresión “Bunbu–Ichi”.
Bunbu–ichi es una expresión conocida en todo el mundo de las artes marciales, pero que ahora se utiliza poco o no se entiende por completo. Hace referencia a una unidad de las artes marciales y literarias. De hecho, los samuráis eran hombres cultos, muy versados en historia, arte e incluso poesía. Practicaban con la pluma (o el pincel, según el caso) con el mismo compromiso que con sus espadas y armas. En Japón, la pluma no se considera más poderosa que la espada. Tanto la pluma como la espada se utilizan de forma concordante.
Jorge Orpianesi es un hombre de artes marciales y literarias, que sigue el camino de los antiguos guerreros japoneses y, al mismo tiempo, empuña su pluma para enseñar e informar al público sobre las historias y la cultura de los samuráis. Su dedicación a la búsqueda de lo que muchos entienden como “El Camino” y la verdad detrás de las muchas inexactitudes y falacias absolutas que rodean la historia y la cultura de los samuráis, así como sacar la verdad a la luz, es digna de elogio.
Espero que disfrutes de la lectura y del aprendizaje del nuevo libro de Jorge. Sé que yo lo haré...
Chris Glenn
Historiador samurái
PRÓLOGO DEL AUTOR
A lo largo de la historia de Japón, se pueden encontrar innumerables episodios de guerreros samuráis luchando batallas que no tenían oportunidad alguna de ganar. Podría citar como ejemplos, los casos de Torii Mototada defendiendo el castillo Fushimi, o de Saigo Takamori en la batalla final de Shiroyama. Ellos ofrendaban sus vidas a sabiendas de lo imposible de un mínimo éxito en sus campañas; movidos quizá, por un sentido enorme del deber, un concepto elevado de lo que significa el honor o, para aquellos con un pensamiento más crítico, simplemente guiados por un insensato fanatismo. En este nuevo libro quisiera continuar con mi propia batalla utópica, la de conseguir que la gente logre apartar, aunque sea por unas horas, su vista de las pantallas, para sumergirse en los océanos fantásticos que se encuentran escondidos tras las páginas de un libro. En el banco de una plaza, durante un viaje en tren, a la vera de un río, reposando en una playa o bajo la sombra de un árbol. En definitiva, en cualquier lugar donde no haya ningún enchufe salvador. Hacia esa batalla marché decidido, aunque sea esta, una causa perdida. Y continúo con mi faena literaria, envalentonado a la luz de los resultados obtenidos en las ediciones de mi primer libro “La Ruta del Samurái, Japón para Budokas”, que obtuviera una gran repercusión en todos los países de habla hispana. Debo reconocer, que nunca imaginé que aún hubiera románticos amantes de la lectura a través de los libros físicos. Enorme fue mi alegría, al saber que no me encontraba solo en la búsqueda de querer reposar mis ojos en memorables historias, al tiempo que siento la textura de las hojas color marfil a través de mis dedos, quizá ya demasiados cansados de teclear, en un mundo regido por la virtualidad y la inteligencia artificial. Y es en esta cruzada, en donde me encuentro lanzando mi segundo libro mientras recorro los caminos añosos de Japón. Aquí el lector, seguramente se preguntará, ¿cuál es la novedad de este libro con respecto al primero? Pues por empezar cuando hice mis primeros viajes, los hice sin pensar en escribir un libro. Ni siquiera tenía redes sociales donde mostrar lo que veía. Me ha sucedido de visitar lugares de los que no conocía su importancia, hasta que la descubrí cuando empecé a buscar datos de mi viaje para plasmarlos en el papel. Yo regresé de mis primeras travesías por Japón, y a los meses de mi llegada, y por consejo de un amigo, comencé a escribir. En esta oportunidad todo fue muy distinto. Pasaron cinco años desde mi última vez en Japón y en el “mientras tanto”, desarrollé numerosos canales de comunicación con los seguidores de mi trabajo. Lógicamente, para mantener estas vías de comunicación activas no bastaba con lo estudiado durante 40 años de interés por este país, ¡sino que tuve que estudiar muchísimo más! Y así lo hice, consumí libros a más no poder, releí muchísimos otros que estaban archivados en mi biblioteca, comencé a intercambiar conocimientos con otros estudiosos, me mantuve en contacto con maestros que conocí en mis viajes anteriores y conocí grandes hombres del conocimiento samurái en esta nueva aventura. En definitiva, este libro me encontró mucho mejor preparado como escritor y como conocedor de la cultura y de la historia japonesa. En mi primera obra, aclaré debidamente que estaba muy lejos de cubrir la totalidad de los sitios de interés relacionados con la historia samurái, y luego de recorrer Japón nuevamente de punta a punta, mi situación no ha cambiado mucho que digamos, pero por lo menos, conseguí material para seguir ampliando mi universo de saber samurái. La gran diferencia con mis primeros viajes fue que el factor sorpresa y el grado de asombro habían disminuido notablemente, y esto, que a primera vista puede parecer una contra para encarar una nueva narrativa, no lo es en absoluto. Esta vez entraron en juego nuevos aspectos que me permitieron tomar contacto con los detalles que no se suelen ver cuando nuestros ojos están obnubilados por el deslumbramiento.
Tiempo atrás vi en internet una fotografía donde se veía la calle principal de la ciudad de Himeji surcada por infinidad de automóviles y autobuses que iban y venían en ordenado caos urbano. Todo en la imagen hacía pensar en un movimiento inequívoco de un día laboral cualquiera y, al fondo, surgiendo entre la neblina matinal como suspendido en el aire, se alcanzaba a divisar el castillo de la ciudad, considerado el mejor castillo samurái de todo Japón. Esa imagen me transmitió muchísimas sensaciones. En esa captura se podía condensar la vida del Japón moderno, líder en tecnología, y avances de todo tipo, ejemplo de sociedad honesta y colaborativa, sumida en un ritmo frenético, pocas veces comprendido desde Occidente. Pero había a la vez, una imagen difusa que lo contenía todo y lo guiaba desde el pasado. Muchas de las normas actuales que rigen el Japón moderno, tienen sus orígenes en su época feudal, cuando la nación estaba regida por férreas leyes militares. Sin quererlo, aquellos guerreros de antaño dejaron una huella perenne que ordena la vida de los japoneses muchos siglos después. Cada nuevo conocimiento que adquiero sobre este pueblo hace que cobre más sentido la frase de Inazo Nitobe en su libro Bushido: “la cultura samurái es una estrella que sigue iluminando Japón con su luz, a pesar de haberse apagado hace ya, mucho tiempo atrás”. Seguramente no todos los legados de los samuráis son buenos para los tiempos que corren, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Solo podemos asomarnos a este lejano país y tratar de entenderlo, aprendiendo lo que nos pueda resultar útil en nuestras vidas, sin que eso signifique un absurdo intento de transformarnos en una burda imitación del ser japonés que nunca seremos. Somos simples espectadores de una sociedad y su historia. Mal haríamos en pretender saber qué pasa por la mente y el corazón de este pueblo que legó al mundo un vasto conocimiento y que, si tenemos una actitud correcta, simplemente bastaría con agradecerles...
Jorge Orpianesi
Jorge Orpianesi
Lugares visitados
— Tokio
— Shinagawa
— Fujisawa
— Odawara
— Hakone
— Hara
— Shizuoka
— Kakegawa
— Nagoya
— Inuyama
— Seki Juku
— Iga Ueno
— Kioto
– Osaka
— Akashi
— Ako
— Miyajima
— Sekigahara
— Nakatsugawa
— Magome
— Tsumago
— Nagiso
— Narai Juku
— Nagano
— Kawagoe
— Warabi
PERÍODOS HISTÓRICOS DE JAPÓN
Antes de entrar en esta nueva narrativa de viaje por el Japón samurái, creo pertinente hacer un breve resumen de lo que fue la historia japonesa dividida según sus períodos históricos y que son los mojones que marcan cada uno de los objetivos de mi nuevo viaje. De esta forma, el lector podrá tener un panorama más claro al momento de visitar cada lugar a través de las páginas de este libro, a la vez que le podrá dar un mejor contexto a mis relatos. La historia de Japón se divide en períodos muy bien definidos y si bien hay registros históricos y huellas desde el período Paleolítico, el interés de mi trabajo basado en la cultura samurái comienza en el Yamato tardío, por lo tanto, pasaré por alto los períodos Jomón, Yayoi y Kofun (primera parte del período Yamato) que, si bien son muy interesantes, no aportan un sentido significativo a mi búsqueda. El camino comenzará entonces en el 660 a.C, año en que comienza el reinado del primer emperador Jinmu Tenno, fundador de la dinastía más antigua sobre la tierra que se mantiene vigente en nuestros días.
PERÍODO YAMATO
Si bien el período Yamato tardío, conocido más precisamente como período Asuka, comienza en 538 a.C., la fecha más destacada es el 660 a.C. con la entronización del primer emperador. Este período debe su nombre a la región central de Yamato (actual Nara) que fue donde se asentaron los primeros gobiernos centralizados de Japón, luego de una larga peregrinación proveniente de la isla de Kyushu, en el extremo occidental. Hasta ese momento, Japón había estado habitado por numerosas tribus o familias dispersas en todo su territorio, y es un guerrero llamado Jinmu Tenno, quien logra derrotar a los distintos jefes tribales para comenzar un gobierno unificado apoyado en su figura como emperador descendiente de los dioses. Antes de morir, Jinmu Tenno establece la central administrativa en Fujiwara–kyo que sería la capital durante 16 años antes de trasladarse a Nara. Algunas cuestiones importantes para remarcar de este período son el reinado de la emperatriz Suiko y del príncipe regente Shotoku del clan Soga, quienes fueron los principales promotores del ingreso del budismo a Japón proveniente de Corea. En el 608, la construcción del templo Horyu–ji con la primera pagoda budista que aún se conserva; y el comienzo de la circulación de las primeras monedas de cobre y plata. También en el Yamato se establecen los primeros códigos sociales basados en principios confucianos, dando lugar a la fundación formal del imperio japonés.
PERÍODO NARA
Este período abarca desde 710 hasta 794. Es en esta época cuando surgen los samuráis como sirvientes. Por primera vez se establece una gran capital que será la ciudad de Nara y el gobierno estaba a cargo de los emperadores y nobles de la familia Fujiwara. Hasta ese momento, la capital se iba trasladando de un lugar a otro porque se pensaba que cada vez que moría el emperador, el lugar quedaba contaminado. Había una devoción por la cultura china con el consiguiente desarrollo de la escritura kanji, y comienza a crecer el budismo como religión, aunque aún a la sombra de la religión autóctona, el sintoísmo. La capital de Nara llegó a tener 200.000 habitantes y se conoce mucho de este período gracias a dos textos con recopilaciones históricas que fueron escritos entre el 712 y el 720 y que conforman la base de la cultura japonesa, el Kojiki y el Nihonshoki.
Para tener como referencia, es en el 752 cuando se inaugura el Gran Buda de Nara en el templo Todai-ji y junto a él, el museo–almacén Shoso–in que, cual cápsula del tiempo, albergó durante siglos, numerosos objetos y tesoros pertenecientes a los emperadores Shomu y Shotoku.
PERÍODO HEIAN
El período Heian que se puede traducir como “paz”, abarcó los años 794 a 1185. Se considera a este período como el último de la historia clásica japonesa y se desarrolló alrededor de la nueva capital Heian Kyo (actual Kioto). Sin dudas, fue el punto culmine del desarrollo de la cultura de este país que creció hasta niveles casi irrepetibles de la mano de la poesía y la literatura. El gobierno siguió en manos del emperador, aunque con una influencia cada vez mayor de la familia noble Fujiwara. Los samuráis comienzan a crecer como segmento social de la mano del requerimiento de sus servicios para mantener la paz y el orden en todo el país que, por ese entonces, contaba ya con casi 7 millones de habitantes. Entre ellos comienzan a aparecer dos grandes clanes rivales, los Taira y los Minamoto, dando comienzo a la primera gran guerra samurái, las Guerras Genpei que abarcaron desde 1180 hasta 1185. Dentro de la historia samurái también hay que tener en cuenta que es por estos años, es cuando comienzan a proliferar los latifundios defendidos por bandas guerreras que, posteriormente se convertirían en los feudos gobernados por los daimyos. Surge el cargo militar de Seii Taishogun que se traduce como “Comandante General para combatir a los Bárbaros del Norte”, aunque sin ningún poder de gobierno, por lo menos hasta el inicio del próximo período. En esta época se desarrolla la escritura silábica y auténticamente japonesa llamada kana para complementar los kanjis de origen chino, y el budismo comienza a tomar fuerza como alternativa religiosa al sintoísmo, con la aparición de importantes sectas como la Tendai y la Shingon gracias, sobre todo, al aporte del moje Kukai, también conocido como Kobo Daishi. Es en el Heian donde se empiezan a cortar lentamente los lazos con China y se comienza a desarrollar la identidad japonesa propiamente dicha. También hay muy buenos conocimientos de este período debido a la novela clásica Genji Monogatari, escrita en el 1010 por Murasaki Shikibu y considerada en la actualidad, como la primera novela de la historia universal.
PERÍODO KAMAKURA
El período Kamakura marca el ingreso de lleno de los samuráis a la historia de Japón y abarca del 1185 al 1333. Es el inicio definitivo de la etapa feudal o medieval japonesa propiamente dicha, caracterizada por la ética guerrera de obligación, lealtad, obediencia y estoicismo. Este período se inicia con la victoria del clan Minamoto sobre el clan Taira en la batalla de Dano Ura. Esa victoria da inicio al shogunato (bakufu) como sistema de gobierno. Sistema que duraría 700 años. El primer shogun fue Minamoto No Yoritomo y, desde su centro administrativo en la ciudad costera de Kamakura, relegaría al emperador como una mera figura simbólica. Fue en este período cuando suceden las invasiones mongolas firmemente repelidas por los samuráis que, año a año iban incrementando su poder. Después de tres shogunes Minamoto, la familia quedó sin herederos y tomó la posta el clan Hojo. En esta época aparece el seppuku como práctica de suicidio ritual y se afianza el budismo zen como rama religiosa influyente en la idiosincrasia samurái de la mano de los patriarcas Eisai y Dogen. Es en el Kamakura cuando explota la industria de material bélico para abastecer a los nuevos protagonistas de la historia japonesa. En literatura surgen los relatos guerreros como el Heike Monogatari. El famoso Buda de Kamakura se levanta en este período, más exactamente en el año 1252. El final de esta época llegaría con la caída definitiva de Kamakura a manos del general Nitta Yoshisada durante las llamadas Guerras Genko, en un intento del emperador de volver a asumir el gobierno de Japón.
PERÍODO MUROMACHI
Es quizá la época más rica de todas en lo que a historia samurái se refiere. Este período se sitúa entre los años 1333 y 1573. Se puede establecer su inicio más específicamente en el 1336, cuando el samurái Ashikaga Takauji toma el poder y se auto proclama el primer shogun Ashikaga, conformando así, la segunda dinastía de shogunes que abarcaría quince generaciones. El período Muromachi toma su nombre del distrito Muromachi de Kioto, que fue donde se instalaron los gobernantes Ashikaga a partir del año 1378. A diferencia de los gobernantes de Kamakura, los Ashikaga se asentaron en el corazón de la corte imperial para poder mover los hilos del poder sin problemas. Este período se subdivide en dos: el período Nambokucho, caracterizado por la existencia de dos emperadores (la corte del norte y la corte del sur); y gran parte del período Sengoku o período de los Reinos Combatientes que comenzó en 1467. El período Nambokucho se inicia cuando Ashikaga Takauji nombra a un segundo emperador, obligando al ya establecido a que entregue los tres tesoros imperiales. Cuando el antiguo emperador huye, se refugia en el Monte Hiei y luego se instala definitivamente en la localidad de Yoshino al sur de Kioto. Desde allí se proclama legítimo emperador aduciendo que, los tesoros entregados al emperador de los Ashikaga, eran réplicas sin valor. Esta división generó constantes guerras y enfrentamientos que derivaron en el período de los Reinos Combatientes con un enfrentamiento general entre todos los clanes quienes movían sus alianzas estratégicamente, a la vez que el poder del shogun iba en decadencia. De entre todos ellos, surge un daimyo dominante llamado Oda Nobunaga, quien toma Kioto por asalto en 1573 y se transforma así en el primer unificador de Japón, al tiempo que da por finalizado el shogunato Ashikaga y junto con él, el período Muromachi. Es por estos años que nace el teatro Noh y es la época en la cual se asentaron las bases de la Ceremonia del Té y del Ikebana. Es un período de expansión del comercio exterior, lo que, a su vez, favorece la llegada a Japón del cristianismo, de la mano de San Francisco Xavier en 1549 y de las armas de fuego cuyos primeros ejemplares fueron provistos por los navegantes portugueses a partir de 1543 y que serían de vital importancia en el desarrollo de los conflictos a lo largo del país durante el Sengoku.
PERÍODO AZUCHI MOMOYAMA
Curioso nombre para una época bisagra en la historia japonesa que sucedió entre los años 1568 y 1603. ¡Pocos años para muchos acontecimientos sucedidos! Oda Nobunaga se perfila como el gran unificador de Japón. Sus exitosas campañas militares y su accionar inmisericorde para con sus enemigos, lograron erigirlo como figura prominente entre los demás señores de la guerra. Bastó, sin embargo, una traición por parte de uno de sus generales, de nombre Akechi Mitsuhide, para acabar con las ansias expansionistas del clan Oda. Para mala suerte de Akechi, un hombre fuerte de Nobunaga, llamado Toyotomi Hideyoshi, se encargó de recuperar el gobierno de su superior, acabando con el traidor y continuando la tarea de unificar al país. En su ambición desmedida, Toyotomi dio inicio a dos campañas invasoras a Corea que lo debilitaron terriblemente, sin darse cuenta de que en las sombras había un tercer unificador llamado Tokugawa Ieyasu, esperando el momento ideal para dar su zarpazo, configurando el último período samurái de Japón.
El nombre de este período hace referencia a los castillos de Azuchi, residencia de Oda Nobunaga; y Momoyama, la residencia de Toyotomi Hideyoshi. Por estos años, comienza la convulsiva relación con los cristianos a quienes Oda Nobunaga había apoyado con tal de restar poder a los monjes budistas, pero que Toyotomi Hideyoshi persiguió sin cuartel cuando le tocó su turno de ordenar el país. A ese hecho se le sumó la política de confiscación de sables que no estuvieran en manos de samuráis, para evitar cualquier insurrección. Es en el Azuchi Momoyama cuando se reglamenta el registro de tierras que, a la postre, derivará en el sistema de koku como unidad de volumen, medida según la cantidad de arroz que consume un hombre en un año y se endureció el sistema de castas, a la vez que se facilitó el comercio interno. El final de este período se discute entre tres fechas: el año 1600 cuando los Tokugawa vencen en la batalla de Sekigahara, el año 1603 cuando Tokugawa Ieyasu asume el cargo de shogun, y el año 1615 cuando cae el castillo de Osaka. Todas fechas con igual peso y trascendencia histórica.
PERÍODO EDO
El período samurái más cercano a nuestro tiempo es el período Edo. Este período comienza a gestarse durante la victoria de Tokugawa sobre las fuerzas leales al clan Toyotomi en la Batalla de Sekigahara, en octubre de 1600, aunque se considera su comienzo formal cuando Tokugawa Ieyasu se hace nombrar shogun en el año 1603 conformando, de esta forma, el tercer shogunato de la historia. Tokugawa fundó una dinastía que gobernó en forma hereditaria a lo largo de 265 años a través de 15 shogunes, algunos con más capacidad de liderazgo que otros. Sin dudas, los Tokugawa que sentaron las bases del período Edo son Ieyasu y su nieto Iemitsu. Ellos supieron forjar un prolongado tiempo de paz basado en políticas férreas de control para con los daimyos y con el bloqueo casi absoluto de las fronteras de su país para evitar intromisiones extranjeras. Se establecieron distintos códigos de conducta samurái, se ordenó la política de Sankin Kotai o servicio alternado en que los señores de la guerra de cada territorio debían mantener a sus familias en la capital y hacer visitas regulares al shogun; por otra parte, estos tampoco podían tener más de un castillo por feudo, todo esto pensado para limitar el poder de cada clan. Este período duró hasta la Restauración Meiji en 1868 en la que el emperador recuperó su poder de mando desplazando a los samuráis. Es durante el Edo que florece el teatro kabuki, el teatro de marionetas, la poesía y la pintura ukiyo–e. Dentro de los aspectos religiosos, el shinto cobra nuevo impulso, aunque sin llegar a desplazar al muy arraigado budismo, mientras continuaban las persecuciones a los cristianos. Es durante el Edo cuando se germina el pensamiento japonés de la familia como unidad básica social y la importancia del individuo en función de su utilidad para la comunidad. Este pensamiento que llegó hasta nuestros días, es el que regula la forma de ser del japonés promedio. Para el siglo XVII, la ciudad capital de Edo ya tenía un millón de habitantes y se convertía en la ciudad más poblada del mundo A partir de la restauración, la llama de los samuráis se fue apagando lentamente. No se puede hablar de una sola causa del fin de estos guerreros, fueron más bien una sumatoria de factores que contribuyeron a dejar a estos hombres fuera de contexto y de época. Ese férreo bloqueo de fronteras durante casi tres siglos, hizo que Japón se atrasara y se anquilosara en un gobierno de guerreros que no guerreaban y que, de a poco, se fueron aburguesando dedicándose más a cuestiones administrativas y burocráticas que a su función original. El desgaste de su poder era inevitable, y las presiones que venían de potencias extranjeras para abrir las fronteras terminaron por derribar el dique que contenía siglos de historia de la mano del comodoro norteamericano Mathew C. Perry, quien llega a las costas japonesas en 1853. Luego de ese incidente, el emperador comienza a ganar protagonismo en base a una postura pro modernidad y, con la vista puesta en Occidente, recibió todo el apoyo necesario para recuperar su figura gobernante, dejando atrás lo que los nuevos políticos llamaban, un gobierno de bárbaros. Igualmente, los samuráis vendieron cara su entrega. Innumerables enfrentamientos y batallas fueron necesarias para doblegar a estos guerreros que se resistían a dejar atrás sus tradiciones. Los pocos que quedaron, quizá entendieron que su tiempo ya había pasado y aunque su llama se apagó definitivamente, su luz llegó hasta nuestros días trayendo un mensaje que lamentablemente, no todos supieron entender...
Genealogía del clan Minamoto de Utagawa Kuniyoshi (1843)
ENTRE CRISANTEMOS Y PAULOWNIAS
Otro elemento que incorporo en la presente obra, y que considero sumamente valioso, son algunos escudos heráldicos samuráis a medida que me explayo sobre determinado clan. Estos escudos llamados kamon representaban a cada familia samurái y se iban pasando de generación en generación. Muchos clanes solían compartir algunos diseños y solían tener una fuerte carga simbólica para sus integrantes y los súbditos de cada feudo llegando a convertirse en verdaderos objetos de culto. Se consideraba que estos escudos albergaban el aliento de los antepasados, y a través de ellos, fluía la sangre de cada familia. Los kanjis que conforman la palabra kamon son “hogar” [家] y “emblema” [紋]. Tuvieron su origen en el período Heian cuando los nobles comenzaron a utilizarlos como patrón de identificación para marcar sus pertenencias a la vez que las adornaban. Uno de los primeros objetos en ser identificados con estos blasones eran los carruajes para que la gente supiera quien viajaba en ellos e hiciera las reverencias pertinentes. A partir del período Kamakura también fueron incorporados a los clanes samuráis y a partir del período Edo, su uso se hizo extensivo al resto de las familias medianamente pudientes de cualquier clase social. Al día de hoy, muchas familias aún conservan sus escudos heráldicos e incluso, se puede afirmar que los escudos de las distintas escuelas de artes marciales también son una derivación de este elemento decorativo e identificatorio de la época feudal. Son emblemas cargados de significados que pueden estar compuestos por figuras geométricas, plantas, objetos domésticos, celestiales o religiosos, también animales o ideogramas kanji, pero que debían representar los méritos principalmente militares de cada familia. Su composición debía ser original, pero a su vez no debía ser muy compleja, ya que era lo que identificaba también a cada bando en el fragor de la batalla. Las armaduras samuráis muy rara vez eran uniformes y por eso había portadores de banderas sashimono en la espalda con los respectivos kamon para identificar a las tropas, y en el caso de los individuos, los llevaban en alguna parte visible de su armadura. También se pueden ver kamon grabados en objetos como armas, vajillas, pertenencias y en las construcciones de templos y castillos. Por norma, suelen ser monocromáticos e incluso al día de hoy se trata de evitar los colores. Uno de los kamon más antiguos que existen es el Kikumon que pertenece a la familia imperial y representa a una flor de crisantemo de 16 pétalos con la punta de otros 16 asomando por detrás. Este símbolo aparece por primera vez en el siglo XII durante el gobierno del emperador Go Toba. En la actualidad, se puede ver en los santuarios más importantes y en especial si están relacionados con la familia imperial. A su vez, hay variaciones con menos pétalos o con ligeras diferencias, que utilizan los integrantes más lejanos de la familia del emperador.
La elección del kamon de una familia estaba regulada con determinadas normativas que debían cumplirse. Muchas familias samuráis solían adoptar el kamon del clan al que servían siempre, por supuesto, con la autorización de sus superiores. Estaba muy mal visto usar una heráldica de otra familia sin consentimiento, en especial si era de un rango superior. También hay ejemplos de familias que cambiaron sus kamon según las distintas épocas o situaciones. Incluso algunas tenían varios kamon de identificación general, algunos relacionados con la fe que profesaban, otros para tener buenos augurios y, por supuesto, los kamon de guerra, que podían ser diferentes. El clan Oda fue uno de esos clanes que llegó a tener hasta cuatro kamon distintos. Por otro lado, están los escudos que eran compartidos por numerosos clanes en forma idéntica, o bien con algunas pequeñas variaciones, tal como el kamon llamado Kirimon que representa a la flor de kiri o paulownia. Kiri, el nombre de la paulownia en japonés, significa “corte” y quienes practicamos artes marciales japonesas, nos resulta un término sumamente familiar ya que muchas técnicas lo tienen incluido, como por ejemplo kiri oroshi. La denominación de esta planta hace referencia al correcto trabajo de poda para su buen crecimiento. Esta flor se encuentra representada en muchos elementos de esta casta guerrera, sobre todo en las épocas anteriores al período Edo, como armas, armaduras, vajilla, fundas o incensarios. Ya se puede ver este símbolo en poemas del siglo VIII o en el Genji Monogatari. Uno de los clanes más importantes en usar este símbolo, fue el clan Toyotomi y en la actualidad, es el kamon del gobierno de Japón. Como ejemplo del fuerte simbolismo de estos escudos utilizaré el caso del kiri. En la antigüedad, los muebles de las casas samuráis se confeccionaban en madera de paulownia, en especial los katana dansu o baúles donde se guardaban armas y armaduras. Allí se depositaban todas las armas de filo (katana, wakisashi y tanto) y tenían cajones pequeños para almacenar los elementos de limpieza de estas armas y los distintos accesorios. La madera del kiri es una madera liviana para transportar y que protegía las hojas de acero de la oxidación. Además, no era fácil de quemar en caso de incendio, lo que permitía una buena protección de los tesoros familiares que allí se guardaban. ¿Y por qué esta flor era un verdadero símbolo de los samuráis de los primeros tiempos? Pues porque hay una leyenda que dice que esta es la única planta sobre la que se posaba el Ave Fénix. Por lo general, se la representa mediante una hoja de grandes dimensiones y los ramilletes de flores asomando por detrás. Todos estos simbolismos estaban orientados a perpetuar el nombre de una casa samurái por encima de todo, de allí la importancia dada a estas identificaciones de estatus y honor que he decidido compartir en esta obra.
GOKAIDO
El Japón feudal se encontraba antiguamente surcado por cinco rutas principales y unas veinticinco rutas secundarias. Las rutas principales conformaban el trazado conocido como Gokaido. Estas cinco rutas partían desde la capital Edo hacia distintas direcciones del país para facilitar el comercio, las peregrinaciones y el traslado de tropas y delegaciones que visitaban asiduamente la nueva central de gobierno fundada por el clan Tokugawa. El precursor de estas rutas fue Tokugawa Ieyasu quien comenzó con su construcción en el año 1601 basado en otras antiguas carreteras que cruzaban Japón desde el período Heian. Sin embargo, fue el cuarto shogun Tokugawa Ietsuna quien declararía a estas carreteras como los caminos oficiales de la nación para acceder a la capital. Este hecho tuvo especial trascendencia a partir de la regulación gubernamental conocida como Sankin Kotai (asistencia alternada) establecida por el tercer shogun Tokugawa, y que dictaminaba que todos los señores feudales de Japón debían visitar regularmente la capital con una importante delegación, que muchas veces sumaba miles de hombres, a la vez que debían dejar viviendo en Edo a sus principales familiares en calidad de invitados (léase “rehenes”), logrando así que nadie se rebele contra el poder central. Al mismo tiempo, lograba mantener ocupados a los señores feudales provocando grandes gastos en sus arcas para poder organizar estas procesiones hasta la capital alimentando y alojando a todos sus hombres. Para tener una idea de lo significativo de esta regulación basta decir que se calcula que un 70% de las residencias de Edo pertenecían a samuráis mientras que ellos solo representaban el 7% de la población, sin contar a sus familiares. Este número sería absurdo, si no se supiera que era casi una obligación que cada daimyo tuviera al menos tres residencias en caso de que alguna se incendiara y también con la intención de alojar a su familia y delegaciones. ¡Y todo era a cargo del señor feudal! Otro dato que aporta una imagen de lo que significaba el Sankin Kotai es que, cuando esta política cayó en desuso en 1862, ¡la población de Edo se redujo a la mitad! Para un viaje de estas características se necesitaban un promedio de 15 ryo que en valores actuales equivale a 1.100.000 yenes. Ese dinero debía ser llevado por un porteador que, por cierto, era un claro objetivo para bandidos y maleantes que abundaban por estos caminos, por lo que también había que ser muy listo en la forma de ocultar tanto dinero en distintos objetos camuflados como armas falsas o baúles de doble fondo. Hubo casos de señores feudales que terminaron quebrados económicamente a causa de este edicto que tenía como única función mantener el control de todos los territorios sometidos por el shogun. El Sankin Kotai provocaba verdaderas aglomeraciones en las rutas Gokaido y hasta serios conflictos de prioridades de paso en los cruces de caminos, en los poblados y en las aduanas. La estrechez de estos caminos tampoco ayudaba en mucho a la circulación de personas, caballos, palanquines y carruajes, pero lejos de ser esto un efecto provocado por la desidia de los gobernantes Tokugawa, se trataba de una simple estrategia militar, ya que por caminos angostos y tan concurridos era casi imposible trasladar grandes ejércitos para atacar Edo. Para que el lector tome verdadera dimensión de lo que significaban estas delegaciones, vale decir que un daimyo de nivel medio debía viajar con un mínimo de 20 samuráis a caballo, 130 ashigarus o samuráis de a pie y 300 sirvientes. También podrá imaginar lo engorroso de estas procesiones, si se tiene en cuenta que cada daimyo tenía un samurái encargado de planificar todo el viaje incluidas las reservas de alojamientos para todos, las comidas y la ropa que iban a usar, ¡con hasta 8 meses de antelación! La delegación debía impactar con su pompa a su paso por los pueblos y por supuesto, a su llegada a Edo. Había que incluir palanquines, armas, pertrechos, estandartes, provisiones para el camino, baúles y hasta una bañera de madera. Un daimyo cercano a Edo podía demorar dos días en llegar, pero un daimyo lejano que viniera desde Kyushu, por ejemplo, demoraría hasta 40 días en arribar a Edo. Tal fue el caso del clan Satsuma que, ante el costeo de semejantes viajes, terminó enormemente endeudado con el poder central; tanto que estuvieron pagando la deuda con intereses durante 35 años al gobierno Tokugawa hasta que este fue derrocado en 1868. ¡Demás está decir que los Satsuma tuvieron una destacada y muy interesada participación en el derrocamiento! A lo largo de los trazados de la Gokaido había estaciones con oficinas de aduanas, puestos de control, agencias de correo, comercios, establos, posadas donde descansar y tiendas de comidas izakayas que florecieron en poco tiempo gracias justamente, al Sankin Kotai. Este complejo entramado de estaciones se lo conocía con el nombre de rokujuku–tsugi. El nombre de cada una de estas estaciones de correos llamadas shukuba estaba compuesto por el nombre del poblado donde se encontraba seguido de la palabra juku. Las posadas donde descansaban los viajeros y donde muchas veces se alimentaban, eran conocidas como hatago. La palabra hatago se puede traducir como “cesta de viaje” y era la canasta donde los viajeros solían llevar sus alimentos para sus travesías antes de que se adoptara este nombre para sus alojamientos directamente. Los hatago se clasificaban en honjin y waki honjin para los nobles y samuráis de mayor rango, dejando los hatagoya para la gente común, comerciantes, artesanos, peregrinos y samuráis de bajo rango quienes, contaban, además, con la asistencia de las meshimori onna que eran camareras que servían a los comensales, a la vez que también brindaban servicios sexuales. Los honjin, destinados a los samuráis de mayor jerarquía eran adornados con estandartes y cortinas maku que anunciaban pomposamente que el jefe de dicho clan se encontraba descansando allí. El origen de los honjin se puede encontrar en las tiendas de campaña donde dormían los generales cuando dirigían sus batallas y que se mudaban de un lugar a otro conforme los ejércitos se iban trasladando. Con el advenimiento de la “Paz Tokugawa” se utilizó dicho término para identificar los alojamientos que se ofrecían a los altos mandos militares. Los viajeros solían llevar consigo rollos con las descripciones de las rutas Gokaido. Allí se detallaban por ejemplo las distintas paradas, lugares recomendados para descansar, platos típicos de cada región, souvenirs y hasta los campos de batalla históricos para que los samuráis de los nuevos tiempos conocieran los lugares sagrados relacionados con su profesión, así como también templos y santuarios donde debían detenerse. ¡Algo así como un libro de La Ruta del Samurái, pero del siglo XVII! A su vez, a lo largo de las carreteras había puestos de control gubernamentales que funcionaban como aduanas, con guardias encargados de realizar una exhaustiva vigilancia de todos aquellos que los cruzaran. El pase que permitía el cruce de estas aduanas consistía en una tablilla de madera emitido por la autoridad territorial y se conocía como sekisho fuda que a su vez se dividía en sekisho tegata para los hombres y onna tegata para las mujeres. En estos pases estaban detalladamente escritas las características físicas de su portador. En algunos tramos del Gokaido se podían hacer caminos alternativos llamados hime kaido que se traduce como “camino de princesas” o bien onna kaido que sería “camino de mujeres”. Estos tramos, a pesar de alargar en mucho el camino, se caracterizaban por ser de muy baja dificultad de cruce y con menores riegos de ataques de bandidos o controles gubernamentales lo que los hacía muy tentadores para amantes en fuga o contrabandistas de todo tipo. Este tipo de trazados era más común de ver en regiones montañosas más escarpadas.
Las cinco rutas Gokaido eran la Tokaido, la Nakasendo, la Koshu Kaido, la Osshu Kaido y la Nikko Kaido. De todas ellas, las principales eran la Tokaido y la Nakasendo. Ambas conectaban Edo con la antigua capital Kioto donde seguía viviendo el emperador. La Tokaido bordeaba la costa sur de Japón y contaba con 53 estaciones, mientras que la Nakasendo cruzaba el país a través de montañas y valles internos con 69 estaciones donde poder descansar. La Koshu Kaido unía Edo con la antigua provincia de Kai, actual prefectura de Yamanashi con 44 estaciones, la Oshu Kaido hacía lo propio entre Edo y la provincia de Mutsu, actual prefectura de Fukushima con 27 estaciones y finalmente la Nikko Kaido conectaba Edo con los santuarios de Nikko, en la prefectura de Tochigi con 21 estaciones.
El kilómetro cero de todas estas rutas se encontraba en el puente Nihonbashi del que ya he escrito en el primer tomo de La Ruta del Samurái y del que brindaré más detalles en la presente obra. Tanto la Tokaido como la Nakasendo comenzaban y terminaban en el mismo punto ya que ambas terminaban su trazado en el puente Sanjo de Kioto. Una de las curiosidades de estas rutas, sobretodo de la Tokaido y de la Nakasendo, es que los letreros indicadores estaban escritos en ideogramas kanji si uno los miraba en viaje con dirección a Edo, y los mismos letreros estaban escritos en alfabeto silábico hiragana si se viajaba en dirección opuesta. Esto se estableció así para orientar mejor a los viajeros quienes muchas veces despertaban en la mañana después de haber llegado de noche a la estación y no sabían en qué dirección debían continuar.
La ruta Tokaido cuyo nombre significa “ruta marítima del este”, era la ruta principal del Gokaido y, por cierto, la más transitada. Tenía una extensión de 488 km atravesando las antiguas provincias de Musashi, Sagami, Suruga, Totomi, Mino y Omi que, trasladadas a la época actual, sería lo mismo que decir las prefecturas de Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Gifu y Shiga, y cubrirla a pie como se hacía generalmente, tomaba dos semanas. El número de 53 estaciones fue elegido según la creencia budista de que Buda visitó a 53 santos antes de lograr la iluminación. La ruta Nakasendo, cuyo nombre se puede traducir como “ruta a través de las montañas centrales”, es también conocida por el nombre Kisokaido debido a su recorrido a través del valle de Kiso y tenía una extensión de 534 km atravesando las antiguas provincias de Musashi, Kozuke, Shinano, Mino y Omi que en la actualidad equivale a decir las prefecturas de Saitama, Gunma, Nagano, Gifu y Shiga. A diferencia de la Tokaido, la Nakasendo era una ruta mucho más segura, ya que era de difícil acceso y por lo tanto era común que fuera recorrida por nobles, integrantes de la casta samurái o comerciantes adinerados con mayores posibilidades económicas de afrontar dicho viaje. La Tokaido y la Nakasendo comparten sus trazados al final de su recorrido entre la estación Kusatsu y la ciudad de Kioto, y se acercaban bastante al oeste de Gifu donde se encontraba el único y obligado paso entre las montañas. En ese punto se encontraba la planicie de Sekigahara donde se produjo la famosa batalla en 1600. No hay que saber mucho de historia para entender la importancia crucial del dominio de ambas rutas para la conquista final del país y aquí es donde encuentro una de las razones de mayor peso del lugar elegido para esta batalla épica a donde llegaron ejércitos de todas las regiones, justamente a través de estas dos carreteras.
En este libro, me puse como misión recorrer estas dos importantes rutas y lo hice desde Tokio hacia Kioto por la Tokaido y en sentido inverso por la Nakasendo. Con mis rasgos occidentales y cámaras de fotos me hice pasar por un simple turista para no despertar sospechas en los puestos de control y poder cubrir así todos los objetivos propuestos en esta nueva aventura. Hace muchos años, cuando aún no había internet, leí un libro que mencionaba los caminos Tokaido y Nakasendo, y que aún podían encontrarse tramos originales tal como los recorrieron los antiguos samuráis. Mi nuevo desafío fue entonces, descubrir aquellos retazos de historia desperdigados por todo Japón en compañía de mi equipo fotográfico y mi libreta de notas para trasladarlo a mi regreso a Argentina, a mi segundo libro que es el que tiene el lector en sus manos. Fueron de gran ayuda para mi trabajo dos libros que recopilaban imágenes del artista Utagawa Hiroshige (1797–1858) quien recorrió estos transitados caminos en plena época feudal. En 1832 partió en travesía desde Edo con dirección a Kioto y completó su trazado a lo largo de la Tokaido mientras dibujaba bosquejos de lo que veía a su alrededor. A su regreso aquellos bosquejos se transformaron en grabados en la técnica ukiyo–e sumamente poéticos con detalladas imágenes de cada parada. Tres años más tarde, haría lo propio a través de la Nakasendo. Al ser imágenes de dominio público, he decidido mostrar algunas de ellas en este libro y de esa forma hacer un paralelismo entre lo que vio Hiroshige y lo que pude ver yo emulando sus mismas impresiones. Si bien Hiroshige surcó estos caminos, ya entrado el siglo XIX, hay que tener en cuenta que, al estar cerradas las fronteras de Japón desde principios del siglo XVII, los paisajes no habían cambiado tanto desde la época dorada de los samuráis del Período Sengoku. En la actualidad, muchos de los paisajes que alcanzó a ver Hiroshige han desaparecido bajo las fauces de la voraz urbanización. El impiadoso avance del ferrocarril impulsado enérgicamente por la Restauración Meiji fue casi el golpe de gracia a estos caminos perdidos en el tiempo. Algunos rastros aún se pueden ubicar mediante placas conmemorativas o monumentos, por suerte quedan en pie varias estaciones que se conservan tal como los vio el artista en sus viajes. Los libros que agrupan las obras de Hiroshige, cuya primera publicación fue en 1855, se titulan “Imágenes de los lugares famosos de las 53 estaciones” (Tokaido Gojusan Tsugi) y “69 estaciones de Kiso Kaido” (KisokaidoRokujukyu Tsugi). Son los mismos textos que llegaron a mis manos y que comenzaron a hacer volar mi imaginación más allá de lo decible. Y como dije en mi primer libro, debía llevar mi cuerpo a todos aquellos lugares donde mi mente ya había llegado…
Sankin Kotai “Procesión de Señor Feudal” de Chikanobu Toyohara (1897)
El Paso de las Luciérnagas
Tarde invernal en la bahía de Edo. El maduro guerrero se encuentra parado en absoluto silencio sobre los maderos añosos y podridos ya, de tanto castigo climático. Su cuerpo se mantiene erguido enfundado en un haori y una hakama, ambos de color azul índigo, ya percudidos de tanto uso. Intenta detener el frío, con pobres resultados, cubierto con una piel de oso abierta a los costados mientras deja ver en su cadera izquierda dos sables que demuestran su elevado nivel social. Sin embargo, sus pies desnudos apenas calzan dos humildes sandalias de paja waraji. Su padre siempre le recalcó con severidad que debía renunciar a mayores comodidades con tal de templar su espíritu guerrero sin descanso. Su mano izquierda apoyada en la tsuba de su sable y su mano derecha cubriendo el dorso de la izquierda como queriendo sosegar los filos mortales que esconde y que esperan por salir a la luz. Por debajo de su sombrero jingasa, sus ojos se encuentran fijos viendo los vaivenes del bote que se acerca dificultosamente a la orilla. Su mirada se mantiene impasible ante los esfuerzos del joven remero que trata de llegar al muelle. Al arribar el barquero a su destino, ata una cuerda a un poste y se inclina profundamente esperando que su pasajero aborde mientras mantiene el equilibrio sin mayor esfuerzo gracias a una vida dedicada a su profesión. No le hace falta levantar la mirada; sus pies perciben la inclinación de la embarcación cuando el samurái pisa su viejo bote. Delante de sus ojos alcanza a ver una mano que se extiende con un puñado de monedas de hierro en la palma. Las toma presuroso, y realiza varias inclinaciones de agradecimiento. Aún sin mirarlo, cuando percibe que se sienta en el lugar destinado a los pasajeros, comienza a remar en dirección a la península de Boso. El trayecto será cubierto sin pronunciar palabra alguna. Al llegar a su nuevo destino le señala a su pasajero el sagrado monte Nokogiri con la mano abierta y vuelve a inclinarse respetuosamente. El samurái deja el bote y comienza su ascensión, solo iluminado por las tenues luces del atardecer mientras marcha por un estrecho y escarpado sendero de piedras. La subida se hace empinada y sus huesos ya han recibido demasiado castigo a lo largo de su vida. Debe detener su marcha en cada descanso que le ofrece la montaña. Un verdadero bálsamo para sus rodillas. Pero no hay gesto alguno en su curtido rostro, solo quiere llegar a su destino final. Acompañado por el sonido del viento, alcanza a divisar el templo Nihonji que se encuentra en ese lugar desde hace ya casi mil años. Pasa por el costado como queriendo que nadie perciba su presencia. Al llegar a la cima comienza a bajar por la ladera opuesta y entre la bruma de la incipiente noche y la vegetación, aparece un buda de proporciones gigantescas tallado en la montaña. Hace una inclinación formando gassho con sus manos. No está seguro de si realmente siente devoción por el Buda, pero tampoco quiere tentar a la mala fortuna. Sabe que debe dirigirse hacia la derecha de la imagen tallada según le había explicado aquel monje pasado de copas en un izakaya de mala muerte en los suburbios de Kioto. Cuida sus pasos. No tiene mayor prisa, aunque su ansiedad comienza a crecer. En la oscuridad alcanza a ver la luz de una fogata encendida dentro de una cabaña. Hacia allí se dirige. Se acerca lentamente y puede ver la humilde estructura de barro con techo de paja. Apenas una puerta y una ventana son todo su contacto con el mundo exterior. Intenta abrir la pesada puerta de madera, pero esta se traba en el piso irregular. Su anfitrión ya debe saber de su presencia. Insiste en entrar levantando la hoja de madera con sus manos y al hacerlo, ve a un anciano ciego encorvado sentado frente a la fogata. La conversación aquella noche destemplada fue más o menos así:
—¡Mis respetos, anciano! – dijo el samurái haciendo una correcta pero no muy profunda reverencia, como reconociendo la sabiduría de su anfitrión, pero sin olvidar su alto nivel social.
—¡Adelante! Lo estaba esperando – dijo el ermitaño mientras terminaba su tazón de arroz que comía presurosamente con los dedos mientras alzaba sus ojos blancos como nubes hacia lo alto. – ¿En qué lo puedo ayudar?
—Me dijeron que usted podría brindarme valiosa información. Estoy en busca de respuestas.
—¿Y cuál es tu camino?
—Mi camino, es el camino de la guerra.
El anciano extendió su mano con total parsimonia hacia una piedra en el suelo de tierra apisonada. El samurái entendió el gesto y procedió a tomar asiento. Su cuerpo cansado lo agradecía. Antes incluso, de acomodar su cuerpo en la incómoda piedra, el anciano le extendió una taza de té caliente que también fue muy apreciada.
—Lo escucho – dijo el anciano dirigiendo su rostro hacia donde se encontraba el visitante
—Hace ya mucho tiempo que intento entender las profundidades del camino de la guerra, pero siento que nada de lo aprendido me lleva a elevar mi conocimiento como soldado. Cuando recibo una enseñanza que entiendo absoluta, al tiempo compruebo que tiene sus fallas. No encuentro la técnica infalible ni mucho menos la actitud mental correcta. Sigo buscando, pero la verdad se aleja a cada paso. Luego otro guía también me brinda su verdad absoluta y otra vez caigo en la frustración de sentir que no avanzo. Realmente desearía lograr el entendimiento y así poder estar seguro del camino recorrido al servicio de mi señor.
—El principal error en las artes marciales es que quienes las utilizan piensan que sus conocimientos son absolutos. Pero sucede que, ante sus conocimientos absolutos, justamente al frente, hay otro cultor del camino de la guerra con conocimientos también absolutos pero que, curiosamente, son exactamente opuestos a los conocimientos absolutos del primero. Y así se puede llegar a la miríada de conocimientos absolutos distribuidos por todos los feudos. La única forma de saber cuál conocimiento absoluto es el mejor es a través del resultado de un combate. Y cuando el ganador entienda que su conocimiento absoluto es el que ha prevalecido, seguramente se encontrará más adelante con un nuevo conocimiento absoluto que le haga morder el polvo. Y así hasta el sinfín de los tiempos...Entonces la pregunta es, ¿se puede basar toda nuestra sabiduría en conocimientos absolutos...tan relativos??
—Entiendo sus sabias palabras, pero entonces, ¿dónde puedo encontrar la verdad?