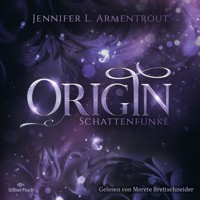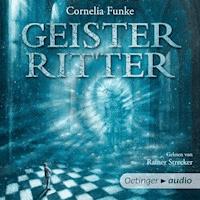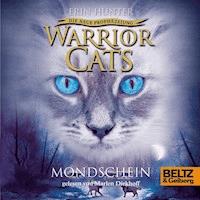Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial UFV
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El objetivo de estas páginas es proporcionar algunas claves filosóficas de la propuesta educativa del papa Francisco. No pretendo un estudio detallado sobre su formación filosófica ni sobre su biografía intelectual, tan solo ayudar a entender la propuesta educativa de Francisco desde la transformación de la filosofía que se ha producido en la segunda mitad del siglo xx. Aunque la expresión transformación de la filosofía remite a la descripción por parte de K. O. Apel del giro pragmático-trascendental en la historia de la filosofía contemporánea, me remitiré a una transformación que, además de afectar a la fundamentación de la filosofía, afecta a su aplicación. En este sentido, entiendo la transformación como una reorientación de la racionalidad en general y de la razón práctica en particular.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Es extensa la lista de grandes educadores que nos han dado muestra de cómo se debe entender a un alumno, y cómo se le acompaña en su desarrollo. Ahí están san Juan Bosco, san Juan Bautista de la Salle, san Marcelino Champagnat, san Pedro Poveda o el padre Manjón, solo por mencionar a algunos.
A lo largo de la historia han surgido voces que han logrado entender mejor a las nuevas generaciones, que han sido capaces de interpretar sus necesidades y anhelos y de proponer caminos educativos concretos. Esto es lo que ha hecho Jorge Mario Bergoglio desde sus tiempos de sacerdote y, ahora como papa Francisco, sigue haciendo.
Esta publicación recoge la síntesis de las conferencias y las comunicaciones presentadas con motivo del Congreso Internacional sobre «El Pensamiento Educativo del Papa Francisco», celebrado en Madrid.
El pensamiento educativo del papa FranciscoComité Organizador
Salvador Ortiz de Montellano del Puerto (Universidad Francisco de Vitoria)
Amalia Faná del Valle Villar (Universidad Francisco de Vitoria)
Laura Martín Martínez (Universidad Francisco de Vitoria)
Gemma Ruiz Varela (Universidad Francisco de Vitoria)
Jorge Acebes Sánchez (Universidad Francisco de Vitoria)
© 2021 Amalia Faná del Valle Villar y Salvador Ortiz de Montellano del Puerto de la coordinación
© 2021 Los autores de sus textos
© 2021 Editorial UFVUniversidad Francisco de [email protected] // www.editorialufv.es
Primera edición: abril de 2021
ISBN edición impresa: 978-84-18360-82-4
ISBN edición digital: 978-84-18360-83-1
ISBN Epub: 978-84-19488-00-8
Depósito legal: M-6639-2021
Diseño de portada: Cruz más Cruz
Preimpresión: MCF TEXTOS, S. A.
Impresión: Producciones digitales Pulmen, S.L.L.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Esta editorial es miembro de UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.
Este libro puede incluir enlaces a sitios web gestionados por terceros y ajenos a EDITORIAL UFV que se incluyen solo con finalidad informativa. Las referencias se proporcionan en el estado en que se encuentran en el momento de la consulta de los autores, sin garantías ni responsabilidad alguna, expresas o implícitas, sobre la información que se proporcione en ellas.
Impreso en España - Printed in Spain
ÍNDICE
Hacerse preguntas, una invitación pedagógica. La ecología integral como reto para una educación cívica global
Agustín Domingo Moratalla
El cambio antropológico. La antropología cristiana integral como respuesta a la actual crisis antropológica
Ramón Lucas Lucas
Acoger y dar la bienvenida a la diversidad
Cristóbal Calero Gil
El modelo pedagógico de la UFV. Una propuesta para una educación en el encuentro
Sonia González Iglesias y José Ángel Agejas Esteban
El lenguaje de las manos, el corazón y la cabeza: El papa Francisco y las competencias clave
Juana Savall Ceres
La diversidad como camino de crecimiento personal
Laura Martín Martínez y Esther Vela Llauradó
Las fuentes del pensamiento educativo del papa Francisco
Alfonso Martínez-Carbonell López
Inquietud y creatividad en la propuesta educativa de Francisco
Yolanda Ruiz Ordóñez y Miguel Ángel Barbero Barrios
Un corazón inquieto, un corazón joven
Susana Miró López y Susana Sendra Ramos
Escribir tu historia desde la historia. Arraigados en el pasado, interpelados por el presente, comprometidos con el futuro
María José Ibáñez Ayuso
Bibliografía
HACERSE PREGUNTAS, UNA INVITACIÓN PEDAGÓGICA. LA ECOLOGÍA INTEGRAL COMO RETOPARA UNA EDUCACIÓN CÍVICA GLOBAL
Agustín Domingo Moratalla
Juan Pablo II tenía la fuerza de la palabra, Bergoglio tiene la fuerza del gesto.
Scannone, 73.
INTRODUCCIÓN: FRANCISCO O LA MISERICORDIA EN LA EDUCACIÓN
El objetivo de estas páginas es proporcionar algunas claves filosóficas de la propuesta educativa del papa Francisco. No pretendo un estudio detallado sobre su formación filosófica ni sobre su biografía intelectual, tan solo ayudar a entender la propuesta educativa de Francisco desde la transformación de la filosofía que se ha producido en la segunda mitad del siglo XX. Aunque la expresión transformación de la filosofía remite a la descripción por parte de K. O. Apel del giro pragmático-trascendental en la historia de la filosofía contemporánea, me remitiré a una transformación que, además de afectar a la fundamentación de la filosofía, afecta a su aplicación. En este sentido, entiendo la transformación como una reorientación de la racionalidad en general y de la razón práctica en particular.
El punto de partida metodológico lo encontramos en los Ejercicios espirituales de san Ignacio, mejor dicho: en la «dialéctica ignaciana que guía el espíritu», como acertadamente ha señalado Borghesi (2019).
A partir de aquí hay una serie de filósofos claves en la biografía de Francisco, empezando por su profesor de filosofía, el jesuita Miguel Ángel Fiorito, quien lo puso en contacto con la escuela blondeliana (no hegeliana) de Lyon y, sobre todo, con Gaston Fessard, continuando con Alberto Methol Ferré y terminando con su maestro y compañero jesuita Juan Carlos Scannone. En todo caso, el corazón poscartesiano desempeña un papel central en esa dialéctica ignaciana.
No es únicamente el corazón de Pascal, sino el de san Buenaventura, unido al ordo amoris agustiniano y la razón cordial que encontramos en nuestra tradición de Unamuno, Ortega o Cortina. Y preciso que es poscartesiano porque es el propio de la experiencia del discernimiento ignaciano, donde la deliberación no es estrictamente instrumental o calculadora (pros y contras al orientar nuestra voluntad), sino que interviene activamente el funcionamiento afectivo del corazón como thymos; es decir, movido por el vigor de la elección, la consolación-desolación y la confirmación o aquietamiento.
Realizo la presentación en tres tiempos. En el primero, analizo la reconstrucción de la razón práctica en la segunda mitad del siglo XX para mostrar cómo Francisco asume los planteamientos de la transformación de la filosofía entendida en un sentido amplio. En el segundo, indicaré algunas pistas para profundizar en la visión ignaciana, que en Bergoglio se hace presente mediante lo que Scannone ha llamado «avanzar por olfato» (Scannone, 2017). En el tercero, presentaré algunos textos básicos para entender una propuesta pedagógica más centrada en la admiración, el asombro o la capacidad de preguntar que en las certezas, las seguridades o las respuestas cerradas. Considero que Francisco está realizando una invitación pedagógica radical que no solo consiste en hacerse preguntas, sino en querer que estas sean buenas preguntas. De ahí que su propuesta filosófica de ecología integral no evite los retos de una educación cívica global, porque se enmarca en este nuevo horizonte de la razón práctica.
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA RAZÓN PRÁCTICAEN LA SEGUNDA PARTE DEL SIGLO XX
El contexto filosófico de la segunda mitad del siglo XX está caracterizado por una serie de cambios que han provocado lo que Karl Otto Apel ha llamado una «transformación» de la filosofía (Apel, 1986). Las causas de esta transformación son muy variadas y afectan a los usos teóricos y prácticos de la razón. Al plantearnos el papel de la razón en la era de la ciencia, descubrimos que el nuevo denominador común de los procesos es la emergencia de una renovación del concepto de responsabilidad. Entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el desciframiento del genoma humano, que se producen entre la última mitad del siglo XX y la primera del XXI, se han producido cambios sustantivos que, además de afectar al puesto del hombre en el cosmos, afectan al sentido del cosmos en su globalidad, lo que pone en juego una nueva forma de entender la realidad.
Además de la dimensión consecuencialista que tenía el concepto de responsabilidad (cálculo de las consecuencias de la acción), ahora tiene una dimensión axiológica, porque emerge como valor propio y guía de nuestras acciones, que son por sí mismas respuestas y un modo determinado de habitar un mundo global. El principio de responsabilidad se ha transformado también en principio de prudencia y principio de precaución, por la precariedad, fragilidad y vulnerabilidad de los sistemas de cálculo que utilizamos. Se da la paradoja de que ha aparecido una inteligencia artificial en la que se deposita la confianza de lo que aún llamamos inteligencia. Si ya sabíamos que no todas las consecuencias de nuestras acciones son previsibles y calculables, ahora tenemos la certeza de que necesitamos mayores dosis de prudencia, precaución y, en general, virtud cívica para afrontar los retos de la era de la paradójica inteligencia artificial. Recordemos que este imperativo de la responsabilidad anima las diferentes versiones del giro lingüístico, hermenéutico o aplicado en la filosofía contemporánea. En este contexto, hay tres elementos importantes para interpretar a Francisco:
a) La formación filosófica que realiza como jesuita se mueve entre el neotomismo trascendental de Karl Rahner y la hermenéutica filosófica de Hans Georg Gadamer. En ambos casos, el preguntar humano desempeña un papel central. Para Rahner, como apertura estructural del hombre a la realidad; para Gadamer, porque su transformación de la filosofía pasa por lo que llama primacía hermenéutica de la pregunta. Sería bueno rastrear la influencia de los textos de Rahner en la formación filosófica de los maestros de Bergoglio y, sobre todo, el itinerario de la filosofía existencial centroeuropea, que, asumiendo algunas ideas de la analítica existencial de Heidegger, es capaz de marcar claramente sus distancias desde una visión comprometida y esperanzada de la vida. Además de la presencia explícita de Gaston Fessard, la presencia inicial de Guardini y el impacto de la hermenéutica filosófica de Gadamer, Lonergan, Ricoeur y Scannone son decisivas.
En esta tradición, es importante la renovación posheideggeriana del concepto de experiencia. Recordemos que la hermenéutica filosófica lleva a cabo una renovación radical del concepto de experiencia desde la primacía del tú, lo que supone una ruptura con las tradiciones empiristas y positivistas, que hasta entonces se referían a la experiencia. Desde la crítica que Kierkegaard había realizado al concepto hegeliano de experiencia, la hermenéutica filosófica de Gadamer y el personalismo dialógico de Martin Buber, el concepto de experiencia se ha transformado y renovado. La experiencia ahora tiene una dimensión intersubjetiva, interpersonal y dialógica cuyos rasgos constituyentes son la apertura y la incompletitud desde la primacía del tú. A partir de ahora, el verbo experimentar tiene que ser reconstruido desde el experienciar.
b) Francisco asume estos planteamientos a lo largo de su formación jesuítica y a lo largo de su formación intelectual. Son autores para los que es importante lo que la hermenéutica dialógica de Gadamer llama primacía hermenéutica de la pregunta, que, de algún modo, se iniciaba en las Confesiones o el Ordo amoris de san Agustín. Esta presencia agustiniana y existencial, a su vez crítica con el existencialismo de Heidegger y Sartre, se puede rastrear por la presencia de los textos pedagógicos de Ismael Quiles y Joaquín Xirau en las bibliotecas jesuíticas de Iberoamérica.
Esta tradición filosófica plantea una renovación de las pedagogías tradicionales, que se habían basado en el intelectualismo pedagógico. El movimiento reformista e innovador en las filosofías de la educación se replantea ahora con unas coordenadas que no son las del positivismo, el laicismo y el racionalismo ilustrado. A diferencia de otros movimientos de innovación y renovación pedagógica, los límites del intelectualismo se realizan desde la confianza en un nuevo modo de entender la razón humana que integra la razón vital transformada en razón histórica, narrativa y cordial. Esta presencia de la tradición de Unamuno y Ortega, así como de la escuela de Madrid, también se puede rastrear en la formación filosófica de Alberto Methol Ferré, pensador uruguayo sin el que la filosofía de Jorge Bergoglio sería incomprensible.
Estos límites del intelectualismo pedagógico ya habían sido señalados en la reconstrucción que realiza Gadamer de la relación entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu planteada por Dilthey. Precisamente, la primera parte de Verdad y método, de Gadamer, pretende dignificar filosóficamente la praxis que realizan las humanidades: habilitan para la inteligencia práctica, para una capacidad de juicio prudencial que se adquiere en las diferentes hermenéuticas —filológica, jurídica y teológica—. Ante la tentación cognitivista, lógica o especulativa de la educación moral, las humanidades mantienen la tensión existencial (Kierkegaard) entre el aquí y el ahora, el caso y la regla, lo particular y lo universal, lo lógico (Hegel) y lo histórico (Marx). Con ello se recupera la dignidad del arte, la filología, la historia y, en general, de las humanidades como saberes científicos y universales, en un uso no positivista del término. La proximidad de Juan Carlos Scannone a la hermenéutica filosófica de Paul Ricoeur es una clave interpretativa en la superación del intelectualismo educativo de Bergoglio.
c) En este mismo contexto hermenéutico, la filosofía de Bergoglio ha formulado cuatro principios sustantivos que destilan importantes discusiones sobre las transformaciones que se han producido en las ciencias sociales de los siglos XIX y XX. Esto lo ha hecho sin volver a planteamientos metafísicos premodernos o paleotomistas; es decir, sin renunciar a un horizonte antropológico, pero dejando claro que no quiere ser antropocéntrico. Con ello, las intervenciones públicas de Francisco deben leerse en términos de una ética aplicada que concreta sus cuatro grandes principios, que describe detalladamente en la Evangeli gaudium (cfr. 222-236). Además, son cuatro principios claves en la construcción de los pueblos, no simplemente de los individuos o las masas, dato importante que no puede pasar por alto:
• El tiempo es superior al espacio. En lugar de considerar por igual ambas categorías, Francisco privilegia la del tiempo y la concreta en cuatro puntos que perfilan una forma muy original de entender la fenomenología de la existencia histórica. Primero (222), hay una tensión entre plenitud que abre horizonte y límite como pared o muro. Segundo (223), el valor de iniciar procesos que generen dinamismos germinales con tenacidad y convicciones, pero sin ansiedad. Tercero (224), la perspectiva histórica como criterio de valor para no limitarse lo inmediato y eficaz. Cuatro (225), la confirmación del largo plazo como criterio de valor.
• La unidad prevalece sobre el conflicto. Al describir este principio, nos encontramos con un realismo renovado, porque asume planteamientos de las filosofías contemporáneas, como la presencia del conflicto. El conflicto y la lucha no pueden tener la última palabra en nuestros análisis de la realidad (226). El conflicto ni se ignora ni se evita, es eslabón de un nuevo proceso (227). La solidaridad abre un nuevo modo de hacer la historia. Se busca unidad pluriforme que engendre nueva vida (228). Aquí aparece la figura de Cristo, de la misma forma que en Fessard aparece lo teológico después de lo lógico y lo histórico. Es el lugar de una paz que comienza desde la propia interioridad. La dispersión dialéctica, propia de corazones rotos, hace imposible la auténtica paz social (229). Estamos ante una nueva síntesis donde la unidad del Espíritu armoniza una diversidad reconciliada (230). Recordemos aquí la centralidad del concepto estados de paz con el que Paul Ricoeur culmina su libro Caminos del reconocimiento.
• La realidad es más importante que la idea. Aunque cada término que utiliza cuando describe este principio es importante, nos quedamos con la crítica al intelectualismo y al eticismo. Al primero contrapone la sabiduría y al segundo contrapone la bondad. Ambos se presentan en el lado de su nueva concepción de la realidad (231). No es una concepción acrítica, sino una visión transformada de la realidad «iluminada por el razonamiento», que no desemboca en la simple objetividad, sino en la «objetividad armoniosa». Lo que se consigue distanciándose de idealismos, de retóricas vacías, de intimismos, de gnosticismos y de nominalismos. Debemos evitar una racionalidad ajena a la gente (232). Es una realidad histórico-narrativa, pero planteada desde la encarnación de la Palabra históricamente efectiva, como criterio de valor e incentivo para «realizar obras de justicia y verdad» (233). Sería bueno recordar en este contexto lo que Gadamer llama conciencia de la historia efectual (wirkungsgeschichtliche Bewusstsein) como efectividad del dinamismo del obrar en la historia (UPSA, 1989).
• El todo es superior a las partes. Francisco también quiere responder a la tensión entre globalización y localización, entre cosmopolitismo y patriotismo. Debemos evitar el universalismo abstracto y el folclorismo localista (234). Ampliar la mirada sin desarraigarse: ni la globalización, que anula las particularidades, ni la localización, que esteriliza (235). Es aquí donde sustituye la imagen de la esfera por la del poliedro, donde las particularidades conservan su singularidad, sean personas o pueblos, por muy pobres o defectuosos que sean. No es el todo de la perfección la virtud, sino de la misericordia, porque no piensa en los errores de las personas, sino en la posibilidad de que, aunque yerren, tienen algo que aportar (236). Para los cristianos, esto significa una totalidad integradora de clases sociales y de tiempos, una mística popular que acoge el Evangelio y lo encarna. Precisamente un Evangelio que tiene un criterio de totalidad inherente: no termina de ser Buena Noticia hasta que llega a todos —cantidad—, hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre —cualidad— y hasta que no entran todos los hombres en la mesa del Reino —fraternidad— (237). Llegados a este punto, conviene recordar la crítica que Charles Taylor realiza al individualismo metodológico de las ciencias sociales, proponiendo un holismo renovado en el conjunto de trabajos agrupados como Argumentos filosóficos.
COMPLEJA VISIÓN IGNACIANA DEL XX: IN ACTIONE CONTEMPLATIVUS
En la conversación que mantiene Bernadette Sauvage con Juan Carlos Scannone hay información relevante sobre las raíces filosóficas de Francisco. La primera está relacionada con los cuatro principios que acabamos de presentar. La periodista le pregunta si provienen de los Ejercicios de san Ignacio, y este afirma lo siguiente:
No lo creo, pero están relacionados. Provienen, creo, de una carta de un político argentino, gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, sobre la manera de gobernar al pueblo… El tiempo, sí es importante. Por este motivo Fessard puso de subtítulo al primer tomo de su obra sobre los Ejercicios: tiempo, gracia y libertad. (Scannone, 2017).
La segunda es interesante, porque la periodista le pregunta a Scannone si san Ignacio puede ser considerado un maestro de la sospecha. Recordemos que esta expresión es utilizada por el filósofo francés Paul Ricoeur para identificar el magisterio de tres pensadores contemporáneos que han criticado radicalmente el humanismo moderno y sus formas de entender la racionalidad: Marx, Nietzsche y Freud. La respuesta de Scannone es la siguiente:
Ignacio es, por supuesto, un «maestro de la sospecha». En la vida espiritual se sospecha de las ilusiones. Cada cual, a menudo, se «autopersuade» —se engaña a sí mismo—, es la ilusión. Marx lo llamaba ideología; Freud, racionalización, y Nietzsche, voluntad de poder. La ilusión no es la mentira ni el error. La mentira engaña a la otra persona, y en el error y o me equivoco: simplemente no acierto con la verdad. Ricoeur distinguía precisamente la ilusión del error y de la mentira. San Ignacio dio un método para tomar consciencia de la ilusión. Los maestros de la sospecha, por su parte, lo transcribieron de modo secular […]. San Ignacio supo hallar métodos espirituales contra la ilusión, métodos que nos permiten discernir hasta que se dé un verdadero encuentro con Dios. (Scannone, 2017).
Teniendo en cuenta estas dos consideraciones, voy a señalar algunos puntos de esta tradición ignaciana que aparecen en Francisco.
1. Como señala Borghesi en el capítulo 2 de su Biografía intelectual de Francisco, estos principios surgen como respuesta crítica a la tragedia de su tiempo (Borghesi, 2019). Por una razón sencilla: para el cristiano seguidor de san Ignacio, la única vía para salir de la polarización histórica es la aceptación del Dios siempre mayor, del Dios más grande que nuestros proyectos. Esta perspectiva abre a un principio nuevo: el principio de unidad, que no elimina los contrastes, pero sí impide su absolutización. Se mantiene una concepción ignaciana de la memoria histórica.
Borghesi se remite al informe del año 1976 dedicado a Fe y justicia en el apostolado de los jesuitas, donde afirma que «unir reduciendo es relativamente fácil pero no duradero. Es más difícil elaborar una unidad que no anule lo diverso, que no reduzca el conflicto: con esta unidad es con la que la Compañía marcó su obra de evangelización». La dialéctica bergogliana no es la hegeliana, vive de las antinomias y no es ascendente, sino circular. El tercer momento exige un contacto directo, sensible, con la realidad. A juicio de Borghesi, se manifiesta un rostro tomista dado por la tensión, imposible de eliminar, entre esencia y existencia, forma y materia, ideal y sensible, alma y cuerpo. Una realidad a la que la conciencia debe volver continuamente si no quiere extraviarse.
Este rostro tomista no puede aislarse de otro principio que, como bien señala Borghesi, se encuentra en el pensamiento dialógico del siglo XX y la herencia de Buber: «Al principio fue la relación». Estamos ante una renovación dialógica de la dialéctica que no excluye los términos, que exige no tener que plantear como excluyentes la fe y el compromiso social, la mística y la ascética. Que exige no tener que contraponer y plantear como excluyentes el espiritualismo desencarnado y el activismo intramundano. La visión ignaciana, ir más allá de la oposición entre ascetas y místicos para plantear de manera renovada una filosofía del compromiso, alimentará la tradición personalista y hermenéutica de filósofos como Mounier y Ricoeur. Es más, es una determinada forma de entender la razón práctica como ética aplicada de la que se alimentarán las diferentes éticas profesionales. Y aquí es donde cobran importancia filósofos que han recuperado el pensamiento dialéctico para el siglo XX, como Przywara, De Lubac, Guardini y Fessard. Por eso Borghesi se detiene en lo que llama el tomismo dialéctico de Alberto Methol Ferré.
2. Estamos ante un planteamiento filosóficamente complejo y fácil de simplificar. En Francisco, vuelve a presentarse en la Gaudete et exultate cuando pide recuperar la frescura del Evangelio y evitar dos riesgos de una indudable carga filosófica: el gnosticismo actual y el pelagianismo. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo «donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos». La abundancia de información nos puede llevar fácilmente a un racionalismo o incluso a una superficialidad vanidosa, incluso a identificar nuestro uso de la razón con el uso de toda la razón. La clave está en promover una racionalidad renovada y transformada que no sea reduccionista, que no sea dominadora, que reconozca sus límites, que no use la religión en beneficio propio, que no esté al servicio de elucubraciones mentales.
En su crítica al gnosticismo, Francisco recuerda que «en la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y la vida cristiana que, en su variedad, ayudan a explicar mejor el rico tesoro de la Palabra». También que algunas teorías buscan reemplazar al Dios trinitario y encarnado «por una Unidad superior». Las preguntas, angustias, peleas, sueños, luchas y preocupaciones de nuestro pueblo «poseen un valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de la encarnación» (&44).
En su crítica al pelagianismo recuerda los límites de una voluntad humana todopoderosa, concretada en una autocomplacencia egocéntrica y elitista que, a su juicio se concreta en una «obsesión por la ley, fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de los asuntos prácticos, el embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial…» (&57).
También critica la vida de la Iglesia cuando se convierte en lo siguiente:
Pieza de museo o en una posesión de pocos… Esto ocurre cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. De esa manera, se suele reducir y encorsetar el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante y su sal. Es quizás una forma sutil de pelagianismo, porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Esto afecta a grupos, movimientos y comunidades, y es lo que explica por qué tantas veces comienzan con una intensa vida en el Espíritu, pero luego terminan fosilizados… o corruptos. (&58).
3. No tener límite para lo grande, pero concentrarse en lo pequeño. En la formación ignaciana, la ambición para las causas grandes desempeña un papel fundamental, siempre mediada por el testimonio de una voluntad aplicada que comienza en lo pequeño, en el día a día, en la disciplina y la virtud. No es un problema de cantidad o tamaño, sino de calidad; no es el plus, sino el magis. Tanto Fessard como Fiorito se nutren de esta máxima ignaciana: «Non coerceri máximo, continere a minimo, divinum est» (no tener límite para lo grande, pero concentrarse en lo pequeño).
Como recuerda Borghesi (2019), citando literalmente a Bergoglio, «esta virtud de lo grande y lo pequeño se llama magnanimidad, y, a cada uno desde la posición que ocupa, hace que pongamos siempre la vista en el horizonte. Es hacer las cosas pequeñas de cada día con el corazón grande y abierto a Dios y a los otros. Es dar su valor a las cosas pequeñas en el marco de los grandes horizontes, los del Reino de Dios».
4. La Iglesia, ante lo popular (pueblo) y lo liberal (democracia liberal). La teología del pueblo no es una alternativa conservadora a la teología de la liberación progresista, sino una teología de la liberación sin marxismo, contraria a la teología de la secularización. Se ahonda en la pastoral popular más allá del debate sobre las relaciones con la modernidad o la democracia liberal. La espiritualidad popular es cultura, nexo orgánico que liga todos los aspectos de la existencia.
Borghesi se detiene en la figura de Guardini para indicar la síntesis que Bergoglio realiza en el ámbito sociopolítico. Tanto el individualismo liberal como el colectivismo socialista disuelven la tensión polar entre persona y comunidad, que encuentra su solución en la óptica de la solidaridad. Hay un texto clave de 2011 donde recoge las aportaciones de una conferencia anterior pronunciada el 30 de junio de 2007. En el año 2011, con ocasión del bicentenario de Argentina, Bergoglio publica Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo, un texto fundamental para rastrear cómo entiende la democracia: espacio del compromiso y la misión para superar las confrontaciones que impiden el bien común. La democracia es compromiso, resolución de las tensiones polares, superación del maniqueísmo.
A partir de la persecución del bien común, la democracia debe rebasar la divergencia entre élite y pueblo, entre ciudadanos y pueblo. El texto que recoge Borghesi es el siguiente:
Ciudadanos es una categoría lógica. Pueblo es una categoría histórica y mítica. Vivimos en sociedad y esto todos lo entendemos y explicitamos lógicamente. Pueblo no puede explicarse solo de manera lógica. Cuenta con un plus de sentido que se nos escapa si no acudimos a otros modelos de comprensión, a otras lógicas y otras hermenéuticas. El desafío de ser ciudadano incluye vivir y explicitarse en las dos categorías de pertenencia: de pertenencia a la sociedad y de pertenencia a un pueblo. (Borghesi, 2019).
Esta tensión entre ciudadanía y pueblo es importante porque Francisco invita a la comunidad política para que se haga pueblo, no masa, agrupación, multitud o muchedumbre. Tampoco enjambre, como puede ser el caso hoy en la era digital. Está en juego el proceso de hacerse pueblo, y es un proceso de integración donde convergen dos tipos de categorizaciones: la lógica (ciudadanía) y la histórico-mítica. Esta última sería mejor llamarla hermenéutica por la convergencia que facilita de lo histórico, lo narrativo y lo valioso. Y nos sitúa de lleno ante el tema de la identidad y la relación que en él mantienen las diferentes generaciones (Cuda, 2016).
Esta visión mítica de la categoría de pueblo se encuentra en un ethos que supera la puja de tradiciones, de relatos y de enfrentamientos. La vía indicada aquí es la de una cultura del encuentro y un horizonte utópico compartido. A partir de aquí, entendemos mejor toda la dimensión política que hay en los textos de Francisco y en qué medida nos permite una reconstrucción de la democracia desde el horizonte de la caridad y la misericordia: «Lo que a uno lo hace ciudadano es el despliegue del dinamismo de la bondad hacia la amistad social». Se abren así nuevos horizontes éticos para la donación y la responsabilidad en el siglo XXI (Domingo, 2014).
5. Hay dos categorías importantes en la antropología política contemporánea que encontramos en la trayectoria filosófica de Francisco. La primera se sitúa en la calificación de su humanismo como integral. Como hemos señalado en un trabajo reciente, el adjetivo integral procede del uso que hacían de este Jacques Maritain y la tradición personalista cuando se enfrentan al integrismo. Maritain propone un humanismo integral para referirse a una antropología que no fragmente la realidad personal humana, como si cuerpo y alma, mente y cerebro, corazón y cabeza fueran dos objetos o simples cosas. Esta visión unitaria e integradora de la vida humana se trasladará a la vida social y los textos de Pablo VI sobre el desarrollo plantean la necesidad de un desarrollo integral.
La hermenéutica de la continuidad nos lleva reforzar la tradición que arranca en Maritain, la continúa Pablo VI y la encontramos en Francisco cuando habla de ecología integral. Además de una determinada forma de entender la antropología, es también una manera concreta de entender el desarrollo y, por consiguiente, de entender la ecología.
Frente a visiones simplificadoras y hemipléjicas de la antropología, la filosofía social y la ecología, hay una visión integradora que no funde ni confunde cuando unifica o aúna (Francisco, 2015).
Esta continuidad en el afrontamiento de las tradiciones humanistas tiene una derivada política en los planteamientos de Amelia Podetti y en el itinerario de Francisco. El colectivismo marxista y el individualismo capitalista no facilitan una visión integradora de la compleja realidad personal, social y ecológica de la vida humana. El humanismo integral siempre ha promovido una vía original y antropológicamente originaria, que es la vía de la responsabilidad solidaria. De ella se han hecho eco planteamientos de filosofía política que buscaban una vía intermedia o incluso han hablado de tercera vía







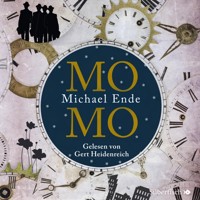



![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)