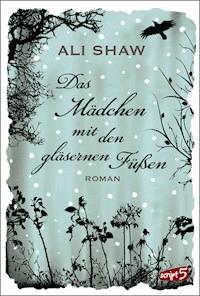Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Clásicos
- Sprache: Spanisch
Jimena vive en una casa muy grande, a las afueras del pueblo. En ausencia de sus padres, su nodriza cuida de ella, pero la joven jamás sale de su hogar. ¿Para qué, si allá dentro tiene todo lo que desea y es feliz?Hasta que un día llega hasta las rejas de su puerta un misterioso buhonero.Y con él, las historias. Y el resto del mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para el usuario cellostargalacticade Fanfiction.com. Su historia The Toymaker and the Widowinspiró la figura del buhonero cuentacuentos.
Para Heather Dale, por las horas que he pasado escribiendo con su música como aislante del resto del mundo.
Para mis dos abuelas: la una, la mejor crítica; la otra, la más ferviente lectora.
Para Noemí.
Para Inés y Blanca.
Para Wolf.
Para mis otros seis.
Para mi Musa.
La casa está construida a las afueras del pueblo, lejos del ruido del mercado, del humo de las chimeneas y, sobre todo, de la vista de los curiosos.
Lo primero que veréis de ella es el tejado de pizarra, o al menos la parte que sobresale entre los abetos. Los dueños plantaron arbustos de boj junto a las rejas de la valla que rodea el terreno, arbustos que han crecido hasta convertirse en un infranqueable muro verde por delante el metal. Si lograseis cruzar la puerta, encontraríais ante vuestros ojos un inmenso jardín lleno de flores de mil colores: rosas, amapolas, margaritas, tulipanes, jazmines...
Los árboles crecen altos, y los arbustos, frondosos, hábilmente recortados para que el jardín parezca habitado por un sinfín de animales tales como conejos, leones, flamencos, patos, osos...
Hay también un estanque de piedra con una fuente que representa a una mujer desnuda, con un cántaro inclinado entre las manos de forma que el agua cae desde él. Un par de pececillos, de esos rojos y gorditos que suelen habitar todos los estanques domésticos, nadan plácidamente en este, bien cuidados y alimentados diariamente. Pero ¿por quién?
Ahora que estáis junto al estanque, fijaos en el camino por el que habéis venido. ¿Lo veis? Es un camino de piedra, impecable, sin una sola mala hierba. Se ramifica desde la verja de la entrada. Os ha traído hasta la fuente, pero también lleva hacia un columpio de madera bajo un abeto, a un banco en el rincón donde las rosas huelen mejor, hacia la entrada de lo que parece un pequeño laberinto de boj...
Pero lo que nos interesa ahora es que el camino principal conduce directo a la puerta de la casa de la que ya os he hablado, la casa que es el centro de este hermoso jardín.
Bien, aquí transcurre nuestra historia, que ocurrió hace mucho mucho tiempo. Y, como todas las buenas historias, solo puede empezar de una forma:
Érase una vez...
Capítulo I
La vela de la Galatea
Érase una vez una muchacha que nunca había salido de su casa.
Sé lo que pensaréis: que una malvada madrastra o un cruel tutor la mantenían prisionera, o incluso que una horrible maldición pesaba sobre ella.
No era así.
Era ella la que no quería salir de su mansión. ¿Para qué, si dentro tenía todo lo que podía desear?
Vivía en aquella enorme casa con la única compañía de un viejo perro de caza que ya solo cazaba ratones, y su nodriza que, fiel a su joven ama, iba y venía cada día al mercado a traer todo lo necesario para que la damita no tuviese que salir a ese exterior que tanto la aterraba.
Se había hecho mayor para las lecciones de su anciano profesor, que ya no sabía qué más podía enseñarle. La muchacha era lista, y había aprendido a leer, escribir y algunas nociones básicas de botánica y de ornitología. Sabía latín y griego, era capaz de tocar complejas piezas en el piano, tenía una caligrafía impecable y una perfecta dicción...
... Pero su mundo se acababa en la puerta del jardín. Las únicas flores que conocía eran las que allí crecían, y el pedazo de cielo estrellado que se veía por entre las ramas de los árboles y a través de la ventana de su alcoba era todo el conocimiento de astronomía que precisaba.
Puesto que nada conocía del exterior, vivía feliz en su pequeño universo, convencida de que tremendos peligros podrían ocurrirle si osaba cruzar la verja de hierro forjado.
Hasta aquel primer viernes, a finales de octubre.
Aquel día, mientras su nodriza estaba fuera, alguien tocó la campana de la reja del jardín.
La joven se asustó: ¿quién llamaba, si ella no esperaba a nadie?
Como hemos dicho, su profesor ya no venía a la casa; el afinador del hermoso piano de cola hacía poco que había cumplido con su deber, y no habían vuelto a llamarlo; también el deshollinador había despejado las chimeneas recientemente; la criada que limpiaba solo venía los martes, jueves y sábados, y tampoco el jardinero pasaba los viernes.
Así pues, ¿quién podría ser?
Cabía la posibilidad de que su buena nodriza estuviese ya de vuelta y hubiese olvidado las llaves, pero hacía poco que había salido y solía permanecer en el pueblo toda la mañana.
Comprobando que su vestido negro estaba impoluto, se echó por encima un chal del mismo color, cubrió sus manos con unos guantes de encaje, también negros, cogió su sombrilla y salió al jardín.
–¿Quién está ahí? –dijo con cautela, acercándose a la verja.
–¡Buenos días, bella dama! –respondió una voz, y ella pudo ver entonces que se trataba de un hombre joven–. Hace un día maravilloso, y más si se refleja en esos ojos tan bonitos.
Ligeramente ruborizada, la joven se apartó un paso de la verja.
–¿Quién sois? –preguntó con voz temblorosa.
El hombre fingió quitarse un sombrero que no tenía e hizo una exagerada reverencia, apartando la capa hacia atrás con una mano.
–Soy buhonero, mi señora –respondió–. Traigo artículos de lugares muy lejanos, y a muy buen precio. ¿Deseáis tal vez sedas? ¿Cajas de ébano? ¿Estatuillas de oro y marfil? ¿O tal vez...?
Mientras hablaba, la joven le examinó de abajo arriba, desde los pantalones de rayas verticales azules y amarillas hasta el aro de su oreja izquierda; lo único de un color uniforme era su camisa blanca, remangada hasta los codos. La cubría con un chaleco azul de ojales plateados, y ribetes y adornos en amarillo. No calzaba los clásicos zapatos de punta vuelta que caracterizaban a los bufones de los pocos libros que había leído sobre el tema, sino que llevaba botas de suela gruesa, ideales para largas caminatas.
Y luego estaba la capa. Parecía como si alguien hubiese cortado pedazos de tela aquí y allá y los hubiera cosido todos juntos para formar un largo manto de retales. El hombre se la sujetaba al cuerpo con dos correas de cuero que le cruzaban el pecho en forma de equis y se abrochaban a la espalda, sin duda con una hebilla. La capucha descansaba sobre sus hombros.
En medio de todo aquel colorido, resaltaban la piel morena y curtida por el sol, las manos grandes y expresivas y un rostro agradable, cubierto apenas por una leve sombra de barba de no más de dos días. El pelo, negrísimo, era prácticamente lo más indomable de su persona, pues se ondulaba en remolinos sobre su nuca, sus orejas y su frente.
¿Lo que más le llamó la atención? Sus ojos. Ella nunca había visto el azul de los océanos, así que solo pudo compararlos con dos enormes zafiros.
La joven apenas podría hilar un puñado de adjetivos para referirse a él, pues era una auténtica rareza.
Mientras hablaba, el buhonero la miró a ella: recogía su pelo castaño en un complicado tocado que alejaba cualquier mechón de su frente y de sus ojos del color de la miel. Llevaba un vestido negro de mangas largas, ceñido al talle con un corpiño y adornado con toda suerte de volantes, cintas y encajes. El bajo de la falda dejaba ver la punta de unos botines impolutos, del mismo color que todo lo demás. Ella era pequeña y delgada, con una cintura fina y un cuello de cisne en el que se había puesto una cinta de raso, negra también.
¿Lo que más le llamó la atención? No tenía ni una sola peca, ni un solo lunar, ni una sola marca. Por debajo de la sombrilla, la piel era tan pálida como una hoja en blanco, y tan lisa como una superficie de porcelana pulida. Como una muñeca. O una flor de loto. O el alabastro. O...
El buhonero podría, si quisiera, describirla de mil y una maneras diferentes, compararla con infinidad de cosas e incluso hacerlo en varias lenguas, pero eso no la haría más interesante.
–No quiero nada, gracias –dijo la joven cuando hubo terminado de examinarle. En aquel momento, lo único que deseaba era volver a la seguridad de su casa, lejos de la puerta y de aquel hombre tan extraño.
Pero el desconocido no parecía querer marcharse.
–¿Cómo podéis decir que no queréis nada, si aún no os he enseñado lo que vendo, mi señora?
El corazón de la muchacha estaba a punto de salírsele del pecho; nunca antes había hablado con un extraño sin la presencia de una tercera persona, habitualmente su querida nodriza. Y, sin embargo, la curiosidad pudo con ella.
–¿Qué es lo que traéis? –preguntó, acercándose más a las rejas.
–Cosas muy especiales –respondió el buhonero–. Artículos de los confines del mundo, objetos que jamás soñaríais con encontrar y que son únicos en toda la tierra.
Era la clásica charla de los buhoneros, pero aquella era la primera vez que la joven veía uno.
–¿Y dónde portáis todas esas maravillas? –preguntó, curiosa. Se puso de puntillas, estirando el cuello para tratar de descubrir tras el personaje un enorme carromato lleno de bártulos o algo similar, pero el buhonero estaba solo.
–En mi morral, mi señora –dijo mostrando el zurrón que llevaba cruzado bajo la capa–. He tenido que dejar el carro en el pueblo. Hoy no dispongo de toda mi mercancía, pero os garantizo que no os arrepentiréis de echarle un vistazo a lo que traigo.
–Mostrádmelo.
La sonrisa del buhonero se hizo más amplia. Rebuscó en el interior del zurrón y extrajo...
La joven frunció el ceño.
–¿Una vela? –dijo, claramente decepcionada–. Eso no es especial. Tengo docenas.
–Apuesto a que ninguna como esta –replicó el buhonero.
La joven la observó detenidamente. Era un cilindro de cera de color azul, metido en un pequeño recipiente de metal. El conjunto cabía en la palma de la mano extendida del buhonero.
–¿Por qué es tan especial? –preguntó la joven.
Él atravesó con la mano el hueco entre los barrotes y acercó a la joven la vela con su palma extendida.
–Oledla –dijo con una sonrisa.
La joven se inclinó hasta que su nariz estuvo a unos centímetros de la vela. Y la vela no olía a cera ni a nada que se le pareciese.
No, la vela olía a viento, si es que eso era posible. Olía al canto de las gaviotas, al sonido de las olas que arrastran las conchas por el fondo marino, a la arena fría y húmeda de la orilla bajo los pies, a la respiración de las ballenas.
La joven no conocía el mar, y aquellos aromas extraños la dejaron desconcertada.
–¿Qué clase de olor es ese?
–Ese, mi señora, es el olor del bondadoso océano –contestó el buhonero, retirando la mano–. Jamás vi unas aguas tan azules como las del lugar del que procede, tan azules como... –clavó su propia mirada azul en los ojos de miel de la muchacha y se interrumpió, empezando a guardar la vela.
Era solo una treta, la más sencilla de todo el amplio catálogo de argucias de los mercaderes ambulantes, pero, como hemos dicho, la joven nunca había visto uno.
–¿Tan azules como qué?
Él sonrió. Ah, parecía que aquella vela pronto se uniría a las docenas que aquella muchacha decía tener en su casa.
–Lo lamento, bella dama, no quería importunaros con relatos absurdos –respondió, fingiendo acomodarse el morral para marcharse–. La historia de este artículo es, cuando menos, insólita, pero comprendo que pueda no interesaros... Lamento haberos molestado.
–¡Esperad! –exclamó la joven–. Quiero saberlo. Quiero escuchar la historia de esa vela.
El buhonero había estado esperando esa reacción. Volvió a sacar la vela de su morral y la joven fijó sus ojos en el pequeño cilindro de cera.
Érase una vez –empezó el buhonero–, en un lugar muy muy lejos de aquí, un capitán pirata que surcaba los mares en un enorme galeón que para él era todo su mundo. El casco estaba hecho de una sola pieza de madera extraída de un enorme cedro del Líbano. Con las ramas de aquel árbol, sus constructores habían tallado tres grandes palos: el trinquete, la mesana y, entre ambos, el palo mayor. En su panza había espacio para más de diez cañones, además de para un buen número de barriles, sacos e incluso pasajeros; pues a eso se había dedicado el barco cuando aún era la Bienaventurada: al comercio y al transporte. Sin embargo, nuestro capitán lo había robado en algún rincón de los siete mares. Y como a partir de aquel momento habría de navegar bajo una bandera negra que sembraría el terror en el corazón de quien la divisara, era necesario buscarle un nuevo nombre.
Como sabréis, mi señora, los marinos consideran de muy mal augurio bautizar a los barcos con nombres masculinos, y además, el galeón llevaba en la proa una hermosísima talla de mujer. Inspirado por una vieja leyenda de su tierra, el pirata resolvió llamarlo la Galatea.
Una vez la hubo bautizado, el pirata talló antiguos símbolos de buena suerte en el timón, labró con sus propias manos las barandillas y, por último, pintó el mascarón. La cabellera de la Galatea habría de ser negra, como la bandera ondeando al viento; la piel, morena como la suya propia, maltratada por el sol y los elementos y resistente a cualquier tempestad; los ropajes, blancos como la espuma, con un pañuelo de colores como los cientos de peces que nadaban bajo su quilla; y los ojos... ¡ah, los ojos! Habrían de ser azules, tan azules como el mar, como el cielo, como el lomo de las ballenas bajo la superficie. Habrían de ser serenos y, sin embargo, recordar a la tempestad, guardar toda la fuerza del océano, toda su rabia y toda su inmensidad, y seguir siendo hermosos, tan hermosos como solo puede serlo algo igualmente peligroso.
Sí, la Galatea era hermosa, tan hermosa que podría repetirse ese mismo adjetivo mil veces sin que por ello se le hiciera justicia, y el hombre, enamorado del mar, halló en ella a su perfecta compañera. En el camarote que, como capitán, le correspondía por derecho, encontró una pequeña vela del mismo color azul que los ojos recién pintados de la mujer del mascarón. La encendió y la colocó sobre su mesa, entre los mapas y los útiles de escritura, y desde ese día la llama ardió imperecedera.
El hombre recorrió las costas con su barco, y reunió una tripulación de los peores criminales que encontró en los puertos en los que echaba el ancla. Juntos, se embarcaron rumbo a lo que parecía ser el paraíso.
Durante años, décadas quizá, la Galatea surcó los mares sin tregua, sin cuartel, saqueando puertos y abordando bajeles cargados de tesoros. El capitán y su tripulación alzaban las armas bajo su bandera negra, símbolo de muerte que para ellos representaba la libertad. Durante todo ese tiempo, la vela en la mesa del capitán ni se apagó ni se consumió. Ardía con furia cuando entraban en combate, y chisporroteaba con pasión cuando simplemente surcaban los mares con el viento de su parte. Pronto, cada uno de los miembros de la tripulación estuvo convencido de que aquella vela no era sino el alma de la Galatea. Incluso corrían rumores de que una presencia dormía junto al capitán las noches en las que el mar en calma acunaba el barco. Durante esas noches, la vela lucía tenue, titilante, como si unas manos delicadas rodeasen la llama para mitigar su intensidad.
Pero, como habréis adivinado, mi señora, la libertad de los piratas es tan falsa como efímera. Pronto, una fuerza mucho más grande que todos ellos salió a la mar a cazar barcos que navegasen con la enseña de la calavera sobre el fondo negro. Uno a uno, los desterró de las aguas, hundiendo los bajeles y apresando o matando a sus tripulantes. Y cuando aquella fuerza alcanzó a la Galatea, ya no la dejó escapar.
–¿Qué fuerza era esa? –interrumpió la joven, extasiada.
–La ley –respondió él–. El largo brazo de la ley, bajo la forma de la enorme armada de un país que se había hartado de que sus naves fuesen hundidas antes de llegar a su destino.
Fue una batalla feroz. Los cañones dispararon en todas direcciones, las velas se tensaron, las quillas crujieron y los barcos se desafiaron mutuamente sobre las olas. Se desató una terrible tempestad que barría a los marineros de las cubiertas de sus naves. Y en medio de todo aquel caos, la Galatea resistía, la llama de su vela ardiendo con la furia de los elementos, con la pasión de su espíritu. Los ojos pintados de azul parecieron cobrar vida mientras, al timón, el capitán la guiaba entre los barcos enemigos, mientras los cañonazos hacían jirones sus velas blancas, mientras toda esperanza de supervivencia se volvía vana.
Nada se pudo hacer, salvo huir.
Los piratas fletaron una chalupa y empezaron a abandonar el barco. Uno de ellos, un grumetillo que había subido a bordo hacía muy poco, fue enviado a buscar al capitán a su camarote, en el que se había encerrado. Llamó a la puerta y no obtuvo respuesta.
–¡Tenemos que huir, mi capitán! –exclamó el chico desde fuera–. Solo quedamos vos y yo, ¡ya no hay nada que se pueda hacer!
Al no obtener respuesta, entró.
Había alguien más en el camarote con el hombre: una presencia ligera como la espuma, cambiante como el viento y tan llena de pasión como el mar. El chico solo pudo contemplarla, anonadado. Mientras tanto, el capitán llegó hasta él.
–Ya no hay nada que se pueda hacer –dijo repitiendo las palabras de su fiel grumete–. Ve, huye, sálvate, pero déjame aquí. Un capitán nunca abandona su barco.
Apenas hubo dicho esto, le puso en las manos la vela, que llameaba con furia.
–Llévatela. Recordadla cuando ninguno de los dos estemos.
Luego salió bajo la tormenta, fue hacia el timón y permaneció allí, acompañado de aquella presencia.
El grumete bajó por la escala con una sola mano, sujetando la vela con la otra, y saltó dentro de la chalupa. En medio de la confusión, los piratas consiguieron escapar, y desde la pequeña embarcación vieron cómo los cañones de los buques enemigos hacían pedazos el casco del barco. Contemplaron impotentes cómo el hermoso galeón se hundía lentamente; primero la popa, destrozando la mesana y arrastrando consigo el palo mayor y el trinquete. La bandera negra se soltó y voló, zarandeada por el viento hasta que una ola se la tragó.
Lo último que vieron del barco fue el mascarón de proa, erguido entre las olas, el bello rostro de la Galatea dirigiendo una última mirada al cielo. Luego, la cabeza de melena negra se hundió entre la espuma.
En ese momento, la vela en las manos del grumete se apagó con un último suspiro.
Los piratas consiguieron llegar a tierra y, tras hacer un funeral en honor de su capitán y su barco, cada uno tomó un camino diferente.
La Galatea yace dormida en algún arrecife bajo la superficie. Con ella descansan los huesos del capitán pirata que osó amar al mismísimo espíritu de su barco, y que permanecerá con él hasta que el océano se seque.
Nadie supo nunca qué fue del grumetillo, pero cuentan que llevó consigo la vela apagada hasta el fin de sus días.
El buhonero terminó su historia y se hizo el silencio.
La joven seguía mirando la vela. El hombre no se fijó en los ojos de miel llenos de emoción ni en los dientes que rozaban el labio inferior, como si dudaran en morderlo.
No, se fijó en la mano derecha, que colgaba a un lado de su cuerpo. Vio encogerse los dedos enfundados en el guante de piel. Su sonrisa se hizo más amplia al comprobar que, como había esperado, la mano se alzaba despacio, con reparo.
El buhonero le ofreció la vela, pero la joven aún tardó unos instantes más en cogerla entre las manos.
De nuevo aquel olor tan peculiar la invadió, pero esta vez sintió algo más, otro matiz en aquel perfume tan extraño, un matiz de madera astillada y velamen rasgado que estuvo a punto de hacerla llorar.
–¿Cuál es el precio de esta vela? –dijo, mirándola casi con reverencia.
El buhonero fingió dudar.
–Es una pieza muy valiosa, mi señora... ¿Qué estaríais dispuesta a darme?
–Diez monedas de plata –respondió inmediatamente la joven.
El buhonero meneó la cabeza y simuló meditarlo, aunque, como ya habréis adivinado, pensaba aceptarlo. Le habría bastado con cinco, incluso con dos, pero si la muchacha estaba dispuesta a darle diez... Bueno, era cosa suya. No iba a ser él quien le enseñase el valor del dinero.
–Por diez monedas de plata, mi señora –dijo tras el silencio–, esta vela es vuestra. Cuidadla bien, y acordaos de recordar al capitán y su Galatea cada vez que la encendáis.
Mientras la muchacha volvía a todo correr a la casa a buscar el dinero prometido, el buhonero se apoyó en la reja y sonrió de nuevo, esperando pacientemente. Echó un vistazo al maravilloso jardín, inspiró el perfume de las flores que allí crecían y escuchó el canto de la fuente.
–¿Cómo encontrasteis la vela? –preguntó la muchacha desde lejos, jadeando por el esfuerzo realizado. Saltaba a la vista que no solía correr, pero aquellas mejillas sonrojadas mejoraban considerablemente su aspecto.
Le pagó, impaciente, y aguardó a que la vela le fuese entregada. El buhonero metió el dinero en una bolsa que pendía de su cinturón y depositó el objeto con cuidado en la palma enguantada de la muchacha.
–He viajado mucho, mi señora –respondió–. Visité por casualidad la tierra natal del pirata, y encontré la vela en una casa. Allí me contaron su historia tal y como os la he contado a vos. Me la dieron para que Galatea pudiese viajar conmigo.
–Pero yo nunca salgo de aquí... –dudó la joven–. ¿Creéis que...? ¿Creéis que a Galatea le importará?
–Quién sabe –fue la enigmática respuesta, rematada por otra deslumbrante sonrisa–. Cuidaos, bella dama, y cuidad bien de Galatea.
Después, el buhonero se envolvió en su capa y se alejó por el camino.
«Qué personaje tan extraño», pensó la joven mientras volvía a entrar en la casa y depositaba con cuidado la vela en su mesilla de noche.
Nada le dijo a su nodriza, pues pensaba que no volvería a verlo.
Pero se equivocaba.
Capítulo II
La cruz de Samhain
Una semana después, Jimena ya se había olvidado del buhonero y se encontraba sola en la casa contando las horas que faltaban para que su nodriza volviese del pueblo.
–Hoy es víspera de Todos los Santos, niña –le había dicho la nodriza cuando su protegida le preguntó por qué bajaba al pueblo por la tarde en lugar de por la mañana, como solía hacer–. Voy a ver a mi pobre Tomás y a rezar por él. ¿Por qué no te vienes conmigo? Deberías visitar a tus padres...
La joven bajó los ojos y no dijo nada. En lugar de insistir, la mujer meneó la cabeza y se abrochó el capote; demasiado bien sabía que su niña nunca salía.
–Les pondré flores frescas de tu parte, ¿de acuerdo?
–Que sean flores de lavanda –pidió ella–. A mamá le gustaba la lavanda...
Su nodriza la tomó de la mano y acarició la piel blanca con sus dedos toscos.
–Pero, mi niña, la lavanda no florece en esta época... Les llevaré crisantemos, ¿te parece bien?
La joven asintió, pero no levantó la vista del suelo hasta que la puerta se hubo cerrado tras la mujer.
Una hora después, sonó la campana de la puerta.
El reloj pasaba ya de las seis, y fuera había cada vez menos luz.
Extrañada, la joven se puso los guantes, se echó un chal por encima y salió de la casa hacia la verja.
–¡Buenas tardes, bella dama! –oyó cuando aún le quedaban unos metros para llegar–. Estáis aún más hermosa que la última vez que os vi.
El buhonero había regresado.
La joven enrojeció hasta la raíz. ¿Por qué estaba allí de nuevo? ¿No se suponía que los vendedores ambulantes como él no se establecían nunca en un mismo lugar?
Recordando sus buenos modales, respondió al saludo con una inclinación de cabeza.
–Creí que no volvería a veros, buen hombre.
Él se inclinó en una exagerada reverencia. Después habló, sin dejar de mirarla:
–Pues aquí estoy otra vez, mi señora. Os traigo nuevos artículos de...
–¿Y vuestro carro? –interrumpió ella mirando tras él–. ¿Tampoco hoy lo habéis traído?
–Tampoco hoy me ha sido posible –el buhonero respondió con una gran sonrisa. No parecía ser de los que se enfadan si son interrumpidos–. Pero vengo con algo que tal vez pueda interesaros.
La joven le observó rebuscar en su bolsa. Seguía llevando sus estrafalarias ropas y su colorida capa, incluso el pelo negro parecía igual de despeinado. Una sombra de miedo le nubló la frente.
¿Qué motivos podía tener aquel hombre para volver a su puerta? ¿Acaso no sería mejor que vendiese su mercancía en el pueblo?











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)