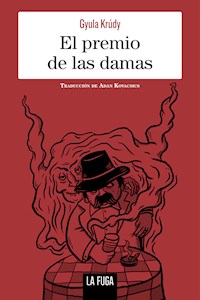
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Fuga Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: En serio
- Sprache: Spanisch
El que prometía ser un día cualquiera en la vida del respetado János Czifra, honorable empresario de una funeraria, dará un vuelco inesperado justo antes de salir a cumplir con sus obligaciones. Y es que, ¿quién puede esperar que un soplo demoníaco se cuele en su casa a primera hora de a tarde? Junto a este enigmático ser, János Czifra será testigo de un nuevo mundo, excitante y sórdido, a través de las historias de los habitantes de un barrio pobre de Pest. Un conjunto de vidas entrelazadas llenas de dolor y pérdida, pero también de amor y felicidad. Todo un periplo que hará que el viejo empresario se replantee sus propias creencias sobre el sentido de la vida. Elogiado como uno de los grandes escritores húngaros del siglo XX por Sándor Márai o Imre Kertész, Gyula Krúdy ofrece por primera vez una mirada onírica y lírica de los suburbios de una gran capital centroeuropea con una novela que marca la entrada de la literatura húngara en la modernidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En Serio,
19.
Gyula Krúdy
(Nyíregyháza, 1878 - Budapest, 1933)
Gyula Krúdy nació en Nyíregyháza, en el noreste de la actual Hungría. En 1911, ganó reconocimiento gracias al personaje de Simbad, al que dedicaría varios relatos a lo largo de su carrera, algunos de los cuales recopilados en el libro Simbad, publicado en esta misma colección. Su gran fama se debió a su obra literaria, pero también a hechos como batirse en duelo con un oficial de los húsares, cuando durante una discusión en un local, Krúdy le quitó el sable para entregárselo a una dama. A partir de 1940, el novelista Sándor Márai se dedicó a la recuperación de su obra, describiendo a Krúdy como el precursor de la literatura húngara moderna.
Gyula Krúdy
El premio de las damas
traducción de Adan Kovacsics
Título original: Asszonyságok díja
Edición digital: Noviembre 2022
© de la traducción: Adan Kovacsics, 2022
© de la ilustración de la cubierta: Chini, 2022
© de la presente edición: La Fuga Ediciones, 2022
Corrección: Olga Jornet
Revisión: Iago Arximiro Gondar Cabanelas, Leticia Clara Cosculluela Viso
Diseño gráfico: Tactilestudio comunicación creativa
Maquetación digital: Iago Arximiro Gondar Cabanelas
ISBN: 978-84-125737-7-0
Todos los derechos reservados:
La fuga ediciones, S.L.
Passatge Pere Calders 9
08015 Barcelona
www.lafugaediciones.es
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
La traducción del Preámbulo de esta novela se realizó con los participantes en el Seminario de Traducción Húngaro-Español que se celebró en julio de 2021 en la Casa del Traductor de Balatonfüred.
La traducción de esta obra ha recibido una ayuda financiada
por el Petőfi Literary Fund.
Entonces, forastero, si puedes sin que tiembles,
contempla su alma, el reposo que calma su suerte,
observa cómo quema el corazón árido y solitario
el terrible recuerdo de los execrables años,
mira, mas ¿quién ha visto, quién verá alguna vez
libre al secreto espíritu, al hombre tal como es?
Lord Byron, El corsario
Preámbulo
Mi lira canta banquetes de boda, funerales y bautizos, tres delicias de la vida aún más divertidas que el amor, de las que no es posible saciarse.
Dejamos el acalorado torbellino del baile nupcial y nos subimos a un coche fúnebre, para visitar a quienes ya jamás bailarán en boda alguna: van con las manos enlazadas, hastiados, dando pasos largos y escuálidos, ocultos bajo una sábana fantasmal, tras ventanas iluminadas de arriba abajo, y nunca fruncirán sus labios apáticos para silbar, por más alegres que resuenen las cuerdas. También ellos, también los eternos impasibles, viven en ciudades, aunque nadie les envía invitaciones de boda ni por equivocación. Como mucho reciben un ejemplar de muestra de la nueva revista semanal.
Pero acabamos por irnos también del banquete funerario, donde los que siguen con vida disfrutan aún más de la comida y de la bebida por haberse ahorrado el cubierto del finado.
En el funeral ya todos han dicho lo suyo sobre el muerto, los empedernidos oradores hojean bajo la mesa el librito Brindis de Mélyacsai, las copas chocan, a los viejos se les enrojece el rostro de alegría (porque la de la guadaña no se los ha llevado a ellos), y un heredero feliz ya empieza a probar las cerraduras de los armarios, pero nosotros no heredamos nada, de modo que sin pena en el corazón nos mezclamos con los solitarios, que ni a un muerto tienen y a lo sumo se tumban cada noche ellos mismos en el ataúd para despertar maravillados a la mañana siguiente.
El bautizo (como la matanza del cerdo) ofrece otra ocasión para empacharse de manjares y soltar un sinfín de sandeces a instancias de los padres y demás comensales, los compadres tratan de mostrar su mejor cara y la madrina mece aquel día al bebé como si lo amara de veras.
Beben sin medida y frotan los bigotes mojados de vino contra el niño, contra su madre que aún guarda cama o la madrina engalanada, pero nosotros no aprovechamos la ocasión para animar a las jóvenes a ser madres, sino que preferimos ir a lamentarnos con las que no tienen críos.
Así pues, esta novela no es ni alegre ni triste, sino simplemente como la vida bajo la mayoría de los techos de Pest. Hay un poco de fantasía, un poco de experiencia y no tanto de sueño en este libro, en el que alguien se imagina cómo viven sus conciudadanos en Pest. Qué rezan en la casa de Dios y cómo obran cuando creen que nadie les ve. Qué piensa en su interior el novio acicalado y qué la novia bajo su mirto. Por qué zapatea el que baila, y por qué entorna los párpados la que baila. Qué dicen los viejos y qué piensan las mujeres para sus adentros. Aquí se alinean una serie de pequeñas calcomanías que muestran una imagen por una cara y otra cuando frotando con la yema del dedo le quitamos el papel que las cubre.
Todos acudimos a bodas y entierros, a banquetes funerarios y fiestas de bailes, a bautizos y adustos tribunales. Por tanto, con este libro podemos aprender, además de conducta, moda y costumbres, cómo vivir para tener una larga vida en esta Tierra.
Vibran tensas las cuerdas, resuena la trompa, salta el címbalo hasta el techo, comienza la alegre música nupcial, con la que todos muestran cómo bailar, cómo actuar para no perder nunca las ganas de casarse.
Capítulo primero
en el que un pacífico ciudadano se resiste
El demonio que gobierna el mundo llegó un día a Pest y encontró refugio en la casa del dueño de una funeraria.
El dueño de la funeraria ya se había dado cuenta a primera hora de la tarde de que algo no estaba en regla en su casa. Se rebelaron los muebles, desobedeció la silla que quería poner en el sitio en el que estaba desde hacía veinticinco años, las cerraduras de toda la vida en los armarios y en los cajones se negaron a realizar su servicio, un taburete que llevaba lustros sin moverse de su lugar junto a la ventana (y en el que la esposa del dueño de la funeraria solía descansar los pies, mientras vivió, a la vez que contemplaba, ya marchita, la melancólica plaza Bokréta, sus sombríos muros de cortafuegos y sus vallas destartaladas) se empinó de pronto como un perro que se dispone a abalanzarse sobre las piernas de un transeúnte. Las antiguas cortinas de encaje que colgaban indiferentes ante las ventanas proyectaron una sombra sobre la habitación. Y la sombra era como la del humo o la del viento que recorre los prados. Sin embargo, no había allí ni humo ni viento. La penumbra que a esa primera hora de la tarde se posó sobre la casa inquietó al papagayo del dueño de la funeraria, al que este tenía recluido en una jaula y de cuyos conocimientos del inglés se sentía orgulloso. En medio de esa tiniebla, el papagayo comenzó a despotricar en inglés, después se puso a imitar el llanto de un niño y a continuación, para asombro del dueño de la funeraria, habló en húngaro: gritó nombres que había oído y registrado en algún momento. El papagayo llamó a antiguas criadas que circulaban descalzas por la casa, mientras inflaba el plumaje y se balanceaba inquieto de un lado hacia el otro. Llamó a Berta, llamó a Olga, personas que durante algún tiempo habían representado el sexo femenino en el hogar del dueño de la funeraria, peinaban sus largos cabellos, se sentaban a la mesa y daban palmadas a la almohada antes de acostarse; mujeres cuyas faldas huérfanas, cerradas ahora en el armario, guardaban cierta fragancia femenina, olor a perejil, a harina y a almizcle. El dueño de la funeraria amenazó al papagayo con una bofetada, pero luego vio, un tanto turbado, las manecillas del reloj que una mano invisible había adelantado. Apenas le quedaba tiempo ya para cambiarse con el fin de acudir a los entierros de la tarde.
János Czifra —que ese era el nombre del dueño de la funeraria— había conocido en esos veinticinco años lo que era la muerte, había enterrado a unos diez mil hombres, mujeres, niños y ancianos de Pest, no le resultaban nada nuevo los llantos, los lamentos, las desesperaciones, y por eso mismo mostraba una calma considerable en las diferentes circunstancias de la vida. Si bien no era un lumbrera, en los muchos años de actividad había aprendido que la vida y la muerte solo estaban separadas por una estrecha franja fronteriza, de manera que no merecía la pena preocuparse por las menudencias de la existencia. Era un hombre muy honesto, pagaba puntualmente los impuestos, no tenía deudas, trataba con caridad a los pobres, ningún pecado grave pesaba, por lo que sabía, sobre su conciencia, nadie en todo Budapest fumaba puros con tal calma, se quedaba durante horas sentado en la silla sin moverse, pocas veces miraba por la ventana, su comercio permanecía tranquilo, impertérrito, como el de los curas, el de las muñecas, el de los médicos, no lo perturbaban las variaciones climáticas, no lo angustiaban las preocupaciones, le importaba poco el más allá, pues no creía que existiera, bebía vino con moderación, se acostaba temprano, jamás lo atormentó el insomnio, tampoco había estado nunca enfermo por lo que recordaba, iba una vez al mes al teatro para ver alguna «tontería» que olvidaba en el acto, la política no le interesaba, no era remilgado con la comida, desconocía lo que era la ambición, iba viviendo tranquilamente, lentamente, sin hacer ruido, sin percatarse siquiera de que sus colegas, los otros dueños de funerarias, lo rodeaban con cierto respeto y hasta con admiración. Vivía como aquel anciano ciudadano al que se acompaña a su última morada entre el respeto y la lamentación de todo el mundo y cuyo entierro organiza la casa de pompas fúnebres Ciprés.
Ese día, János Czifra volvió de los cementerios al anochecer. (También tenía trabajo en el cementerio judío, donde solía dialogar con el encargado sobre el aumento generalizado de los precios.) Se quitó el traje oscuro, guardó la cartera en la caja fuerte, se puso las pantuflas y se instaló cómodamente en el sofá. Esperó con paciencia la cena, que el ama de llaves preparaba poco a poco y servía hablando con las cacerolas y arrastrando los pies en la cocina. Después de sentarse a la mesa, Czifra, hombre corpulento y reflexivo de unos cincuenta años de edad, mató el tiempo de espera mojando trocitos de pan en la sal y en la páprika y frotando los cubiertos con la punta del mantel para luego atarse cuidadosamente la servilleta al cuello, mientras se quejaba de que la lámpara brillara con una luz tan tenue, sin duda porque el ama de llaves no le había quitado el polvo... Y entonces ocurrió que el Demonio entró en la habitación.
János Czifra no vio al Demonio, pues nadie lo había visto con ojos humanos. El dueño de la funeraria solo se percató de su sombra, la cual se proyectó de golpe sobre la habitación, sobre la mesa blanca, sobre los platos. Y esa sombra no se parecía a la que aquella tarde había arrojado la cortina de encaje. Sin embargo, tampoco a la peculiar sombra distorsionada y misteriosa que los inmóviles muertos proyectan sobre el sudario o sobre la almohadilla de seda blanca bajo la cabeza. El dueño de la funeraria conocía bien esas frentes empinadas que se alargaban hacia atrás, esas narices curvas, esas quijadas sin compañía, sumidas en la más absoluta soledad, esas orejas crecidas, esos bigotes alborotados, esas barbas que se habían vuelto extrañas, y conocía asimismo las sombras que arrojaban sobre el revestimiento interior de los ataúdes. No le asustaban los ojos que habían quedado abiertos, duros como piedras, ni los ojos cerrados mostrando eterno desprecio y definitiva renuncia. Ni las pestañas huidas de las que solo se conservaban las sombras sobre la pared azulada de los párpados.
Esa sombra era diferente de todo cuanto había visto hasta entonces.
Oscura e informe como el sepulturero en el fondo de una tumba abierta a la hora del crepúsculo. Incorpórea como el vapor o el humo del dolor y del tormento en la habitación de la que acaban de llevarse al difunto. Inodora como el viento que zarandea el ramaje alborotado de los sauces llorones. Inasible como los sueños que devuelven el cuerpo y el calor del marido a la fría cama de la viuda. Y terrorífica como el resucitado que regresa del cementerio y recorre desnudo la casa en que extraños llevan ya puestos las faldas y los pantalones heredados. No estaba ni viva ni muerta. Era un grito que resonaba en la noche desde lejos, desde el camposanto, cuando los muertos se aferran atormentados a los crucifijos y gritan en vano pidiendo socorro al silencio.
—¿Cree usted en los fantasmas, señor Czifra? —preguntó en voz alta el dueño de la funeraria, como cuando el maestro pregunta a sus alumnos.
—No creo en los fantasmas —se respondió a sí mismo—, porque los fantasmas no existen.
Alguien abrió de golpe la ventana de la habitación contigua y el viento soltó una carcajada en la calle.
János Czifra se levantó de su sitio, juntó las manos a la espalda y se dirigió a pasos menudos a la habitación de al lado donde con una sonrisa en los labios quiso comprobar si el viento había tumbado algo. Cerró la ventana, soltó una discreta tosecita y después volvió a ocupar su sitio a la mesa haciendo sonar su plato para mostrar impaciencia o simplemente para entretenerse.
—¿Qué pasa con la cena? —preguntó a la anciana ama de llaves.
No, en absoluto estaba dispuesto a reconocer que un nuevo habitante se había instalado en la casa. Por él, el intruso podía hacer lo que quisiera, él no estaba dispuesto a perder la calma. Le rascó el cuello al papagayo con el dedo índice, le dio un trocito de crepe, tiró de la cuerda del reloj musical y, tendido en el sofá, se puso a fumar el tercer cigarro de su cuota diaria, ya en mangas de camisa, con los brazos cruzados, escuchando el viejo vals que sonaba entre los marcos de los cuadros.
Capítulo segundo
en el que el Maligno lleva al dueño de la funeraria a un banquete de boda, y lo que a partir de allí ocurre
El papagayo gritó por la mañana:
—¡Eh! ¡La mañana!
János Czifra se despertó tranquilamente, como siempre. Echó un vistazo a su pequeña agenda, como todas las mañanas, y llegó a la siguiente conclusión. Que era domingo. Día de San Pedro y San Pablo. Había de visitar a dos muertos y organizar su entierro.
Uno de los muertos, la viuda de un tal Károly Krúz, era un caso curioso incluso en la larga experiencia del dueño de la funeraria.
El día anterior, a eso del mediodía, la viuda había enviado a una mensajera a la oficina de la funeraria para pedirle que fuera a verla. János Czifra cogió el maletín negro en el que guardaba los «formularios de admisión» y se dirigió al lugar señalado. La viuda vivía en la periferia del distrito de Ferencváros y la vecina, que había traído su mensaje, hizo pasar al honorable János Czifra a un típico piso de las afueras, más bien pobre y de mal olor. De entrada, la pobreza de la vivienda no gustó al dueño de la funeraria. Los muebles carentes de esperanza, las sillas hartas de vivir, las ventanas indiferentes se quedaron observando a ese caballero de traje negro que miraba extrañado alrededor con sus bondadosos ojos.
La viuda estaba sentada en una silla, envuelta en un pañuelo, delgada, pálida, lánguida, como un sauce llorón en pleno invierno.
—¿Dónde está el fallecido? —preguntó el dueño de la funeraria después de volver a pasear la mirada por la habitación.
—¡Soy yo, señor Czifra! —respondió con voz apenas audible la viuda.
—¡No me tome el pelo! —dijo el dueño de la funeraria.
—No le tomo el pelo —respondió resignada la viuda—. Noto que moriré dentro de una hora, pues llevo ya mucho tiempo enferma. Me he confesado, he recibido la extremaunción, he resuelto mis asuntos terrenales, de manera que ya solo me queda mi entierro. Por eso he pedido que venga, señor Czifra, para que lo hablemos.
El dueño de la funeraria miró alrededor con cierta desconfianza. Jamás había hablado con un muerto sobre la cuestión de los gastos. Sus facturas, rodeadas todas de un recuadro negro, siempre empezaban de la siguiente guisa: «Factura para Fulano, que descansa en el Señor». ¿Cómo podía presentar una factura a un muerto todavía vivo? Se dirigió por tanto a la puerta y saludó con su sombrero de paja negro:
—No me tome el pelo, señora. Le recomiendo a los señores Strikk y Knobler, propietarios de Memoria Eterna, calle Kegyelet 8, a lo mejor podrá gestionar con ellos el asunto. Siempre a su servicio, señora.
La viuda se levantó entonces de su asiento. Terrible fue ver esa figura ajada, esquelética, enderezarse y mostrar toda su altura ante el dueño de la funeraria. Su rostro ceniciento lo miró como si fuese desde una lejanía, desde una noche otoñal, desde una marchitez eterna, mientras su voz resonaba como un terrón que caía sobre la tapa del ataúd:
—¡Alto, señor Czifra, que aún quiero decirle algo! ¿De ningún modo está usted dispuesto a encargarse de mi entierro?
—Le repito, señora. Nuestra empresa solo se dedica a entierros militares. En muy pocos casos me veo obligado a asumir algún entierro civil. Nosotros enterramos tanto a generales como a soldados rasos. Diríjase a otros, señora.
—Señor Czifra —exclamó crispada la viuda—, a usted se lo conoce como un hombre honesto en el barrio. No podrá rechazar la última petición de una mujer solitaria, abandonada por todo el mundo. Yo he visto ya sus entierros. Siempre ha organizado usted unos entierros maravillosos. Incluso los cortejos de las criadas suabas son como de auténticas duquesas.
—Le agradezco su reconocimiento —respondió el dueño de la funeraria—. Llevo a cabo con toda mi honestidad los encargos que asumo. Pero en ningún caso puedo asumir su entierro, señora.
—Con lo que me gustaría tener un ataúd de roble y una mortaja de seda. Y cuatro caballos, un sacerdote y un chantre. Tengo dos mil forintos ahorrados. Aquí están, en el cajón de la mesa.
La mujer extrajo el dinero y lo contó. Mientras desplegaba los billetes, murmuró con voz languideciente:
—Ya no me quedan en casa ni una cucharada de manteca, ni una gota de harina, ni leña menuda. Me he quedado sin nada, he agotado mis provisiones, porque hoy mismo voy a morir de todos modos. Deme un recibo por los dos mil forintos, señor Czifra, y encárguese de mi entierro.
—Al margen de todo —respondió János Czifra—, el entierro que usted desea, señora, le costará mucho más que dos mil forintos. Sin duda, la señora querrá yacer en la capilla de los «100», bajo un catafalco revestido de negro... Querrá situarse al menos en la tercera fila... No, señora, no puedo aceptarlo. Por mi honor, no puedo.
Estas palabras pronunció János Czifra, y si bien era en todo momento un hombre rebosante de dignidad, de una calma ejemplar y de una flema imperturbable, esta vez salió a toda prisa por la puerta y descendió a paso ligero por las escaleras de aquel edificio de la periferia.
Se dirigió a su tienda, más concretamente a su despacho para ver si alguien lo había buscado durante su ausencia, pero al llegar se encontró con la vecina de antes. Aquella esposa de un mozo de oficina lo esperaba en el umbral, con los ojos llorosos, con el pañuelo tapándole la frente.
—¿Ahora qué quiere? —le preguntó impaciente János Czifra.
—La viuda falleció tan pronto como usted se marchó, señor Czifra. Tenía un último deseo...
—Que yo la entierre —la interrumpió el dueño de la funeraria—. Ya le dije a la viuda que no me haría cargo.
Esto dijo János Czifra y cerró la puerta con cierto enfado. Preparó algunas facturas «en nombre de Dios», escuchó el informe de Stefánek sobre el obeso general de artillería que rompió dos veces el ataúd de madera hasta que finalmente consiguieron cerrarlo a martillazos y estaba ya a punto de partir cuando un coche de alquiler se presentó ante la pequeña y oscura tienda y del carruaje emergió, vestida con el hábito blanco de los muertos, con zapatos también blancos, con un velo blanco sobre el cabello cano y revuelto, la difunta, o sea, la viuda de antes. Con las manos embutidas en guantes blancos y hechos jirones sujetaba un ramo de rosas y los dos mil forintos.
Tambaleándose entró por la puerta.
Su rostro parecía un saco vacío. La vida había huido de sus ojos, el color y la voz se habían marchado como el correcaminos. Entre tanta prenda blanca, solo el hueco negro de la boca y la dentadura amarilla apuntaban a János Czifra.
—Si no se encarga usted de mi entierro, me moriré aquí mismo en la tienda —dijo con voz ronca la viuda. Y en ese mismo instante se desplomó sobre un ataúd de metal.
Czifra se asustó. Quizá temiendo por el valioso ataúd metálico o tal vez realmente conmovido por los padecimientos de la mujer, en un amén introdujo en el cajón del escritorio los billetes arrugados por aquellas manos crispadas y comenzó a redactar de prisa y corriendo la factura rodeada de un recuadro negro: «Descansa en el Señor...».
—¿Cómo se llama?
La viuda, jadeando, tardó en tomar aire. Al final, cual si fuesen sus últimas palabras, dijo:
—Viuda de Károly Krúz.
La pluma crujía en la mano del dueño de la funeraria, el polvillo caía como una llovizna, el papel crepitaba. La viuda se incorporó con un enorme esfuerzo. Y afloró entonces en su rostro una sonrisa, la que los poetas denominan «sonrisa del paraíso». Con manos temblorosas, torpes, deseosas de alejarse ya de la vida apretó el documento contra el pecho y salió de la tienda con pasos tambaleantes, como una sonámbula. La puerta enclenque, chirriante, decrépita del carruaje de alquiler se cerró tras ella, y el jamelgo se llevó a la difunta, mientras el cochero miraba alrededor con expresión socarrona desde debajo del sombrero que llevaba bien calado.
Ese era uno de los entierros de los que János Czifra había de ocuparse esa tarde.
El otro no le causaba tantas pejigueras, pero implicaba mayor responsabilidad.
Una vez más, se trataba de un militar obeso. En esos tiempos de paz perpetua, los oficiales de alto rango habían engordado de manera extraordinaria. Los generales pesaban toneladas cuando llegaban a manos de János Czifra. ¡Y los problemas que causaban sus condecoraciones, que había que tener en cuenta en todo momento! El general, cuyo entierro también estaba fijado para ese día, había servido en la intendencia, y el dueño de la funeraria se espantó de verdad cuando le mostraron su cadáver. Dos veces dio la vuelta alrededor de su lecho de muerte. A este general, hasta el Pontus más grande que tenía en el almacén le quedaba pequeño. El Pontus —que así se llamaba el ataúd más voluminoso en el mundo del comercio funerario— no podía acoger ni la mitad de ese extraordinario general. Como cada vez que se topaba con un problema, János Czifra enseguida mandó llamar a Stefánek. (Stefánek había sido en su día ayudante del forense en el hospital Rókus y era sumamente versado en asuntos de muertos.) Stefánek echó un vistazo al militar y dio dos vueltas a su alrededor.
—Es un general, no se lo puede estrujar —explicó el dueño de la funeraria.
Stefánek se detuvo. Pensó durante unos segundos.
—Habrá que extraerle la sangre —dijo tras pensar un rato.
—Es un general —repitió János Czifra.
—Aunque sea cien veces general, no puedo recomendarle otro método.
János Czifra asintió con tristeza. Stefánek pinchó al general, a lo cual este se alivió considerablemente. Acto seguido, cupo sin mayores problemas en el Pontus. Un escalofrío le recorrió la espalda al dueño de la funeraria al pensar que a la comandancia de la ciudad se le podía ocurrir inspeccionar al general antes del cierre del ataúd. ¿Qué dirían los bigotudos coroneles, los rigurosos comandantes, los implacables sargentos cuando vieran a su antiguo jefe en un estado tan disminuido? Por fortuna, nadie sintió curiosidad por el difunto, a lo sumo lo maldijeron los soldados que en una tarde de fiesta, en vez de salir a divertirse, habían de desfilar rumbo al cementerio militar y rendir debido tributo al fallecido.
János Czifra volvió a recorrer mentalmente las tareas del día y se marchó de casa con el objeto de realizar sus gestiones en las diversas parroquias. A la viuda de Károly Krúz le bastaría un capellán. Para las honras fúnebres del general, sin embargo, habría que convocar al menos al obispo castrense.
Su camino lo llevó a la plaza Bakáts. En esa plaza en que el peatón sube y baja por escalones, donde llevan años construyendo edificios que luego vuelven a derribar, las mujeres se aburren sentadas sin enaguas al sol para que el transeúnte tenga que volver a elegir ese mismo camino en otra ocasión, las embarazadas permanecen de pie ante la maternidad mientras miran pensativas a lo lejos, purificadas de su vida anterior, sin deseos, esperando cada una al Mesías que llevan bajo el corazón, y allí se alza roja y rígida la iglesia, nueva como los muebles de los hombres que se han enriquecido de golpe, severa y fría, ruidosa y llena. A pocos pasos se halla el edificio del mercado, como si fuera el hermanastro de esta iglesia de color de carnicero. Llama la atención que no lleve escrito en una pizarra negra el precio del kilo de carne de cordero y de pata de ternera.
Ese día, las muchachas ya iban vestidas de blanco por el distrito de Ferencváros. Empezaban por Pentecostés, continuaban el Día del Corpus y por San Pedro y San Pablo ya todo el mundo en el barrio conocía los zapatos y vestidos blancos de las señoritas. En ninguna parte quizá más que la plaza Bakáts iban tan esperanzadas las piernas envueltas en medias blancas y zapatos blancos. Las suelas seguían todavía blancas en algunas partes, y la ropa olía tan bien como en general las señoras cristianas devotas. Unas gotas del rocío de las flores habían caído sobre los ojos, los cabellos se presentaban frescos y lozanos como el amanecer, los rostros no mostraban huella alguna de pesar, de enfado o de miseria. Era día de fiesta. Todos se habían lavado. Un rey, ese que lleva sobre la nariz unas gafas que le permiten ver desnudas a las personas, no habría sido capaz de descubrir ni una sola mota en las señoritas del distrito de Ferencváros en la misa. Como si no hubieran soñado nunca con coches de bomberos, con caballos, con burros, con ancianos que sufrían arcadas, con el rifle de agua del joven jardinero, con todas esas cosas en las que las muchachas en su inocencia se adentraban, en los días ordinarios, por la vileza de los sueños engañosos. Los rostros se volvían con feliz confianza hacia el reloj musical al lado del altar... El hombre salvaje armado con una porra que las había asustado durante la noche se perdía en la lejanía mientras todos se arrodillaban en medio de la sonora Elevación y sonaba maravillosamente desde el coro una voz femenina que cantaba allí en lo alto la más hermosa melodía de los ángeles. Los corazones se encogían, los ojos se entornaban, y los recuerdos del día anterior se marchaban rápido como un fugaz torrente. Los ojos miraban entonces limpios y osados al párroco que, entre sus monaguillos vestidos de rojo, alzaba, cubierto con sus vestiduras sacerdotales también rojas, el cuerpo del Señor. Solo las rodillas descendían al suelo.
János Czifra, sin embargo, no se arrodilló durante la Elevación. Erguido, poco menos que clavó la vista en el párroco en el momento de la Consagración; abrió los ojos de par en par y los cerró luego, siempre de pie, y su mirada se paseó después de forma casi desafiante por encima de los arrodillados.
Era por supuesto el encargado de la Muerte en la tierra y por su oficio sabía desde luego más sobre la vida y el más allá, pero hasta entonces siempre había ayudado de buena gana y con interés comercial a los sacerdotes en sus quehaceres ceremoniales. Siendo dueño de una funeraria sentía cierta afinidad con las parroquias del barrio, ponía cara sumamente emocionada durante cada uno de los actos litúrgicos, era el primero en arrodillarse cuando así lo pedía la ceremonia, se golpeaba el pecho, inclinaba la cabeza, ayudaba al chantre en los momentos debidos. En una palabra, conocía los rituales, no resultaba fácil desconcertarlo ni en las misas de réquiem ni en los entierros.
Ese Día de San Pedro y San Pablo, sin embargo, miraba fijamente el altar, con expresión gélida, mientras todos permanecían arrodillados, los ancianos rezaban para que su vida se alargara, las ancianas murmuraban los nombres de sus nietos, las mujeres oraban para sus adentros como gruesas y carnosas conchas —¿quién sabía qué bullía bajo sus pezones?—, las niñas mostraban disimuladamente sus medias blancas, los cirios llameaban rojos como si un gran aliento los hubiera alcanzado, el rayo celestial se introducía como un largo brazo por la ventana en la nave de la iglesia, la voz femenina sonaba como un arpa... y János Czifra obstinado, negador, permanecía en pie en su sitio, no lejos de la pila bautismal, sin dejarse llevar por la devoción beatífica y tranquilizadora de los pobres desdichados. «No es ahora cuando toca rezar —decía para sus adentros mientras el sacristán, un joven de cara fofa y vestidura roja, agitaba la campanilla y el cepillo bajo las narices de los presentes—, no ahora cuando las camisas y los pañuelos están limpios siendo como es día de fiesta, cuando no quedan en los pies lavados restos de los pasos del día anterior ni en las bocas lavadas las voces de la verdad o la mentira de la bestia criminal... Las manos están limpias aún gracias al jabón del baño, los ojos limpios aún porque acaban de despertar, sobre los hombros no se sienta aún despatarrado el fantasma que no cesa de espolear a las personas hasta hacerlas sangrar exigiendo dinero, amor, vanidad, pecados alevosos... No hay que rezar ahora cuando el señor párroco alza el cáliz, sino cuando nadie nos ve...».
El propio János Czifra se asombró de pensar cosas tan extrañas porque el pensamiento no era precisamente lo suyo.
El párroco reaccionó enfadado cuando János Czifra se presentó por el asunto del entierro.
—Ahora no tengo tiempo para hablar. Se va a celebrar una boda.
El dueño de la funeraria comprendió que sus entierros pasaban a un segundo plano en comparación con una boda hecha y derecha, de modo que decidió esperar a que pasara la ceremonia y negociar luego con el párroco. «¡Las setenta coronas no serán suficientes!», dijo para sus adentros, cuando por unos instantes volvió a él el János Czifra de siempre. «¡Nada, serán las setenta coronas y punto!», dijo en su interior el nuevo János Czifra. El cura se vestía ya para celebrar la boda.
En ese momento bajó del coro la voz maravillosa, que no era más que una dama rubia, de ojos azules y sombrero rojo, con una cara blanca como una tarta recién salida de la pastelería. Desde luego, parecía un pastel bastante sabroso por sus formas redondeadas, su falda color crema que dejaba entrever unas apetitosas piernas cubiertas con medias blancas. Los hombros y el cuello eran como el verano, se llamaba Olcsavszky, y con su naricita respingona hizo una mueca de burla para mofarse de la inminente ceremonia. (No era ella a la que llevaban al altar.)
El dueño de la funeraria dirigió unos cumplidos a esa rosa de Pentecostés.
—Me ha maravillado su canto. No hay ópera más bella que La Traviata.
—Pero yo no canté eso.
—Da igual —respondió el dueño de la funeraria—. Era tan bella que parecía que cantara un aria de La descarriada.
(Resulta que el dueño de la funeraria solo había visto y escuchado esta ópera y no la olvidaba jamás.)
—¡Ay la Violeta de La descarriada! —suspiró la señorita Olcsavszky—. Ojalá pudiera yo cantarla en un escenario. Por desgracia, los directores artísticos no se interesan por mi voz, de manera que no me queda más remedio que desempeñar el papel de La descarriada en la vida real.
Cualquier otro hombre de Budapest habría interpretado las palabras de Olcsavszky como una difusa invitación. Caramba, por una bella mujer hasta valdría la pena mudarse al distrito de Ferencváros. El dueño de la funeraria, sin embargo, era un autóctono y conocía perfectamente el pasado y el presente de la señorita Olcsavszky, que era de lo más honesto. Olcsavszky era una de esas mujeres capaces de enloquecer a un hombre hasta el punto de verse obligada a presentar luego una denuncia por agresión. Solo una vez en su vida acudió a una cita: en la calle Mátyás, a la que el hombre elegido llegó, bien es cierto, en una calesa, pero muerto por causa de una apoplejía. Olcsavszky, mujer supersticiosa, no acudió nunca más a una cita, aunque pocos seres humanos con pantalones había en Ferencváros a los que no prometiera cuanto una mujer puede prometer. Desde luego, la señorita se trasladaba a menudo del distrito de Ferencváros al centro de Pest, donde su sombrero rojo o azul o su cabello rubio rizado podían verse en los cabarés y en los teatros, pasaba la Nochevieja en los cafés Emke o New York, leía novelas por entregas en los periódicos y recorría las calles con la revista literaria Nyugat bajo el brazo. Por las tardes, se escuchaban con frecuencia canciones desde detrás de las cortinas blancas de una ventana de la calle Imre, se sucedían las canciones callejeras y los cuplés subidos de tono. La señorita Olcsavszky fue la primera persona del distrito de Ferencváros en conocer la letra y la música de canciones tales como Pasado mañana será o Piso de soltero, prometedoras eran las risas que soltaba apoyada en el alféizar de su ventana de la primera planta, se cubría la frente con un flequillo y no se habría extrañado si en la calle la hubiera interpelado el «bandido del asfalto» que, por desgracia, había pasado ya de moda; era ella una «mujer moderna» que después de los conciertos invernales, en el Círculo Social o en el Casino, quedaba con algún compañero de baile para que la visitara al día siguiente a la hora del crepúsculo, aseguraba que había allí en el vestíbulo un diván adonde no llegaban las toses de la vieja y donde podrían charlar tranquilamente, incluso se teñiría el cabello de un color rojo más subido... y así pasarían luego los años hasta que sus futuros hijos se convirtieran en tenientes y capitanes... y aun entonces alguien podría visitarla aunque en ese rato habría que tapar con un pañuelo de encaje el retrato del capitán de ojos redondos. ¡Vida de artista! A ti te respetan en las ciudades de provincia y en la periferia de Pest como la eterna libertad de Venus. En los pianos, en los trinos, en los conciertos suspiran, esperan y entusiasman el amor, la gloria y la felicidad. También el ruiseñor canta con suprema hermosura cuando se dirige a su pareja.
El dueño de la funeraria no supo cómo proseguir con su cortejo, pues hacía tiempo que había perdido la costumbre. Olcsavszky le lanzó una mirada interrogativa: ¿no tiene usted nada más que decir? Y lo dejó plantado.
(Más tarde, el dueño de la funeraria escuchó cómo un caballero muy distinguido y atildado, al que Olcsavszky se arrimaba bastante, como queriendo intensificar el efecto alcanzado por el calor que emanaban su falda, sus guantes y su cabello, decía a la artista: «Es usted como la becada. Es más, como lo más exquisito de la becada, solo los grandes señores, los gourmets pueden disfrutar de su picante». Y Olcsavszky soltó entonces una risa cálida y dichosa. Y respondió lo siguiente: «Muy interesante. ¡Pero creo, Mikus, que a usted no lo han condenado aún a pena de cárcel por violación!»)
Comenzó, sin embargo, la boda, y el interior de la iglesia se llenó de los olores que solo pueden percibirse en las ceremonias nupciales: el aroma prometedor del romero, la lujuria narcotizante de las rosas, la fragancia a luna de miel de la ropa interior casi intacta todavía, recién salida de las manos de las pequeñas costureras en los talleres que preparaban los ajuares, el brillo inocente de los calzados de blancas suelas, la virginidad de los flamantes guantes, el sonido de las enaguas que tanto se dicen las unas a las otras en la boda de otra mujer; se puede jurar que las camisas de cada cual están limpias, las medias impecables, los cuellos lavados, el jazmín revolotea en torno a la novia, excitación y vanidad afloran en las arrugas de la cola del vestido, el ramo de flores de la novia es una bandera en la que se puede inscribir su mirada ardiente y lacrimosa, el novio acicalado parece venido ese día directamente de un escenario o de una novela; como si todos los presentes se hubieran echado al coleto vino tinto en abundancia, fulgen en los hombres los ojos y los bigotes, enrojecen las mujeres por el ardor interior, y solamente es de extrañar que en sus vestidos blancos no aparezcan sus vellos húmedos y ocultos, sus pezones excitados, sus deseos, sus anhelos, sus noches de insomnio. Muchos hermosos difuntos daría de sí toda aquella gente, a la que ni siquiera haría falta extraerle la sangre para que cupiera en los ataúdes: mujeres delgadas, de atractiva cintura, de piernas finas como patas de urraca y rodillas que tras el paso de la infancia solo ven el agua del baño, pechos pequeños que la mano temblorosa descubre entre suspiros en las noches de claro de luna... ¿Adónde irán a parar las ligas rojas y azules cuando envejezcan y nada cuenten ya de sus experiencias?
Junto a las tiernas vírgenes (que rodeaban a la novia como defensoras que vigilaban con su virtud la inocencia de la joven hasta que el sacerdote licenciara a ese cuerpo policial) había mujeres obesas que con la boca abierta y las piernas separadas permanecían de pie en medio de la emoción de la boda, hasta que C. J. Hult hizo sonar el órgano y llevó su sonido hasta el grado de las máximas esperanzas. (De hecho, incluso recibió una invitación al banquete que se celebraría en la casa del carnicero en la calle Mester.) Esas mujeres —ocurriera lo que ocurriera en el mundo exterior, en Pest— jamás perdían la fragancia del pan casero, ese olor delicioso que traían ya de la casa paterna. Con sus zapatillas, con sus cómodos zapatos, con sus largas faldas, difícilmente daban un paso que no pudieran confesar a sus maridos o cuando menos a sus confesores. De su piel rosada, de su apretón de manos riente, de sus bocas abiertas, de su roce amistoso emanaba de forma inequívoca la feminidad como de un matadero abierto el olor a carne fresca. Pero se enfriaban como la botella de vino que mantenían preparada para sus maridos de la mañana hasta la noche, se metían en sus quehaceres domésticos como el caracol en su concha, opinaban que solo las mujeres galantes se desvestían con la luz encendida y ahogaban el aliento con la almohada cuando algún pensamiento licencioso surcaba las olas de su sangre como un barco de piratas. Se afanaban como esclavas en sus asuntos, sus preocupaciones, sus hijos, se alegraban de los días de ayuno, pero también de la fruta fresca, creían en la inmortalidad de los párrocos y de las monjas, se tapaban los oídos del alma ante las voces de la vida real, se refugiaban en sus cocinas cuando un hombre atractivo les concedía una mirada larga y reflexiva y muy pocas veces ocurría que engañaran con los ojos entornados y casi en éxtasis a sus maridos, tras lo cual afirmaban al día siguiente que eso había ocurrido hacía muchísimo tiempo...
Acudieron todos al banquete del carnicero, ancianas resignadas de vientre abombado que miraban con la frialdad de un cuchillo, pero que por dentro ardían como la yesca, que morirían si un soldado valiente las cogiera del brazo y de la cintura, porque ante la mirada de un extraño se avergonzaban de sus piernas surcadas por venas azules... Sí, si en sueños, tras el vino de la vendimia, bajo los plumones cálidos de la medianoche, abstraídas mientras el marido yacía ya de cuerpo presente en la habitación contigua... Si entonces llegara alguien suspirando como el fuego joven que con sus llamas recorre alegre los leños más viejos... El dueño de la funeraria pensó que acababa de cumplir los cincuenta años de edad y aplacó su interés momentáneo por las señoras de pelo blanco. Se introdujo con sus ojos morenos de mirada cálida entre las faldas de las mujeres jóvenes como quien quiere ver a toda costa algo extraordinario a esa hora.
Capítulo tercero
en el que zangolotean los tobillos,
ruge el banquete de boda, resuena la alegría,
y el dueño de la funeraria saluda a la joven pareja





























