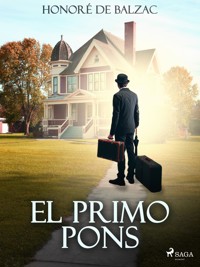
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"Y así comienza el drama o, si se quiere, la terrible comedia de la muerte de un solterón, entregado por la fuerza de las circunstancias a la rapacidad de unos seres codiciosos que se arraciman al pie de su lecho, y que en este caso tuvieron por auxiliares la pasión más intensa, la de un insaciable coleccionista de cuadros; la avidez de Fraisier, que, visto en su cubil, hará estremecerse al lector; y la codicia de un auvernés capaz de todo, incluso de un crimen, para hacerse un capital. Esta comedia, a la que esta parte del relato sirve en cierto modo de prólogo, tiene por actores a todos los personajes que hasta este momento han ocupado la escena". En esta novela concebida como parte de un díptico llamado "Los parientes pobre", junto con "La prima Bette", y formando parte del gigante proyecto narrativo "La Comedia humana", Honoré de Balzac presenta una crítica a la burguesía enpoderada a raíz de la Revolución de 1830. En "El Primo Pons", Balzac nos presenta a Sylvain Pons, un músico pobre y de avanzada edad que vive con su estimado amigo y pianista alemán Vilhelm Schmucke en casa de Madame Cibot. A parte de su trabajo en la orquesta de un teatro de París junto a Schmucke, Pons encuentra sentido a su vida a través de sus dos grandes pasiones: el coleccionismo de arte y la buena comida, la cual suele recibir a través de sus parientes, los Camusot de Marville. Desafortunadamente, la relación entre nuestro protagonista y los Camusots se tuerce cuando Pons no puede encontrar un pretendiente para la hija de los Camusot, Cécilie, después de comprometerse a ello. A raíz de esta desgracia, Sylviain Pons cae en una larga enfermedad que le obliga a quedarse en casa. Gracias a ello, la relación entre Pons i Madame Cibot se estrecha, pero no con verdaderos problemas: Cibot empieza a darse cuenta del valor de las obras de arte que Pons tiene en casa, y tanto ella como otras personas cercanas a Pons, empiezan a planear su ataque para hacerse con todas las obras propiedades de Pons. Esta novela llena de personajes codiciosos y mezquinos es una verdadera crítica a la burguesía de la época y el peligroso papel de las herencias en las familias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Honoré de Balzac
El primo Pons
Saga
El primo Pons
Original title: Le Cousin Pons
Original language: French
Copyright © 1847, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672497
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
El Primo Pons
I Una gloriosa ruina del Imperio
Hacia las tres de la tarde de un día del mes de octubre de 1844, un hombre de unos sesenta años, pero a quien todo el mundo hubiese creído mayor, andaba por el bulevar de los Italianos, con la cabeza gacha, los labios sumidos, como un negociante que acaba de hacer un excelente negocio, o como un joven contento de sí mismo saliendo del gabinete de una dama. Ésta es en París la máxima expresión conocida de la satisfacción personal en un hombre. Al divisar de lejos al anciano, las personas que van allí todos los días a sentarse en las sillas, entregadas al placer de analizar a los paseantes, dejaban todas que en su rostro se pintara esta sonrisa tan propia de la gente de París, y que dice tantas cosas irónicas, burlonas o compasivas, pero que para animar la faz de un parisiense, hastiado de todos los espectáculos posibles, exige grandes curiosidades vivientes.
Una frase bastará para comprender el valor arqueológico de aquel infeliz, y la razón de la sonrisa que se repetía como un eco en todos los ojos. Una vez preguntaron a Hyacinthe, un actor célebre por sus ocurrencias, de dónde sacaba aquellos sombreros que hacían desternillar de risa al público. «No los saco de ninguna parte, los guardo», respondió. Pues bien, entre el millón de actores que componen la gran compañía de París, hay Hyacinthes que ignoran que lo son, y que conservan en su atuendo todas las antiguallas del pasado, y
que se os aparecen como la personificación de toda una época para provocar vuestra hilaridad cuando os paseáis rumiando algún amargo sinsabor causado por la traición de un ex amigo.
Aunque manteniendo en ciertos detalles de su vestimenta una fidelidad a las modas del año 1806, este paseante recordaba la época del Imperio sin constituir una caricatura exagerada. Para los observadores, estos matices convierten esta suerte de evocaciones en algo extraordinariamente atractivo. Pero este conjunto de pequeñeces exigía la atención analítica de que están dotados los expertos en ociosidad; y, para provocar la risa a distancia, el paseante debía ofrecer alguna rareza especial, de las que, como suele decirse, saltan a la vista, y que los actores se esfuerzan por conseguir, con objeto de asegurar el éxito de sus entradas en escena. Este anciano, flaco y enjuto, llevaba un spencer de color avellana sobre un frac verdoso con botones de metal blanco… Un hombre con spencer en 1844 viene a ser algo así como si Napoleón se hubiese dignado resucitar por un par de horas.
El spencer fue inventado, como su nombre indica, por un lord sin duda orgulloso de la esbeltez de su cintura. Antes de la paz de Amiens, este inglés había resuelto el problema de cubrir el busto sin necesidad de recargar el cuerpo con el peso del horrible carrick, que aún hoy se ve en los viejos cocheros de los simones; pero como las cinturas esbeltas están en minoría, en Francia la moda de lo spencer para hombres sólo tuvo un éxito pasajero, a pesar de haber sido una invención inglesa. Viendo un spencer, la gente de cuarenta a cincuenta años, con el pensamiento vestían a aquel hombre con botas de campana y unos calzones de casimir verde alfóncigo con una lazada de cintas, y se veían en el atuendo de su juventud. Las ancianas rememoraban sus conquistas. En cuanto a los jóvenes, se preguntaban por qué aquel viejo Alcibíades había cortado la cola a su paletó. Todo concordaba tan bien con este spencer que no se hubiese dudado en llamar a este paseante un hombreImperio, del mismo modo que se habla de un mueble-Imperio; pero sólo simbolizaba el Imperio para aquellos que habían conocido, al menos de visu, esta magnífica y grandiosa época; ya que se requería una cierta fidelidad de recuerdos en cuanto a modas. El Imperio está ya tan lejos de nosotros que no todo el mundo puede imaginárselo en su realidad galogriega.
El sombrero, inclinado hacia atrás, dejaba al descubierto casi toda la frente, con esta especie de aire fanfarrón que por aquel entonces adoptaban los funcionarios y los paisanos para responder al de los militares. Además, era un horroroso sombrero de seda de catorce francos, en la parte inferior de cuyas alas unas orejas demasiado largas y grandes habían dejado unas señales blanquecinas que el cepillo había intentado en vano hacer desaparecer. La seda, mal pegada, como siempre, sobre el molde de cartón, se arrugaba en varios sitios, y parecía estar aquejada de lepra, a pesar de la mano que cada mañana la alisaba.
Bajo este sombrero, que parecía estar a punto de caerse, se extendía una de estas caras grotescas y cómicas que sólo los chinos saben inventar para sus figurillas de porcelana. Este rostro, agujereado como una criba, en el que los hoyos producían sombras, de líneas tan acusadas como las de una máscara romana, desafiaba todas las leyes de la anatomía. La mirada no distinguía la osamenta. Donde se esperaba encontrar huesos, la carne ofrecía contornos gelatinosos, y donde las caras suelen tener huecos, en aquélla se deformaba en bultos fofos. Este rostro grotesco, aplastado en forma de calabaza, entristecido por unos ojos grises coronados por dos líneas rojas en vez de cejas, estaba presidido por una nariz a lo Don Quijote, como una llanura está dominada por un bloque errático. Esta nariz expresa, como ya Cervantes debió advertirlo, una propensión innata a esa dedicación a las grandes empresas que degenera en candidez. Pero esta fealdad tan extremadamente cómica no provocaba risas. La inmensa melancolía que afloraba a los ojos claros de aquel pobre hombre, impresionaba al burlón y le helaba la chanza en los labios. Al momento se pensaba que la naturaleza había vedado a aquel infeliz que expresara ternura, bajo pena de hacer reír a una mujer o de entristecerla. El francés permanece mudo ante esta desgracia, que le parece la más cruel de todas: ¡no poder gustar!
II Una indumentaria como se ven pocas
Este hombre, tan poco dotado por la naturaleza, vestía como suelen vestir los pobres distinguidos a quienes los ricos tratan bastante a menudo de imitar. Llevaba unos zapatos ocultos por unos botines para cuya confección se había tomado por modelo los de la guardia imperial, y que sin duda le permitían usar los mismos calcetines durante bastante tiempo. Su pantalón de paño negro tenía reflejos rojizos, y en los pliegues, rayas blancas o lustrosas, que, no menos que la hechura, delataban una fecha de adquisición e hacía unos tres años. La holgura de esta ropa apenas disimulaba una delgadez debida más a la constitución física que a un régimen pitagórico; ya que aquel pobre hombre, que poseía una boca sensual de labios carnosos, mostraba al sonreír una blanca dentadura digna de un tiburón. El chaleco, también de paño negro, dejaba ver otro chaleco blanco, y bajo éste asomaba en tercera línea el borde de una almilla de punto de color rojo, trayendo a la memoria los cinco chalecos de Garat. Una enorme corbata de muselina blanca, cuyo pretencioso nudo había sido elegido por un galán para conquistar a las beldades de 1809, sobresalía tanto de la barbilla, que la cara parecía sumergirse en él como en un abismo. Un cordón de seda trenzada, imitando cabello, cruzaba la camisa, y protegía el reloj de un improbable robo. El frac verdoso, de una notable pulcritud, contaba unos tres años más que el pantalón; pero el cuello de terciopelo negro y los botones de metal blanco, recientemente renovados, demostraban un esmero doméstico llevado hasta los más ínfimos detalles.
Esa manera de sostener el sombrero en el occipucio, el triple chaleco, la inmensa corbata en la que se sumergía la barbilla, los botines, los botones de metal sobre el traje verdoso, todos estos vestigios de las modas imperiales, armonizaban con los anticuados perfumes de la coquetería de los incroyables con un no sé qué de envarado en los pliegues, de correcto y de seco en el conjunto, que olía a la escuela de David, que recordaba los frágiles muebles de Jacob. Además, a primera vista se reconocía en él a un hombre de familia distinguida, víctima de algún vicio secreto, o a alguno de estos pequeños rentistas que tienen todos los gastos tan estrictamente limitados por la escasez de sus ingresos, que un vidrio roto, un desgarrón en la ropa o la peste filantrópica de una colecta suprimen sus pequeños placeres durante un mes. Si el lector se hubiera encontrado allí, se hubiese preguntado por qué la sonrisa animaba aquel rostro grotesco cuya expresión habitual debía ser triste y fría, como la de todos los que luchan oscuramente para atender a las necesidades más primarias de la existencia. Pero al advertir la precaución maternal con la que aquel singular anciano llevaba en su mano derecha un objeto evidentemente muy valioso, bajo los dos faldones izquierdos de su doble frac, para protegerlo de choques imprevistos, y sobre todo al verle con ese aire atareado que adoptan los ociosos a quienes se hace un encargo, cualquiera hubiera sospechado de él que había encontrado algo equivalente a un perrillo faldero de una marquesa, y que iba a llevarlo triunfalmente, con la solícita galantería de un hombre-Imperio, a la encantadora dama de sesenta años que aún no sabía renunciar a la cotidiana visita de su asiduo. París es la única ciudad del mundo en donde pueden verse espectáculos semejantes, que hacen de sus bulevares un continuo teatro en el que los franceses representan gratuitamente por amor al arte.
III El fin de un «Gran premio de Roma»
Por la figura de este hombre huesudo, y a pesar de su audaz spencer, difícilmente se le hubiera clasificado entre los artistas parisienses, especie muy peculiar, cuyo privilegio, bastante parecido al del pilluello de París, es el de evocar en la imaginación de los burgueses las jovialidades más mirobolantes, ya que se ha vuelto a poner de moda este antiguo y jocoso término. Y sin embargo este paseante era un «Gran Premio», el autor de la primera cantata que coronó el Instituto cuando se restableció la Academia de Roma, en una palabra, el señor Sylvain Pons… el autor de célebres romanzas que cantaban lánguidamente nuestras madres, de dos o tres óperas representadas en 1815 y 1816, y, además, de varias partituras inéditas. Este digno caballero había terminado siendo director de orquesta de un teatro de los bulevares. Gracias a su porte, era también profesor en varios pensionados de señoritas, y no tenía más ingresos que su sueldo del teatro y sus lecciones. ¡Dar lecciones a domicilio a esta edad! ¡Cuán tos misterios en esta situación tan poco novelesca!
Este último porta-spencer llevaba, pues, encima algo más que los símbolos del Imperio; llevaba una gran lección escrita sobre sus tres chalecos. Exhibía gratuitamente a una de las numerosas víctimas de este fatal y funesto sistema que se llama concurso, que reina aún en Francia después de cien años de no dar ningún resultado práctico. Esa prensa de las inteligencias fue inventada por Poisson de Marigny, el hermano de Madame de Pompadour, nombrado, hacia 1746, director de Bellas Artes. Ahora bien, ¡a ver cuántos artistas de genio han salido, en todo este siglo, de entre los premiados! En primer lugar, jamás ningún esfuerzo administrativo ni escolar reemplazará los milagros del azar a que se deben los grandes hombres. De todos los misterios de la generación, éste es el más inaccesible a nuestro ambicioso análisis moderno. Y luego, ¿qué pensaríamos de los egipcios, que, según dicen, inventaron unos hornos para incubar huevos de gallina, si no hubiesen dado de comer inmediatamente a los pollitos? Y sin embargo esto es lo que hace Francia tratando de producir artistas con el invernadero del concurso; y una vez obtenidos por este procedimiento mecánico el escultor, el pintor, el grabador, el músico, no se inquieta por ellos más de lo que el dandy se preocupa, al llegar la noche, por las flores que se ha puesto en el ojal. Y resulta que el hombre de talento es Greuze o Watteau, Félicien David o Pagnesi, Géricault o Decamps, Auber o David d’Angers, Eugène Delacroix o Meissonier, artistas que apenas se interesan por los grandes premios, y que han crecido al aire libre, bajo los rayos de esto sol invisible que se llama la vocación.
Enviado por el gobierno a Roma para convertirse en un gran músico, Sylvain Pons había regresado a su patria con una gran afición por las antigüedades y los objetos de arte. Entendía muchísimo de todas estas obras maestras de la mano y del pensamiento que desde hace poco se denominan con el nombre popular de «cachivaches». Este hijo de Euterpe volvió, pues, a París, hacia 1810, impenitente coleccionista, cargado de cuadros, de estatuillas, de marcos, de esculturas en marfil y en madera, de esmaltes, de porcelanas, etcétera, que, durante su estancia académica en Roma, habían absorbido la mayor parte de la herencia paterna, tanto por los gastos de transporte como por el precio de adquisición. Y había empleado del mismo modo la herencia de su madre, durante el viaje que hizo a Italia, después de esos tres años oficiales pasados en Roma. Quiso visitar con tiempo Venecia, Milán. Florencia, Bolonia, Nápoles, viviendo en cada ciudad como un soñador, como un filósofo, con la despreocupación del artista que, para vivir, cuenta con su talento como las mozas de fortuna cuentan con su belleza. Pons, durante este espléndido viaje, fue todo lo feliz que podía serlo un hombre que era todo espíritu, lleno de delicadeza, a quien su fealdad vedaba el tener éxito con las mujeres, según la frase consagrada en 1809, y a quien las cosas de la vida siempre le parecían inferiores al prototipo ideal que de ellas se había formado; pero él ya había tomado partido en esta discordancia entre el sonido de su alma y las realidades. Este sentido de la belleza, conservado puro y vivo en su corazón, fue sin duda el principio de las melodías ingeniosas, delicadas, llenas de gracia, que le valieron una reputación de 1810 a 1814. En Francia toda reputación que se funda en lo que está en boga, en la moda, en las efímeras locuras de París, produce hombres como Pons. Ningún otro país es tan severo con las cosas grandes, y tan desdeñosamente indulgente con las pequeñas. Muy pronto desbordado por la marea creciente de las armonías alemanas y de la producción rossiniana, si en 1824 Pons era todavía un músico agradable de oír y conocido por alguna de sus últimas romanzas, ¡imagínese lo que podía ser en 1831! De modo que, en 1844, año en que empezó el único drama de esta vida oscura, Sylvain Pons podía considerarse como una corchea antediluviana; los compradores de música ignoraban completamente su existencia, a pesar de que había compuesto, a muy bajo precio, la música de algunas obras que se habían representado en su teatro y en los teatros vecinos.
Por otra parte, aquel infeliz rendía tributo a los grandes maestros de nuestra época; una buena ejecución de algunos fragmentos escogidos le hacía llorar; pero su religión no llegaba al punto aquel en que frisa en manía, como ocurre con el Kreisler de Hoffmann; no hacía ninguna demostración externa, sino que gozaba interiormente, al modo de los hatchischins o de los teriaskis. El genio de la admiración, de la comprensión, la única facultad por la cual un hombre ordinario se hace hermano de un gran poeta, es tan raro en París, donde todas las ideas parecen viajeros que pasan por una posada, que debe concederse a Pons una respetuosa estima. Su fracaso puede parecer injusto, pero él mismo confesaba ingenuamente que no estaba muy fuerte en armonía; había descuidado el estudio del contrapunto; y la orquestación moderna, desmedidamente agrandada, le pareció inabordable en el momento en que, con nuevos estudios, hubiera podido figurar entre los compositores modernos, y convertirse, si no en un Rossini, al menos en un Hérold. Finalmente, encontró en los placeres de coleccionista tan vivas compensaciones al abandono de la gloria, que, si hubiese tenido que elegir entre la posesión de sus antigüedades y la fama de un Rossini, aunque cueste creerlo, Pons hubiese optado por su querida colección. El anciano músico practicaba el axioma de Chenavard el docto coleccionista de grabados de gran valor, quien pretende que sólo se puede sentir placer al contemplar un Ruysdael, un Hobbema, un Holbein, un Rafael, un Murillo, un Greuze, un Sebastián del Piombo, un Giorgione, un Alberto Durero cuando el cuadro sólo ha costado cincuenta francos. Pues no admitía una adquisición superior a cien francos; y, para que él pagase cincuenta francos por un objeto, debía tratarse de algo que valía tres mil. La cosa más bella del mundo que costase trescientos francos, para él no existía. Las ocasiones se presentaban raramente, pero poseía los tres factores del éxito: las piernas de un ciervo, el tiempo de los ociosos y la paciencia del israelita.
Este sistema, practicado durante cuarenta años, tanto en Roma como en París, había dado sus frutos. Después de haber gastado, desde su regreso de Roma, alrededor de dos mil francos por año, Pons ocultaba a todas las miradas una colección de obras maestras de todo orden, cuyo catálogo alcanzaba el fabuloso número 1.907. De 1811 a 1816, durante sus recorridos por París, había encontrado por diez francos lo que hoy se paga de mil a mil doscientos francos. Había cuadros elegidos entre los cuarenta y cinco mil que cada año se exponen en la Casa de Ventas; porcelanas de Sèvres de pasta tierna, compradas a los auverneses, esos secuaces de la Banda Negra, que traían en carretas las maravillas de la Francia de la Pompadour. En resumen, había recogido las ruinas de los siglos XVII y XVIII, haciendo justicia a los hombres de talento y de genio de la escuela francesa, estos grandes desconocidos, los Lepautre, los Lavallée-Poussin, etcétera, que crearon el estilo Luis XV, el estilo Luis XVI, y cuyas obras inspiran hoy las supuestas invenciones de nuestros artistas, que acuden incesantemente a los tesoros del Cabinet des Estampes para hacer algo nuevo haciendo hábiles imitaciones. Pons debía muchas de sus piezas a estos canjes, inefable felicidad de los coleccionistas. El placer de comprar objetos de arte no puede compararse al de cambalachear. Pons había sido el primero en coleccionar tabaqueras y miniaturas. Pero carecía de renombre entre los aficionados habituales, ya que no frecuentaba la Casa de las Ventas, ni se dejaba ver por las tiendas de los anticuarios afamados. Pons ignoraba el valor material de su tesoro.
El difunto Dusommerard, ya había intentado trabar amistad con el músico; pero el príncipe de las antigüedades murió sin haber podido penetrar en el museo Pons, el único que podía compararse a la célebre colección Sauvageot. Entre Pons y el señor Sauvageot había ciertas semejanzas. El señor Sauvageot, músico como Pons, y como él sin grandes medios de fortuna, ha obrado de la misma manera, con los mismos procedimientos, con el mismo amor por el arte, con el mismo odio contra esos ilustres ricos que forman colecciones para hacer una hábil competencia a los marchantes. Igual que su rival, su émulo, su antagonista por la posesión de todas esas obras manuales, esos prodigios de la artesanía, Pons sentía en su corazón una insaciable avaricia, el amor de un enamorado por una bella amante, y la reventa en las salas de la rue des Jeûneurs, a los golpes de martillo de los peritos tasadores, le parecía un crimen de lesa antigüedad. Él poseía su museo para disfrutarlo a todas horas, pues las almas creadas para admirar las grandes obras tienen el sublime don de los verdaderos enamorados; experimentan tanto placer hoy como ayer, y no se cansan jamás, y las obras maestras, afortunadamente, siempre son jóvenes. Y este objeto guardado tan paternalmente, debía ser uno de estos hallazgos que se llevan a casa con tanto amor, vosotros, aficionados, bien lo sabéis…
Ante las primeras líneas de este esbozo biográfico, todo el mundo va a exclamar: «¡Vaya, a pesar de su fealdad, el hombre más feliz de la tierra!». En efecto, ninguna preocupación, ningún esplín resiste al cauterio que se aplica al alma al entregarse a una manía. Todos los que no pueden beber en la que, en todas las épocas, se ha llamado la copa del placer, pueden dedicarse a coleccionar lo que sea (¡hasta pasquines se han coleccionado!), y no dejarán de encontrar en calderilla el lingote de la felicidad. Una manía es el placer que pasa al estado de idea… Sin embargo, que nadie envidie al pobre Pons, porque ese sentimiento, como todos los impulsos de este género, se basaría en un error.
Este hombre lleno de delicadeza, cuya alma vivía por una infatigable admiración por la magnificencia de las obras de la mano del hombre, esa bella lucha con las obras de la naturaleza, era esclavo de uno de los siete pecados capitales, el que Dios debe castigar menos severamente: Pons era goloso. Su escasa fortuna y su pasión por las antigüedades le obligaban a un régimen dietético tan contrario a su paladar, que el solterón, desde el principio, había resuelto el problema comiendo todos los días fuera de casa. Hay que tener en cuenta que, durante el Imperio, existía, mucho más que en nuestros días, un culto por las personas célebres, quizá a causa de su reducido número y de sus pocas pretensiones políticas. ¡Costaba tan poco convertirse en poeta, en escritor, en músico! Pons, considerado como el probable rival de los Nicolo, de los Paër y de los Berton, recibió tantas invitaciones que se vio obligado a anotarlas en una agenda, como los abogados anotan sus pleitos. Además, como correspondía a un artista, ofrecía ejemplares de sus romanzas a todos sus anfitriones, tocaba el piano en sus casas, les regalaba palcos para el Feydeau, teatro para el que trabajaba; organizaba conciertos; e incluso a veces tocaba el violín en casa de sus parientes improvisando un pequeño baile.
IV Donde se ve que a veces una buena acción no tiene recompensa
En aquel tiempo, los hombres más apuestos de Francia andaban a sablazos con los hombres más apuestos de la coalición; la fealdad de Pons se llamó, pues, originalidad, de acuerdo con la gran ley promulgada por Molière en los famosos versos de Eliante. Cuando había prestado algún servicio a alguna bella, a veces se oía llamar un hombre encantador, pero su felicidad nunca fue más lejos de esta expresión.
En este período, que duró aproximadamente seis años, de 1810 a 1816, Pons contrajo la funesta costumbre de comer bien, de ver cómo las personas que le invitaban no reparaban en gastos, se procuraban las primicias del tiempo, descorchaban sus mejores vinos, elegían con cuidado el postre, el café, los licores, y le daban el mejor trato posible, el trato habitual durante el Imperio, cuando en muchas casas se imitaba el esplendor de los reyes, de las reinas, de los príncipes de los que rebosaba París. Entonces se jugaba mucho a la realeza, como hoy se juega a la Cámara creando una multitud de sociedades con presidentes, vicepresidentes y secretarios; sociedad linera, vinícola, sericícola, agrícola, de la industria, etc. ¡Hasta se ha llegado a buscar las lacras sociales para constituir en sociedad a sus remediadores! Un estómago que recibe una educación como ésa influye necesariamente sobre la moral y la corrompe, debido a la alta sapiencia culinaria que adquiere. La Voluptuosidad, agazapada en todos los recovecos del corazón, impone su ley, abre brecha en la voluntad y en el honor, exige a toda costa su satisfacción. Nunca se han descrito las exigencias del paladar, ya que escapan a la crítica literaria por la necesidad de vivir; pero nadie se imagina la cantidad de personas a quienes la mesa ha arruinado. La mesa, en París, es, desde este punto de vista, un émulo de la cortesana; además, proporciona lo que ésta se encarga de disipar. Cuando, de invitado perpetuo, Pons, debido a su decadencia como artista, degeneró en parásito, le fue imposible pasar de estas mesas tan bien surtidas al caldo espartano de un restaurante de dos francos. ¡Ay! Se estremecía al pensar que su independencia representaba sacrificios tan grandes, y se sentía capaz de las mayores bajezas para continuar viviendo bien, saboreando todas las primicias del tiempo, en resumen, para banquetearse (palabra popular, pero expresiva) con platos selectos. Pájaro merodeador, que levantaba el vuelo una vez lleno el buche, limitándose a expresar su gratitud con unos gorjeos, Pons, además, experimentaba un cierto placer por el hecho de vivir bien a costa de una sociedad que, a cambio, sólo le pedía buenas palabras. Acostumbrado — como todos los solteros que sienten horror por quedarse en casa, y que viven en las de los otros— a esas fórmulas, a esas zalamerías sociales que, entre gente de buena educación, reemplazan a los sentimientos, utilizaba los cumplidos a modo de calderilla; y con las personas se contentaba con las etiquetas, sin aspirar a introducir una mano curiosa dentro del saco, para ver lo que contenía.
Esta fase, bastante soportable, duró diez años más; ¡pero qué años! Aquél fue el lluvioso otoño de su vida. Durante todo este tiempo Pons comió a costa ajena haciéndose necesario en todas las casas que frecuentaba. Iniciaba un camino fatal aceptando multitud de recados, reemplazando a los porteros y a los criados en tantas y tantas ocasiones. Se le encargaban no pocas compras, y se convirtió en el espía honrado e inocente que una familia tenía en el seno de la otra; pero no se le tenía ningún agradecimiento por tantas molestias como se tomaba, y por tantas bajezas.
—Pons es soltero —decían—, tiene mucho tiempo libre, es feliz haciéndonos recados… Si no, ¿qué iba a hacer?
Pronto se manifestó ese frío que los viejos esparcen a su alrededor. Ese cierzo se propaga, influye en la temperatura moral, sobre todo cuando el viejo es feo y pobre. ¿No es esto ser tres veces viejo? Era el invierno de la vida, el invierno de la nariz enrojecida, el rostro macilento, los dedos entumecidos de frío.
De 1836 a 1843 Pons fue invitado muy pocas veces. Ya no se reclamaba la presencia del parásito, sino que cada familia la aceptaba como se acepta un impuesto; ya no se le tenía nada en cuenta, ni siquiera los servicios reales que prestaba. Las familias en cuyo seno el pobre hombre seguía luciendo sus habilidades, carecían de todo respeto por el arte, sólo adoraban los resultados, no daban valor más que a lo que habían conquistado a partir de 1830: fortunas o posiciones sociales eminentes. Ahora bien, como Pons, ni en su vida no dejaba de haber circunstancias atenuantes. En efecto, el hombre sólo existe por una satisfacción, sea la que sea. Un hombre sin pasiones, el justo perfecto, es un monstruo, un semiángel que aún no tiene las alas. Los ángeles sólo tienen rostro en la mitología católica. En esta tierra, el justo es el aburrido Grandisson, para quien incluso las venus callejeras debían carecer de sexo. Ahora bien, exceptuando las escasas y vulgares aventuras de su viaje por Italia, donde sin duda el clima fue el motivo de sus éxitos, Pons no había visto jamás que las mujeres le sonriesen. Son muchos los hombres que tienen este destino fatal. Pons era un monstruo nato; sus padres le habían engendrado en la vejez, y él llevaba los estigmas de este nacimiento extemporáneo en su tez cadavérica, que se parecía a los tarros de alcohol en los que la ciencia conserva ciertos fetos extraordinarios. Este artista, dotado de un alma tierna, soñadora, delicada, obligado a aceptar el carácter que le imponía su aspecto físico, desesperó de que alguien llegara a amarle. El celibato, pues, fue para él más que un gusto, una necesidad. La gula, el pecado de los monjes virtuosos, le tendió los brazos; y en ellos se precipitó, como se había lanzado a la adoración de las obras de arte y a su culto por la música. La buena comida y las antigüedades fueron para él los sucedáneos de una mujer; porque la música era su carrera, su estado natural, ¡y a ver cuál es el hombre que ama el estado en el que vive! A la larga, una profesión es como un matrimonio; sólo se notan los inconvenientes.
Brillat-Savarin ha justificado por las convenciones consagradas los gustos de los gastrónomos. Pero quizá no ha insistido lo suficiente en el placer real que el hombre experimenta en la mesa. La digestión, al emplear las energías humanas, constituye un combate interior que, en los gastrólatras, equivale a los más intensos goces del amor. Se siente un despliegue tan vasto de la capacidad vital que el cerebro se anula en beneficio del segundo cerebro, situado en el diafragma, y la embriaguez se produce por la misma inercia de todas las facultades. Las boas que acaban de tragarse un toro, están tan ebrias que se dejan matar. Rebasados los cuarenta años, ¿que hombre se atreve a trabajar después de comer? Por eso, todos los grandes hombres han sido sobrios. Los convalecientes de una enfermedad grave, a quienes sólo se dan porciones tan mezquinas de alimentos escogidos, a menudo han podido advertir esa especie de embriaguez gástrica que causa una simple ala de pollo. El buen Pons, la totalidad de cuyos placeres estaba concentrada en las operaciones del estómago, se encontraba siempre en la situación de estos convalecientes: esperaba de la buena mesa todas las sensaciones que puede proporcionar, y hasta entonces las había obtenido todos los días. Nadie se atreve a decir adiós a una costumbre. Muchos suicidas se han detenido en el umbral de la muerte ante el recuerdo del café al que van todas las noches para jugar su partida de dominó.
V Los dos cascanueces
En 1835 el azar vengó a Pons de la indiferencia del bello sexo, y le concedió lo que vulgarmente se llama «un báculo para la vejez». Este viejo de nacimiento encontró en la amistad un apoyo para su vida, contrajo el único matrimonio que la sociedad le permitía hacer, y se casó con un hombre, un anciano músico como él. De no existir la divina fábula de La Fontaine, este esbozo hubiese tenido por título Los dos amigos. Pero ¿acaso eso no hubiera sido un crimen literario, una profanación ante la cual todo verdadero escritor retrocederá? La obra maestra de nuestro fabulista, que contiene toda la confianza de su alma y todos sus sueños, debe poseer el eterno privilegio de este título. Esta página, en cuyo frontón el poeta ha grabado estas tres palabras, LOS DOS AMIGOS, es una de esas propiedades sagradas, un templo en el que cada generación entrará respetuosamente, y que el universo visitará mientras exista la tipografía.
El amigo de Pons era un profesor de piano cuya vida y costumbres armonizaban tan bien con las suyas, que él decía que había sido una lástima que se hubiesen conocido tan tarde; pues su amistad, iniciada en un reparto de premios en un pensionado, sólo databa de 1834. Tal vez nunca se habían encontrado dos almas tan parecidas en medio del océano humano que tuvo su origen en el paraíso terrenal, contra la voluntad de Dios. Los dos músicos, al cabo de poco tiempo, se habían hecho indispensables el uno para el otro. La confianza fue recíproca, y a los ocho días eran ya como dos hermanos. En resumen, Schmucke ya no creía que existiese un Pons, del mismo modo que Pons no pensaba que existiera un Schmucke. Esto bastaría para describir a estas dos excelentes personas, pero no todas las inteligencias gustan de la brevedad de la síntesis. Una pequeña demostración es necesaria para los incrédulos.
Este pianista, como todos los pianistas, era alemán, alemán como el gran Liszt y el gran Mendelssohn, alemán como Steibelt, alemán como Mozart y Dusseck, alemán como Meyer, alemán como Doelher, alemán como Thalberg, como Dreschok, como Hiller, como Léopold Mayer, como Crammer, como Zimmerman y Kalkbrenner, como Herz, Woëtz, Karr, Wolff, Pixis, Clara Wieck, y, en resumen, como todos los demás alemanes. Aunque gran compositor, Schmucke no podía hacer otra cosa que enseñar, ya que su carácter carecía de la audacia necesaria al hombre de genio para manifestarse en música. La ingenuidad de muchos alemanes no dura siempre, sino que hay un momento en que termina; la que les queda a cierta edad, procede, como el agua que se saca de un canal, del manantial de su juventud, y la utilizan para fertilizar sus éxitos en todos los terrenos, en el de la ciencia, en el del arte o en el del dinero, negándose a la desconfianza. En Francia, algunas personas avisadas substituyen esta ingenuidad de alemán por la necedad del tendero parisiense. Pero Schmucke había conservado toda su ingenuidad de niño, como Pons había conservado en su atuendo las reliquias del Imperio, sin llegar a sospecharlo. Este auténtico y noble alemán era al mismo tiempo el espectáculo y los espectadores, y se hacía música para él mismo. Vivía en París como un ruiseñor vive en su bosque, y allí cantaba, único ejemplar de su especie, desde hacía veinte años, hasta el momento en el que encontró en Pons un alma gemela. (Véase: Una hija de Eva).
Pons y Schmucke tenían en abundancia, tanto el uno como el otro, en el corazón y en el carácter, esos rasgos de sentimentalismo aniñado que distinguen a los alemanes: como la pasión por las flores, como la adoración de los efectos naturales que les lleva a plantar en sus jardines botellas enormes para ver en pequeño el paisaje que tienen en grande ante los ojos; como esa predisposición a investigar que lleva a los sabios alemanes a recorrer cien leguas para encontrar una verdad que les contempla sonriendo, sentada en el brocal del pozo, bajo el jazmín del patio de su casa; en fin, como esa necesidad de dotar de un sentido psíquico a las cosas más insignificantes de la creación, y que produce las obras inexplicables de Jean Paul Richter, los delirios impresos de Hoffmann, y las barandillas en folio que Alemania pone alrededor de las cuestiones más sencillas, ahondadas a modo de un abismo, en el fondo del cual siempre hay un alemán. Católicos los dos, iban juntos a misa, cumplían sus deberes religiosos como niños que nunca tienen nada que decir a sus confesores. Creían firmemente que la música, el lenguaje celestial, era a las ideas y sentimientos, lo que las ideas y sentimientos son a las palabras, y tenían interminables conversaciones sobre este sistema, respondiéndose el uno al otro con orgías de música para demostrarse a sí mismos sus propias convicciones, como hacen los enamorados. Schmucke era tan distraído como Pons era atento. Si Pons era coleccionista, Schmucke era soñador; éste estudiaba las bellezas morales, como el otro atesoraba las bellezas materiales. Pons veía y compraba una taza de porcelana en el tiempo que Schmucke invertía en sonarse, pensando en algún motivo de Rossini, de Bellini, de Beethoven, de Mozart, buscando en el mundo de los sentimientos dónde podía encontrarse el origen o la réplica de aquella frase musical. Schmucke, cuyas economías eran administradas por la distracción, Pons, pródigo por pasión, llegaban al mismo resultado: ni una moneda en la bolsa, en la noche de San Silvestre de cada año.
Sin esta amistad Pons quizá hubiese sucumbido a sus pesares; pero, desde que tuvo un corazón en el que descargar el suyo, la vida se le hizo soportable. La primera vez que confió sus penas a Schmucke, el buen alemán le aconsejó que viviese como él, de pan y queso, en su casa, en vez de ir a mendigar comidas que le hacían pagar tan caras. Pero ¡ay!, Pons no se atrevió a confesar a Schmucke que en él el corazón y el estómago eran enemigos irreconciliables, que su estómago sólo aceptaba lo que hacía sufrir al corazón, y que necesitaba a toda costa una buena comida que paladear, como un conquistador necesita una amante con la que… retozar. Con el tiempo, Schmucke terminó por comprender a Pons, ya que era demasiado alemán para tener la rapidez de observación de la que gozan los franceses, y ello sólo le hizo querer aún más al pobre Pons. Nada robustece tanto la amistad como que, de dos amigos, el uno se crea superior al otro. Un ángel no hubiese tenido nada que decir viendo a Schmucke frotándose las manos en el momento en que descubrió en su amigo la intensidad con que le dominaba la gula. En efecto, a la mañana siguiente el buen alemán completó el desayuno con golosinas que él mismo fue a comprar, y cuidó de que ningún día faltaran a su amigo; porque, desde que habían unido sus vidas, todos los días se desayunaban juntos en casa.
Ignoraría cómo es París quien imaginase que los dos amigos escaparon a las burlas de los parisienses, que jamás han respetado nada. Schmucke y Pons, uniendo sus riquezas y sus miserias, tuvieron la ahorrativa idea de vivir juntos, y pagaban a partes iguales el alquiler de un piso muy desigualmente compartido, situado en una tranquila casa de la tranquila calle de Normandía, en el Marais. Como solían salir juntos y a menudo paseaban por los mismos bulevares el uno al lado del otro, los ociosos del barrio les habían apodado los dos cascanueces. Este apodo dispensa ya de trazar aquí el retrato de Schmucke, que era lo que la nodriza de Niobe, la famosa estatua del Vaticano, a la Venus de la Tribuna.
La señora Cibot, la portera de esa casa, era el pivote sobre el que giraba la vida doméstica de los dos cascanueces; pero desempeña un papel tan importante en el drama que deshizo esta doble existencia, que es mejor reservar su retrato para el momento que entre en escena.
Lo que resta por decir acerca de los rasgos morales de estos dos seres es precisamente lo más difícil de hacer comprender al noventa y nueve por ciento de los lectores en este cuadragésimo séptimo año del siglo XIX, probablemente a causa del prodigioso desarrollo financiero producido por el establecimiento de los ferrocarriles. No es gran cosa, y sin embargo es mucho. En efecto, se trata de dar una idea de la extraordinaria delicadeza de estos dos corazones. Tomemos una imagen de los ferrocarriles, aunque sólo sea para resarcirnos de lo que nos hacen pagar. Hoy en día, los trenes, al correr sobre los raíles, trituran imperceptibles granos de arena. Introducid este grano de arena, invisible para los viajeros, en sus riñones, y sentirán los dolores de la más terrible de las enfermedades, el mal de piedra; muchos mueren de esto. Pues bien, lo que para nuestra sociedad, lanzada por su vía metálica con una velocidad de locomotora, es el grano de arena invisible por el que no se preocupa lo más mínimo, ese grano, incesantemente arrojado entre las fibras de estos dos seres y a cada instante, les causaba una especie de mal de piedra en el corazón. Excesivamente sensibles a los dolores ajenos, ambos lloraban ante su impotencia; y, por lo que se refiere a sus propias sensaciones, eran de una delicadeza de sensibilidad que lindaba con lo enfermizo. La vejez, los continuos espectáculos del drama parisiense, nada había endurecido aquellas dos almas tiernas, infantiles y puras. Cuanto más vivían, más intensos eran sus sufrimientos íntimos. ¡Ay! Esto es lo que les ocurre a las naturalezas castas, a los pensadores serenos y a los verdaderos poetas que no han caído en ningún exceso.
Desde que los dos ancianos vivían juntos, sus ocupaciones, bastante parecidas, habían tomado el ritmo fraternal que caracteriza en París a los caballos de los simones. Se levantaban alrededor de las siete de la mañana, tanto en verano como en invierno, y después de desayunar iban a dar sus clases en los pensionados, en los que substituían el uno al otro cuando era necesario. Hacia los doce, Pons iba a su teatro, cuando un ensayo reclamaba su presencia, y dedicaba todos sus momentos libres a pasear. Luego, al caer la tarde, los dos amigos volvían a encontrarse en el teatro, en el que Pons había logrado colocar a Schmucke; he aquí cómo:
VI Un hombre explotado como se ven tantos
Cuando Pons conoció a Schmucke, acababa de obtener, sin haberlo solicitado, el bastón de mariscal de los compositores desconocidos: una batuta de director de orquesta. Gracias al conde Popinot, entonces ministro, se concedió esta plaza al pobre músico, en el momento en que este héroe burgués de la revolución de julio hizo dar una concesión de teatro a uno de esos amigos de los que se avergüenza un advenedizo, cuando, al pasar en su coche, reconoce en París a un antiguo camarada de juventud, desaliñado, el pantalón sin trabillas, vestido con una levita de color indefinible, y olfateando negocios demasiado elevados para los esquivos capitales. Este amigo, antiguo viajante de comercio, se llamaba Gaudissart, y en otro tiempo había contribuido muy eficazmente a la prosperidad de la gran casa Popinot. Popinot, convertido en conde, en par de Francia, después de haber sido dos veces ministro, no renegó de EL ILUSTRE GAUDISSART. Hizo más, quiso poner al viajante en condiciones de renovar su guardarropa y de llenar su bolsa; porque la política, las vanidades de la corte ciudadanas, no habían endurecido el corazón de aquel antiguo droguero. Gaudissart, siempre loco por las mujeres, pidió la concesión de un teatro que se había declarado en quiebra, y el ministro, al otorgársela, cuidó de enviarle algunos viejos admiradores del bello sexo, lo suficientemente ricos como para crear una sólida comandita amorosa de lo que ocultan las mallas. Pons, parásito del palacio Popinot, tuvo las migajas de la concesión. La compañía Gaudissart, que, dicho sea de paso, hizo fortuna, en 1834 decidió poner en práctica en el bulevar esta gran idea: una ópera para el pueblo. La música de los ballets y de las obras de gran espectáculo exigía un director de orquesta competente y un poco compositor. La administración a la que sucedía la compañía Gaudissart hacía demasiado tiempo que estaba en quiebra para que poseyera un copista. Pons colocó pues a Schmucke en el teatro en calidad de revisor de partituras, oficio oscuro que requiere profundos conocimientos musicales. Schmucke, por consejo de Pons, se puso de acuerdo con el jefe de este servicio en la Ópera Cómica, y así se libró de la parte material de la tarea. La colaboración de Schmucke y de Pons produjo resultados maravillosos. Schmucke, que, como todos los alemanes, dominaba muy bien la armonía, se cuidaba de instrumentar las partituras cuyo canto había estado a cargo de Pons. Cuando los entendidos admiraron una serie de composiciones llenas de frescor que servían de acompañamiento a dos o tres obras de éxito, las explicaron por la palabra progreso, sin pretender averiguar quiénes eran los autores. Pons y Schmucke se eclipsaron en la gloria, como ciertas personas se ahogan en su bañera. En París, sobre todo a partir de 1830, nadie triunfa sin empujar, quibuscumque viis, y muy fuerte, a una enorme masa de competidores; para ello se necesita vigor y decisión, y los dos amigos tenían en el corazón este mal de piedra que dificulta todos los impulsos ambiciosos.
De ordinario Pons se ponía al frente de la orquesta de su teatro hacia las ocho, hora en la que se representan las obras favoritas, cuyas oberturas y acompañamientos exigen la tiranía de la batuta. Esta tolerancia existe en la mayoría de los teatros pequeños; y Pons, en este aspecto, se sentía muy libre, ya que en sus relaciones con la administración daba muestras de un gran desinterés. Por otra parte, Schmucke suplía a Pons cuando era necesario. Con el tiempo la posición de Schmucke en la orquesta se había consolidado. El ilustre Gaudissart había reconocido, sin decir nada, el valor y la utilidad del colaborador de Pons. Se habían visto obligados a introducir en la orquesta un piano, como en los teatros grandes. El piano, que Schmucke tocaba gratis, se colocó junto a la tarima del director de orquesta, y allí se instalaba el supernumerario voluntario Todos los demás músicos, cuando conocieron a este buen alemán, sin ambición ni pretensiones, le hicieron una buena acogida. La administración, a cambio de una módica suma, confió a Schmucke los instrumentos que no están representados en las orquestas de los teatros de bulevar, y que a menudo son necesarios, como el piano, la viola de amor, el corno inglés, el violonchelo, el arpa, las castañuelas de la cachucha, las campanillas y los inventos de Sax, etcétera. Los alemanes, aunque no sepan tocar los grandes instrumentos de la libertad, saben tocar por naturaleza todos los instrumentos musicales.
Los dos ancianos artistas, a quienes todo el mundo quería en el teatro, vivían allí como dos filósofos. Se habían puesto una venda en los ojos para no ver jamás los males inherentes a una compañía de teatro en la que conviven, mezclados, un cuerpo de baile con actores y actrices, una de las combinaciones más horrorosas que las necesidades de la recaudación hayan creado para tormento de directores, actores y músicos. Un gran respeto por los demás y por sí mismo habían valido la estima general al modesto y bueno de Pons. Por otra parte, en todos los ambientes, una vida límpida, una honradez sin tacha, imponen una especie de admiración en los corazones más malvados. En París, una hermosa virtud tiene el éxito de un gran diamante, de una rara curiosidad. Ni un solo actor, ni un solo autor, ni una sola bailarina, se hubiesen permitido la menor burla, la menor broma de mal gusto contra Pons o contra su amigo. Pons aparecía de vez en cuando por el foyer; pero Schmucke no conocía más que el paso subterráneo que llevaba desde el exterior del teatro hasta el foso de la orquesta. En los entreactos, cuando asistía a una representación, el buen alemán se atrevía a contemplar la sala, y a veces hacía preguntas al primer flautista, un joven nacido en Estrasburgo, de una familia alemana de Kehl, sobre los excéntricos personajes que casi siempre ocupan los palcos proscenios. Poco a poco, la imaginación infantil de Schmucke, cuya educación social fue iniciada por este flautista, admitió la existencia fabulosa de la loreta la posibilidad de casarse en el distrito trece, las prodigalidades de los grandes figurones y el equívoco negocio de las acomodadoras. Las inocencias del vicio parecieron al buen Pons la última palabra de las depravaciones babilónicas, y ante todo aquello sonreía confuso, como si estuviera delante de arabescos chinos. Las personas avisadas ya habrán comprendido que a Pons y a Schmucke les explotaban, para usar una palabra que está de moda; pero, lo que perdían en dinero, lo ganaban en consideración, en buen trato.
Después del éxito de un ballet que fue el comienzo de la rápida fortuna de la compañía Gaudissart, los directores enviaron a Pons un grupo escultórico en plata atribuido a Benvenuto Cellini, cuyo elevadísimo precio había sido objeto de una conversación en el foyer. ¡Se trataba de mil doscientos francos! El pobre hombre, siempre tan honrado, quiso devolver el regalo. A Gaudissart le costó mucho trabajo conseguir que lo aceptara.
—¡Ah! —dijo a su socio—. ¡Si pudiéramos encontrar actores de esta madera!
Esta doble vida, tan apacible en apariencia, sólo se veía turbada por el vicio que dominaba a Pons, aquella imperiosa necesidad de comer fuera de casa. Y cada vez que Schmucke se hallaba presente cuando Pons se vestía para salir, el buen alemán deploraba esta funesta costumbre.
—¡Si al menos encortara! —exclamaba a menudo.
Y Schmucke soñaba con los medios de curar a su amigo de este vicio degradante, porque los verdaderos amigos gozan, en el orden moral, de la perfección de que está dotado el olfato de los perros; huelen los pesares de sus amigos, adivinan las causas, se preocupan por ellos.
Pons, que llevaba siempre en el dedo meñique de la mano derecha una sortija con un diamante, tolerable en la época del Imperio, pero que hoy era ridículo, Pons demasiado «trovador» y demasiado francés, carecía en los rasgos de su rostro de la serenidad divina que atenuaba la espantosa fealdad de Schmucke. El alemán había reconocido en la expresión melancólica del rostro de su amigo las crecientes dificultades que convertían aquel oficio de parásito en algo cada vez más penoso. En efecto, en octubre de 1844, el número de casas en las que Pons comía era, naturalmente, muy restringido. El pobre director de orquesta, forzado a limitarse al círculo de la familia, daba, como ahora mismo veremos, a la palabra «familia», un sentido muy amplio.
El antiguo «Gran Premio» era primo hermano de la primera esposa del señor Camusot, el rico sedero de la calle de Bourdonnais, una Pons, única heredera de uno de los famosos Pons hermanos, los bordadores de la corte, casa de la que el padre y la madre del músico eran comanditarios después de haberla fundado antes de la revolución de 1789, y que fue comprada por el señor Rivet, en 1815, al padre de la primera señora Camusot. Este Camusot, retirado de los negocios desde hacía diez años, en 1844 era miembro del consejo general de las manufacturas, diputado, etc. Acogido amistosamente por el clan de los Camusot, el buen Pons se consideraba primo de los hijos que el sedero había tenido en segundas nupcias, a pesar de que ya no le eran nada, ni siquiera por alianza.
Como la segunda señora Camusot era una Cardot, Pons se introdujo a título de pariente de los Camusot: en la numerosa familia de los Cardot, segundo clan burgués, que, por sus alianzas, formaba una sociedad no menos poderosa que la de los Camusot. El notario Cardot, hermano de la segunda señora Camusot, se había casado con una Chiffreville. La célebre familia de los Chiffreville, la reina de los productos químicos, tenía relaciones con los drogueros mayoristas, el más influyente de los cuales fue, durante mucho tiempo, el señor Anselme Popinot, a quien la revolución de Julio había lanzado, como ya es sabido, a la actitud política más dinástica. Y así, Pons, detrás de los Camusot y de los Cardot, entró en casa de los Chiffreville; y de allí pasó a la de los Popinot, siempre en calidad de primo de los primos.
Este simple resumen de las últimas relaciones del anciano músico permite comprender cómo podía aún ser recibido familiarmente en 1844: primero, en casa del conde Popinot, par de Francia, antiguo ministro de agricultura y de comercio; segundo, en casa del señor Cardot, antiguo notario, alcalde de barrio y diputado por un distrito de París; tercero, en casa del anciano señor Camusot, diputado, miembro del consejo municipal de París y del consejo general de las manufacturas, y en camino de ser par; cuarto, en casa del señor Camusot de Marville, hijo del primer matrimonio, y por lo tanto el verdadero, el único primo verdadero de Pons, aunque primo segundo.
Este Camusot, que para distinguirse de su padre y de su medio hermano, había añadido a su apellido el nombre de la propiedad de Marville, era, en 1844, presidente de cámara en el tribunal real de París.
Como el ex notario Cardot había casado a su hija con su sucesor, llamado Berthier, Pons, que se consideraba anejo al cargo, supo conservar esta comida, «ante notario», como él decía.
Ésta era pues la constelación burguesa a la que Pons llamaba su familia, y en la que tan penosamente había conservado el derecho a pan y manteles.
De estas diez casas, aquella en la que el artista debía ser mejor acogido, la casa del presidente Camusot, era el objeto de sus mayores atenciones. Pero ¡ay!, la presidenta, hija del difunto sieur Thirion, ujier de cámara de los reyes Luis XVIII y Carlos X, nunca había tratado bien al primo segundo de su marido. Pons había perdido mucho tiempo tratando de suavizar a su terrible parienta, ya que había dado lecciones gratuitas a la señorita Camusot, siéndole imposible sacar partido musical de aquella muchacha un poco pelirroja. Ahora bien, Pons, con la mano sobre aquel preciado objeto, en aquellos momentos se dirigía a casa de su primo, el presidente, en la que, al entrar, creía verse en las Tullerías; hasta tal punto influían en su ánimo las solemnes colgaduras verdes, la tapicería color carmelita, las alfombras de moqueta, y los severos muebles de estos aposentos en los que se respiraba toda la gravedad de la magistratura. ¡Cosa rara! Él se sentía más a gusto en el palacio Popinot, de la calle Bassedu-Rempart, sin duda a causa de los objetos de arte que allí había; pues el ex ministro, desde que se dedicó a la política, contrajo la manía de coleccionar cosas bellas, sin duda para contrarrestar sus actividades en la política, que colecciona secretamente las acciones más feas.
VII Uno de los mil placeres de los coleccionistas
El presidente de Marville vivía en la calle de Hannover, en una casa comprada diez años antes por la presidenta, tras la muerte de su padre y de su madre, sieur y dame Thirion, que le dejaron alrededor de ciento cincuenta mil francos de economías. Esta casa, de aspecto bastante sombrío, vista desde la calle, en la que la fachada da al norte, disfruta de las ventajas de estar orientada cara al sur por la parte del patio, a continuación del cual se extiende un hermoso jardín. El magistrado ocupa todo el primer piso, que, bajo Luis XV, había albergado a uno de los financieros más poderosos de la época. Y como el segundo está alquilado a una anciana dama muy rica, el edificio, en conjunto, ofrece un aspecto tranquilo y honorable que sienta bien a la magistratura. Los restos de la magnífica propiedad de Marville, en cuya adquisición el magistrado había empleado sus economías de veinte años, así como la herencia de su madre, se componían del castillo, espléndido monumento como aún existen en Normandía, y de una buena granja de doce mil francos. Un parque de cien hectáreas rodea el castillo. Este lujo, hoy principesco, cuesta un millar de escudos al presidente, de modo que la propiedad no reporta más que nueve mil francos limpios, como se dice vulgarmente. Estos nueve mil francos y su sueldo proporcionaban al presidente una fortuna de unos veinte mil francos de renta, en apariencia suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que debía recibir la mitad de la herencia de su padre, ya que era el único heredero de su primer matrimonio; pero la vida de París y las exigencias de su posición habían obligado al señor y a la señora de Marville a gastar la casi totalidad de sus rentas. Hasta 1834 su posición no había sido muy desahogada.
Este inventario explica por qué la señorita de Marville, a sus veintitrés años, aún no se había casado, a pesar de los cien mil francos de dote, y a pesar del incentivo de sus esperanzas, aireadas hábil y frecuentemente, pero en vano. Hacía cinco años que el primo Pons oía las lamentaciones de la presidenta, que veía casados a todos los «substitutos», y a los nuevos jueces en el tribunal, ya padres, después de haber hecho brillar inútilmente las esperanzas de la señorita de Marville ante los ojos poco ilusionados del joven vizconde Popinot, primogénito del gran señor de la droguería, en provecho de quien, según los envidiosos del barrio de los Lombardos, se había hecho la revolución de Julio, al menos tamo como en el de la rama segundona.
Una vez en la calle de Choiseul, y cuando estaba a punto de enfilar la calle
de Hannover, Pons experimentó esta inexplicable turbación que atormenta las conciencias puras, que les inflige los suplicios que sufren los peores malvados a la vista de un gendarme, y causada únicamente por la cuestión de saber cómo le recibiría la presidenta. Aquel grano de arena que le desgarraba las fibras del corazón, nunca se había redondeado; los ángulos eran cada vez más agudos, y los habitantes de aquella casa reavivaban incesantemente las aristas. En efecto, el poco caso que los Camusot hacían de su primo Pons, su desmonetización en el seno de la familia, influía en los criados, que, sin faltarle al respeto, le consideraban como una variedad de pobre.
El enemigo capital de Pons era una tal Madeleine Vivet, una solterona alta y flaca que era doncella de la señora C. de Marville y de su hija. A la tal Madeleine a pesar de los barrillos de su piel, y quizá a causa de estos mismos barrillos y de su delgadez viperina, se le había metido en la cabeza convertirse en la señora Pons; Madeleine agitó en vano el señuelo de veinte mil francos de ahorros ante los ojos del viejo solterón. Pons rechazó aquella dicha por demasiado barrosa. Y así, aquella Dido de antesala, que quería llegar a ser prima de sus amos, hacía las peores jugadas al pobre músico. Madeleine exclamaba en voz alta: «¡Mira, ya está aquí el gorrón!», cuando oía al infeliz subiendo la escalera, procurando que le oyese. Si era ella quien servía la mesa, en ausencia del mayordomo, cenaba poco vino y mucha agua en el vaso de su víctima, dejándole la difícil tarea de llevarse a los labios, sin verter nada, un vaso lleno hasta los bordes. Olvidaba servir al pobre hombre, y se lo hada decir por la presidenta (¡y con qué tono…! ¡Su primo se ruborizaba!), o le vertía salsa sobre el traje. Era, en resumen, la guerra del inferior que se sabe impune, contra un superior en desgracia.
VIII Donde el infortunado primo se ve muy mal recibido
A la vez ama de llaves y doncella, Madeleine había estado al servicio del señor y de la señora Camusot desde su boda. Había visto a sus amos en la penuria de sus comienzos, en provincias, cuando el señor era juez en el tribunal de Alençon; ella les había ayudado a vivir cuando, presidente del tribunal de Mantes, el señor Camusot, en 1828, vino a París, donde fue nombrado juez de instrucción. Por lo tanto, estaba demasiado ligada a la familia para no tener motivos de venganza. Su deseo de hacer a la orgullosa y ambiciosa presidenta la mala pasada de convertirse en la prima del señor, debía ocultar uno de esos odios sordos engendrados por una de las arenillas que forman los aludes.
—¡Señora! ¡Ahí viene el señor Pons, y todavía con spencer! —fue a decir Madeleine a la presidenta—. ¡Me gustaría que me dijera cómo se las arregla para conservarlo desde hace veinticinco años!
Al oír pasos de hombre en el saloncillo que separaba el salón grande de su alcoba, la señora Camusot miró a su hija y se encogió de hombros.
—Tú siempre me avisas tan inoportunamente, que nunca tengo tiempo de tomar una decisión, Madeleine —dijo la presidenta.
—Señora, Jean ha salido, yo estaba sola, el señor Pons ha llamado, le he abierto la puerta, y como casi es de la casa yo no podía impedir que me siguiera; está ahí al lado, quitándose el spencer.
—¡Mi pobre michina —dijo la presidenta a su hija—, ya no podemos salir! Ahora tendremos que quedarnos a comer aquí… Bueno —añadió, al ver la cara de pena que ponía su querida michina—, ¿qué quieres que haga? ¿Que nos lo quitemos de encima definitivamente?
—¡Oh, pobre hombre! —respondió la señorita Camusot—. ¡Privarle de una comida!
En el saloncillo resonaba una falsa tos de hombre, que quería decir: «Os estoy oyendo».
—Bueno, pues que entre —dijo la señora Camusot a Madeleine, volviendo a encogerse de hombros.
—Ha venido usted tan temprano —dijo Cécile Camusot con zalamería— que nos ha sorprendido en el momento en que mi madre iba a vestirse.
El primo Pons, a quien no había escapado el movimiento de hombros de la presidenta, se sintió tan cruelmente humillado, que no supo qué cumplido decir, y se limitó a esta profunda frase:
—Mi querida prima siempre está encantadora.
Luego, volviéndose hacia la madre y saludándola, añadió:
—Querida prima, no creo que me guarde rencor por haber venido un poco antes que de costumbre; le traigo lo que me había hecho usted el honor de pedirme…
Y el pobre Pons, que sacaba de quicio al presidente, a la presidenta y a Cécile cada vez que les llamaba primo o prima, sacó del bolsillo lateral de su traje una preciosa cajita oblonga de madera de Santa Lucía, divinamente esculpida.
—¡Ah! Lo había olvidado —dijo secamente la presidenta.
Esta exclamación ¿no era algo atroz? ¿No negaba todo mérito a la solicitud de su pariente, cuya única culpa era la de ser un pariente pobre?
—Pero, en fin —añadió—, ha sido usted muy amable. ¿Le debo mucho dinero por esta cosilla?
Esta pregunta hizo que su primo se estremeciera interiormente, ya que tenía la pretensión de saldar todas sus comidas mediante el regalo de aquella joya.
—Me ha parecido que me permitiría usted hacerle este obsequio —dijo con voz emocionada.
—¡Oh, no, no, no puedo consentirlo! —replicó la presidenta—; entre nosotros no tenemos por qué hacer cumplidos, ya nos conocemos lo suficiente para hablar con toda franqueza. Sé que no es usted lo bastante rico como para permitirse estos lujos. ¿Le parece poco tomarse la molestia de perder su tiempo visitando anticuarios?
—Querida prima, usted no aceptaría este abanico si tuviera que pagar su verdadero valor —replicó el pobre hombre, ofendido—; es una obra maestra de Watteau, pintado por los dos lados; pero, tranquilícese, no he pagado ni la centésima parte de su precio artístico.
Decir a un rico «¡Eres pobre!» equivale a decir al arzobispo de Granada que sus homilías no tienen ningún interés. La señora presidenta estaba demasiado orgullosa de la posición de su marido, de la posesión de Marville y de las invitaciones a los bailes de la corte, para no sentirse herida en lo más vivo por una observación semejante, sobre todo procediendo de un miserable músico de quien ella se consideraba la bienhechora.





























