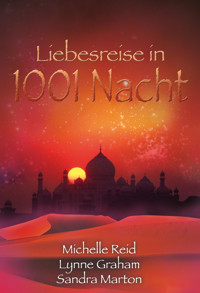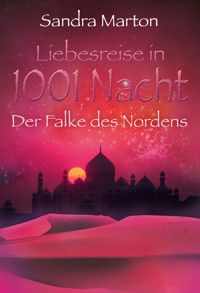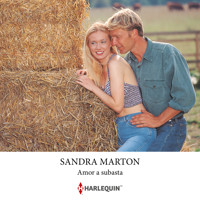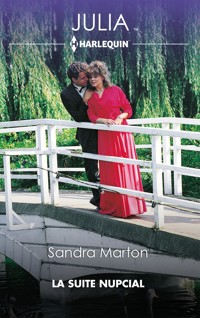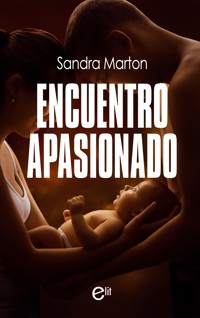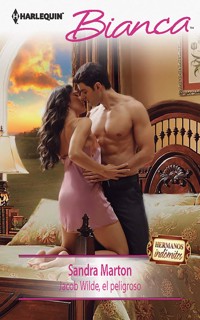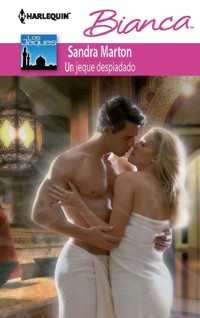3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Bianca
- Sprache: Spanisch
La tentación de jugar con fuego es demasiado fuerte… El príncipe Draco Valenti utiliza su frialdad como una armadura que ningún oponente puede penetrar… Salvo Anna Orsini. Ella no es una adversaria normal y corriente, sino una abogada de altos vuelos, que siempre habla claro. Su uniforme está formado por un traje de chaqueta serio y unos vertiginosos zapatos de tacón, señales contradictorias que atraen a Draco, además de dejarlo perplejo y frustrado al mismo tiempo… Ambos chocan en los negocios, pero en la cama, el deseo de Draco por Anna es capaz de acabar con todas sus defensas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Sandra Marton. Todos los derechos reservados.
EL PRÍNCIPE DE HIELO, N.º 62 - febrero 2012
Título original: The Ice Prince
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-472-9
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo 1
LA PRIMERA vez que se fijó en ella fue en la zona VIP de Air Italy.
¿Que se fijó en ella? Más tarde, aquello le parecería una broma de mal gusto. ¿Cómo no iba a haberse fijado en ella?
Lo cierto era que había irrumpido en su vida con la sutileza de una ristra de petardos. ¿La única diferencia? Que los petardos habrían sido menos peligrosos.
Draco estaba sentado en un sillón de cuero cerca de las ventanas, fingiendo que leía un documento en su ordenador portátil cuando la verdad era que estaba demasiado cansado, por falta de sueño y por el jet lag, y demasiado dolido como para leer.
Y por si aquello fuese poco, tenía también un terrible dolor de cabeza.
Seis horas de Maui a Los Ángeles. Dos horas de parada allí y otras seis horas más hasta Nueva York. Y las siguientes dos horas de parada se estaban convirtiendo en tres.
A nadie le habría gustado un viaje tan largo, pero para él, que estaba acostumbrado a viajar en su lujoso 737 privado, aquello se estaba convirtiendo en una tortura.
Pero no había tenido elección, dadas las circunstancias.
Su avión estaba pasando unas pruebas de mantenimiento y lo habían avisado con tan poca antelación de que debía volver a Roma que no había tenido tiempo de organizarse de otra manera.
Ni siquiera Draco Valenti, el príncipe Draco Marcellus Valenti, porque estaba seguro de que su eficiente secretario había intentado utilizar su título para hacerle el viaje más llevadero, había podido alquilar un avión para hacer un vuelo intercontinental con tan poco tiempo.
Así que había tenido que viajar de Maui a Los Ángeles en un estrecho asiento central, entre un hombre que se había pasado todo el vuelo roncando y una mujer de mediana edad que le había contado a Draco toda su vida.
El vuelo hasta el aeropuerto Kennedy había sido más agradable, ya que había conseguido un asiento en primera clase, aunque la persona que le había tocado al lado también había tenido ganas de charlar, a pesar de que Draco había guardado silencio en todo momento.
Y ya sólo le quedaba un último vuelo para llegar a casa. Para aquél, había conseguido hacerse con dos asientos en primera clase: uno para él y el otro para asegurarse de que haría el viaje solo.
En esos momentos estaba en la sala VIP, donde había pretendido descansar un poco, tranquilizarse, antes de la confrontación que lo esperaba.
No iba a ser fácil, pero no ganaría nada perdiendo el control. Si la vida le había enseñado una lección, era aquélla. Así que estaba en silencio, intentando controlar la ira, cuando la puerta de la sala se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared.
Y él notó un pinchazo más en la cabeza. Justo lo que necesitaba.
Levantó la vista.
Y la vio.
Le cayó mal nada más verla.
Era atractiva. Alta. Delgada. Rubia. Pero eso no era lo único que importaba.
Iba vestida con un traje gris oscuro. De Armani o alguna marca parecida. Y tenía el pelo recogido en una coleta baja. Llevaba colgada del hombro una pequeña maleta y en el otro, un maletín muy lleno.
Y luego estaban los zapatos.
Unos de salón negros. Muy prácticos, salvo por los altísimos tacones.
Draco frunció el ceño.
Había visto aquel conjunto en innumerables ocasiones. El peinado severo. El traje formal. Y los zapatos de tacón. Era un look que gustaba a las mujeres que querían las ventajas de ser mujeres, pero exigían ser tratadas como hombres.
Típico. Y a Draco le daba igual estar pensando de manera sexista.
Vio que la mujer recorría la sala con la mirada. Era tarde, así que sólo había tres personas en ella. Una pareja mayor, sentada en un pequeño sofá, y él. La mujer miró a la pareja mayor y luego a él.
Y mantuvo la mirada.
Una expresión indescifrable surcó su rostro. Un rostro bonito, tuvo que admitir Draco. Los ojos grandes. Los pómulos marcados. La boca generosa y una barbilla decidida. Él esperó. Tenía la sensación de que iba a decir algo… pero la vio apartar la visa y pensó: «Bene».
No estaba de humor para darle conversación a nadie. Sólo estaba de humor para estar solo, para volver a Roma y solucionar el problema que lo amenazaba allí. Así que volvió a centrar la atención en su ordenador y oyó que la mujer se acercaba al mostrador de información, que en esos momentos estaba vacío.
–¿Hola? –dijo con impaciencia–. ¿Hola? ¿Hay alguien?
Draco levantó la cabeza. Estupendo. No sólo era una mujer impaciente, sino también irritable, y estaba mirando por encima del mostrador como si pensase que había alguien escondido detrás.
–Maldita sea –continuó la mujer.
Y Draco apretó los labios con desprecio.
Era impaciente, irritable y estadounidense. Por su acento, por su actitud altiva. Él trataba con estadounidenses con frecuencia, ya que la sede de la empresa estaba en San Francisco, y aunque admiraba la franqueza de los hombres, no le gustaba nada la falta de feminidad de algunas mujeres.
Solían ser guapas, eso sí, pero a él le gustaban las mujeres cariñosas. Suaves. Mujeres al cien por cien. Como la amante que tenía en esos momentos.
–Draco –le había susurrado ésta la noche anterior al entrar con él en la ducha de la casa que tenía alquilada en Maui para que le hiciese el amor allí–. Oh, Draco, me encantan los hombres dominantes.
Nadie podría dominar a la mujer que estaba esperando delante del mostrador, golpeando el suelo con sus zapatos de tacón. ¿Qué hombre estaría tan loco como para intentarlo?
Como si le hubiese leído el pensamiento, la mujer se giró y volvió a recorrer la sala con la mirada.
La posó en él.
Fue sólo unos segundos, pero lo miró con tanta intensidad que Draco sintió curiosidad.
–Siento haberla hecho esperar –dijo una voz jadeante.
Era la de la azafata, que acababa de llegar a toda prisa.
–¿En qué puedo ayudarla, señorita? –añadió.
La mujer se giró hacia ella.
–Tengo un problema muy grave –la oyó decir Draco antes de que bajase la voz.
Él espiró y bajó la vista a su ordenador. El hecho de haber respondido a aquella mujer, aunque hubiese sido sólo un segundo, le demostraba lo cansado que estaba.
Y tenía que recuperarse antes de llegar a Roma.
Estaba acostumbrado a las situaciones difíciles, de hecho, disfrutaba resolviéndolas, pero aquélla amenazaba con convertirse en un escándalo público y eso no le gustaba. Ni quería publicidad, ni la buscaba.
Había levantado un imperio financiero de las ruinas del que su padre, su abuelo y sus innumerables antepasados le habían dejado y que había estado a punto de desaparecer en varias ocasiones a lo largo de los últimos quinientos años.
Y lo había hecho solo.
Sin accionistas. Ni extraños. Solo.
Aquélla era la gran lección de vida numero due.
Sólo los tontos confiaban en los demás.
Por eso se había marchado de Maui a medianoche, en cuanto su secretario lo había llamado.
Draco lo había escuchado. Luego había jurado, se había levantado de la cama y había salido de la habitación, a la playa.
–Envíame la carta por fax –había dicho–. Y todo lo que haya en ese maldito archivo.
Y su secretario lo había obedecido. Vestido con unos pantalones cortos y una camiseta, Draco había estado leyéndolo todo hasta que la luz rosada del amanecer había empezado a reflejarse en el mar.
Y entonces había sabido lo que tenía que hacer. Abandonar la fresca brisa de Hawái para ir a sufrir el agobiante calor de Roma en verano, y a enfrentarse con el representante de un hombre que tenía un modo de vida que él despreciaba.
Lo peor de todo era que había pensado que había zanjado el tema semanas antes. Aquella carta inicial de un tal Cesare Orsini. Otra más, cuando había ignorado aquélla, seguida de una tercera, que le había hecho ir a ver a uno de sus asistentes.
–Quiero que averigües todo lo posible acerca de un estadounidense llamado Cesare Orsini –le había ordenado.
Cesare Orsini había nacido en Sicilia y había emigrado a Estados Unidos cincuenta años antes con su esposa, y se había convertido en ciudadano estadounidense.
Y había compensado la generosidad de su tierra adoptiva convirtiéndose en un matón, un gánster con dinero y músculos y, en esos momentos, con la determinación de hacerse con algo que, desde hacía siglos, había pertenecido a la Casa de Valenti y a él, el príncipe Draco Marcellus Valenti, de Sicilia y Roma.
El ridículo título.
Draco no solía utilizarlo, ni siquiera se acordaba de él. Aunque sí lo había utilizado para responder a las misivas de aquel señor estadounidense y pedirle en un tono formal, pero claro, que lo dejase en paz.
Y el señor había contraatacado con una amenaza.
No una amenaza física. Qué pena.
Sino con una amenaza mucho más ingeniosa:
Le envío a mi representante para que se reúna con usted, Su Alteza. En caso de que no pudiesen llegar a un acuerdo, me vería obligado a llevar nuestra disputa ante un tribunal de justicia.
¿Una demanda? ¿Aquel hombre quería airear públicamente una reivindicación que no tenía sentido?
En teoría, ni siquiera podía hacerlo. Orsini no tenía nada que exigir, pero en su Sicilia natal, las viejas rencillas nunca se zanjaban.
Y los medios de comunicación convertirían aquello en un circo internacional…
–Disculpe.
Draco parpadeó. Levantó la vista. La mujer estadounidense y la azafata estaban a su lado.
–Señor –empezó esta última–. Lo siento mucho, pero la señora…
–Tiene algo que necesito –dijo la otra mujer con voz ronca.
–¿Sí?
Ella se ruborizó.
–Sí, tiene dos billetes para el vuelo 630 a Roma. Dos billetes en primera clase.
Draco frunció el ceño. Cerró el ordenador y se puso lentamente en pie. La mujer era alta, sobre todo con aquellos ridículos tacones, pero él la superaba. Le gustó que tuviese que inclinar la cabeza hacia arriba para mirarlo.
–¿Y?
–¡Que necesito uno!
Draco esperó unos segundos. Luego, miró a la azafata.
–¿Es habitual en su aerolínea compartir información de los pasajeros con cualquiera que se la pida?
La chica se sonrojó.
–No, señor. Por supuesto que no. Ni siquiera sé… cómo ha sabido la señora que usted…
–Estaba en el mostrador de facturación, pidiendo que me cambiasen a primera, cuando la azafata me dijo que no había plazas libres y que usted, que se estaba marchando en ese momento, se había llevado las dos últimas. Le pregunté con quién volaba y la azafata me dijo que solo, así que lo he seguido hasta aquí y…
Draco levantó la mano para hacerla callar.
–A ver si lo he entendido bien –le dijo con naturalidad–. Le ha dado la lata a la azafata para que le dé la información.
–Yo no le he dado la lata a nadie. Sólo le he preguntado…
–Y ha vuelto a darle la lata a esta señorita.
–¡No le he dado la lata a nadie! Sólo he dejado claro que necesito uno de esos asientos.
–Ha dejado claro que quiere uno de esos asientos.
–Querer, necesitar, ¿qué más da? Usted tiene dos asientos. No puede sentarse en los dos.
Draco pensó que era una mujer muy segura de sí misma, que se sentía con derecho a hacer lo que quisiese. ¿Acaso no había aprendido que, en la vida, nadie tenía derecho a hacer nada?
–¿Y por qué necesita el asiento? –le preguntó Draco.
–Porque sólo se puede enchufar un ordenador en primera clase.
–Ah –dijo él sonriendo–. Y necesita utilizar el ordenador.
Ella lo fulminó con la mirada.
–Evidentemente.
Él asintió.
–¿Y eso? ¿Es adicta a los solitarios?
–¿Adicta a qué?
–A los solitarios –repitió Draco con tranquilidad–. Ya sabe, el juego de cartas.
Ella lo miró como si fuese idiota o algo peor. A Draco le entraron ganas de echarse a reír. Algo muy curioso, teniendo en cuenta que no había tenido ganas de reírse desde que su secretario lo había llamado.
–No –contestó ella con frialdad–. No soy adicta a los solitarios. Éste es un viaje de negocios. Un viaje de última hora. Tengo que asistir a una reunión importante.
En esa ocasión, fue su manera de entonar lo que interesó a Draco.
No se había molestado en afeitarse. Sólo se había dado una ducha y se había puesto unos vaqueros desgastados y una camisa azul claro remangada y con el primer botón desabrochado. Se había calzado unos viejos mocasines y se había puesto el primer reloj que se había comprado cuando había conseguido su primer millón de euros: un Patek Phillipe. Había escogido aquella marca porque de adolescente había robado uno y luego se había sentido culpable y lo había tirado al Tíber.
En otras palabras, que iba vestido de manera informal, pero cara. Y una mujer con un traje de Armani tenía que haberse dado cuenta de eso. Había comprado dos billetes en primera clase, no uno. Y, todo unido, debía de significar que era un hombre con mucho dinero y, tal vez, con mucho tiempo y nada que hacer con él, mientras que ella era una mujer muy ocupada.
–¿Entiende por qué es tan importante para mí?
Draco asintió.
–Lo entiendo –le respondió con una sonrisa–. Es importante porque lo quiere.
La mujer puso los ojos en blanco.
–Dios mío, ¿qué más da? El asiento está libre.
–No está libre.
–Maldita sea, ¿va a sentarse alguien en él o no?
–O no –respondió él. Y esperó.
Ella dudó. Era la primera vez que lo hacía desde que se había acercado y, de repente, tuvo un aire vulnerable, como si fuese realmente una mujer y no un robot.
Draco dudó también.
Había comprado dos billetes para estar solo y que nadie lo molestase. No estaba de humor para conversaciones educadas, ni para compartir su espacio con nadie.
No obstante, podría soportarlo.
La mujer no le caía bien, pero ¿qué más daba? Ella tenía un problema. Él, la solución. Podía decirle: Va bene, signorina. Siéntese a mi lado.
–Qué asco –dijo la mujer enfadada–. Un hombre que se cree mejor que nadie.
Y la azafata hizo un sonido parecido a un gemido.
Draco se puso tenso y pensó que, si le hubiese dicho aquello un hombre, le habría dado un buen puñetazo en la mandíbula.
Pero no era un hombre, así que Draco decidió hacer lo único que podía hacer: marcharse de allí antes de hacer algo de lo que pudiese arrepentirse después.
Se inclinó a apagar su ordenador, lo metió en su funda, la cerró, se la colgó del hombro y dio un paso al frente. La mujer retrocedió. Se había puesto pálida.
Era como si le tuviese miedo. Como si se hubiese dado cuenta de que había ido demasiado lejos.
«Bien», pensó él, a pesar de saber que estaba exagerando.
–Podría haberse acercado a mí tranquilamente –le dijo con tono demoledor–, podría haberme dicho que tenía un problema y que necesitaba mi ayuda.
Ella recuperó el color de las mejillas.
–Eso es lo que he hecho.
–No. Ha venido y me ha dicho qué era lo que quería, pero se ha equivocado de enfoque, signorina. Porque me da igual lo que quiera y no va a sentarse en ese asiento.
Ella se quedó boquiabierta.
Y él se preguntó cómo podía haber sido tan mezquino.
«Sigue andando», pensó, y lo habría hecho…
Si ella no se hubiese echado a reír. ¡A reír!
Draco se sintió humillado.
Y supo que sólo podía hacer una cosa.
Se acercó a ella, que retrocedió de nuevo, y le pasó la punta del dedo por los labios.
–Tal vez –le dijo en tono suave–, si me hubiese ofrecido algo interesante a cambio…
La rodeó con sus brazos, la apretó contra su cuerpo y tomó su boca como si tuviese derecho a hacerlo. Como si fuese un príncipe romano en una época en la que Roma dominaba el mundo.
Oyó dar un grito ahogado a la mujer. Y otro a la azafata.
Y después dejó de oír y se perdió en aquellos dulces labios…
Ella lo golpeó con fuerza en las costillas. Draco se apartó y vio que lo estaba fulminando con la mirada.
–Que tenga un buen vuelo, signorina –le dijo.
Y Anna Orsini se quedó allí, mirando cómo las puertas se cerraban detrás de él y maldiciéndose por no haber golpeado a aquel cerdo sexista más abajo.
Donde había que dar a todos los hombres.
En las pelotas.
Capítulo 2
ANNA recorrió la terminal llena de gente tan enfadada que casi no podía ni ver.
¡Qué cerdo! ¡Qué machista! ¡Qué idiota! Darle un par de puñetazos no había sido suficiente.
Tenía que haber llamado a la policía para que lo detuviese. Tenía que haberlo acusado de agresión sexual…
Bueno.
Un beso no era una agresión sexual. Era un beso. Aunque ella no lo hubiese deseado, podría considerarse una falta menor…
Porque había sido más que un beso. Había sido como si aquel hombre hubiese querido marcarla con sus labios.
Sintió un escalofrío causado por la ira. Porque era ira lo que sentía, ¿no?
Por supuesto que sí.
Buscó su puerta de embarque. Le dolía el hombro de ir cargada con la maleta. Le dolían los pies de los tacones. ¿Por qué no se había puesto unos zapatos planos? Siempre se ponía tacones para ir a los juzgados. Formaban parte de su uniforme, junto con el traje de chaqueta. Había aprendido que aquel conjunto servía para desarmar a algunos fiscales que pensaban que, siendo mujer y apellidándose Orsini, era fácil verla venir.
Y eso no era cierto.
Pero no tenía que haberse puesto aquellos zapatos para ir corriendo por el aeropuerto. ¿Dónde estaba su puerta de embarque?
Justo en dirección contraria…
Anna gimió, se dio la media vuelta y corrió.
Cuando llegó a la puerta, los pasajeros ya estaban embarcando. Se puso a la fila y fue avanzando despacio. Se le había salido el pelo de la coleta y varios mechones se pegaban a su rostro humedecido por el sudor.
Anna se sacó la tarjeta de embarque del bolsillo. Su asiento estaba al final del avión y, al parecer, los pasajeros de esa zona ya habían embarcado.
Perfecto.
Cuando llegase, los compartimentos para las maletas estarían llenos.
«Gracias, señor Macho».
Él no tendría ese problema, ya que los pasajeros de primera clase tenían sitio más que de sobra para el equipaje. En esos momentos, él debía de estar ya con una copa de vino en la mano y recibiendo las atenciones de alguna azafata que estaría babeando por él, porque muchas mujeres babearían por un hombre así.
Era alto, moreno, con gruesas pestañas, mandíbula fuerte. Un cuerpo y una cara dignos de un emperador romano.
Y una actitud acorde con el resto.
Por ese motivo, él tendría acceso a Internet y ella no.
Anna respiró hondo. No iba a seguir dándole vueltas al tema.
«Concéntrate», se dijo a sí misma. Tenía que intentar recordar todo lo que decía en esos viejos documentos de color amarillento que le había dado su padre.
Y no era que no los hubiese leído…
Bueno. Lo cierto era que no lo había hecho. No exactamente. Les había echado un vistazo antes de escanearlos, pero los más antiguos estaban escritos a mano. En Italiano. Y su italiano se limitaba a ciao, va bene y un puñado de palabras más que había aprendido de niña.
La interminable cola se fue acercando a la puerta.
Y ella deseó haber tenido más tiempo, no sólo para leer los documentos, sino también para organizar el viaje. Habría volado en primera, a costa de su padre, por supuesto, que era quien la había metido en aquel lío.
Cesare podía permitirse aquel lujo, ella, no. Uno no podía viajar en primera clase dedicándose a representar a clientes, en su mayoría, indigentes.
Sólo había viajado en primera clase cuando había aprobado el examen de abogado y sus hermanos le habían regalado un viaje de dos semanas a París.
–Estáis todos locos –les había dicho, feliz, mientras abrazaba y besaba a Rafe, Dante, Falco y Nicolo.
También había viajado en el jet privado de éstos. Eso sí que era comodidad…