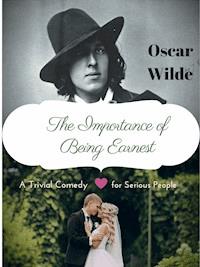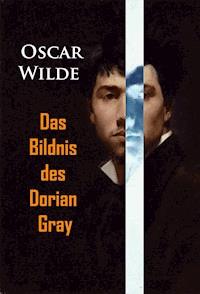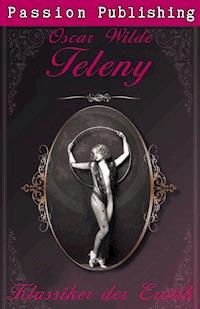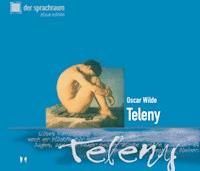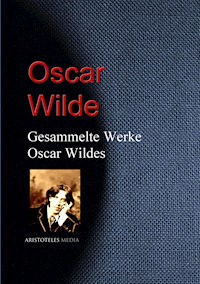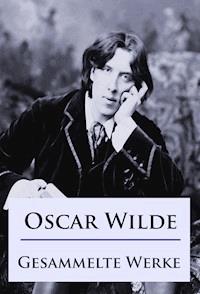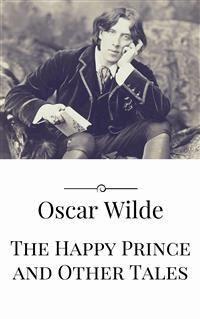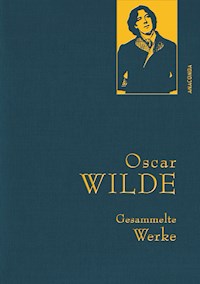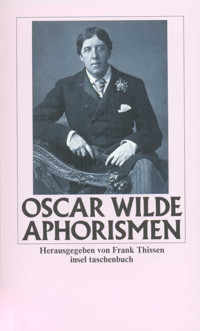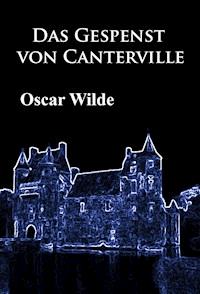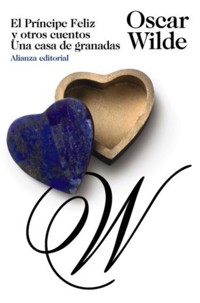
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Wilde
- Sprache: Spanisch
Junto con "El fantasma de Canterville y otros cuentos" y "El retrato de Dorian Gray", el presente libro, que reúne "El Príncipe Feliz" (1888) y "Una casa de granadas" (1891) completan prácticamente la recopilación de la obra narrativa de Oscar Wilde (1854-1900) en El libro de bolsillo. Si los relatos reunidos en el volumen mencionado en primer lugar dan idea del Wilde más satírico y humorístico, próximo a la vena que desarrolló en su teatro, los aquí recogidos, plenos de belleza y lirismo, están escritos en un estilo más cercano al de los tradicionales cuentos de hadas, lo cual no ha de llevar engañosamente a confinarlos -especialmente por lo que se refiere a Una casa de granadas- en la literatura infantil. "El Príncipe Feliz" engloba, además del cuento que le da título, «El Ruiseñor y la rosa», «El Gigante egoísta», «El amigo fiel» y «El Cohete ilustre». Una casa de granadas, por su parte, comprende «El joven Rey», «El cumpleaños de la Infanta», «El Pescador y su Alma» y «El Hijo de las Estrellas».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oscar Wilde
El Príncipe Felizy otros cuentos
Una casa de granadas
Índice
El Príncipe Feliz y otros cuentos
El Príncipe Feliz
El Ruiseñor y la rosa
El Gigante egoísta
El amigo fiel
El Cohete ilustre
Una casa de granadas
El joven Rey
El cumpleaños de la Infanta
El Pescador y su Alma
El Hijo de las Estrellas
Créditos
El Príncipe Feliz y otros cuentos
El Príncipe Feliz
En lo más alto de la ciudad, sobre una elevada columna, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba recubierto por completo de finas láminas de oro, por ojos tenía dos brillantes zafiros y un gran rubí rojo relucía en la empuñadura de su espada.
Despertaba auténtica admiración.
–Es tan hermoso como una veleta –comentó uno de los concejales, deseoso de hacerse pasar por hombre de gustos artísticos–. Lo malo es que no resulta muy útil –añadió, temiendo al mismo tiempo que la gente lo considerase poco práctico, cosa que no era en absoluto.
–¿Por qué no serás tú como el Príncipe Feliz? –le preguntó una mujer juiciosa a su hijo, que le pedía la luna–. Al Príncipe Feliz nunca se le ocurre pedir nada.
–Me alegro de que haya alguien feliz en el mundo –murmuró un hombre, decepcionado de la vida, que contemplaba la bella estatua.
–Parece un ángel –dijeron los niños del orfanato al salir de la catedral con sus mantos de un encendido color escarlata y sus delantales blancos y limpios.
–¿Cómo lo sabéis? –preguntó el profesor de matemáticas–. Nunca habéis visto a ninguno.
–Sí lo hemos visto, en sueños –respondieron los niños, y el profesor de matemáticas frunció el ceño, con expresión severa, porque no le parecía bien que los niños soñaran.
Una noche voló sobre la ciudad una pequeña Golondrina. Sus amigas se habían marchado a Egipto seis semanas antes, pero ella se había quedado, porque estaba enamorada del más hermoso de los juncos. Lo había conocido al comienzo de la primavera, mientras perseguía una gran mariposa amarilla que volaba sobre el río, y se sintió tan atraída por su esbelto talle que se detuvo a hablar con él.
–¿Puedo amarte? –le preguntó la Golondrina, que siempre era muy directa.
Como el junco asintiera, la Golondrina se puso a volar a su alrededor, rozando el agua con las alas y formando ondas de plata. Era su manera de hacer la corte, que se prolongó todo el verano.
–Esta unión es absurda –gorjeaban las demás golondrinas–. No tiene dinero, pero sí demasiados parientes.
Y, en verdad, el río desbordaba de juncos. Al llegar el otoño, las aves emprendieron el vuelo.
Cuando se hubieron marchado, la Golondrina se sintió sola, y empezó a cansarse de su amor.
–No tiene conversación –decía–, y me temo que no sea muy formal, porque siempre está coqueteando con el viento –y, efectivamente, siempre que el viento soplaba, el junco le dedicaba toda clase de atenciones–. Comprendo que sea muy hogareño, pero a mí me encanta viajar y, lógicamente, a él también debería gustarle si nos casáramos.
–¿Quieres venir conmigo? –se decidió a preguntarle al junco.
Mas éste negó con la cabeza: estaba demasiado apegado a su hogar.
–¡Has estado jugando conmigo! –exclamó la Golondrina–. Me voy a las pirámides. ¡Adiós! –y emprendió el vuelo.
Voló durante todo el día, y por la noche llegó a la ciudad.
–¿Dónde me alojaré? –dijo–. Espero que hayan hecho los preparativos necesarios para mi llegada.
De pronto vio la estatua de la columna.
–¡Ahí puedo quedarme! –exclamó–. Está en buena situación y es un sitio muy ventilado.
Se posó a los pies del Príncipe Feliz.
–Tengo una habitación de oro –dijo quedamente, mirando en derredor, y se dispuso a dormir. Mas cuando ocultaba la cabeza debajo del ala, le cayó una gran gota de agua–. ¡Qué raro! –exclamó–. No hay ni una sola nube en el cielo, las estrellas están claras y brillantes y, sin embargo, llueve. Este clima del norte de Europa es espantoso. Al junco le gustaba, pero por puro egoísmo.
Le cayó otra gota.
–¿De qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia? –dijo–. Tendré que buscarme un buen cañón de chimenea –y decidió marcharse de allí.
Pero antes de haber desplegado las alas le cayó una tercera gota; alzó la mirada y vio... ¡Ah! ¿Qué fue lo que vio?
Los ojos del Príncipe Feliz desbordaban de lágrimas, que descendían por sus mejillas doradas. Su cara era tan bella a la luz de la luna que a la pequeña Golondrina le dio lástima.
–¿Quién eres? –le preguntó.
–El Príncipe Feliz.
–Entonces ¿por qué lloras? –dijo la Golondrina–. Me has empapado.
–Cuando estaba vivo y tenía corazón humano, no conocía las lágrimas –contestó el Príncipe Feliz–. Vivía en el Palacio de Sans-Souci, donde no se permite la entrada a la tristeza. Por el día jugaba con mis amigos en el jardín y por la noche presidía el baile en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba un muro muy alto, pero yo jamás me molesté en averiguar qué había al otro lado, porque cuanto me rodeaba era maravilloso. Mis cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz, y realmente lo era, si se puede llamar felicidad al placer. Así viví y así morí. Y ahora que estoy muerto me han colocado aquí, tan alto que puedo ver toda la fealdad y la miseria de mi ciudad, y aunque mi corazón es de plomo, no dejo de llorar.
«¿Cómo? ¿Que no es de oro macizo?», se dijo la Golondrina para sus adentros. Pero era demasiado educada para hacer observaciones de carácter personal en voz alta.
–Allá lejos –prosiguió la estatua en tono bajo y musical–, allá lejos, en una callecita, hay una casa muy pobre. Una de las ventanas está abierta, y por ella veo a una mujer sentada a una mesa. Tiene la cara delgada y ajada, y las manos ásperas y enrojecidas, llenas de pinchazos, porque es costurera. Está bordando pasionarias en un vestido de satén que llevará la más hermosa de las damas de honor de la Reina en el próximo baile de la Corte. En un rincón de la habitación está su hijito, enfermo en la cama. Tiene fiebre y le pide naranjas, pero su madre no puede darle sino agua del río, y el niño llora. Golondrina, pequeña Golondrina, ¿le llevarías el rubí de la empuñadura de mi espada? Mis pies están sujetos a este pedestal y no puedo moverme.
–Me están esperando en Egipto –respondió la Golondrina–. Mis amigas vuelan ahora por el Nilo y hablan con las flores del loto. Pronto dormirán en la tumba del Gran Rey. Él está allí, en su féretro policromo. Está envuelto en lino amarillo, embalsamado con especias. En torno al cuello lleva una cadena de jade verde pálido y tiene las manos como hojas marchitas.
–Golondrina, pequeña Golondrina –dijo el Príncipe–, ¿no te quedarías conmigo una noche, no querrías ser mi mensajera? El niño está muerto de sed, y la madre muy triste.
–La verdad, no me gustan mucho los niños –replicó la Golondrina–. Este verano, cuando estaba junto al río, había dos niños muy groseros, los hijos del molinero, que no paraban de tirarme piedras. Por supuesto, nunca me alcanzaron, porque las golondrinas volamos muy rápido y, además, pertenezco a una familia famosa por su agilidad; pero, de todos modos, me faltaron al respeto.
Mas el Príncipe Feliz parecía tan triste que la Golondrina sintió lástima de él.
–Hace mucho frío –dijo–, pero me quedaré contigo una noche y seré tu mensajera.
–Gracias, Golondrina –dijo el Príncipe.
La Golondrina arrancó el gran rubí de la empuñadura de la espada y voló sobre los tejados de la ciudad con él en el pico.
Pasó junto a la torre de la catedral, con sus ángeles esculpidos en mármol. Pasó junto al palacio y oyó los sones de la danza. Una hermosa muchacha salió al balcón con su amado.
–¡Qué bonitas son las estrellas! –le dijo el muchacho–. ¡Y qué hermoso el poder del amor!
–Espero que mi vestido esté a tiempo para el baile de la Corte –replicó ella–. He encargado que me borden unas pasionarias, pero las costureras son muy perezosas.
La Golondrina pasó junto al río y vio los fanales colgados de los mástiles de los barcos. Atravesó el barrio de los judíos y vio a sus habitantes comerciando y pesando dinero en básculas de cobre. Al fin llegó a la casa y se asomó. El niño se agitaba febril en la cama, y la madre se había quedado dormida de puro cansancio. Se deslizó en la habitación y dejó el gran rubí encima de la mesa, junto al dedal de la mujer. Después revoloteó dulcemente alrededor de la cama, abanicando la frente del niño con sus alas.
–¡Qué fresco! –exclamó el niño–. Debo de estar mejor –y a continuación se sumió en un sueño delicioso.
La Golondrina volvió con el Príncipe Feliz y le contó lo que había hecho.
–¡Qué raro! –exclamó–. Aunque hace mucho frío, yo siento calor.
–Es porque has hecho una buena acción –replicó el Príncipe.
La Golondrina se puso a pensar y se quedó dormida. Pensar siempre le daba sueño.
Al romper el día, bajó hasta el río y se bañó.
–¡Qué fenómeno tan curioso! –dijo el profesor de ornitología, que cruzaba el puente–. ¡Una golondrina en invierno!
Y escribió una larga misiva sobre el tema al periódico local. Todo el mundo citó sus palabras, que eran incomprensibles.
–Esta noche me voy a Egipto –dijo la Golondrina. Y ante la idea se puso de muy buen humor.
Fue a ver todos los monumentos y se posó un buen rato sobre el campanario de la iglesia. Allá donde iba gorjeaban los gorriones y decían entre sí: «¡Qué forastera tan interesante!», y a ella le encantaba.
Cuando salió la luna, la Golondrina volvió con el Príncipe Feliz.
–¿Quieres algún recado para Egipto? –preguntó–. Estoy a punto de marcharme.
–Golondrina, pequeña Golondrina –dijo el Príncipe–, ¿no te quedarías conmigo una noche más?
–Me están esperando en Egipto –contestó la Golondrina–. Mañana mis amigas volarán hasta la segunda catarata. Allí se acurruca el hipopótamo entre las espadañas, y en un gran trono de granito está sentado el dios Memnón, que contempla las estrellas durante la noche y cuando brilla el lucero del alba emite un grito de júbilo. Después guarda silencio. A mediodía, los leones amarillos bajan a beber. Tienen ojos como berilos verdes, y su rugido resuena más que el rugido de la catarata.
–Golondrina, pequeña Golondrina –insistió el Príncipe–. A las afueras de la ciudad veo a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles, y a su lado hay un vaso con un ramillete de violetas marchitas. Tiene el pelo castaño y crespo, y los labios rojos como la grana. Sus ojos son grandes y soñadores. Intenta terminar una obra para el director del teatro, pero tiene demasiado frío y no puede escribir. No hay fuego en la chimenea y se ha desmayado de hambre.
–Esperaré contigo una noche más –dijo la Golondrina, que tenía buen corazón–. ¿Quieres que le lleve otro rubí?
–Ah, ya no tengo más rubíes –dijo el Príncipe–. Lo único que me queda son los ojos. Son unos zafiros extraordinarios traídos de la India hace un millar de años. Arráncame uno y llévaselo. Se lo venderá a un joyero, comprará leña y terminará la obra.
–Eso no lo puedo hacer, querido Príncipe –replicó la Golondrina, y se echó a llorar.
–Golondrina, pequeña Golondrina, haz lo que te digo –insistió el Príncipe.
La Golondrina arrancó el ojo del Príncipe y se dirigió a la buhardilla del estudiante. Le resultó fácil entrar, porque había un agujero en el tejado. Se precipitó por él como una flecha y llegó a la habitación. El joven tenía la cara oculta entre las manos y no oyó el revoloteo de las alas del ave, y cuando alzó la mirada vio el maravilloso zafiro entre las violetas marchitas.
–¡Han empezado a reconocer mi valía! –exclamó–. Debe de ser de algún admirador. Ahora podré terminar mi obra.
Y parecía muy feliz.
Al día siguiente la Golondrina voló hasta el puerto. Se posó en el mástil de un gran navío y contempló a los marineros que descargaban baúles con sogas.
–¡Arriba! –gritaban cada vez que alzaban uno.
–¡Me voy a Egipto! –gritó a su vez la Golondrina, pero nadie le prestó atención, y cuando salió la luna volvió con el Príncipe.
–He venido a despedirme de ti –dijo el ave.
–Golondrina, pequeña Golondrina –dijo el Príncipe–, ¿no te quedarías conmigo una noche más?
–Es invierno –contestó la Golondrina–, y pronto empezará a caer la nieve. En Egipto, el sol calienta e ilumina las palmeras, y los cocodrilos se tienden en el fango y miran perezosamente a su alrededor. Mis compañeras están construyendo un nido en el templo de Baalbek, y las palomas rosas y blancas las observan mientras se arrullan. Mi querido Príncipe, tengo que dejarte, pero jamás te olvidaré, y la próxima primavera te traeré dos hermosas joyas como esas de las que te has desprendido. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro, azul como el mar profundo.
–En la plaza de ahí abajo –le interrumpió el Príncipe– hay una cerillera. Se le han caído las cerillas al arroyo, y se le han estropeado. Su padre le pegará si no lleva dinero a casa, y la niña está llorando. No tiene zapatos ni medias, y lleva la cabecita al descubierto. Arráncame el otro ojo y dáselo. Así su padre no le pegará.
–Te acompañaré otra noche –dijo la Golondrina–, pero no puedo arrancarte el otro ojo. Te quedarías completamente ciego.
–Golondrina, pequeña Golondrina –replicó el Príncipe–. Haz lo que te ordeno.
La Golondrina le arrancó el otro ojo al Príncipe y emprendió raudamente el vuelo. Se acercó a la cerillera y depositó la gema en la palma de su mano.
–¡Qué cristal tan bonito! –exclamó la niña, y corrió a su casa, riendo.
La Golondrina volvió con el Príncipe.
–Ahora estás ciego, y me quedaré contigo para siempre –le dijo.
–No, pequeña Golondrina –replicó el pobre Príncipe–. Debes ir a Egipto.
–Me quedaré contigo para siempre –repitió la Golondrina, y se durmió a los pies del Príncipe.
Durante todo el día siguiente estuvo posada sobre el hombro de la estatua, y le contó historias sobre lo que había visto en tierras lejanas. Le habló de los ibis rojos, que forman largas hileras a las orillas del Nilo y pescan peces de colores con el pico; de la Esfinge, tan vieja como el mundo, que vive en el desierto y lo sabe todo; de los mercaderes, que caminan lentamente junto a sus camellos y llevan cuentas de ámbar en la mano; del Rey de las Montañas de la Luna, que es negro como el ébano y adora un gran cristal; de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y a la que alimentan veinte sacerdotes con pasteles de miel; y de los pigmeos que navegan por el lago en grandes hojas planas y mantienen continua guerra con las mariposas.
–Mi querida Golondrina –dijo el Príncipe–, me hablas de cosas prodigiosas, pero el mayor prodigio es el sufrimiento de hombres y mujeres. No existe mayor misterio que la miseria. Vuela sobre la ciudad, pequeña Golondrina, y cuéntame lo que veas.
La Golondrina voló sobre la ciudad y vio a los ricos divirtiéndose en sus hermosas casas, mientras que los mendigos se acurrucaban a sus puertas. Voló por callejones oscuros y vio los rostros blancos de los niños hambrientos que miraban lánguidamente las negras calles. Bajo los arcos de un puente dos niños se abrazaban, tratando de darse calor.
–¡Qué hambre tenemos! –decían.
–¡Vamos, marchaos de ahí! –gritó un guarda, y los niños tuvieron que salir a la lluvia.
La Golondrina volvió con el Príncipe y le contó lo que había visto.
–Estoy recubierto de oro –dijo el Príncipe–. Tienes que arrancármelo, lámina a lámina, y llevárselo a mis pobres. Los vivos piensan que el oro da la felicidad.
Una tras otra, la Golondrina arrancó las láminas de oro, hasta que el Príncipe Feliz se volvió gris y mate. Lámina tras lámina llevó a los pobres, y los rostros de los niños adquirieron un tinte rosado, y empezaron a reír y a jugar en la calle.
–¡Ahora tenemos pan! –decían.
Llegaron las nieves, y tras las nieves las heladas. Las calles parecían de plata, de tan brillantes y relucientes; largos carámbanos como dagas de cristal colgaban de los aleros de las casas, todo el mundo iba envuelto en pieles y los niños patinaban sobre el hielo con gorras de color escarlata.
La pobre Golondrina tenía cada vez más frío, pero no quería abandonar al Príncipe; lo amaba demasiado. Recogía migas a la puerta de la panadería cuando el panadero estaba distraído e intentaba calentarse agitando las alas.
Pero un día comprendió que iba a morir. Apenas tenía fuerzas para volar hasta el hombro del Príncipe.
–Adiós, mi querido Príncipe –murmuró–. ¿Puedo besarte la mano?
–Me alegro de que al fin te vayas a Egipto, pequeña Golondrina –replicó el Príncipe–. Te has quedado demasiado tiempo aquí. Pero bésame en los labios, porque te quiero.
–No es a Egipto a donde voy –dijo la Golondrina–. Voy a la Casa de la Muerte. La Muerte es hermana del Sueño, ¿no?
Y tras besar al Príncipe Feliz en los labios, cayó muerta a sus pies.
En aquel momento se oyó un extraño crujido en el interior de la estatua, como si algo se hubiera roto. Y así era: el corazón de plomo se había partido en dos. La helada había sido terrible.
A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde paseaba por la plaza en compañía de los concejales. Al pasar junto a la columna, el alcalde miró la estatua.
–¡Dios mío! ¡El Príncipe Feliz está horrible! –exclamó.
–¡Horrible, horrible! –corearon los concejales, que siempre compartían la opinión del alcalde, y todos alzaron los ojos para mirarlo.
–Se le ha caído el rubí de la espada, los ojos han desaparecido y ya no tiene oro –dijo el alcalde–. Francamente, parece un mendigo.
–¡Un mendigo! –corearon los concejales.
–¡Y hay un pájaro muerto a sus pies! –añadió el alcalde–. Tenemos que cursar una orden que prohíba a los pájaros morirse aquí.
Y el secretario del Ayuntamiento tomó nota de la propuesta.
Inmediatamente después derribaron la estatua del Príncipe Feliz.
–Como ya no es hermoso, no tiene ninguna utilidad –dijo el profesor de arte en la Universidad.
Fundieron la estatua en un horno y el alcalde celebró una reunión para decidir qué hacer con el metal.
–Naturalmente, tiene que haber otra estatua. Una estatua mía.
–Una estatua mía –corearon todos los concejales, y después se pelearon.
La última noticia que tengo es que aún siguen peleán-dose.
–¡Qué raro! –exclamó el capataz ante los obreros de la fundición–. El corazón de plomo no se funde. Habrá que tirarlo.
Y lo tiraron entre un montón de basura en el que yacía el pájaro muerto.
–Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad –le dijo Dios a uno de sus ángeles; y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto.
–Has elegido bien –dijo Dios–, pues en mi jardín del Paraíso este pajarito cantará eternamente, y en mi ciudad de oro el Príncipe Feliz me alabará.
El Ruiseñor y la rosa
–Me ha dicho que bailará conmigo si le llevo rosas rojas, pero en mi jardín no hay ni una sola rosa roja –se lamentó el joven Estudiante.
El Ruiseñor lo oyó desde su nido de la encina y se asomó por entre las ramas, pensativo.
–¡Ni una sola rosa roja hay en mi jardín! –repitió el muchacho, y sus hermosos ojos se llenaron de lágrimas–. ¡Ah, de qué pequeñeces depende la felicidad! He leído cuanto han escrito los sabios, y poseo todos los secretos de la filosofía, mas mi vida es desdichada por falta de una rosa roja.
–He aquí un verdadero enamorado –dijo el Ruiseñor–. Noche tras noche le he cantado sin conocerlo; noche tras noche he contado su historia a las estrellas, y al fin lo veo. Su cabello es negro como la flor del jacinto, y su boca, roja como la rosa de sus deseos, pero la pasión ha tornado su cara pálida como el marfil y la aflicción le ha estampado su sello en la frente.
–El Príncipe da un baile mañana –murmuró el joven Estudiante–, y mi amada estará entre los invitados. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el alba. Si le llevo una rosa roja, la estrecharé entre mis brazos, reclinaré su cabeza sobre mi hombro y nuestras manos se unirán. Pero como no tengo rosas rojas en mi jardín, me quedaré solo y ella pasará a mi lado sin prestarme atención, y me destrozará el corazón.
–He aquí un verdadero enamorado, no cabe duda –dijo el Ruiseñor–. De lo que yo canto sufre; lo que para mí es alegría para él es dolor. El amor debe de ser muy hermoso. Más precioso que las esmeraldas, más raro que los ópalos. Ni perlas ni granadas pueden comprarlo, ni se exhibe en el mercado. Los comerciantes no pueden ponerlo a la venta, ni es posible pesarlo en la balanza.
–Los músicos ocuparán el estrado y tocarán sus instrumentos de cuerda –dijo el joven Estudiante–, y mi amada bailará al son del arpa y del violín. Bailará con tal ligereza que sus pies no rozarán el suelo, y los cortesanos con sus alegres ropajes se agolparán a su alrededor. Pero conmigo no bailará, pues no tengo una rosa roja que ofrecerle –y se arrojó sobre la hierba con el rostro oculto entre las manos y se echó a llorar.
–¿Por qué llora? –preguntó un pequeño lagarto al pasar junto al Estudiante, con la cola erguida.
–Sí, ¿por qué? –dijo una mariposa que revoloteaba en pos de un rayo de sol.
–Sí, ¿por qué? –le susurró una margarita dulcemente a su vecina.
–Llora por una rosa roja –contestó el Ruiseñor.
–¿Por una rosa roja? –repitieron todos a coro–. ¡Qué tontería!
Y el pequeño lagarto, que era un tanto cínico, se echó a reír.
Pero el Ruiseñor comprendía el secreto de la aflicción del Estudiante y, encaramado en silencio entre las ramas de la encina, pensó en el misterio del amor.
De repente desplegó las alas pardas, dispuesto a emprender el vuelo, y se remontó en el aire. Cruzó la arboleda como una sombra, y como una sombra surcó el jardín.
En el centro del prado se erguía un hermoso rosal y, cuando el Ruiseñor lo vio, descendió sobre una rama.
–¡Dame una rosa roja! –le rogó–, y yo te cantaré mi más dulce canción.
Pero el rosal negó con la cabeza.
–Mis rosas son blancas –contestó–. Blancas como la espuma del mar, más blancas que la nieve de las montañas. Pero ve en busca de mi hermano, el que rodea el antiguo reloj de sol, y quizá él te dé lo que deseas.
El Ruiseñor voló hasta el rosal que rodeaba el antiguo reloj de sol.
–¡Dame una rosa roja! –le rogó–, y yo te cantaré mi más dulce canción.
Pero el rosal negó con la cabeza.
–Mis rosas son amarillas –contestó–. Amarillas como el cabello de la sirena que ocupa un trono de ámbar, más amarillas que los narcisos que florecen en el prado antes de que llegue el segador con su hoz. Pero ve en busca de mi hermano, el que está plantado bajo la ventana del Estudiante, y quizá él te dé lo que necesitas.
El Ruiseñor voló hasta el rosal que estaba plantado bajo la ventana del Estudiante.
–¡Dame una rosa roja! –le rogó–, y yo te cantaré mi más dulce canción.
Pero el rosal negó con la cabeza.
–Mis rosas son rojas –contestó–. Rojas como las patas de la paloma, más rojas que los grandes abanicos de coral que ondean sin cesar en las profundidades del océano. Pero el invierno ha helado mis venas, la escarcha ha marchitado mis brotes, la tormenta ha tronchado mis ramas, y este año no tendré rosas.
–Lo único que quiero es una rosa roja –dijo el Ruiseñor–. ¡Sólo una! ¿No hay ninguna forma de encontrarla?
–Sí la hay –respondió el rosal–, pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo.
–Dímela –replicó el Ruiseñor–. No tengo miedo.
–Si quieres una rosa roja –dijo el rosal–, tienes que hacerla con música a la luz de la luna, y teñirla con la sangre de tu corazón. Cantarás para mí apoyado contra una espina. Cantarás durante toda la noche, y la espina te atravesará el corazón y tu sangre fluirá por mis venas y se hará mía.
–La muerte es un precio muy elevado por una rosa roja –dijo el Ruiseñor–, y todos amamos la vida. Es grato posarse en el verde bosque, ver el sol en su carro de oro y la luna en su carro de perlas. Es dulce el aroma del espino, como dulces son las campánulas que se ocultan en el valle, y el brezo de las colinas. Mas el amor es mejor que la vida, y ¿qué es el corazón de un ave en comparación con el de un hombre?
Desplegó sus alas pardas, dispuesto a emprender el vuelo, y se remontó en el aire. Cruzó el jardín como una sombra, y como una sombra surcó la arboleda.
El joven Estudiante yacía en la hierba, allí donde el Ruiseñor lo había dejado, y las lágrimas aún no se habían secado en sus hermosos ojos.
–No te preocupes –le dijo el Ruiseñor–. No te preocupes; tendrás tu rosa roja. Yo la haré con música a la luz de la luna, y la teñiré con la sangre de mi corazón. Lo único que te pido a cambio es que seas un verdadero enamorado, pues el amor es más sabio que la filosofía, aunque ésta sea muy sabia, y más fuerte que el poder, aunque éste sea muy poderoso. Del color del fuego son sus alas, y su cuerpo, del color de las llamas, sus labios dulces como la miel y su aliento como el incienso.
El Estudiante alzó los ojos y prestó oídos, pero no entendió lo que le decía el Ruiseñor, porque sólo conocía lo que estaba escrito en los libros.
Pero la encina lo comprendió, y se puso triste, porque le tenía mucho cariño al Ruiseñor, que había construido su nido entre sus ramas.
–Cántame una última canción –susurró–. Voy a sentirme muy sola cuando tú te marches.
Entonces el Ruiseñor cantó para la encina, y su voz era como el agua que burbujea en una jarra de plata.
Cuando hubo acabado la canción, el Estudiante se levantó; sacó un cuaderno y un lapicero del bolsillo.
«Tiene clase –dijo para sus adentros mientras cruzaba la arboleda–. Eso no se puede negar. Pero ¿tiene sentimientos? Me temo que no. En realidad, es como la mayoría de los artistas: puro estilo, sin la menor sinceridad. No se sacrificaría por los demás. Piensa únicamente en la música y, como todo el mundo sabe, las artes son egoístas. Sin embargo, hay que reconocer que en su voz suenan notas muy hermosas. ¡Lástima que no signifiquen nada, y que no tengan ninguna aplicación práctica!»