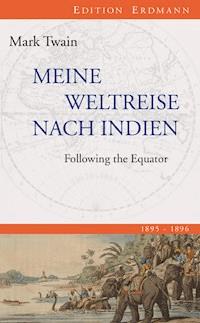Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: CLÁSICOS - Tus Libros-Selección
- Sprache: Spanisch
Tom Canty es un niño pobre, cuya vida dará un giro completo al acercarse a palacio y cruzarse con el príncipe Eduardo. Gracias a su asombroso parecido físico, ambos podrán intercambiar sus identidades, lo que permitirá al príncipe conocer la vida real y a Tom el lujo y la suntuosidad de un mundo radicalmente opuesto al suyo. La historia se desarrolla en Londres, en el siglo XVI, durante el reinado de Enrique VIII. Hasta que consigan regresar a su identidad primera, los dos muchachos pasarán por innumerables peripecias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Twain
El príncipe y el mendigo
Traducción y notasJuan Manuel Ibeas y Fabián Chueca
Presentación y apéndice:Vicente Muñoz Puelles
Índice
Presentación: MARK TWAIN
Capítulo 1. Nacimiento del príncipe y el mendigo
Capítulo 2. Los primeros años de Tom
Capítulo 3. Tom se encuentra con el príncipe
Capítulo 4. Comienzan los apuros del príncipe
Capítulo 5. Tom se convierte en gran señor
Capítulo 6. Tom recibe instrucciones
Capítulo 7. La primera comida real de Tom
Capítulo 8. El asunto del Sello
Capítulo 9. La procesión del río
Capítulo 10. Las fatigas del príncipe
Capítulo 11. En el Ayuntamiento
Capítulo 12. El príncipe y su salvador
Capítulo 13. La desaparición del príncipe
Capítulo 14. «Le roi est mort, vive le roi!»
Capítulo 15. El rey Tom
Capítulo 16. El banquete de gala
Capítulo 17. Fu-Fu Primero
Capítulo 18. El príncipe y los vagabundos
Capítulo 19. El príncipe y las campesinas
Capítulo 20. El príncipe y el ermitaño
Capítulo 21. Hendon acude al rescate
Capítulo 22. Víctima de la traición
Capítulo 23. La detención del príncipe
Capítulo 24. La fuga
Capítulo 25. Hendon Hall
Capítulo 26. Repudiado
Capítulo 27. En la cárcel
Capítulo 28. El sacrificio
Capítulo 29. Rumbo a Londres
Capítulo 30. Los progresos de Tom
Capítulo 31. El cortejo del reconocimiento
Capítulo 32. El día de la coronación
Capítulo 33. El rey Eduardo
Conclusión. Justicia y retribución
Nota general
Referencias históricas utilizadas por Mark Twain
Apéndice: Una presentación en Delmonico’s
Créditos
PRESENTACIÓN
MARK TWAIN
El verdadero nombre de Mark Twain era Samuel Langhorne Clemens. Nació en 1835 en Florida, pequeña aldea de Misuri que solo contaba con unos cien habitantes. Mark Twain se jactaría luego de haberla aumentado en un uno por ciento, «cosa que muchos hombres insignes no hubieran podido hacer por su patria».
Acababa de cumplir cuatro años cuando la familia se mudó a Hannibal, a orillas del Misisipi. Tuvo suerte, porque era el lugar ideal en el que a cualquier muchacho le hubiera gustado crecer. A poca distancia, la isla de Glasscock constituía un escondite perfecto para hacer novillos y pasar el día observando los barcos de vapor e imaginándose a sí mismo de mayor como piloto, con el timón en las manos, subiendo o bajando por el río.
A los once años dejó la escuela y trabajó como recadero, dependiente de ultramarinos, ayudante de herrero y aprendiz de impresor. Sus primeras colaboraciones periodísticas aparecieron en el Hannibal Journal. Sesenta años más tarde, y refiriéndose a aquellos artículos de sus inicios, escribió: «Verlos impresos fue una alegría que sobrepasa cualquier otra experiencia en este campo que haya podido tener desde entonces». Usaba, según su estado de ánimo, los seudónimos de «Vagabundo», «W. Epaminondas Adrastus Perkins» y «Un hijo de Adán».
A los 18 años visitó el Este y el Medio Oeste, alternando el oficio de impresor con el de periodista. Por entonces leyó mucho, y Cervantes se convirtió en uno de sus autores favoritos. Tenía el proyecto de buscar oro en el Amazonas, pero al llegar a Nueva Orleans decidió cambiar un gran río por otro, y se convirtió en aprendiz de piloto. Durante los cuatro años siguientes se dedicó a navegar en los vapores que surcaban el Misisipi.
Aquella época fue la más libre y despreocupada de su vida. A veces, al pasar por Hannibal, camino de San Luis, se veía a sí mismo, de niño, en la orilla de la isla de Glasscock, mirando los barcos y soñando con ser piloto.
El sueño terminó cuando, en 1861, la Guerra Civil llegó al río e interrumpió el tráfico fluvial entre el Norte y el Sur. Clemens se vio enrolado en la milicia, pero al cabo de unos quince días desertó y viajó en diligencia al Oeste. Perdió algún dinero en la búsqueda de plata y trabajó como reportero en un periódico de Virginia City, donde cuando se quedaba corto de noticias, las inventaba. Allí empezó a usar su seudónimo más reputado, el de Mark Twain, que al parecer era el grito de los sondeadores del Misisipi cuando querían indicar una profundidad de dos brazas.
En 1865, un relato humorístico, La célebre rana saltarina del distrito de Calaveras, le dio fama continental. Luego se sucedieron los viajes y las giras de conferencias por Europa, Tierra Santa y el Pacífico; las obras traducidas a todas las lenguas; su matrimonio y el nacimiento de sus tres hijas; los libros impregnados de nostalgia sobre su infancia y sobre la vida en el río antes de la guerra; su inseguridad como autor popular, empeñado en ser considerado un escritor serio; los reveses económicos, propiciados por su inquebrantable fe en los negocios arriesgados, como una máquina de componer tipos de imprenta o un sucedáneo de los tirantes; la muerte temprana de su mujer y de dos de sus hijas; su pesimismo respecto al destino de la especie humana, encarnado en panfletos como El soliloquio del rey Leopoldo, donde atacaba el despotismo del monarca belga en el Congo.
Perduran y perdurarán algunos de sus libros, en particular Las aventuras de Huckleberry Finn, que muchos consideran la primera novela genuinamente norteamericana y una de las más importantes de la literatura universal. «Antes de ella no había nada», sentenció Ernest Hemingway. Quedan, también, Viejos tiempos en el Misisipi, Las aventuras de Tom Sawyer, con sus secuelas, un par de excelentes novelas históricas, como El príncipe y el mendigo o Un yanqui en la corte del rey Arturo, y un buen puñado de cuentos inolvidables, como Extractos del diario de Adán y Diario de Eva.
Vicente MUÑOZ PUELLES
Mapa correspondiente al Londres del siglo XVI, tal como lo concibió Mark Twain al contar su historia. Se trata de una adaptación de los mapas incluidos en el libro de Christopher Hibbert, Londres: Biografía de una ciudad (London and Harlow: Longmans, Green and Co., Ltd., 1969), 32, 53, y en el de G. E. Milton, Mapas del Antiguo Londres (London: Adam y Charles Black, 1908).
Doblemente bendita es la clemencia.
Es bendición para el que da y para el que recibe.
Es la mayor fuerza de los poderosos.
Y al monarca le sienta mejor que su propia corona.
El mercader de Venecia 1
Voy a escribir un relato tal como me lo contó una persona que se lo había oído a su padre, el cual se lo oyó contar a su padre, quien a su vez lo escuchó de labios del suyo..., y así sucesivamente, hasta remontarnos a trescientos años atrás, y aun más, transmitiéndose de padres a hijos hasta llegar a nosotros. Puede que sea histórico y puede no ser más que una leyenda, una tradición. Puede que ocurriera y puede que no ocurriera, pero pudo haber ocurrido. Puede que en otros tiempos creyeran en ello los doctos y los ilustrados, y puede que solo lo creyeran y apreciaran los ignorantes y humildes.
Carta de Hugh Latimer, obispo de Worcester, a LORD CROMWELL, con motivo del nacimiento del PRÍNCIPE DE GALES (más tarde EDUARDO VI):
(De los manuscritos nacionales conservados por el gobierno británico).
Carta de Hugh Latimer, obispo de Worcester, a LORD CROMWELL, con motivo del nacimiento del PRÍNCIPE DE GALES (más tarde EDUARDO VI):
(De los manuscritos nacionales conservados por el gobierno británico).
Honorable señor: Salutem in Christo Jesu. No creo que hubiera más regocijo y alegría inter vicinos en el nacimiento de San Juan Bautista, que el que hay en esta región con motivo del nacimiento de nuestro príncipe, que durante tanto tiempo hemos esperado con ansiedad, como podrá deciros el maestro Evance, portador de la presente. Quiera Dios concedernos su gracia para expresar debidamente nuestra gratitud a Dios Nuestro Señor, Dios de Inglaterra, por haberse mostrado como un verdadero Dios de Inglaterra, o más bien un Dios inglés, si consideramos y ponderamos su manera de proceder con nosotros cada cierto tiempo. Él ha curado todos nuestros males con su excelsa bondad, dejándonos más obligados que nunca a servirle, a procurar su gloria, a difundir su palabra, aunque se nos enfrente el Demonio de todos los demonios. Hemos visto cumplidas nuestras más locas esperanzas y expectativas; recemos todos por que se mantengan. Yo, por mi parte, hago votos por que su alteza tenga, desde el mismo principio, gobernantes, instructores y funcionarios juiciosos, ne optimun ingenium non optima educatione depravetur. ¡Pero qué insensato soy! ¡Cuántas veces la devoción demuestra poca discreción! Que el Dios de Inglaterra os guíe en todos vuestros actos.
19 de octubrevuestro, H. L. B. de Worcesterahora en Hartlebury.
Si animáis al portador a ser más entusiasta con el abuso de imaginería o más emprendedor para difundir la verdad, haréis una buena acción. Que no parezca que viene de mí, sino de vos, etc.
(dirigido) Al muy honorable señor del señor privado2.
1 Parlamento de Porcia del Acto IV, escena 1.ª, de la obra del dramaturgo inglés William Shakespeare (1564-1616).
2 Facsímil y transcripción de la carta. Hugh Latimer, obispo de Worcester y consejero de Enrique VIII, escribió esta carta a Thomas Cromwell, el más poderoso de los ministros del rey, una semana después del nacimiento del príncipe de Gales. Los dos personajes participaron en las reformas de la Iglesia de Inglaterra promovidas por el rey Enrique, y en las negociaciones de los sucesivos matrimonios de este. Ambos apoyaron la boda con la segunda esposa del rey, Ana Bolena, y posteriormente Cromwell facilitó el matrimonio con su sucesora, Jane Seymour, madre del príncipe Eduardo. Mark Twain encontró esta carta en un volumen de documentos facsímiles que poseía (James, 2:60).
A esas niñas tan educadas y agradables, Susie y Clara Clemens, su padre les dedica este libro, con cariño 3
3 Susie y Clara Clemens: las dos hijas mayores de Mark Twain, Olivia Susan Clemens y Clara Langdon Clemens, que contaban nueve y siete años de edad, respectivamente, cuando se publicó por primera vez El príncipe y el mendigo, el 12 de diciembre de 1881.
Capítulo 1
Nacimiento del príncipe y el mendigo
En la antigua ciudad de Londres, cierto día de otoño del segundo cuarto del siglo XVI, nació un niño no deseado en una familia pobre, apellidada Canty. Aquel mismo día nació otro niño inglés en una rica familia apellidada Tudor, que sí lo deseaba. Lo deseaba también Inglaterra entera. Inglaterra lo había deseado tanto, suspirando por él y rezando a Dios por él, que ahora que por fin llegaba la gente casi se volvió loca de alegría. Simples conocidos se abrazaban y besaban llorando; todo el mundo hizo fiesta, altos y bajos, ricos y pobres, todos festejaron y bailaron y cantaron y se pusieron tiernos..., y esto se prolongó durante días y noches sin parar. De día, Londres era un espectáculo digno de verse, con vistosas banderas ondeando en todos los balcones y tejados, y espléndidos cortejos desfilando por las calles. Y de noche resultaba igualmente espectacular, con grandes hogueras en cada esquina y pandillas de juerguistas alborotando a su alrededor. En toda Inglaterra no se hablaba más que del recién nacido, Eduardo Tudor, príncipe de Gales4, que descansaba envuelto en sedas y rasos, ajeno a todo aquel alboroto, y sin saber que grandes señores y damas le atendían y vigilaban... y sin que le importara un comino. Nadie hablaba del otro niño, Tom Canty, envuelto en pobres harapos, con excepción de la familia de indigentes a la que había venido a fastidiar con su presencia.
4 Eduardo Tudor era hijo de Jane Seymour (1509?-1537), tercera esposa de Enrique VIII. Nació el 12 de octubre de 1537, con gran satisfacción del pueblo inglés, que llevaba mucho tiempo esperando un heredero varón del trono. Sucedió a su padre el 28 de enero de 1547 y reinó como Eduardo VI hasta su muerte, provocada por la tuberculosis, el 6 de julio de 1553. En su novela, Mark Twain le hace aparecer como un muchacho de trece o catorce años, aunque solo tenía nueve en 1547, cuando se desarrolla la acción del libro.
Capítulo 2
Los primeros años de Tom
Saltémonos unos cuantos años.
Londres contaba mil quinientos años de existencia y era una gran ciudad... para aquel tiempo. Tenía unos cien mil habitantes, y hay quien cree que el doble. Sus calles eran muy estrechas, tortuosas y sucias, sobre todo en la zona en la que vivía Tom Canty, no muy lejos del puente de Londres5. Las casas eran de madera6, con el segundo piso sobresaliendo sobre el primero, y el tercero asomando los codos por encima del segundo. A medida que crecían hacia lo alto, las casas se hacían más anchas. Eran esqueletos de fuertes vigas entrecruzadas, con los huecos rellenos de material sólido y recubiertos de yeso. Las vigas se pintaban de rojo, azul o negro, según los gustos del propietario, lo cual daba a las casas un aspecto muy pintoresco. Las ventanas eran pequeñas, encristaladas con pequeños paneles en forma de rombo, y se abrían hacia fuera por medio de bisagras, como las puertas.
La casa en la que vivía el padre de Tom se encontraba en un infecto callejón sin salida llamado Offal Court, o Patio de las Piltrafas, que arrancaba de Pudding Lane7. Era pequeña, astrosa y destartalada, pero estaba llena hasta los topes de familias miserablemente pobres. La tribu de los Canty ocupaba una habitación en el tercer piso. La madre y el padre disponían de una especie de camastro en un rincón, pero Tom, su abuela y sus dos hermanas, Bet y Nan, no tenían sitio fijo: el suelo era todo suyo y podían dormir donde quisieran. Disponían de los restos de una o dos mantas y algunas brazadas de paja vieja y sucia, pero no se les podía llamar camas, puesto que no estaban organizadas. Por las mañanas lo reunían todo a puntapiés en un rincón, y por las noches escogían partes del montón para utilizarlas.
Bet y Nan tenían quince años y eran gemelas. Eran muchachas de buen corazón, sucias, harapientas y profundamente ignorantes. Su madre era como ellas. Pero el padre y la abuela eran un par de demonios. Se emborrachaban siempre que podían; luego se peleaban entre sí o con cualquiera que se pusiera por delante; borrachos o no, siempre estaban maldiciendo y blasfemando; John Canty era ladrón, y su madre, mendiga. Hicieron mendigos a los niños, pero no consiguieron hacerlos ladrones. Entre la miserable canalla que habitaba la casa, pero sin formar parte de ella, había un viejo y bondadoso sacerdote al que el rey había despojado de su casa y hogar8, retirándolo con una pensión de unos pocos peniques, el cual solía llevar aparte a los niños y enseñarles en secreto buenas maneras. Además, el padre Andrew le enseñó a Tom un poco de latín y también a leer y escribir, y habría hecho lo mismo con las niñas, pero estas temían las burlas de sus amigas, que no habrían visto con buenos ojos una habilidad tan extravagante.
Todo Offal Court era una colmena como la casa de los Canty. Las borracheras, disputas y peleas eran cosa habitual, todas las noches y durante casi toda la noche. Las cabezas partidas eran allí algo tan cotidiano como el hambre. Y, sin embargo, el pequeño Tom no era desgraciado. Llevaba una vida muy dura, pero no se daba cuenta. Era la misma clase de vida que llevaban todos los chicos de Offal Court y, por lo tanto, le parecía de lo más correcto y agradable. Cuando volvía a casa por las noches con las manos vacías sabía que en primer lugar su padre le insultaría y le zurraría, y cuando él hubiera terminado, la terrible abuela repetiría toda la operación con algunos añadidos, y que aquella noche su madre se deslizaría a escondidas hasta él con alguna piltrafa o mendrugo que habría conseguido guardarle a costa de pasar hambre ella, a pesar de que muchas veces su marido la sorprendía en aquella especie de traición y le daba una buena paliza por ello.
No, la vida de Tom transcurría aceptablemente bien, sobre todo en verano. Mendigaba solo lo justo para salir del paso9, porque las leyes contra la mendicidad eran muy estrictas y los castigos severos; así que se pasaba gran parte de su tiempo escuchando los maravillosos relatos y leyendas antiguas del buen padre Andrew, que trataban de gigantes, hadas, enanos y genios, castillos encantados y fastuosos reyes y príncipes. Todas estas maravillas acabaron por llenarle la cabeza, y muchas noches, mientras permanecía tendido a oscuras sobre la escasa y maloliente paja, cansado, hambriento y dolorido de los golpes, daba rienda suelta a su imaginación y no tardaba en olvidar sus dolores y sus penas, pintándose deliciosas imágenes de la vida regalada de un príncipe en un palacio real. Con el tiempo, un deseo llegó a obsesionarle día y noche: ver con sus propios ojos a un auténtico príncipe. Lo comentó una vez ante algunos de sus camaradas de Offal Court, pero estos se rieron de él, y tan crueles fueron sus burlas, que a partir de entonces se contentó con guardarse su sueño para sí mismo.
Leía con frecuencia los viejos libros del sacerdote, haciendo que este se los explicara y comentara. Poco a poco, sus sueños y sus lecturas provocaron en él ciertos cambios. Las personas de sus sueños eran tan elegantes que empezó a avergonzarse de sus harapos y su suciedad, y a desear estar limpio y bien vestido. Seguía jugando en el barro igual que antes, y disfrutando lo mismo, pero en lugar de chapotear en el Támesis solo por diversión, empezó a encontrar una virtud adicional en el río, por la posibilidad de lavado y limpieza que ofrecía.
Tom siempre encontraba algo interesante por los alrededores del poste de Cheapside10 y en las ferias, y de vez en cuando él y el resto de Londres tenían la oportunidad de presenciar un desfile militar cuando algún personaje famoso y desdichado era conducido preso a la Torre11, por tierra o en lancha. Un día de verano vio quemar en la hoguera de Smithfield a la pobre Anne Askew y a tres hombres, y oyó que un exobispo12 les predicaba un sermón que no logró interesarle. Sí, en conjunto, la vida de Tom era bastante variada y agradable.
Poco a poco, las lecturas y los sueños de Tom acerca de la vida principesca ejercieron sobre él tanto efecto, que sin darse cuenta comenzó a actuar como un príncipe. Su manera de hablar y sus modales se volvieron particularmente ceremoniosos y cortesanos, para admiración y regocijo de sus íntimos. Pero la influencia de Tom sobre los demás muchachos empezó a aumentar de día en día, y con el tiempo llegaron a mirarlo con una especie de admiración reverente, como si fuera un ser superior. ¡Parecía saber tanto! ¡Hacía y decía unas cosas tan maravillosas! Y además, ¡era tan inteligente y profundo! Los comentarios de Tom y las acciones de Tom llegaron por boca de los niños a oídos de los mayores, y también estos empezaron a hablar de Tom Canty, y a considerarlo como una criatura extraordinaria y de gran talento. Personas hechas y derechas acudían con sus dudas a Tom en busca de solución, y a menudo se quedaban pasmadas ante el ingenio y la sabiduría de sus decisiones. De hecho, se convirtió en un héroe para todos los que le conocían, exceptuando su propia familia..., los únicos que no veían nada en él.
Al cabo de algún tiempo, Tom organizó en privado una corte real. Él era el príncipe; sus mejores camaradas eran guardias, chambelanes, escuderos, señores y damas y miembros de la familia real. Todos los días, el príncipe de mentirijillas era recibido con complicados ceremoniales que Tom sacaba de sus románticas lecturas; todos los días se discutían en el consejo real los grandes asuntos del fingido reino, y todos los días su imaginaria alteza dictaba decretos dirigidos a sus imaginarios ejércitos, flotas y virreyes.
Después de lo cual se ponía en marcha con sus harapos y mendigaba unos cuantos peniques, se comía un miserable mendrugo, se llevaba los acostumbrados insultos y coscorrones y luego se tendía sobre su puñado de paja maloliente y reanudaba en sueños sus vacías grandezas.
Pero con todo eso, su deseo de contemplar, aunque solo fuera una vez, a un auténtico príncipe de carne y hueso fue aumentando día tras día, semana tras semana, hasta que acabó por absorber todos sus demás deseos y convertirse en la única pasión de su vida.
Cierto día de enero, durante su habitual trayecto de pordiosero, recorrió de arriba abajo, sin mucho ánimo, los alrededores de Mincing Lane y Little East Cheap, hora tras hora, descalzo y aterido, mirando los escaparates de las casas de comidas y suspirando por las horrorosas empanadas de cerdo y otras mortíferas invenciones que allí se exhibían; para él se trataba de delicias dignas de los ángeles; es decir, a juzgar por su olor..., porque jamás había tenido la suerte de comer una. Caía una llovizna fría; el ambiente era lóbrego; el día estaba melancólico. Aquella noche, Tom llegó a su casa tan mojado, tan cansado y tan hambriento que resultaba imposible que su padre y su abuela vieran su lamentable estado y no se sintieran conmovidos... a su manera; así pues, le sacudieron unos cuantos sopapos rápidos y le mandaron a la cama. Durante mucho tiempo, el dolor y el hambre, así como las maldiciones y las peleas que se oían por todo el edificio le mantuvieron despierto, pero por fin sus pensamientos flotaron hacia tierras lejanas y románticas, y cayó dormido en compañía de jóvenes príncipes, cargados de joyas y de oro, que vivían en inmensos palacios y tenían sirvientes que se inclinaban ante ellos o volaban a ejecutar sus órdenes. Y después, como de costumbre, soñó que él mismo era un príncipe.
Durante toda la noche brilló sobre él la gloria de su regia condición; se movía entre grandes señores y damas en un ambiente deslumbrante, aspirando perfumes, embriagándose de deliciosa música y respondiendo, aquí con una sonrisa y allá con una inclinación de su principesca cabeza, a las reverencias de la resplandeciente multitud que se apartaba para dejarle paso.
Y cuando se despertó por la mañana y contempló la miseria que le rodeaba, su sueño había ejercido el efecto habitual: había intensificado la sordidez de su entorno, multiplicándola por mil. Y entonces vinieron la amargura, el desconsuelo y las lágrimas.
5 El puente de Londres se empezó a construir en 1176 y se terminó en 1209. Gracias a sus múltiples reformas, se mantuvo hasta 1832, siendo entonces sustituido por uno nuevo.
6 Probablemente, Mark Twain basó su descripción en el ensayo de William Harrison Of the Maner of Building and Furniture of Our Houses (Holinshed, 1:314-318).
7 El nombre de Pudding Lane se deriva de los «puddings», entrañas de animales que eran arrojadas a la calle por las numerosas carnicerías de la zona. Allí se inició el terrible Gran Incendio de Londres (1666). El nombre de Offal Court es invención de Mark Twain (offal significa «piltrafas»).
8 Al culpar a Enrique VIII de la lamentable situación del padre Andrew, Mark Twain alude a la disolución de los monasterios y venta de sus tierras, ordenada por el rey, y que se llevó a cabo entre 1530 y 1540 para engrosar las arcas reales. No se ha identificado ningún personaje histórico que haya podido servir de modelo para el padre Andrew.
9 Durante el reinado de Enrique VIII, los enfermos, ancianos y necesitados podían obtener licencia para mendigar, pero la ley imponía severos castigos a todo aquel, inválido o no, que mendigara sin licencia: el cepo, la flagelación pública, la amputación de orejas a los reincidentes, e incluso la muerte.
10 Una de las calles comerciales más concurridas de Londres, famosa por su mercado y sus numerosas tiendas y talleres de todas clases. Era frecuente escenario de ferias y desfiles, y también de castigos o ejecuciones públicas.
11 Situada en la orilla izquierda del Támesis, la Torre es mundialmente famosa como prisión para la nobleza, aunque en un principio era un palacio y fortaleza real. La estructura central, conocida como la Torre Blanca, se empezó a construir en 1078, durante el reinado de Guillermo el Conquistador, y fue ampliada por sus sucesores. En la época en que se desarrolla la novela, la Torre de Londres era un conjunto irregular de edificaciones añadidas.
12 El 16 de julio de 1546 Anne Askew, de 25 años de edad, mujer muy instruida y perteneciente a una antigua y respetable familia, se convirtió en mártir protestante al ser quemada en la hoguera por negarse a retractarse de su herético rechazo de la doctrina de la transubstanciación. Nicholas Shaxton, exobispode Salisbury, que se había retractado de esa misma herejía tan solo una semana antes, pronunció el sermón antes de la ejecución de Askew y otros tres herejes: John Lacelles, caballero; Nicholas Otterden, sacerdote; y John Adlam, sastre (Hall, 867). Muchas de estas ejecuciones se llevaban a cabo en Smithfield, una zona despejada del norte de Londres, conocida por sus atracciones públicas, entre las que destacaba la Gran Feria de Bartolomé, que se celebraba allí cada verano entre 1123 y 1855.
Capítulo 3
Tom se encuentra con el príncipe
Tom se levantó hambriento, y hambriento salió de casa, pero su cerebro daba vueltas a los fantasmales esplendores de sus sueños nocturnos. Vagó de aquí para allá por la ciudad, sin apenas darse cuenta de por dónde iba y de lo que ocurría a su alrededor. La gente le empujaba y algunos le dirigieron malas palabras, pero el ensimismado muchacho ni se enteró. Al cabo de un rato se encontró en Temple Bar13, el punto más alejado de su casa al que había llegado en aquella dirección. Se detuvo a pensar un momento, pero enseguida volvió a caer en sus ensoñaciones y siguió andando, hasta salir fuera de las murallas de Londres. Por aquel entonces, el Strand14 había dejado ya de ser un camino rural y se daba aires de calle, aunque su construcción dejaba bastante que desear, pues mientras que a un lado había una fila de casas aceptablemente compactada, al otro solo había unos cuantos edificios grandes y desperdigados, que eran palacios de ricos y nobles señores, con amplios y hermosos terrenos que se extendían hasta el río; terrenos que en la actualidad se encuentran completamente cubiertos por horribles masas de piedra y ladrillo.
Tom descubrió que había llegado al pueblo de Charing y se detuvo a descansar ante la hermosa cruz construida en aquel lugar por un desconsolado rey de otros tiempos.15 Luego fue pasando por una tranquila y hermosa carretera, dejando atrás el suntuoso palacio del gran cardenal16, en dirección a un palacio mucho más imponente y majestuoso que se alzaba más allá: Westminster17. Tom se quedó mirando maravillado la enorme mole arquitectónica, con sus extensas alas, sus amenazantes bastiones y torres, su enorme portal de piedra con barrotes dorados y su espléndida ornamentación a base de colosales leones de granito y demás emblemas y símbolos de la realeza inglesa. ¿Se vería al fin cumplido lo que deseaba con toda su alma? Aquí estaba, efectivamente, el palacio de un rey... ¿No podía ahora albergar esperanzas de ver un príncipe, un príncipe de carne y hueso, si el cielo así lo quería?
A cada lado de la verja dorada se erguía una estatua viviente, es decir, un soldado tieso, majestuoso e inmóvil, cubierto de pies a cabeza con una reluciente armadura de acero. A respetuosa distancia se veían muchos campesinos y gentes de la ciudad que aguardaban cualquier ocasión de echar un vistazo a la realeza. Espléndidos carruajes, con espléndidos personajes dentro y espléndidos lacayos fuera, entraban y salían por otras varias puertas señoriales que se abrían en el recinto real.
El pobrecillo y harapiento Tom se fue aproximando, y ya pasaba lenta y tímidamente por delante de los centinelas, con el corazón palpitante y grandes esperanzas que iban en aumento, cuando de pronto divisó a través de los barrotes dorados un espectáculo que casi le hizo gritar de alegría. En el interior había un apuesto muchacho, moreno y curtido por recios deportes y ejercicios al aire libre, vestido con lujosas ropas de seda y raso, relucientes de joyas; de su costado pendían un espadín enjoyado y una daga; cubrían sus pies elegantes borceguíes con tacones rojos, y se tocaba la cabeza con un vistoso gorro carmesí con plumas colgantes, sujetas por una gran joya resplandeciente. Le rodeaban varios caballeros de aspecto fastuoso, sirvientes sin duda. ¡Era un príncipe! ¡Un príncipe! ¡Un príncipe en carne viva, un príncipe de verdad, sin la menor sombra de duda! ¡Por fin se veían atendidas las oraciones del muchacho!
Tom jadeaba de emoción y los ojos se le agrandaron de asombro y placer. Al instante, todo lo que había en su mente retrocedió para dejar paso a un único deseo: el de acercarse al príncipe y mirarlo bien, devorarlo con la mirada. Sin darse ni cuenta de lo que hacía pegó la cabeza a los barrotes de la puerta. Al momento, uno de los soldados le arrancó violentamente de allí y lo mandó dando vueltas hacia la muchedumbre de paletos y desocupados que miraban con la boca abierta. El soldado dijo:
—¡Ten mejores modales, pequeño mendigo!
La multitud se burló con grandes risas; pero el joven príncipe se plantó de un salto en la puerta, con el rostro encendido y los ojos llameantes de indignación, exclamando:
—¿Cómo te atreves a abusar así de un pobre chico? ¿Cómo te atreves a abusar ni del último vasallo del rey, mi padre? ¡Abrid las puertas y dejadle entrar!
Tendríais que haber visto entonces a aquella voluble muchedumbre quitarse el sombrero. Tendríais que haberlos oído vitorear y gritar: «¡Viva el príncipe de Gales!».
Los soldados presentaron armas con sus alabardas, abrieron las puertas y volvieron a presentar armas cuando el pequeño Príncipe de la Pobreza entró, con un ondear de harapos, a estrechar las manos del Príncipe de la Abundancia Sin Límites.
Eduardo Tudor dijo:
—Pareces cansado y hambriento. Te han tratado mal. Ven conmigo.
Media docena de acompañantes se abalanzaron a... no sé a qué; supongo que a entrometerse. Pero un gesto regio los hizo a un lado y se quedaron inmóviles donde estaban, como otras tantas estatuas. Eduardo llevó a Tom a una suntuosa estancia del palacio, que él llamaba su gabinete. A una orden suya se les trajo una comida como Tom no había visto en su vida, excepto en libros; el príncipe, con delicadeza y educación principescas, despidió a los sirvientes para que su humilde invitado no se sintiera embarazado por su presencia crítica; luego se sentó a su lado y le fue haciendo preguntas mientras Tom comía.
—¿Cómo te llamas, muchacho?
—Tom Canty, para serviros, señor.
—Curioso nombre. ¿Dónde vives?
—En la ciudad, señor, para serviros. En Offal Court, junto a Pudding Lane.
—¡Offal Court! ¡En verdad que también este es curioso! ¿Tienes padres?
—Padres tengo, señor, y también una abuela por la que no siento demasiado cariño, que Dios me perdone si es pecado decirlo. Y también dos hermanas gemelas, Nan y Bet.
—Creo entender que tu abuela no se porta muy bien contigo.
—Ni conmigo ni con nadie, con permiso de vuestra alteza. Tiene un corazón perverso y no ha hecho más que maldades en su vida.
—¿Te maltrata?
—Hay veces en que no me pone la mano encima, pero es cuando está dormida o borracha perdida; eso sí, en cuanto recupera el juicio me lo compensa con hermosas palizas.
Una mirada de ira brilló en los ojos del príncipe, que exclamó:
—¿Cómo? ¿Palizas?
—Oh, sí, ya lo creo, para serviros, señor.
—¡Palizas! ¡Siendo tú tan pequeño y tan débil! A fe mía que antes de caer la noche estará camino de la Torre. Mi padre el rey...
—Olvidáis, señor, su baja condición. La Torre es solo para los grandes.
—Sí que es verdad, no había pensado en eso. Ya se me ocurrirá otro castigo. Y tu padre, ¿te trata bien?
—No mejor que la abuela Canty, señor.
—Es posible que todos los padres se parezcan. El mío no es ningún angelito. Tiene mano dura, aunque a mí no me pega; no obstante, de su lengua no hay quien me libre, debo decir. ¿Cómo te trata tu madre?
—Ella es buena, señor, y no me causa penas ni disgustos de ninguna clase. En esto se le parecen Nan y Bet.
—¿Cuántos años tienen?
—Quince, para serviros, señor.
—Mi hermana, la princesa Elizabeth18 tiene catorce, y mi prima, la princesa Jane Grey19, tiene mi misma edad, y bien guapa y simpática que es. Pero mi hermana, la princesa Mary, con su eterno mal humor20... Oye, ¿tus hermanas prohíben a sus sirvientes que sonrían, para que el pecado no destruya sus almas?
—¿Ellas? Pero, señor, ¿acaso pensáis que tienen sirvientes?
El pequeño príncipe contempló con gravedad al pequeño mendigo durante un momento y luego dijo:
—¿Y por qué no, vamos a ver? ¿Quién las ayuda a desvestirse por la noche? ¿Quién las viste cuando se levantan?
—Nadie, señor. ¿Qué queréis, que se quiten el vestido y duerman sin nada, como los animales?
—¡El vestido! ¿Es que solo tienen uno?
—¡Ah, mi buen señor! ¿Y para qué querrían más? En verdad que ninguna de ellas tiene dos cuerpos.
—¡Qué idea tan curiosa y fantástica! Te pido disculpas. No pretendía reírme. Pero tu buena Nan y tu buena Bet tendrán abundancia de vestidos y lacayos dentro de bien poco... Mi tesorero se ocupará de ello. No, no me lo agradezcas; no es nada. Hablas bien, con gracia y soltura. ¿Has estudiado?
—No lo sé muy bien, señor. Un bondadoso sacerdote que se llama padre Andrew me ha enseñado amablemente, con sus libros.
—¿Sabes latín?
—Casi nada, señor, creo yo.
—Apréndelo, muchacho. Solo es difícil al principio. El griego es más difícil, pero me da la impresión de que ni estas lenguas ni ninguna otra les resultan difíciles a lady Elizabeth y a mi prima. ¡Tendrías que oír hablar a esas damiselas! Pero cuéntame cosas de tu Offal Court. ¿Es divertida la vida allí?
—La verdad es que sí, con vuestro permiso, señor, excepto cuando se pasa hambre. Hay espectáculos de títeres, y monos (¡qué bichos tan curiosos y qué bien vestidos van!), y obras de teatro en las que los actores gritan y pelean hasta acabar todos muertos; se pasa muy bien y solo cuesta un cuarto de penique... aunque lo difícil es conseguir el cuarto de penique, con permiso de vuestra alteza.
—Cuéntame más.
—A veces, los chicos de Offal Court peleamos unos contra otros con garrotes, a la manera de los aprendices.
Al príncipe le brillaron los ojos y dijo:
—¡Vaya, eso no me disgustaría! Cuéntame más.
—Hacemos carreras, señor, para ver quién de nosotros corre más...
—¡Eso también parece interesante! Sigue.
—En verano, señor, chapoteamos y nadamos en los canales y en el río, y cada uno trata de dar chapuzones a los demás y salpicarlos de agua, y buceamos y gritamos y nos revolcamos, y...
—¡Daría el reino de mi padre por disfrutar una sola vez de todo eso! Sigue, por favor.
—Cantamos y bailamos alrededor del mayo en Cheapside, jugamos en la arena, cubriéndonos con ella unos a otros; a veces hacemos tortas de barro... ¡Si vierais qué barro más bueno, no lo hay igual de maleable en todo el mundo!... La verdad es que nos revolcamos en el barro, señor, con el debido respeto a vuestra alteza.
—¡No digas más, por favor, es colosal! Si tan solo una vez pudiera vestirme de andrajos como los tuyos, y andar descalzo y revolcarme en el barro, una vez, una sola vez, sin que nadie me regañara o me lo impidiera, creo que sería capaz de renunciar a la corona.
—Y si yo pudiera vestirme una sola vez, mi buen señor, como vais vestido vos, una sola vez...
—¡Ah! ¿Te gustaría? ¡Pues así será! Quítate esos andrajos y ponte estas galas, muchacho. Será una dicha breve, pero no por ello menos intensa. La disfrutaremos mientras podamos, y nos volveremos a cambiar antes de que venga alguien a importunarnos.
Pocos minutos más tarde, el príncipe de Gales se había envuelto en los desflecados harapos de Tom, y el pequeño príncipe de la Indigencia estaba engalanado con el vistoso plumaje de la realeza. Los dos fueron a mirarse juntos en un gran espejo y, ¡oh maravilla!, no parecía que se hubiera realizado ningún cambio. Se miraron el uno al otro, miraron el espejo y volvieron a mirarse uno a otro. Por fin, el asombrado principito dijo:
—¿Qué te parece esto?
—¡Ah, mi buen señor, no me pidáis que responda! No procede que alguien de mi condición diga lo que piensa.
—Entonces, lo diré yo. Tienes el mismo pelo, los mismos ojos, la misma voz y maneras, la misma forma y estatura, el mismo rostro y expresión que yo. Si nos quedáramos desnudos, nadie podría decir quién eras tú y quién el príncipe de Gales. Y ahora que estoy vestido como vestías tú, me parece que puedo sentir lo que tú sentiste cuando ese bruto de soldado... Oye, ¿no es un cardenal eso que tienes en la mano?
—Sí, pero es muy pequeño y vuestra alteza sabe que el pobre soldado...
—¡Basta! Fue un acto vergonzoso y cruel —exclamó el joven príncipe, dando una patada en el suelo con el pie descalzo—. Si el rey... ¡no te muevas de aquí hasta que yo regrese! ¡Te lo ordeno!
Al instante echó mano a un objeto de importancia nacional que se encontraba sobre una mesa, lo guardó y salió volando por la puerta, atravesando los terrenos de palacio con los harapos ondeando al viento, la cara encendida y los ojos brillantes. En cuanto llegó a la puerta principal se agarró a los barrotes y trató de moverlos, gritando:
—¡Abrid! ¡Desatrancad de una vez las puertas!
El soldado que había maltratado a Tom obedeció al momento, y en cuanto el príncipe se precipitó por el portal, medio sofocado de regia indignación, el soldado le sacudió un sonoro bofetón en la oreja que lo envió dando vueltas a la carretera, y dijo:
—¡Toma eso, engendro de pordiosero, por lo que me has hecho pasar con su alteza!
La multitud rugió de risa. El príncipe se levantó del barro y miró con ferocidad al centinela, gritando:
—¡Soy el príncipe de Gales, mi persona es sagrada y serás ahorcado por ponerme la mano encima!
El soldado puso la alabarda en posición de presenten armas y dijo en tono de burla:
—Se os saluda, oh alteza —y a continuación, en tono colérico—: ¡Largo de aquí, loco andrajoso!
Entonces, la burlona multitud se cerró en torno al pobre príncipe y lo empujó carretera abajo, silbando y chillando: «¡Paso a su alteza real! ¡Paso al príncipe de Gales!»
13 La entrada occidental a Londres, por el Strand.
14 Una de las principales arterias de Londres, que conectaba la ciudad con el palacio de Westminster. Su nombre (que significa «playa» o «costa») se debía a que corría paralela al Támesis. A finales del siglo XIX, cuando Mark Twain escribió su novela, las mansiones nobiliarias habían desaparecido hacía mucho tiempo, o se habían adaptado a otros usos, y la calle estaba repleta de tiendas, oficinas de periódicos y teatros.
15 Charing Cross, un monumento erigido entre 1291 y 1294, era la última de la serie de doce cruces que hizo levantar Eduardo I tras la muerte de su esposa, la reina Leonor de Castilla, en 1290, para señalar las paradas del cortejo fúnebre que trasladó su cuerpo a la abadía de Westminster.
16 Este palacio llamado York House o York Place perteneció a los arzobispos de York desde mediados del siglo XIII hasta 1530. En dicho año, el arzobispo titular, cardenal Thomas Wolsey, que lo había reconstruido en 1514, se vio obligado a cedérselo a Enrique VIII, tras haber caído en desgracia ante él. El rey lo rebautizó como Whitehall, y se utilizó como palacio real hasta su incendio en 1698.
17 Westminster fue la principal residencia de los monarcas ingleses desde Eduardo el Confesor (rey, 1042-1066) hasta Enrique VIII. Después de que lo abandonara en 1530, el palacio se siguió utilizando para banquetes, ceremonias y procesos de estado. Se instalaron en él tribunales y, hasta su destrucción por un incendio en 1834, sirvió como sede del Parlamento. El nuevo palacio de Westminster, sede del actual Parlamento, se empezó a construir en 1840 y se terminó en 1857.
18 Isabel I de Inglaterra (1533-1603). Reina desde 1558. Era hija de Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena y, por lo tanto, hermanastra de Eduardo Tudor.
19 Jane Grey (1537-1554). Prima hermana, por parte de padre, de Eduardo Tudor. Célebre por su belleza e inteligencia, pertenecía a la casa de la última esposa de Enrique VIII, Catalina Parr. En julio de 1553, a la muerte de Eduardo VI, lady Jane fue proclamada reina por una facción partidaria de transferir la sucesión de los Tudor a los Dudley, la familia de su esposo, lord Guildford Dudley (véase la nota 36 del capítulo 6). Fue destronada a los pocos días. A pesar de no ser la instigadora, fue juzgada por traición y decapitada, en febrero de 1554, junto con su marido.
20 María I de Inglaterra (1516-1558). Hija de Enrique VIII y de su primera esposa, Catalina de Aragón; hermana de Eduardo Tudor y de Isabel, contrajo matrimonio con Felipe II de España (1554). En 1553, tras haber puesto fin al breve reinado de lady Jane Gray, ocupó el trono de Inglaterra hasta su muerte. Católica ferviente, quería devolver a la Iglesia de Roma la posición que había ocupado antes de la ruptura provocada por su padre. Sus años de reinado se caracterizaron por las luchas religiosas, con episodios de persecución y martirio, que le valieron el sobrenombre de «María la Sanguinaria». La descripción de Twain concuerda con la opinión de la época que la consideraba «muy seria».
Capítulo 4
Comienzan los apuros del príncipe
Tras varias horas de insistente acoso y persecución, el joven príncipe se vio al fin libre de la turba, que lo dejó en paz. Mientras tuvo fuerzas para indignarse con la multitud y amenazarla en términos regios, pronunciando regias órdenes que provocaban carcajadas, resultó muy divertido, pero cuando el cansancio le obligó, por fin, a callar, dejó de interesar a sus torturadores, que buscaron diversión en otra parte. Entonces miró a su alrededor, pero no pudo reconocer dónde estaba. Se encontraba dentro de la ciudad de Londres, era lo único que sabía. Caminó sin rumbo fijo y al poco rato las casas empezaron a espaciarse más, y los transeúntes a ser más escasos. Se bañó los ensangrentados pies en un arroyo que corría por lo que ahora es la calle Farringdon21; descansó unos momentos y siguió andando hasta llegar a un gran espacio abierto, con tan solo unas pocas casas dispersas y una iglesia impresionante. Reconoció la iglesia. Estaba rodeada por todas partes de andamios y de cuadrillas de obreros, pues se estaban realizando intensas reparaciones. El príncipe se animó al instante; creyó que allí acababan por fin sus dificultades y se dijo: «Esta es la antigua iglesia de los franciscanos, que mi padre el rey arrebató a los frailes para destinarla a hogar permanente para niños pobres y abandonados, rebautizándola como iglesia de Cristo22. Atenderán de buena gana al hijo de quien tan generosamente se portó con ellos, y más ahora, que dicho hijo está tan pobre y desamparado como cualquiera de los que se cobijan o puedan llegar a cobijarse aquí».
Pronto se encontró en medio de una multitud de críos que corrían, saltaban, jugaban a la pelota o a saltar a la rana o se entregaban a otras diversiones, todas ellas de lo más ruidosas. Todos vestían de manera similar, como solían hacerlo en aquella época los criados y aprendices23*; es decir, llevaban en la coronilla un gorrito negro y plano, del tamaño aproximado de un platillo, que no servía para cubrirse, dado su exiguo tamaño, ni tampoco como adorno; por debajo les caía el cabello, sin raya, hasta la mitad de la frente, recortado a la misma altura en toda la cabeza; un alzacuellos como el de los clérigos; una bata azul muy ceñida, que les llegaba hasta las rodillas o más abajo; mangas largas; cinturón ancho y rojo; medias de color amarillo brillante, sujetas con ligas por encima de la rodilla; zapatos planos, con grandes hebillas metálicas. Era una ropa bastante fea24.
Los muchachos dejaron de jugar y se congregaron en torno al príncipe, que dijo con solemnidad innata:
—Escuchad, buena gente: decidle a vuestro señor que Eduardo, príncipe de Gales, desea hablar con él.
Al oír esto se levantó un griterío, y un muchacho un tanto brusco dijo:
—¿Acaso eres tú el mensajero de su alteza, mendigo?
El rostro del príncipe enrojeció de ira y su mano diestra voló a su costado, pero allí no había nada. Se oyeron risas atronadoras y un chico dijo:
—¿Os habéis fijado? Se creía que llevaba espada..., como si fuera el mismo príncipe.
Esta salida provocó nuevas risas. El pobre Eduardo se irguió con altivez y dijo:
—Soy el príncipe, y no parece adecuado que vosotros, que coméis gracias a la generosidad de mi padre, os comportéis así conmigo.
Estas palabras fueron celebradísimas, como demostraron las carcajadas. El joven que había hablado primero gritó a sus compañeros:
—¡Eh, cerdos, esclavos, pensionistas del padre de su alteza principesca! ¿Qué modales son esos? ¡De rodillas todos, para rendir pleitesía a su regio porte y sus majestuosos andrajos!
Con estrepitosa alegría, todos a una cayeron de rodillas y rindieron un simulacro de homenaje a su víctima. El príncipe le dio un puntapié al muchacho más cercano y dijo furioso:
—¡Toma esto mientras te preparo un patíbulo para mañana!
¡Ah, aquello no iba de broma, aquello era pasarse de la raya! Las risas cesaron al instante, dejando paso a la indignación. Una docena de muchachos gritaba:
—¡Agarradlo! ¡Al abrevadero, al abrevadero! ¿Dónde están los perros? ¡Aquí, León! ¡Aquí, Colmillos!
Lo que sucedió a continuación fue algo nunca visto en Inglaterra: la sagrada persona del heredero del trono zarandeada sin contemplaciones por manos plebeyas, atacada y mordida por perros.
Al caer la noche, el príncipe se encontró en lo más profundo de la zona más urbanizada de la ciudad. Tenía el cuerpo magullado, las manos ensangrentadas y los harapos completamente embarrados. Vagó de un lado para otro, cada vez más desorientado, tan cansado y tan débil que apenas podía arrastrar un pie delante del otro. Había desistido de preguntar, puesto que las preguntas solo le acarreaban insultos, en lugar de información. No paraba de murmurar para sus adentros: «Offal Court, ese es el nombre; si puedo encontrarlo antes de que me abandonen del todo las fuerzas y caiga rendido, estoy salvado..., porque esa gente me llevará a palacio y demostrará que no soy uno de ellos, sino el auténtico príncipe, y yo volveré a estar con los míos». Y de vez en cuando, sus pensamientos volvían al trato que le habían dispensado los violentos muchachos del Hospicio de Cristo254, y se decía: «Cuando yo sea rey, no solo se les dará pan y cobijo, sino también instrucción sacada de los libros, porque de poco vale una tripa llena cuando la inteligencia y el corazón pasan hambre. Procuraré que no se me borre esto de la memoria para que no se pierda la lección de este día y que mi pueblo no sufra las consecuencias, porque la cultura ablanda el corazón y engendra cortesía y caridad».26*
Las luces empezaron a parpadear, rompió a llover, se levantó el viento y cayó una noche cruda y borrascosa. El príncipe sin hogar, el desamparado heredero del trono de Inglaterra, siguió caminando, adentrándose más y más en el laberinto de mugrientas calles, donde se apiñaban las hacinadas colmenas de la pobreza y la miseria.
De pronto, un rufián borracho y corpulento le agarró por el cuello y dijo:
—¡Otra vez fuera de casa hasta estas horas de la noche, y sin haber traído ni un penique, como si lo viera! ¡Pues si es así y no te rompo todos los huesos de tu canijo cuerpo dejo de llamarme John Canty!
El príncipe se soltó de un tirón, se limpió inconscientemente el hombro profanado y exclamó ansioso:
—¡Oh! ¿Entonces eres su padre? ¡Gracias sean dadas al cielo! Irás a recogerlo y me devolverás con los míos.
—¿Su padre? No sé lo que quieres decir, pero sí sé que soy tu padre, como pronto tendrás ocasión de...