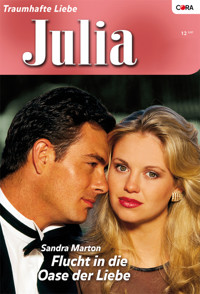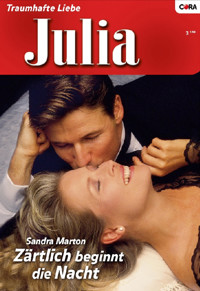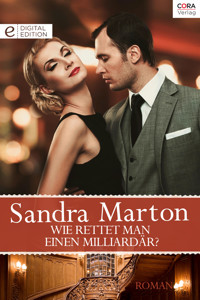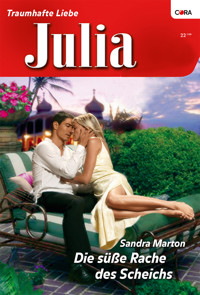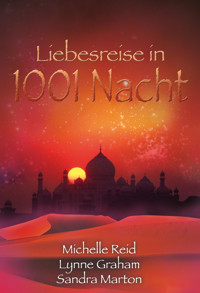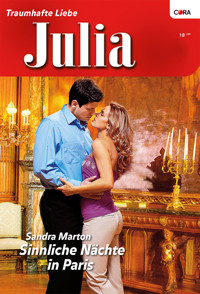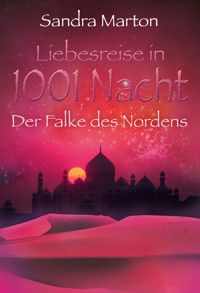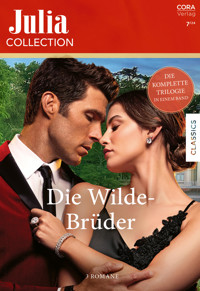6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Miniserie
- Sprache: Spanisch
El regalo del sultán Cameron Knight era un hombre implacable que debía desempeñar una misión secreta y peligrosa en el lejano reino de Baslaam. Leanna DeMarco era una bailarina clásica a la que habían secuestrado para que bailara en el harén del sultán de Baslaam. Cam estaba entre la espada y la pared y, cuando el sultán le ofreció el cuerpo de Leanna, creyó ver una salida. Cautiva en su cama Matthew Knight era un hombre duro y dedicado por completo a la gestión de riesgos. Mia Palmieri, una secretaria normal y corriente que se vio envuelta en una situación extraordinaria. Cuando Matthew aceptó el caso de la desaparecida Mia, pensó que la única manera de averiguar la verdad sería secuestrándola. Desnuda en sus brazos El ex agente de las Fuerzas Especiales Alexander Knight debía llevar a cabo una última y peligrosa misión… proteger a un testigo clave en un caso contra la mafia. Cara Prescott era la bella y ardiente joven a la que Alex tenía que mantener con vida a toda costa… y que se suponía era la amante del acusado. La única manera que encontró Alex de protegerla fue secuestrarla y esconderla en su exótica isla privada…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 56 - abril 2022
© 2006 Sandra Myles
El regalo del sultán
Título original: The Desert Virgin
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2006 Sandra Myles
Cautiva en su cama
Título original: Captive in His Bed
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2006 Sandra Myles
Desnuda en sus brazos
Título original: Naked in His Arms
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2007
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y c ualquier p arecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1105-753-0
Índice
Créditos
El regalo del sultán
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Cautiva en su cama
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Desnuda en sus brazos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
A LOS treinta y dos años Cameron Knight medía un metro noventa. Tenía los ojos verdes y un cuerpo enjuto y musculoso gracias a su padre anglo, y el pelo negro y las mejillas de huesos afilados gracias a su madre medio comanche. Adoraba a las mujeres hermosas, los coches rápidos y el riesgo.
Seguía siendo el chico malo, guapo y peligroso por el que habían suspirado la mitad de las muchachas de Dallas, Texas, desde que había cumplido los diecisiete años.
Lo único que había cambiado era que Cam había convertido su pasión por el riesgo en una profesión, primero en las Fuerzas Especiales, después en la Agencia y, últimamente, en la empresa que había puesto en marcha con sus hermanos.
Knight, Knight y Knight, le había hecho inmensamente rico. Personas de tres continentes les pedían ayuda cuando las cosas escapaban a su control.
Esa vez, para sorpresa de Cam, quien así lo había hecho había sido su propio padre.
Y, aún más sorprendente, Cam había aceptado.
Por eso era por lo que estaba cruzando el Atlántico en un avión privado con rumbo a un punto en el mapa llamado Baslaam.
Miró el reloj. Faltaba media hora para aterrizar. Bien. Las cosas habían sucedido tan deprisa que había tenido que dedicar las mayor parte del vuelo a leer los informes de su padre sobre Baslaam. Por fin tenía un momento para relajarse.
Un hombre a punto de lanzarse a una situación desconocida tenía que estar preparado para todo. Una serie de ejercicios de respiración, a los que uno de sus instructores en la Agencia llamaba taichí mental, le ayudaron a lograr su objetivo.
Cam inclinó el respaldo del asiento de cuero, cerró los ojos y puso la mente en blanco. A lo mejor porque era una misión para su padre, pensó en su vida. Lo que había hecho, lo que había dejado de hacer. Lo cerca que había estado de cumplir las peores predicciones de su padre.
–Eres un inútil –solía decirle Avery cuando era un muchacho–. Nunca llegarás a nada.
Cam tenía que reconocer que había parecido decidido a demostrar que su padre tenía razón.
Había abandonado los estudios. Se había emborrachado y fumado marihuana, aunque no durante mucho tiempo. No le gustaba la sensación de pérdida de control asociada con aquel modo de vida. A los diecisiete años era un chaval en busca de problemas.
Enfadado con su madre por haber muerto y con su viejo por preocuparse más de ganar dinero que de ocuparse de su mujer y sus hijos, se había convertido en una bomba de relojería.
Una noche, conduciendo por una sinuosa carretera secundaria, viendo cómo el velocímetro de su coche se acercaba a los ciento cuarenta, se dio cuenta de que estaba a punto de pasar por delante de la casa a oscuras de un policía que le había maltratado un año antes. No había sido mucho, pero lo que importaba era que lo había hecho por encargo de su padre.
–Su viejo quiere que le dé al chico algo en qué pensar –había oído Cam que le decía a su compañero.
Con aquellas palabras resonando en su cabeza, Cam había aparcado la camioneta a un lado de la carretera. Se había subido a un árbol, había forzado una ventana y se había quedado de pie mirando cómo roncaba el malnacido, después se había marchado por el mismo camino.
Había sido una experiencia estimulante. Tanto, que la había repetido una y otra vez, entrando en las casas de hombres que danzaban al son que marcaba su viejo, sin llevarse nada excepto la satisfacción.
Una noche estuvieron a punto de descubrirlo. Por entonces estaba en la universidad. Jugar a juegos peligrosos era una cosa; ser estúpido, otra muy distinta. Cam dejó los estudios y se alistó en la armada. Se incorporó a las Fuerzas Especiales. Cuando la Agencia mostró interés por él, dijo sí. Riesgo era lo que comía y respiraba en las operaciones encubiertas.
Había creído encontrar su hogar, pero no había sido cierto. Resultó que la Agencia le exigía cosas que hacían que se sintiera extraño consigo mismo.
Sus hermanos habían seguido caminos similares. Coches rápidos, mujeres hermosas y jugar a la ruleta rusa con los problemas parecía el destino de los Knight.
Con un año de diferencia, habían asistido a la misma universidad con la misma beca de fútbol. Los dos habían dejado los estudios un par de años después y se habían alistado en las Fuerzas Especiales y, finalmente, habían acabado inevitablemente en el laberinto clandestino de la Agencia. Del mismo modo, se habían ido desilusionando con lo que habían encontrado.
Los hermanos volvieron a Dallas y se metieron juntos en los negocios. Knight, Knight y Knight: Especialistas en Situaciones de Riesgo. Cam había propuesto el nombre después de horas de solemne planificación y beber de modo no tan solemne.
–¿Pero qué demonios significa? –había preguntado Matt.
–Significa que vamos a hacer una fortuna –había respondido Alex, sonriendo.
Y así había sido. Clientes poderosos pagaban exorbitantes cantidades de dinero porque hicieran cosas que hubieran hecho temblar de miedo a la mayor parte de los hombres.
Cosas que la ley no podía manejar.
La única persona que no parecía enterarse de su éxito era su padre… y entonces, la noche anterior, Avery se había presentado en la casa de Cam en Turtle Creek.
Avery no se había andado con rodeos. Le había explicado que su negociador de contratos petrolíferos en el sultanato de Baslaam no se había puesto en contacto con él en una semana, y no estaba localizable ni por móvil ni por satélite.
Cam había escuchado, inexpresivo. Avery se había callado. Cam había seguido sin decir nada, a pesar de que ya sabía lo que había llevado a su padre hasta él. Avery empezó a ponerse rojo.
–Maldita sea, Cameron, entiendes de sobra lo que te estoy pidiendo.
–Lo siento, padre –dijo Cam sin ninguna entonación–. Tendrás que decírmelo.
Durante un segundo, Cam pensó que Avery se marcharía, pero, en lugar de eso, respiró hondo.
–Quiero que vayas a Baslaam y averigües qué demonios pasa. Sea cual sea tu tarifa, la doblo.
Cam se había metido las manos en los bolsillos, se había apoyado en la barandilla de la terraza y había mirado en dirección a la ciudad.
–No quiero tu dinero –había dicho con tranquilidad.
–¿Qué quieres entonces?
«Quiero que me lo ruegues», había pensado, pero el maldito código de honor que le habían metido dentro en la armada, en las Fuerzas Especiales, en la Agencia, incluso pudiera ser que sus propias convicciones, le habían impedido pronunciar aquellas palabras. Era su padre. Su sangre.
Todo aquello había hecho que menos de dieciocho horas después aterrizara en medio de un desierto cuyo calor le golpeó como un puño. Un hombrecillo con un traje blanco corrió hacia él.
–Bienvenido a Baslaam, señor Knight. Soy Salah Adair, el asistente personal del sultán.
–Señor Adair. Encantado de conocerlo –Cam esperó un par de segundos, después miró alrededor–. ¿No está el representante de industrias Knight con usted?
–Ah –sonrió Adair–. Está en visita de inspección a las Montañas Azules. ¿No le comunicó sus planes?
Cam devolvió la sonrisa. El negociador era abogado, no hubiera sido capaz de diferenciar restos de petróleo de los restos de una gasolinera.
–Seguro que se lo comunicó a mi padre. Habrá olvidado decírmelo.
Adair lo condujo hasta una limusina blanca que formaba parte de un convoy de antiguos Jeeps y Hammers nuevos. En todos lo vehículos había soldados con fusiles.
–El sultán ha enviado una escolta en su honor –dijo Adair con suavidad.
Al diablo si lo era. Ninguna escolta llevaría tantos hombres armados. ¿Y dónde estaban los ciudadanos normales de Baslaam? La carretera adoquinada que los llevaba a la ciudad, estaba vacía. Si era el único camino en un país que quería entrar en el siglo veintiuno, debería haber estado atestada de coches.
–El sultán ha organizado un banquete –dijo Adair con una sonrisa empalagosa–. Podrá degustar infinidad de delicias, señor Knight. Del paladar… y de la carne.
–Estupendo –dijo Cam, reprimiendo un estremecimiento.
Las delicias del paladar de esa parte del mundo podían dar la vuelta al estómago de un hombre. Y sobre las delicias de la carne… prefería elegir él mismo sus compañeras de cama, no que se las eligieran.
Había algo raro en Baslaam. Muy raro, y peligroso. Tenía que mantenerse atento. Eso suponía que nada de comidas extrañas, nada de juergas y nada de mujeres.
Leanna no estaba segura de cuánto tiempo había estado encerrada en aquella inmunda celda. Dos días, a lo mejor dos y medio… y en todo ese tiempo no había visto la cara de una mujer.
Mantenía la esperanza de que fuera porque si una mujer pudiera oírla, le ayudaría a escapar de ese agujero. Tenía que ser por eso.
Leanna vio la poca agua que quedaba en el cubo que le habían dado esa mañana. Si se la bebía, ¿le darían más? Tenía la garganta seca a causa del calor, aunque lo peor ya había pasado. No tenía reloj, los hombres que la habían secuestrado se lo habían quitado de la muñeca, pero el sol abrasador había empezado a ocultarse tras las montañas. Lo sabía porque las sombras dentro de su reducida prisión empezaban a crecer.
Ésas eran las buenas noticias. Las malas eran que la oscuridad traía los ciempiés y las arañas. Más que animales, platos con patas, eso era lo que eran.
Leanna cerró los ojos, respiró hondo, trató de no seguir pensando. Había cosas peores que los ciempiés y las arañas esperándola esa noche. Uno de sus guardianes hablaba su idioma lo suficiente como para habérselo dicho. Recordar la forma en que se había reído aún le producía escalofríos. Esa noche la llevarían con el hombre que la había comprado. El rey o el jefe de como quiera que se llamase ese horrible lugar. Los insectos, el calor, las burlas de sus captores parecerían recuerdos agradables.
–El Gran Asaad te tendrá esta noche –había dicho el guardia.
Y su sonrisa y el obsceno gesto de su mano habían garantizado que entendiera exactamente qué significaba aquello.
Leanna empezó a temblar. Rápidamente se pasó los brazos alrededor, intentando detener el temblor. Mostrar su miedo sería un error. Resultaba muy difícil creer que todo aquello hubiera pasado de verdad. Estaba ensayando el Lago de los Cisnes con el resto de la compañía en el escenario de un antiguo pero hermoso teatro de Ankara, había salido a descansar y, un segundo después, la habían agarrado, atado y metido en la parte trasera de una furgoneta…
La puerta se abrió. Dos hombres enormes con grandes manos entraron en la celda. Uno hizo un gesto con el pulgar y dijo algo entre dientes que interpretó como que tenía que ir con ellos.
Quería desmayarse, quería gritar, pero en lugar de eso, se levantó y miró a sus captores. Fuera lo que fuera lo que pasara a continuación lo afrontaría con el mayor coraje que pudiera.
–¿Adónde me llevan?
Se dio cuenta de que los había sorprendido. ¿Por qué no? Se había sorprendido ella misma.
–Vamos.
El inglés del gigante era gutural pero claro. Leanna apoyó las manos en las caderas.
–¡No pienso ir!
Los dos hombres fueron pesadamente hacia ella. Cuando la agarraron de los brazos con sus zarpas, se dejó caer de rodillas en el suelo lleno de bichos, pero no funcionó. La levantaron hasta ponerla de puntillas y la arrastraron detrás de ellos. Aun así, se resistió. Eran fuertes, pero ella también. Años de ponerse de puntillas y hacer barra habían fortalecido sus músculos. También era terrible dando patadas. Había aprendido en un coro de Las Vegas, y decidió usarlo en ese momento. Dio al gigante parlante en donde más le dolía. El hombre se dobló de dolor. Su compañero lo encontró muy divertido, pero antes de que Leanna pudiera aplicarle el mismo tratamiento, le retorció el brazo y se lo puso en la espalda, acercó su repugnante rostro a la cara de Leanna y le dijo algo que no pudo entender. Daba lo mismo. Con el hedor de su aliento y la saliva que le había salpicado lo había entendido perfectamente.
Entonces, ¿por qué aquello no la detuvo? Sabía lo que iba después. El gigante parlante se lo había dicho esa mañana, aunque ella ya lo sospechaba. Otras dos chicas de la compañía habían sido secuestradas con ella. Una, como Leanna, rápidamente había asumido que las habían secuestrado para pedir un rescate, pero la otra había descartado rápidamente esa posibilidad.
–Son cazadores de esclavas –había susurrado, horrorizada–. Van a vendernos.
¿Vendedores de esclavas? ¿En esta época? Leanna se hubiera reído, pero la chica había contado que había visto en televisión un reportaje sobre la trata de blancas.
–¿Pero a quién nos venderán? –había preguntado la primera chica.
–A cualquier bastardo que pueda permitírselo –había respondido la tercera chica con voz temblorosa.
Después había añadido detalles suficientes como para que la primera chica se pusiera a temblar.
Leanna nunca había sido de la clase de persona que se desmaya o se viene abajo. Las bailarinas parecerán hadas de cuento en un escenario, pero su vida es dura, sobre todo si llegas a ella a través de un programa financiado por la publicidad en lugar de haber estudiado en una cara academia de Manhattan.
Mientras una de las chicas vomitaba y la otra temblaba, ella había luchado contra las cuerdas que la ataban, pero aparecieron sus captores y les inyectaron algo en los brazos. Se había despertado en aquella horrible celda sola, sabiendo que la habían vendido… Era sólo cuestión de tiempo que su propietario la reclamara.
Ese momento había llegado. Los gigantes la arrastraron por un corredor que apestaba a sudor y miseria humana. La metieron en una pequeña habitación con paredes de hormigón y un sumidero en el centro del suelo y cerraron de un portazo tras ella. Escuchó el sonido de un pestillo, pero a pesar de ello se lanzó contra la puerta, la golpeó con los puños hasta que le dolieron los nudillos.
Se desplomó en el frío suelo, miró las paredes, el sumidero. Las manchas de humedad por todas partes. Se cubrió la cara con las manos.
Tiempo después, oyó cómo se descorría el cerrojo. Leanna se puso a temblar.
–No –se dijo en un susurro–, no dejes que vean lo asustada que estás.
De algún modo sabía que eso sólo contribuiría a empeorar las cosas. Lentamente se puso de pie y levantó la barbilla. Entró una mujer. Dos hombres de ojos fríos permanecían de pie tras ella, dejando claro con su gesto que la mujer era quien mandaba.
–¿Habla inglés? –preguntó Leanna. No obtuvo respuesta, pero eso no probaba nada–. Espero que sí –dijo, intentando parecer razonable y no aterrorizada–, porque ha habido un terrible error…
–Desnúdate.
–¡Sí habla inglés! Oh, estoy tan…
–Deja la ropa en el suelo.
–¡Escuche, por favor! Soy bailarina. No sé qué cree usted que…
–Deprisa o lo harán estos hombres.
–¿Me ha escuchado? ¡Soy bailarina! Ciudadana de los Estados Unidos. Mi embajada…
–No hay embajada en Baslaam. Mi señor no reconoce a su país.
–Pues haría mejor en… –la mujer hizo un gesto con la cabeza a uno de los hombres. Leanna dio un grito cuando uno de ellos, que se movió más rápido de lo que había pensado, la agarró por el cuello de la camiseta–. ¡Quieto! Saca tus manos de…
La camiseta se rasgó hasta abajo. Leanna intentó golpearlo, pero el hombre se rió y la agarró de la muñeca, levantándola de modo que su compañero pudiera quitarle las zapatillas de deporte y los pantalones de algodón.
Cuando estaba sólo con el sujetador y las bragas, la dejaron caer al suelo. Leanna se arrastró hasta la pared y se frotó los ojos. A lo mejor estaba soñando. Tenía que estar soñando. Aquello no podía ser real, no podía…
Volvió a gritar al sentir una oleada de agua tibia en el rostro. Abrió los ojos. Un corro de sirvientas la rodeaba. Algunas con palanganas humeantes, otras con toallas o jabón. Los dos hombres habían arrastrado dentro de la habitación una enorme tina de madera. ¿Una bañera?
–Quítate la ropa interior –dijo secamente la mujer al mando–. Báñate tú misma, si no estás lo bastante limpia, serás castigada. Mi señor, el sultán Asaad no tolera la mugre.
Leanna parpadeó. Estaba en un baño improvisado. Ésa era la razón por la que había un sumidero en el suelo. Una burbuja de risa histérica le creció en la garganta.
El señor de aquel lugar apartado la había comprado, la había tenido en un agujero repugnante, iba a convertirla en su juguete sexual, pero primero tenía que frotarse bien detrás de las orejas.
De pronto todo lo que había sucedido, que estaba sucediendo, pareció increíble. Leanna dejó escapar la risa. Una enorme carcajada. Las sirvientas la miraron, incrédulas. A una de ellas se le escapó una risita que intentó sofocar con la mano, pero no fue lo bastante rápida. La mujer al mando le dio una bofetada y gritó una orden. Las mujeres rodearon a Leanna al momento.
–A lo mejor prefiere presentarse ante mi señor morada por los golpes.
Leanna miró a su torturadora a los ojos. Estaba harta de pasar miedo, cansada de comportarse como un perro apaleado. Además, tal y como estaban las cosas, ¿qué podía perder?
–A lo mejor prefieres tú presentarte ante él y explicarle cómo hiciste para estropear la mercancía.
La mujer palideció. El corazón de Leanna latía desbocado, pero sonrió con frialdad.
–Dile a esos imbéciles que desaparezcan, y me meteré en la bañera.
Empate, pero sólo de momento. Entonces la mujer dio una orden a los hombres y salieron de la habitación. Leanna se quitó el sujetador y las bragas, se metió en la bañera y dejó que el agua caliente acariciara su piel mientras su mente se ponía a trabajar a toda velocidad para elaborar un plan de fuga.
Desgraciadamente cuando estuvo bastante limpia para el sultán de Baslaam, todavía no se le había ocurrido nada. Improvisar era cosa de actrices, no de bailarinas clásicas.
Pero ella nunca había sido cobarde. Y si era necesario, moriría para demostrarlo.
Capítulo 2
CAM había visto muchos lugares inestables políticamente, pero Baslaam no era un lugar inestable; estaba al borde del caos. No hacía falta ser un espía para darse cuenta. Ni gente, ni vehículos. Un cielo gris lleno de nubes de humo y buitres, multitud de buitres sobrevolándolo todo.
Las cosas no debían de ir bien en el sultanato, pensó, preocupado.
Adair no daba ninguna explicación. Cam tampoco pedía ninguna. Todo lo que pensaba era que la pistola que había ocultado en la maleta podría ser útil al final.
El sultán lo esperaba en una enorme sala de mármol con techos de más de seis metros de alto. Estaba sentado en un trono dorado elevado sobre una plataforma de plata. Cam estuvo completamente seguro de que aquél no era el hombre que Avery le había descrito.
El sultán, según le había dicho su padre, tendría unos ochenta años. Era pequeño, enjuto, de ojos duros que expresaban determinación. El hombre del trono tendría unos cuarenta años, era grande. Enorme, en realidad. Una masa de músculo a punto de empezar a engordar. El único parecido entre la imagen que Avery le había descrito y aquella mole, eran los ojos, pero la dureza de éstos hablaba más de crueldad que de determinación.
¿Había habido un golpe? Eso explicaría muchas cosas, incluyendo la desaparición del representante de su padre. Podía ser que el pobre desgraciado fuera uno de los que atraía la atención de los buitres.
Cam se hacía una sola pregunta. ¿Por qué no se habían deshecho también de él? El hombre del trono debía de querer algo de él. ¿Qué? Tenía que descubrirlo y hacerlo sin desvelar su juego.
Adir hizo las presentaciones.
–Excelencia, éste es el señor Cameron Knight. Señor Knight, este es nuestro amado sultán, Abdul Asaad.
–Buenas tardes, señor Knight.
–Excelencia –sonrió Cam, amable–. Lo esperaba mayor.
–Ah, sí. Creyó que iba a conocer a mi tío. Desafortunadamente mi tío murió de forma inesperada la semana pasada.
–Le acompaño en el sentimiento.
–Gracias. Lo echamos de menos. Yo tenía las mismas expectativas con usted, señor Knight. Creía que el dueño de Knight Oil sería mucho mayor.
–Mi padre es el propietario de la compañía, yo soy su emisario.
–¿Y qué le trae a nuestro humilde país?
–Mi padre creyó que el sultán, bueno, debería decir que usted –dijo Cam con la misma sonrisa educada– preferiría discutir los últimos detalles del contrato conmigo en lugar de con su negociador habitual.
–¿Y por qué iba yo a preferir eso?
–Porque yo tengo completa capacidad de decisión. Yo puedo llegar a cualquier acuerdo en su nombre. Nada de intermediarios, así se acelera el proceso.
El sultán asintió con la cabeza.
–Una excelente idea. Su predecesor y yo hemos tenido algunos desacuerdos, quería hacer algunos cambios en los términos que su padre y yo ya habíamos acordado.
Demonios, pensó Cam, pero volvió a sonreír.
–En ese caso es bueno que haya venido, excelencia.
–Estoy seguro de que Adair ya le ha dicho que su hombre se ha marchado a las llanuras más allá de las Montañas Azules a visitar los terrenos.
–Lo ha mencionado.
–Fue una sugerencia mía. Pensé que sería mejor apartarlo de la ciudad una temporada. Tomar un respiro. Las llanuras son muy hermosas en esta época del año.
La mentira no se parecía en nada a lo que le había contado Adair, y acabó con cualquier esperanza que tuviera de volver a verlo con vida. Sintió un fuerte deseo de saltar a la plataforma y agarrar al sultán por el cuello, pero volvió a forzar una sonrisa de cortesía.
–Una gran idea. Estoy seguro de que estará disfrutando.
–Oh, puedo asegurarle que está descansando.
El malnacido sonrió de oreja a oreja por el doble sentido. Una vez más, Cam luchó contra el deseo de saltar sobre él, pero estaría muerto antes de acercarse a medio metro.
–Mientras tanto –dijo Asaad–, usted y yo podremos terminar las cosas –el sultán dio una palmada. Adair se apresuró a acercarle un bolígrafo y una hoja de papel que Cam reconoció inmediatamente–. Sólo falta su firma, señor Knight. Si fuera tan amable…
Bingo. Por eso era por lo que el negociador estaba muerto y por lo que él seguía vivo. Asaad necesitaba una firma en la línea de puntos para poder seguir adelante con el negocio.
–Por supuesto –dijo–, pero primero creo que descansaré un poco, el viaje ha sido largo.
–Firmar un documento no es muy complicado.
–En eso tiene razón, por eso seguramente podrá esperar hasta mañana.
Asaad cerró ligeramente los ojos pero mantuvo el tono cortés.
–En ese caso, permítame aliviar el estrés de su viaje con una pequeña celebración de bienvenida.
–Aprecio el gesto, señor, pero en realidad…
–Estoy seguro de que no querrá ofenderme rechazando mi hospitalidad.
¿La así llamada celebración era un señuelo para ganarse la confianza de Cam o había razones más siniestras? De cualquier modo, estaba atrapado. El sultán había organizado una fiesta, no había otra salida.
–¿Señor Knight? ¿Qué dice? ¿Será mi invitado?
Cam inclinó la cabeza.
–Gracias, excelencia. Estaré encantado.
Tres horas más tarde los festejos se acercaban a su conclusión.
La tarde había comenzado con un banquete. Fuentes de carne a la brasa, pasteles… y ensaladeras llenas de otras cosas grotescas y fáciles de identificar que se comían por antiguas tradiciones.
La primera vez que apareció un plato de ésos, Cam sintió que el estómago se le volvía del revés. Adoptó una sonrisa cortés y negó con la cabeza, pero se dio cuenta de que un gran silencio caía sobre el grupo de hombres armados sentados a lo largo de la mesa.
Todos los ojos estaban puestos en él. El sultán levantó las cejas.
–Es un manjar, señor Knight, pero podemos entender que no esté preparado para compartirlo. No todos los hombres pueden ser como los hombres de Baslaam.
Diablos. ¿Iba a ser aquello la versión local del a ver quién es más duro? Si era así, Cam no podía permitirse perder. Sonrió, se inclinó y se sirvió un cazo de aquel brebaje.
–¿Un manjar, excelencia? En ese caso, lo probaré.
Comió deprisa. Sintiendo como cieno o algo incluso peor en la lengua y manteniendo su estómago controlado a base de repetirse que había comido cosas peores en otros sitios. Un soldado en el campo no puede ser melindroso. Insectos, lagartos, serpientes… Proteínas, se decía, eso era todo.
Hubo un perceptible murmullo cuando se acabó el plato. Cam sonrió, Asaad no le devolvió la sonrisa. Su expresión era bastante fea. El canalla había perdido el primer asalto y no le había gustado.
–Delicioso –dijo Cam cortésmente.
Asaad dio una palmada. Un sirviente apareció llevando una enorme tetera.
–Dado que le ha gustado tanto, a lo mejor le gustaría probar otra de nuestras delicias. Una bebida hecha con… Bueno, no le diré los ingredientes, pero le aseguro que es más fuerte que cualquier otra cosa que haya probado –a su orden los sirvientes llenaron dos tazas de un líquido marrón. Asaad tomó una de ellas y ofreció la otra a Cam–. A menos, claro, que usted no se atreva.
Otra vez el concurso. Juvenil y patético, pero ¿qué otra opción tenía que aceptar el desafío?
Cualquier muestra de debilidad podría hacer que acabara como su representante. Asaad necesitaba una firma, pero había formas de conseguirla que no pasaban por simular que eran todos una gran familia feliz.
–¿Señor Knight?
–Excelencia –dijo Cam, y se llevó la taza a los labios.
El líquido olía como a pescado podrido, pero había sobrevivido a algo peor una larga noche en Belarus cuando había tenido que beberse un montón de chupitos de vodka casero con un líder de la guerrilla. Contuvo la respiración, echó la cabeza para atrás y se bebió el contenido de un trago.
–Estupendo –dijo con tranquilidad, y levantó la taza vacía. De nuevo un murmullo de aprobación recorrió la gran sala. La cara de Asaad se oscureció aún más.
–¿Monta a caballo, señor Knight?
A lo mejor el sultán era retrasado o algo así. Preguntar a alguien nacido y criado en Texas si monta a caballo era como preguntar a una paloma si volaba.
–Algo –dijo Cam con amabilidad.
Momentos después se encontraban en el exterior, en un enorme patio iluminado por antorchas, a lomos de ponis medio salvajes jugando a algo que requería unos palos tan gruesos como bates de béisbol, una pelota de cuero y una soga de la que colgaba un aro. Cam no tenía ni idea de las reglas, pero consiguió permanecer encima de su montura y hacer pasar la pelota por el aro de un golpe, evitando sufrir una paliza a manos de un grupo de hombres que manejaban sus bates con bastante soltura. Los hombres del sultán gritaron de alegría. El rostro de Asaad se tiñó de púrpura. Ordenó silencio con un grito.
–Es usted un digno contrincante –dijo en un tono de voz que dejaba meridianamente claro que estaba mintiendo–, y le recompensaré.
¿Con qué? ¿Con un cuchillo en la garganta? ¿Una bala en la cabeza? Pierde y estás muerto, gana y estás muerto. Asaad era un psicópata capaz de cualquier cosa.
Cam tensó los músculos mientras intentaba aparentar calma.
–Gracias, excelencia, pero la única recompensa que quiero es….
Las palabras se le quedaron en la garganta. Dos de los hombres del sultán iban hacia él. Eran grandes, mucho más grandes que el sultán….
Por lo menos el doble que la mujer que arrastraban entre los dos.
Lo primero que notó era que la chica tenía las manos atadas. Los segundo, que estaba desnuda. No, desnuda no. Era sólo que su piel era de color oro y lo que llevaba puesto era ligeramente más oscuro.
Oro cubría los pechos; un tanga dorado, la parte baja del liso vientre. En la estrecha cintura, una gruesa cadena de oro de la que colgaban finas cintas doradas que se balanceaban con cada movimiento de las largas piernas.
En los pies, unas sandalias doradas cuyos afilados tacones podrían considerarse armas letales. De las cintas de las sandalias colgaban cascabeles que sonaban con cada paso que daba. El pelo, también rubio, caía con sedoso desarreglo por delante de su triste rostro.
–¿Le gusta su recompensa, señor Knight?
–Es… –maldición. Cam se aclaró la garganta. No había esperado nada parecido a aquella criatura dorada. El sultán lo sabía, lo notaba en su voz de canalla–. Es una visión asombrosa.
–Realmente lo es –dijo Asaad, sonriendo–. ¿Ordeno que se la acerquen?
La respuesta evidente era no. Esa mujer era una trampa. No había que ser un genio para darse cuenta. Cam había comido y bebido; le habían entretenido con una especie de loco polo del desierto. Asaad lo había ablandado y se disponía a matarlo. Una hora con esa hurí y firmaría el contrato sin hacer preguntas. Estaría demasiado harto para poder hacer nada.
Al menos eso sería lo que Asaad se figuraría. Y, maldita sea, era tentador. Cam se imaginó lo que debía ser enterrar las manos en el pelo de aquella mujer y levantar su cabeza para ver si su rostro era tan perfecto como todo lo demás. Podía imaginarse saboreando sus pechos, quitándole aquella cadena de oro….
–¿Señor Knight?
Cam se encogió de hombros como si le diera igual ver mejor a la chica.
–Como usted mande, excelencia.
El sultán chasqueó los dedos. Los hombres empujaron a la mujer. Cuando estaban muy cerca, la chica levantó la cabeza y lo miró fijamente.
Cam se quedó sin respiración.
Tenía unos enormes ojos del color del Mediterráneo, rodeados de unas larguísimas pestañas increíblemente negras. Una delicada barbilla y una boca… ¡Qué boca! Una de ésas con las que los hombres sueñan en las horas más oscuras de la noche.
Cam se puso duro como una piedra, una erección tan poderosa que tuvo que moverse para estar cómodo.
Asaad gritó otra orden. Los guardias acercaron a la mujer los últimos metros. Se tambaleó, pero recuperó el equilibrio. Uno de los hombres gruñó una palabra y ella obedeció lo que debía de haber sido una orden para que alzara la cabeza de nuevo.
–Bueno, señor Knight –la voz de Asaad sonaba como un zumbido–. ¿Qué le parece? –sonriendo, se acercó a la mujer, la agarró del pelo y le levantó la cabeza–. ¿No es deliciosa?
–Es… es muy hermosa.
–Sí. Lo es. También tiene carácter. Una magnífica criatura, ¿verdad?
¿Qué era ella? ¿Una mujer del harén? Pero tenía las manos atadas, ¿por qué?
–Sí, excelencia –Cam hizo una pausa. No quería parecer demasiado curioso, si lo parecía seguramente Asaad endurecería el juego que tenía pensado–. ¿Es una prisionera?
El sultán suspiró.
–Sí. Desafortunada, ¿verdad? Lo que puede ver de ella es bello –Asaad deslizó la mano por el cuello de la mujer, por los pechos, agarró primero uno y después el otro. Cuando ella trató de zafarse, la agarró de la muñeca–. Pero su alma es fea.
Cam miró los carnosos dedos del sultán clavándose en la piel de la chica.
–Es difícil de imaginar que una mujer como ésta, cualquier mujer de hecho, pueda hacer algo tan terrible como para provocar la ira de un hombre como usted, excelencia –dijo, esperando que la mentira funcionara.
Pareció que sí. Asaad aflojó la mano.
–Tiene razón, señor Knight. Soy un hombre amable, generoso. Pero Layla me ha llevado más allá de lo soportable.
El nombre le quedaba bien, lo mismo que la ropa. Pero los ojos azules y el pelo rubio no. Eran poco frecuentes en esa zona.
–Me imagino que está pensando que ella no parece de aquí.
«Justo en el blanco, pedazo de grasa», pensó Cam mientras sonreía perezoso como si fuera algo que no le interesara mucho.
–Sí, me lo preguntaba.
–La compré –dijo el sultán–. Oh, no es como parece, se lo aseguro. Somos una cultura antigua, pero aborrecemos la esclavitud. No, la mujer llegó hasta mí por su voluntad. Es bailarina. Así es como quiere ella que la llamen, pero en realidad es… creo que la palabra es fulana.
Cam asintió. Entendía. Había estado en esa parte del mundo antes. Las mujeres como aquélla se denominaban a sí mismas modelos, actrices, bailarinas… pero Asaad tenía razón. Básicamente eran prostitutas en venta al mejor postor.
La rubia se mantuvo erguida durante todo el escrutinio. ¿Estaba temblando? Podía ser, pero el viento que soplaba del desierto era frío, y ella estaba prácticamente desnuda. Eso podía explicarlo. También podía el que fuera prisionera de Asaad. Por lo que había visto, podía hacer temblar a cualquiera. Asaad se aproximó más.
–La conocí de vacaciones en El Cairo. Actuaba en un club. Le mandé una nota… Bueno, seguro que ya sabe cómo funcionan estas cosas –dio con el codo en las costillas de Cam, como si las fulanas fueran algo que tuvieran en común–. Layla es una mujer de, digamos, talento sobresaliente. Por eso cuando llegó el momento de volver a casa le ofrecí traerla conmigo.
Cam miró de nuevo a la mujer. Había vuelto a levantar la cabeza, miraba a la oscuridad más allá de la zona iluminada del patio, y sí, definitivamente estaba temblando.
–Y ella aceptó –afirmó más que preguntó Cam.
–Por supuesto. Sabía que valía la pena. Todo fue bien durante unas semanas. Era creativa, imaginativa –Asaad respiró hondo–, pero me aburrí de ella. Un hombre necesita variedad, ¿verdad?
–¿Y mandarla de vuelta a Egipto no hubiera sido más fácil que hacerla vuestra prisionera, excelencia?
El sultán echó para atrás la cabeza y rió a carcajadas.
–Es usted un hombre muy gracioso, señor Knight. Sí, claro. Mucho más sencillo. Y eso es lo que intenté hacer. Intenté arreglarlo para que volviera a su casa con una buena gratificación –su sonrisa se ensombreció–. Ayer, justo antes de que fuera a marcharse, me enteré de que había robado una joya de incalculable valor. ¡Después de todo lo que le he dado! Cuando se lo dije, trató de clavarme una daga –Asaad dio un paso atrás–. Estoy tratando de decidir qué hago con ella.
¿Qué hacer? Seguramente el sultán lo que quería decir era cómo hacerlo. La pena por robo e intento de asesinato sólo podía ser la muerte. Que aquella mujer hubiera sobrevivido un solo día era un milagro. Al día siguiente sería comida para los buitres, pero esa noche…
Y entonces Cam entendió. Asaad tenía un plan, y era tan transparente como el cristal.
La mujer temblaba, pero ¿por qué si su vida estaba en peligro no rogaba misericordia?
Sólo podía haber una razón. El sultán debía de haberle prometido piedad. Lo único que tenía que hacer era cumplir sus órdenes, y seguramente tendrían algo que ver con él.
Iba a ser un regalo. Tenía que llevarlo a la cama, hacerle cosas que le nublaran la cabeza, y Asaad le perdonaría la vida. Pero ¿por qué? ¿Tenía que clavarle un cuchillo en un momento de pasión? No. Asaad lo quería vivo hasta que firmase el contrato.
A lo mejor el canalla sólo quería mirar por un agujero en la pared. A lo mejor aparecían sus hombres mientras se acostaba con ella. A lo mejor era la auténtica diversión de la noche.
–No se preocupe, señor Knight. Layla trató de matarme a mí. Eso no supone que vaya a hacer lo mismo con usted.
–Francamente, excelencia –dijo Cam con una sonrisa de hombre a hombre–, lo único que me preocupa, si quiere llamarlo así, es que se pierda semejante bombón.
–Por supuesto –el sultán se inclinó hacia él–. Entonces se alegrará de oír que he decidido regalársela para esta noche.
–Es usted muy generoso –dijo Cam, tratando de que pareciera verdad–, pero no debe olvidar lo que le dije antes, ha sido un largo viaje y…
–Cansado –Asaad hizo un guiño–. Pero los dos somos guerreros, y los guerreros saben cuál es la mejor forma de reponer fuerzas. A no ser… ¿No le gusta ella? Tiene los principios de una víbora del desierto, pero no tiene nada que temer. Mis hombres estarán de guardia detrás de su puerta –a Cam casi se le escapó la risa. Hubiera apostado por ello–. Le dará placeres con los que ni siquiera ha soñado.
–Estoy seguro, excelencia. Pero…
–Mírela mejor, señor Knight.
Asaad agarró un pecho de la mujer y le pellizcó el pezón a través del tejido dorado. Ella se resistió pero no hizo ningún ruido. Cam se metió las manos en los bolsillos para evitar agarrar del cuello al sultán. ¿Qué más daba si Asaad la maltrataba? Era suya, podía hacer con ella lo que quisiera. Había visto cosas peores en sus años de operaciones encubiertas.
De todos modos lo que estaba ocurriendo seguía haciendo que se le encogiera el estómago.
–Tóquela usted, señor Knight. Descubra lo suave que es su piel.
Asaad pasó la mano desde el pecho hasta el vientre de la mujer. Vio cómo ella tragaba con dificultad. Respiró hondo, y los pezones presionaron contra el tejido dorado.
El sultán rió a carcajadas.
Y Cam pudo apreciar la respuesta de su cuerpo. Quería tocarla. Quitar del medio a Asaad y poner las manos en Layla. Se despreciaba por ello, pero la necesidad ardía en su vientre, caliente como una llama. Deseaba descubrir sus pechos y ver si los pezones tenían el color de los pétalos de rosa o la palidez de los melocotones. Saborearlos, acariciarlos con la lengua mientras deslizaba la mano entre sus muslos, por debajo del tanga hasta su caliente y húmedo centro.
Se dijo que había una razón lógica para aquella locura. Toda la adrenalina que había quemado en las últimas horas de estar en guardia. Cualquier hombre estaría más que preparado para la liberación que suponía el sexo. Daba lo mismo que la mujer fuera prostituta, ladrona o peor. Que se hubiera vendido a no se sabe cuántos hombres.
Era hermosa, y la deseaba… pero no podía tomarla. Era una trampa dorada.
Cam dio un paso atrás y apartó cualquier imagen de ella de su cabeza.
–Haga con ella lo que quiera –dijo con frialdad–. No me interesa.
Se hizo un silencio. La mujer levantó la cabeza. En sus labios se dibujó una sonrisa insolente mientras los ojos lo recorrieron deteniéndose en la tensa tela que ocultaba sus genitales, después lo miró a la cara.
–Lo que quiere decir, mi señor Asaad –dijo con suavidad sin dejar de mirar a Cam a los ojos–, es que no es lo bastante hombre como para utilizarme de forma adecuada.
Habló en inglés, pero el tono de insulto fue evidente. Un rugido colectivo surgió del resto de los hombres presentes. Después de un momento de estupor, el sultán echó para atrás la cabeza y empezó a carcajearse. El mundo se oscureció, se encogió, reduciéndose a sólo una sonrisa burlona de la mujer y la cara de felicidad del sultán.
Cam murmuró una obscenidad, deslizó la mano por la estrecha cinta del sujetador de la chica y lo rompió en dos trozos. La mujer se puso pálida. Movió las manos en un intento desesperado de cubrirse, pero Cam la agarró de las muñecas y le obligó a bajar las manos.
El único sonido que se escuchaba en el patio era el sonido de su respiración.
–¿Te gusta jugar fuerte? –dijo con suavidad con una sonrisa retorcida. Despacio la recorrió entera con los ojos.
Sus pechos eran perfectos. Redondos y levantados, del tamaño justo para llenar sus manos. Los pezones, erguidos por la brisa de la noche, tenían el tono de melocotones maduros.
–Muy bien –dijo con una voz que casi no reconoció como suya.
Mirándola a los ojos, levantó las manos y pasó ligeramente los nudillos por los pechos. Cuando ella trató de zafarse, los guardias la agarraron de los brazos y la obligaron a permanecer quieta para que Cam pudiera acariciar los pezones con las yemas de los dedos.
–He cambiado de idea –dijo con voz grave–. Me la quedo.
El grito de la mujer se perdió entre el alborozo de la multitud mientras la levantaba, se la echaba al hombro y se dirigía al palacio.
Capítulo 3
LA multitud de bárbaros muertos de risa se abrió a su paso como las aguas del Mar Rojo.
Leanna tenía un plan, pero todo había salido mal.
Una mano le acarició las nalgas. Gritó. El cerdo que la había tocado dijo algo que hizo reírse a carcajadas a los demás.
–Por favor –susurró a su captor–, por favor, has entendido mal.
Cam gruñó algo y cambió de postura para repartir su peso de otro modo. Parecía que no podía oírla. La llevaba al hombro como si fuera el saco de una lavandería, mientras sus manos atadas intentaban sujetar desesperadamente los extremos del roto sujetador.
Como si su pudor importara en un momento como aquél. Como si algo importara excepto obligar a ese hombre a que la escuchara. Un par de horas antes parecía todo tan claro. Lo que iba a hacer y cómo. Los gigantes la habían llevado ante el sultán, quien la había mirado y sonreído como haría un gato con un ratón.
–Muy bonita –había dicho suavemente.
Después le había dicho que tenía que aplazar su primer encuentro con ella, como si que la raptara hubiera sido algo que ella había deseado.
–Tengo un invitado –había dicho–, un socio estadounidense. Acuéstate con él, mantenlo ocupado de modo que no pueda ver ni oír nada, y te recompensaré mandándote a casa.
Sí, y Papá Noel y Bugs Bunny eran primos. Asaad nunca la dejaría libre, pero Leanna había pensado que seguirle el juego sería lo mejor. Había pensado que la meterían en la habitación del estadounidense envuelta con papel de regalo. Se cerraría la puerta, habría sonreído y le hubiera dicho, en voz muy baja porque hasta las paredes oyen: «Menos mal que estás aquí. Soy americana, me han secuestrado. Se supone que tengo que entretenerte para que seas sordo y ciego a lo que sea que el sultán planea hacer contigo. Tenemos que salir de este horrible lugar antes de que eso ocurra».
En lugar de eso, la habían entregado como un paquete delante del sultán. De acuerdo, había pensado, esperaría hasta que estuviera sola con el estadounidense. Pero eso nunca sucedería si él rechazaba el regalo de Asaad. Los ojos del hombre habían brillado de deseo al verla. Su cuerpo había respondido, había sido imposible no notarlo. Y entonces su mirada caliente se había congelado. No sabía por qué. Tenía que hacer algo y rápido.
Su aspecto, rostro duro y cuerpo musculoso, la tensión en la mandíbula, los vaqueros desteñidos y las botas de cuero, todo hablaba de un hombre muy masculino. Un hombre que no dejaría pasar como si nada un insulto. Así que había conseguido tentarlo. Ésa era la parte buena.
La mala era que había funcionado demasiado bien. Había roto su sujetador. La había tocado con una lujuria helada que le había hecho sentir más miedo que nada de lo ocurrido hasta ese momento… Pero era demasiado tarde. Era un compatriota. Eso tenía que valer algo.
Los guardianes de las puertas del palacio sonrieron cuando pasaron a su altura. Las puertas se cerraron, y se quedó sola con el estadounidense.
Era el momento, se dijo, y tomó aire. A pesar de todo sabía que tenía que mantener la calma. Si lo hacía, seguramente podría comunicarse con él.
–Señor Knight, ése es su nombre, ¿verdad?
El estadounidense empezó a subir las escaleras.
–Señor Knight. El sultán miente. Yo no he robado nada, tampoco he tratado de matarlo. Ni siquiera me llamo Layla.
Sabía que podía oírla. No había nadie, nada de ruido, sólo el sonido de sus botas contra el mármol. ¿Por qué no decía nada?
–¿Me oye? –seguía sin responder–. Señor. Diga algo. Dígame que ha entendido lo que…
–Cállate.
Leanna chilló y le golpeó en la espalda con el puño. Fue tan efectivo como tirar piedrecitas a una roca.
–Maldito –gritó, y le clavó los dientes en el hombro. Todo lo que consiguió fue llenarse la boca de camisa vaquera, aunque atrajo su atención.
–Haz eso otra vez –gruñó–, y te haré yo lo mismo.
–¡Tiene que escucharme! Sé lo que le ha dicho Asaad, pero…
–¿Quieres que te amordace además de atarte?
¡Era tan salvaje como el sultán! Cómo había podido ser tan estúpida de pensar que su nacionalidad común tendería un puente de decencia en aquel lugar perdido.
Escuchó otras dos risas y vio otros dos soldados. Pasaron al lado de ellos, atravesaron una gran puerta y entraron en una habitación enorme. Una habitación presidida por una cama del tamaño de un estadio. La tiró encima de ella y fue a cerrar las puertas.
–Por fin solos –dijo Cam con frialdad.
Leanna se arrastró hasta el cabecero.
–Señor Knight –dijo, desesperada–. Sé lo que piensa…
Cam soltó una carcajada peligrosa.
–Apuesto a que sí.
–Pero se equivoca. No soy… No soy lo que el sultán… –abrió los ojos de par en par al ver que empezaba a desabotonarse la camisa–. Espere, por favor. Usted no… No entiende nada.
La miró a los pechos, que se derramaban fuera del sujetador roto al que se agarraba como a un salvavidas.
–Suéltalo.
–¿Qué?
–Que sueltes eso –le dirigió una mirada que le heló los huesos–. Me ha gustado lo que he visto en el patio, Layla. Quiero volverlo a ver.
–No me llamo Layla, me llamo…
–No me importa cómo te llamas. No vamos a salir a tomar algo e intercambiar teléfonos. Vamos a ir directamente al grano –rugió–. Suelta el sujetador.
–No soy… una fulana –dijo desesperada–. No soy nada de lo que ha dicho Asaad.
Cam endureció el gesto.
–Nada de juegos, bonita. Si te crees que estoy de humor para jugar a la virgen y el salvaje, te digo desde ahora que no.
–No estoy jugando a nada. Sólo estoy tratando de…
–¿Cómo quieres que hagamos esto?
–No… no le sigo…
–¿De la forma fácil? –su tono se suavizó como seda salvaje–. Si quieres, puedo hacer que disfrutes.
–¡No quiero que me hagas nada! Te estoy diciendo que soy americana, como tú.
–Tú no eres como yo –dijo, mostrando los dientes en una escalofriante sonrisa–. Si lo fueras, no te querría en mi cama.
–Dame un minuto. Sólo un minuto. Puedo explicártelo todo. Asaad ha dicho cosas que no…
–No son ciertas.
–¡Sí! –dijo, excitada–. Oh, por fin. ¡Lo has entendido! Tú, tú… ¿Qué haces?
Una pregunta innecesaria. Lo que estaba haciendo era terriblemente obvio.
Se estaba desnudando. Quitándose las botas, la camisa.
A Leanna el corazón casi se le salió por la boca. Había notado lo fuerte que era cuando la había llevado a cuestas, pero ver su pecho, sus hombros… sabía que no tenía ninguna posibilidad frente a él. El hombre al que pertenecía esa noche era como una pantera, igual de letal.
Le había dicho que no estaba de humor para juegos, pero estaba jugando por su cuenta mientras ella balbuceaba pidiendo misericordia. A lo mejor aquello le divertía. De lo que sí estaba segura era de que cuando se cansara de todo aquello, se haría con ella prácticamente sin esfuerzo.
–Sé que estás enfadado conmigo, pero…
–No estoy enfadado, Layla, sólo cansado de escucharte.
–Lo que te he dicho abajo, lo que te he dicho… Lo único que quería era atraer tu atención.
–Sí. Bueno, pues lo has conseguido.
–Tenía que encontrar el modo de estar a solas contigo.
–Estoy conmovido.
Tenía las manos en el cinturón, soltando la hebilla. Cuando lo consiguió, soltó el botón de encima de la cremallera, dejando ver el inicio de una línea de sedoso vello que seguía hacia abajo. El terror recorrió su cuerpo, pero sabía que no tenía que mostrarlo. A lo mejor eso lo excitaba todavía más.
–Necesito que me ayudes. ¡Te lo juro! Sólo escúchame y…
–No has respondido a mi pregunta –dijo, empezando a acercarse, mirándola a los pechos, el vientre, los muslos–. Puedo poseerte despacio o sin preliminares. Tú decides.
Leanna reprimió un sollozo cuando él alcanzó la cama. Intentó escapar, pero la agarró de una pierna y la arrastró hasta el centro del colchón.
–Sexo duro –rugió–. Por mí está bien.
–No –jadeó, y abandonó todo intento de razonar.
Iba a por ella, y tenía que luchar por su vida dando patadas, rodillazos, más patadas, buscando sus genitales, golpeándolo en el estómago con la rodilla.
–Bueno –dijo, sonriendo–. Ya está bien.
Con manos rápidas soltó la cuerda de sus muñecas y le llevó las manos por encima de la cabeza y las ató al cabecero. Cuando lo pateó con más fuerza, sacó el cinturón de los vaqueros y lo pasó alrededor de su pierna derecha atándolo después a los pies de la cama antes de saltar de la cama para volver con un pañuelo, una atadura brillante y suave que enrolló a la pierna izquierda y después ató a la cama.
Aterrorizada, lanzó un agudo grito que perforó el aire.
–Grita –dijo–. Eso me gusta. Sabes que tenemos una multitud escuchando detrás de la puerta. Grita, mejorarás el espectáculo.
–No –susurró, porque un susurro era de todo lo que era capaz–. Por favor, no, no.
–¿Por qué no? –dijo con frialdad–. ¿Porque no he pagado por entrar?
Se echó al lado de ella.
–Oh –dijo Leanna. Apartó la cara, cerró lo ojos y dejó correr las lágrimas.
Todo lo que podía hacer ya, era sobrevivir.
Era buena, pensó Cam. Eso había que reconocérselo. Era una actuación de primera. De provocadora sexy a inocente aterrorizada en veinte minutos. ¿Por qué la gran actuación? La provocación y después el cambio.
Lo único cierto era que la chica era una gran actriz. Seguramente sería mejor mentirosa. ¿Cuántos hombres habrían pagado por sus favores? Pasó la mirada más despacio por ella mientras yacía allí despatarrada para él, con aquellos gloriosos pechos desnudos, los dorados muslos abiertos para su placer.
La erección iba a matarlo si no entraba en ella pronto. Así que, ¿por qué dudaba? Su miedo no era real. Era parte de la actuación. A él le gustaba. Había hecho muchas cosas en una cama que no tenían nada que ver con la postura del misionero. Además ella no le había dejado otra opción. El tipo de juego que había elegido sólo tenía una conclusión posible.
Porque era un juego, ¿verdad? ¿Sería posible que estuviera diciendo la verdad? ¿Que no quisiera hacerlo con él? No. Imposible. Si ése fuera el caso, podría haber cumplido su deseo sin ningún esfuerzo. Ya le había dicho al sultán que no la quería. ¿Por qué lo había provocado deliberadamente si no era para que cambiara de opinión y que sí la aceptara?
Cam entornó los ojos. Todo olía a timo. Ella arrastrada como una criminal; Asaad diciendo que iba a matarla, la mujer con su «no eres bastante hombre» seguido de su inverosímil petición de ayuda. ¿Habían preparado todo aquello para que el estúpido estadounidense acabara pensando con sus hormonas en vez de con la cabeza? Si era así, había funcionado.
Pero se estaba calmando. Estaba pensando de nuevo. Y en lo que pensaba era en que la puerta estaba cerrada, lo mismo que las ventanas. Se había dado cuenta antes de reunirse con el sultán. Tenía una Beretta escondida debajo del colchón y una mujer hermosa en su cama.
Tensó el cuerpo. Iba a poseerla.
La vida en las Fuerzas Especiales y en la Agencia le había enseñado que siempre había que pagar un peaje por el estrés. La meditación tenía su función, pero había veces que se necesitaba algo más. Algunos hombres recurrían al alcohol; otros, a drogas. Cam había aprendido hacía mucho tiempo que lo que a él le funcionaba era el sexo. El sexo con una mujer hermosa y experimentada era suficiente para hacerle olvidar las lindezas de la conducta civilizada.
Layla parecía adecuada para aquello. Unos largos minutos dentro de ella, disfrutando de su dulce calor, saboreando su boca de aspecto suave, y estaría nuevo. Estaría bien que dejara de fingir y admitiera de una vez que lo deseaba tanto como él. Era muy buena simulando, pero había cometido un fallo un momento antes cuando se había quitado la camisa.
Lo que había visto en sus ojos no había sido pánico. Era deseo.
Y así era como la quería poseer una vez controlada la situación. Sólo podía hacerlo con una mujer que lo deseara. ¿Juegos? Claro. Una mujer guapa deseando que la poseyeran, pero fingiendo que no, podía ser excitante. Una violación no lo era.
Era el momento de que terminara la actuación y empezara la realidad. Cam volvió a mirar a la mujer que tenía a su lado. Era hermosa, una criatura de pálida piel dorada y oscuro pelo de oro. Una bailarina, había dicho Asaad. No importaba nada más. Así era como pensaba de ella en ese momento: como su pareja en una danza erótica que disfrutarían los dos.
–Mírame –dijo. Cuando ella no lo hizo, la agarró de la barbilla y la obligó a mirarlo–. Abre los ojos.
Lentamente, hizo lo que le ordenaba. Sus iris, rodeados de negro, eran del azul profundo del cielo de verano. Las pestañas eran largas y gruesas, húmedas por las lágrimas. ¿Lágrimas? Definitivamente era muy buena a la hora de hacer que un hombre la deseara, y él lo hacía con cada gota de su sangre.
–Nunca he pagado por una mujer –dijo con voz ronca–, pero si lo hiciera, creo que podría empezar por ti.
Se acercó más a ella, y dibujó el contorno de su labio inferior con la punta de un dedo, sintiendo cómo temblaba. Se inclinó sobre ella y rozó la boca con la suya.
–Todo el tiempo que hemos estado en el patio –susurró– me lo he pasado pensando en tu boca. En lo que serías capaz de hacer con ella.
Lentamente volvió a apoyar los labios en los de ella, más fuerte esa vez, lo suficiente para sentir su rápida inspiración.
–Deja de fingir que no quieres hacerlo –dijo bruscamente–. Bésame. Déjame saborearte. Déjame hacer bien las cosas.
Leanna hizo un pequeño ruido y trató de apartarse de él cuando volvió a inclinar la cabeza sobre ella y hundió la mano entre su pelo. El juego seguía.
La besó. Su boca era suave y cálida. Cam gimió, cambió el ángulo del beso hasta que ella emitió un ligero sonido y separó los labios.
–Así –dijo Cam, y deslizó la lengua en su boca, sintiendo cómo ella se estremecía.
Se iba a volver loco. La sensación de su boca. El aroma de su piel. La presión de sus pechos desnudos contra su propio pecho…
Se echó para atrás. Agarró los pequeños y perfectos montículos. Ella abrió los ojos.
–Tienes unos pechos increíbles –dijo con voz ronca.
–Por favor –murmuró ella–. Por favor, te lo ruego…
–¿Qué? –dijo, mirándola a los ojos mientras acariciaba unos de los pezones con el pulgar–. ¿Te gusta esto? Dímelo. Dime lo que te gusta.
Se inclinó sobre ella, lamió un pezón. Ella gimió, y volvió a inclinarse y sopló suavemente la piel de nácar, después lo saboreó con toda la boca. Ella se arqueó, y un sollozo escapó de su garganta, un sollozo agudo y salvaje y lleno de algo que él no pudo definir totalmente.
¿Sería sorpresa?
Quería que lo fuera. Quería ser el primero que había arrancado ese sonido de labios de una mujer que nadie sabía cuántos hombres la habían tenido entre sus brazos.
Respiraba aceleradamente, gemía suavemente, se retorcía entre sus manos cuando la acariciaba, pellizcaba sus pezones o besaba su cálida piel. Dijo algo que él no pudo oír, lo susurró mientras la tocaba.
–Dime –dijo con voz de deseo–. Dime qué sientes.
Cam deslizó la mano entre ambos muslos. Recorrió una pierna sintiendo el calor en su piel. Le ardieron las fosas nasales al reconocer en ella el inconfundible aroma del deseo.
–Dios mío –susurró ella–. Dios mío…
Leanna levantó la cabeza de las almohadas, gimió y le ofreció la boca.
Con un ruido sordo, él aceptó el beso que le ofrecía. Se sumergió en él. Sintió por primera vez el tentador tacto de su lengua, la escuchó gemir y supo que la estaba llevando con él a un aterciopelado torbellino de deseo donde no importaba nada.
Sintió que ella empezaba a temblar.
«Para», le susurró una voz interior. «Es un error, para, hombre. ¡Para!»
Pero era demasiado tarde.
Se apretó más contra él. Aquello, hacerle el amor, sentir la súbita respuesta de ella y saber que las ataduras en sus muñecas y tobillos la mantenían abierta a su disposición, era increíblemente excitante. Pero quería más. Quería sus brazos alrededor del cuello, sus piernas alrededor de la cintura mientras se vertía dentro de ella.
Cam la recorrió con las manos, oyendo sus violentas inspiraciones. Cuando llegó a los muslos, su piel quemaba, ardía lo mismo que él. La besó en el cuello y escuchó ese sonido que las mujeres hacen cuando están al borde de aceptar un abrazo para siempre.
–Dímelo ahora –dijo él–. Dime lo que quieres. Haré que suceda, te lo prometo.
–Desátame –susurró–, y te lo mostraré.
Dudó un instante, pero soltó las ataduras de las muñecas, estremeciéndose cuando ella recorrió los brazos hasta el pecho. La besó, y ella mordió sus labios suavemente.
–Por favor –dijo ella, mezclando su aliento con el de Cam.
Sus dudas se prolongaron un poco más esa vez. Pero la hermosa bruja que tenía entre sus brazos se frotó contra él con la delicadeza de un gato y dejó de dudar, rápidamente le desató los tobillos. Después volvió sobre ella, volvió a besarla, despacio, usando la lengua como usaría su erección en un minuto porque no podía esperar mucho más.
La poseería una vez, rápido y fuerte, después, despacio, para que durase mucho, mucho tiempo.
Ella volvió a cambiar de postura. La miró a la cara, sus ojos brillaban.
–Has dicho que me mostrarías lo que quieres –susurró.
–Sí –dijo–. Lo haré.