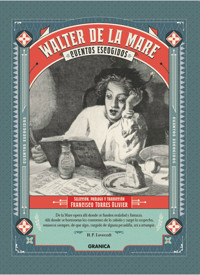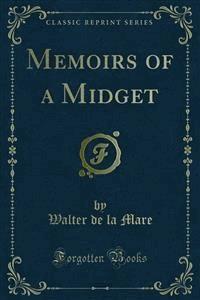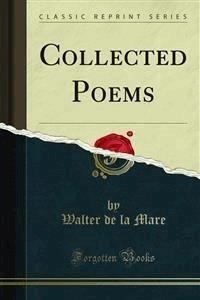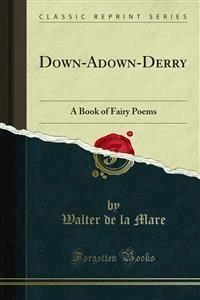Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Adriana Hidalgo Editora
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Literatura_Novela
- Sprache: Spanisch
¿Y si una noche volvieras a casa con otro rostro? ¿Qué harías? Del maestro del relato de terror, una novela de pesadilla que pone en jaque la noción de identidad. En «El regreso», Arthur Lawford, un aburrido hombre de los suburbios, accidentalmente se queda dormido sobre una tumba y se despierta poseído por el espíritu y el rostro de otra persona. Denunciado por su familia y amigos como un impostor, la lucha de Lawford por liberarse de esta posesión lo convierte en un hombre totalmente nuevo. Maestro indiscutido de lo sobrenatural y lo macabro, la ficción de Walter de la Mare está considerada entre lo más destacado del siglo XX. Reconocido por autores de la talla de Dylan Thomas o Robert Aickman, De la Mare concentra en esta novela, inédita en castellano, los recursos de un consumado arte en historias fantásticas y de fantasmas, sin dejar de ofrecernos bajo esa superficie una particular filosofía de las relaciones humanas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter de la Mare
El regreso
De la Mare, Walter
El regreso / Walter de la Mare
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Adriana Hidalgo editora, 2025
Libro digital, EPUB - (Literatura_novela)
Traducción de: Jorge Salvetti
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-631-6615-41-1
1. Narrativa inglesa. 2. Novelas de terror. I. Salvetti, Jorge, trad. II. Título.
CDD 823
Literatura_novela
Título original: The Return
Traducción: Jorge Salvetti
Editor: Mariano García
Coordinación editorial: Gabriela Di Giuseppe
Diseño e identidad de colecciones: Vanina Scolavino
Imagen de tapa: Nacho Iasparra sobre la obra Eternalista, 2012 de Carlos Huffmann
Retrato de autor: Gabriel Altamirano
© The Literary Trustees of Walter de la Mare, 1910
© Adriana Hidalgo editora S.A., 2025
www.adrianahidalgo.es
www.adrianahidalgo.com
Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial. Todos los derechos reservados.
Disponible en papel
No busques rosas en el jardín de Atalo,[1] o flores sanas en un plantío venenoso. Y puesto que es raro que haya alguno malo –pero algunos son peores para el hombre–, no tientes el contagio por proximidad y no te aventures en la sombra de la corrupción.
Sir Thomas Browne
[1] Atalo III, apodado Filopater, fue odiado por su crueldad y abuso de poder, hasta que dejó las preocupaciones del gobierno para dedicarse a cultivar su jardín y a experimentar con la fundición de metales [las notas son del editor].
Uno
El cementerio en el que Arthur Lawford se encontró de pronto vagando esa templada tarde de septiembre era antiguo, verde y refrescantemente sereno. El silencio en el que yacía parecía tan puro y suave como la luz, la pálida luz del sol que llenaba el aire casi sin entibiarlo. Algunos petirrojos cantaban dispersos entre las lápidas, con un trino agudo como de elfos en la quietud otoñal. Lawford tuvo la impresión de que la única otra criatura viviente era su propio yo, bastante ecuánime, no del todo insustancial y más bien lánguido, que, ante el ruido de los pájaros, había alzado la cabeza y mirado, entre el regocijo y la incredulidad, su entorno sereno y desolado. Una inclinación creciente por esos paseos solitarios junto con la sensación de que su continua mala salud se había vuelto un poco fastidiosa para su esposa y de que, ahora que realmente estaba mejor, ella se sentiría aliviada por su ausencia lo habían inducido a prolongar la caminata alejándose cada vez más de su hogar, sin prestar demasiada atención hacia dónde lo llevaban las callejuelas silenciosas. Y a pesar de la peculiar melancolía que había brotado en su mente estos últimos días, había sin duda sonreído con un ligero sentido de la ironía de las cosas al alzar de pronto los ojos con un humor particularmente sombrío y deprimido y advertir que sus ojos se posaban, pendiente abajo, sobre las sombras y la paz de Widderstone.
Con esa ansiosa indecisión que con tanta frecuencia deja tras de sí la enfermedad había vacilado unos minutos antes de adentrarse realmente en el cementerio. Pero una vez adentro y seguro, había comenzado a sentir una profunda aversión de solo pensar en tener que regresar, y tanto más profunda fue esa aversión al recordar con auténtica aprensión que ya comenzaba a anochecer, que otro día ya casi tocaba a su fin. Caminó arrastrando tras de sí el paraguas por senderos que la hierba cubría casi por completo, deteniéndose cada tanto para leer alguna inscripción deslavada por el tiempo, inclinándose un poco taciturno sobre las tumbas enmohecidas por el verdín. No por primera vez durante la larga y laboriosa convalecencia que había seguido a una indisposición aparentemente tan ligera, una sensación fugaz casi como un remordimiento ininteligible se había apoderado de él, un vago pensamiento de que detrás de todos estos años pasados, oculto por decir así de su vida cotidiana, había algo no del todo resuelto. ¿Cuántas veces de muchacho el único modo de sacarlo de esas profundas ensoñaciones en las que solía caer –esos ataques de una especie de sueño diurno sigiloso y escurridizo como un pez– había sido forzándolo a una actividad ininterrumpida? ¿Cuántas veces, e incluso ya muy pasada su adolescencia, se había encontrado a sí mismo totalmente absorto en algún pensamiento distante o una fugaz visión que el repentino impacto de la recobrada compostura había hecho parecer totalmente ilusoria y que, no obstante, había dejado al partir un extraño vacío imborrable? Y ahora el viejo hábito se había despertado de su prolongado letargo y, a través de la puerta que la gripe había dejado entreabierta, había regresado sobre él.
“Pero supongo que todos somos más o menos iguales, aunque no todos lo noten”, se había dicho para consolarse. “Nos guardamos nuestro lado loco para nosotros mismos; eso es todo. Solo seguimos durante años y años haciendo y diciendo lo que sea que se nos ocurra –y además lo hacemos muy convencidos–”, había alzado la vista con una especie de desafío en el rostro hacia el pequeño campanario achaparrado, “y luego, sin la más mínima advertencia o razón, nos derrumbamos, y todo empieza a perder fuerza, y uno comienza a preguntarse qué demonios significa todo esto”. La memoria volvió por un instante a la vida que de una manera tan extraña parecía haberse alejado un poco flotando. Afortunadamente no había hablado de estos síntomas íntimos con su esposa. Qué sorprendida estaría Sheila de verlo perder así el tiempo vagando por este viejo cementerio abandonado. Cómo alzaría sus oscuras cejas, con la elegancia de esa indiferente tolerancia tan suya. Sonrió, pero un poco confusamente; no obstante, el pensamiento le infundió incluso un ligero sabor de aventura al paseo vespertino.
Siguió vagando, ahora casi sin pensar, inclinándose cada tanto ante las lápidas. Estas ideas vagas y lánguidas eran casi tan silenciosas como la luz del sol que doraba las hojas marchitas, como el crujir del césped bajo sus pasos. Con un ligero esfuerzo se inclinó una vez más:
Detén, caminante, un instante tus pasos y lee;
en esta oscura morada oculto yace
quien una vez apreció tanto la vida como ahora aprecia aquí
su sereno reposo:
¡ruega, por eso, que el Juicio no haga sino prolongar
eternamente la profunda paz de su alma!
“¿Pero entonces sabes que descansas en paz?”, Lawford se oyó preguntar, mientras observaba detenidamente los pobres versos. Y, sin embargo, mientras sus ojos vagaban por la desgastada lápida enmohecida y la zarza trepadora de bayas carmesí que con sus espinas la había rodeado casi por completo, el eco de ese murmullo se oyó como un chirrido irritante. Lawford era, según él suponía, un ser más bien aburrido y sin gracia –al menos eso parecía pensar la gente,– y él mismo rara vez se sentía cómodo siquiera con sus pequeñas muestras de sarcasmo. Además, precisamente ese tipo de preguntas se estaban volviendo muy comunes. Ahora que ser listo e inteligente estaba de moda, la mayoría de la gente se mostraba ocurrente –hasta los más perfectos idiotas–; y la inteligencia, después de todo, a menudo no pasaba de ser un aburrimiento: pura cabeza y nada de cuerpo. Se volvió lánguidamente hacia la pequeña lápida en forma de cruz del otro lado:
Aquí yacen los restos mortales de Ann Hard,
que falleció al dar a luz.
También de James, su pequeño niño.
Balbuceó las palabras un par de veces con una especie de triste amargura. “¡Los restos mortales... de eso se trata... precisamente de eso!... ¡Esa es la cuestión!” Lanzó un pequeño bostezo; había llegado al final del sendero. Más allá de donde estaba, el césped se veía más crecido, con algún que otro montículo más oscuro que el resto de las tumbas y un viejo banco de roble cuarteado a la sombra de unos cipreses siempre verdes y un tejo con frutos color coral. Y por encima y más allá de todo, pendía un arco celeste de cielo surcado por algunas nubes pasajeras como pompones de lana plateada, y las suaves y amplias ondulaciones de campo en rastrojo y las tierras de pastoreo. Se quedó ahí parado con los ojos en blanco, sin reparar en absoluto en el extraño aspecto de su figura, ahí completamente inmóvil, con sus guantes y su paraguas y su sombrero, entre las tumbas enmohecidas y maltrechas. Luego, como para demorar el momento de emprender el camino de regreso, y medio sumido en un ensueño, caminó lentamente hasta las pocas tumbas solitarias debajo de los cipreses.
Solo una estaba señalada con una lápida, una piedra bastante inusual, con la parte superior de forma ovalada, y a cuyos lados parecía tener talladas dos cabezas de ángeles, o de dríades paganas, ciegamente enfrentadas entre sí con rostros desgastados que alguna vez debieron tener ojos. Un dosel bajo y curvo de granito se arqueaba sobre la tumba, con una grieta tan ancha entre sus piedras que Lawford no pudo resistir la tentación de inclinarse y deslizar entre ellas los dedos enguantados. Se incorporó con un suspiro, y siguió con suma dificultad la inscripción prácticamente ilegible:
Aquí yacen los Huesos de alguien,
Nicholas Sabathier, Extranjero en esta parroquia,
que dejó este mundo por Mano propia
en la víspera de San Miguel y Todos los Ángeles.
MDCCXXXIX
De la fecha no estaba del todo seguro. La “mano” había perdido la “n” y la “o”; y la lluvia había borrado por completo la palabra “Ángeles”. Tampoco estaba completamente seguro de “Extranjero”. Había una gran y florida “E” y el rabo retorcido de una “j”; y, lo haya sido o no, Lawford pensó con una sonrisa, ahora ya no lo era. ¡Pero qué nombre tan extraño y memorable! Francés evidentemente; muy probablemente hugonote. Y los hugonotes, recordaba vagamente, eran una “gente” bastante peculiar. Él había incluso, creía, jugado alguna vez a los “hugonotes”. ¿Cómo se llamaba el personaje? Coligny; sí, claro, Coligny. “Y supongo”, continuó diciéndose Lawford, “supongo que este pobre desgraciado fue enterrado aquí, en este lugar apartado. Podrían también”, agregó luego sotto voce, alzando a la vez la férula del paraguas, “haberte clavado una estaca en el pecho y enterrado en un cruce de caminos”. Y una vez más, una sensación de hartazgo, un ligero disgusto con su pequeña ironía obnubiló su mente. Era una pena que los pensamientos siempre corriesen por la vía más fácil, como el agua por viejas zanjas.
“Aquí yacen los huesos de alguien, Nicholas Sabathier”, comenzó a susurrar de nuevo, “solo huesos, hay que admitir; el cerebro y el corazón son por completo otra historia. Y es bastante seguro que el tipo alguna clase de cerebro tenía. ¡Además, pobre diablo! Se suicidó. Eso parece indicar que cerebro tenía... ¡Oh, cielo santo!”, gritó, tan alto que el sonido de su voz alarmó incluso a un petirrojo que acababa de posarse sobre una rama casi sin tocarla, con sus ojos brillantes, por encima de su pecho rojizo, fijos en este otro personaje aún más extraño.
“Me pregunto si es XXXIX; podría ser LXXIX.” Lawford echó un vistazo cauteloso por encima de su hombro gris y caído, luego se arrodilló trabajosamente junto a la lápida, y espió por la amplia grieta. Allí solo encontró los pequeños ojos verde pálido y ligeramente saltones de una gran araña, enfrentando los suyos. Los pequeños destellos casi incoloros no se inmutaron en lo más mínimo. Pero aun después de que finalmente desaparecieron por entre los recovecos de esa silenciosa morada, Lawford no volvió a incorporarse. Una sensación completamente incomprensible de desaliento, una debilidad y lasitud repentinas se habían apoderado de él.
“¿Qué sentido tiene”, se preguntó sin saber bien por qué, “esta estúpida vida monótona y angustiosa a la que pronto habría de volver, y para siempre?”. Comenzó a darse cuenta del absurdo espectáculo que debía dar, ahí arrodillado entre el césped y la maleza bajo los solemnes cipreses. “Bueno, no se puede tener todo”, parecía expresar de manera algo general su angustia.
Miró sin ver la verde lápida desgastada, vagamente consciente de que su corazón latía ahora con inusual esfuerzo. Se sentía débil y enfermo. Apoyó la mano sobre la lápida y se incorporó hasta sentarse en el bajo banco de madera al lado de la tumba. Se quitó un guante y colocó la mano desnuda debajo del chaleco, con la boca un poco entreabierta y los ojos fijos en la oscura torrecita cuadrada, con su campana claramente dibujada contra el cielo vespertino.
“¡Muerto!” Una amarga voz interior parecía romper el lenguaje; “¡Muerto!”. El aire invisible parecía llenarse de oyentes ocultos. La misma claridad y el silencio de cristal eran su escondite. Solo él parecía ser el blanco de un frío y hostil escrutinio. Le costaba respirar. No corría ni la más mínima brisa de aire en la pálida y fresca luz de esa tarde otoñal. Todo parecía faltar, todo ser demasiado exiguo y cerrado. Las sombras se extendían como alas eternamente plegadas. El petirrojo que había sido su único testigo alzó de pronto la garganta e irrumpió, como si fuese desde las más extremas periferias de la realidad, en una canción aguda y desapasionada. Lawford desplazó sus pesados ojos de un objeto a otro: pájaro, piedra dorada por el sol, esos dos rostros desgastados por la tierra, sus manos, una agitación en la hierba como si alguna criatura luchase por trepar. No tenía sentido seguir ahí sentado. Ahora debía regresar. Las fantasías estaban bien para romper cada tanto la rutina, pero solo debían ser huéspedes ocasionales en un mundo consagrado a la realidad. Apoyó la mano sobre la oscura madera gris y cerró los ojos. Los párpados luego se destrabaron un poco, revelando momentáneamente pupilas mortificadas y perplejas, y lenta, muy lentamente, volvieron a cerrarse...
La rosa de fuego que había surgido veloz desde el oeste hasta alcanzar el cenit, tiñendo todo el césped del cementerio de un verde salvaje y vívido y las lápidas ladeadas sobre la hierba de un púrpura suave y puro, volvió a menguar como el agua de una fuente que cae en su pila. Unos pocos minutos más tarde, solo un naranja apagado ardía en el poniente, iluminando tenuemente con su franja de luz la figura agazapada sobre el bajo banco de madera, con la mano derecha aún apretada contra los débiles latidos de su corazón. La penumbra lo envolvió; aparecieron las primeras estrellas blancas; desde los campos en sombra llegó el murmullo de un chotacabras. Pero solo se oía el silencio del rocío cayendo sobre las tumbas. Aquí, debajo de los cipreses negros como la tinta, frías gotas pesaban sobre las briznas de pasto; y la oscuridad se extendía como el borde de un inmenso manto, cuyas joyas sobre el pecho de su portador podrían ser la claridad insondable de las relucientes estrellas...
En su pequeña jaula de oscuridad Lawford tembló y alzó una furtiva cabeza. Se puso de pie y echó un rápido vistazo, ansioso y perplejo, de un lado a otro. Quedó completamente inmóvil, escuchando, tan absorto como un animal que vaga en la noche, los indiscriminados movimientos y ecos de la oscuridad. Irguió la cabeza por encima del hombro y volvió a escuchar, luego pisó el césped silencioso en dirección a la colina. No sentía el menor azoramiento o extrañeza aquí en su soledad; solo un poco de frío y una cierta incomodidad física; y, no obstante, en esta vasta oscuridad parecía flotar una ligera exaltación espiritual.
Se apresuró a subir por el estrecho sendero, caminando con las rodillas un poco flexionadas, como un viejo jornalero que pasó su vida agachado, y salió a la callecita seca y polvorienta. Por un segundo su instinto dudó qué dirección tomar –solo un segundo–; pronto se halló caminando ligero, casi al trote, colina abajo con esta vívida exaltación en esta inmensa noche oscura dentro de su corazón, y Sheila solo una enojada nube tizianesca en un horizonte apenas perceptible. No tenía idea de la hora; las agujas doradas de su reloj resultaban imposibles de discernir en la penumbra. Pero poco después, al pasar por una tienda, apoyó el rostro contra el vidrio y logró descifrarla en un viejo reloj cucú. Si se apresuraba, podría llegar a casa justo a tiempo antes de la cena.
Se lanzó a trotar a un ritmo lento y parejo, ganando velocidad a medida que lo hacía, vagamente exaltado de comprobar lo bien que respiraba. Una vieja sonrisa oscureció su rostro al recordar las cosas que había estado pensando. No podía haber nada muy malo con el corazón de un hombre que marchaba a este paso, disfrutando incluso, con un disfrute cada vez mayor, esta larga caminata de lobo. Una que otra vez se dio vuelta para echar un vistazo al rostro de algún compañero de ruta que acababa de pasar, porque no solo sentía esta inusual animación, este peculiar celo, sino que, como un niño en una misión secreta, había disfrazado ligeramente su misma presencia; iba, por decir así, enmascarado. Incluso sus ropas parecían haberse confabulado con esta extraña ilusión. Ningún sastre en los últimos diez años le había permitido tanta amplitud ni libertad de movimiento. Finalmente abrió con cautela la puerta del jardín, subió con una agilidad inaudible los seis escalones de piedra, con la llave ya preparada en la mano desnuda, y entró sigilosamente en la casa.
Al parecer Sheila no estaba, porque la criada había olvidado encender la lámpara. Sin detenerse para sacarse el abrigo, colgó el sombrero, subió en una ágil carrera las escaleras y golpeó ligeramente a la puerta de su dormitorio. Estaba cerrada, pero no hubo respuesta. La abrió, volvió a cerrarla, la trabó y se sentó en la cama unos segundos a oscuras, de modo que mientras estaba ahí sentado inmóvil y erguido, como algún animal nocturno, atento al peligro, y cautelosamente alerta, apenas pudo oír otro sonido que el de su propia respiración. Después se levantó de la cama, se quitó el abrigo que estaba húmedo por el rocío, lo lanzó a una silla y encendió una vela sobre el tocador.
Su exigua llama se alargó, decayó, cobró más brillo, resplandeció con luz clara. Lawford miró a su alrededor, inusualmente satisfecho –la rojez del pequeño fuego, el cabecero de bronce de la cama, las cálidas cortinas rojas, el suave resplandor de los objetos de plata repartidos por el cuarto–. Era como si su mente hubiese despertado de un pesado sueño de insensibilidad. Volvería a ir algún día a sentarse en el pequeño banco duro de madera junto a la lápida encorvada del viejo hugonote sin amigos y abandonado. Abrió un cajón, sacó sus navajas de afeitar y, silbando por lo bajo, volvió a la pequeña mesa, donde encendió una segunda vela. Y aun con esta extraña sensación tan intensa de vida pulsando en su mente, se pasó la mano por el mentón y se miró en el espejo.
Por un segundo se quedó heladamente inmóvil de la cabeza a los pies, sin la más mínima sensación o pensamiento o agitación –con la mirada fija en el espejo–. Después un latido en el oído, como el redoble inconcebiblemente fuerte de un tambor. Una cálida marea, como el estallido de una ola, rompió en él, inundando cuello, rostro, frente, incluso las manos, de color. Se puso de pie y giró deliberada y completamente en redondo, lanzando hacia todos lados los ojos, para fijarlos de pronto en una mirada inmóvil y prolongada, mientras tomaba una inhalación profunda, recuperaba la compostura y se tranquilizaba. Después, volvió a girar una vez más y enfrentó el rostro transfigurado y extraño en el espejo.
En silencio acercó una silla y se sentó, tal como estaba, helado y abrumado, a los pies de la cama. Estar así sentado, con una especie de torrente increíblemente veloz de conciencia que arrastraba ecos e imágenes y burbujas en su superficie, no podía llamarse pensar. Alguna mano furtiva había abierto de par en par las esclusas de la memoria. Y palabras, voces, rostros de burla fluían a toda prisa sin conexión, tendencia o sentido. Sus manos colgaban entre sus rodillas, su entrecejo profunda y marcadamente fruncido oscurecía los rasgos que, inclinados, surgían de entre los rayos directos de la luz, y sus ojos vagaban como animales inquietos y curiosos, pero tontos, por el piso.
Si en ese alud de pensamientos inteligibles había algo claramente recurrente, era el recuerdo de Sheila. Veía su cara, encendida, transfigurada, distorsionada, impactada, atractiva, horrorizada. Sus párpados se entrecerraron; un vago terror y un horror no menos vago se apoderaron de él. Ocultó sus ojos en sus manos y lloró en total silencio, sin lágrimas, sin esperanza, como un niño desconsolado. Dejó de llorar; y siguió ahí sentado y le pareció que fue después de siglos de vacío y sinsentido que oyó cerrarse una puerta en la planta baja, una voz distante, y luego el ruido de alguien subiendo lentamente las escaleras. Alguien giró el picaporte; en vano; llamó con un par de ligeros golpes a la puerta.
–¿Eres tú, Arthur?
Por un instante Lawford quedó inmóvil y en silencio; luego, como un niño escuchando atentamente a la espera de un eco, respondió:
–Sí, Sheila. –Y un suspiro escapó de él; su voz, salvo por una ligera ronquera, seguía inalterada.
–¿Puedo entrar?
Lawford se levantó poco a poco y volvió a lanzar un vistazo en el espejo. Con los labios firmemente cerrados, y el entrecejo apenas fruncido entre los largos ojos angostos e intensamente oscuros.
–Aguarda un momento, Sheila –respondió con lentitud–. Solo un momento.
–¿Cuánto piensas tardar?
Se mantuvo bien erguido y alzó la voz, mientras miraba impávidamente en el espejo.
–Es inútil –comenzó a decir, como repitiendo una lección,– es inútil que me preguntes, Sheila. Por favor, dame un momento, un... Ni yo mismo lo sé, querida –agregó luego con voz grave.
Se entreoyó en la respuesta un ligero dejo de irritación.
–¿Qué tienes? ¿Necesitas algo? Es tan absurdo...
–¿Qué es absurdo? –preguntó con voz apagada.
–¿Cómo qué? Estar así parada fuera de mi propio dormitorio. ¿Te sientes mal? Mandaré a buscar al doctor Simon.
–Por favor, Sheila, ni se te ocurra. No estoy enfermo. Solo necesito un poco de tiempo para pensar. –Volvió a haber una breve pausa, y luego un ligero forcejeo en el picaporte.
–Arthur, insisto en saber de inmediato qué pasa; no pareces en absoluto el mismo. Ni siquiera parece del todo tu propia voz.
–Soy yo –respondió con obstinación, a la par que mantenía los ojos fijos en el espejo–. Tienes que darme unos minutos, Sheila. Ocurrió algo. Mi cara. Vuelve en una hora.
–No seas absurdo; es una crueldad hablar así. ¿Cómo puedo saber qué es lo que estás haciendo? ¡Como si pudiera dejarte durante una hora en esta incertidumbre! ¡Tu cara! Si no abres de inmediato creeré que se trata de algo realmente serio: enviaré a Ana a que vaya en busca de ayuda.
–Si lo haces, Sheila, será un desastre. No puedo responder por las con... Baja tranquila. Di que no me siento bien; no me esperen para cenar; regresa en una hora; ¡oh, media hora!
La respuesta brotó con furia.
–Debes estar loco, fuera de ti, para pedirme algo así. Aguardaré en la habitación de al lado hasta que llames.
–Espera donde quieras –respondió Lawford–, pero avísales abajo.
–Entonces si les digo que aguarden media hora, ¿bajarás? Dices que no estás enfermo: se arruinará la cena. Es absurdo.
Lawford no respondió. Se quedó escuchando unos segundos; luego, sin prisa, volvió a sentarse para seguir pensando. Como una ardilla en una jaula, su mente parecía estar incesantemente inquieta y desorientada.
¿Qué era realmente lo que sentía? ¿De qué se trataba... realmente? Estaba ahí sentado y tenía la impresión de que su cuerpo era trasparente como el cristal. Sentía que no tenía en absoluto cuerpo –solo el recuerdo de un reflejo alucinatorio en el espejo, y esta voz interior gritando, discutiendo, cuestionando, amenazando desde el silencio... ¿De qué se trataba realmente... realmente... REALMENTE? Y por último, ya frío y cansado, volvió a pararse e, inclinándose entre las dos largas llamas de las velas, miró y miró y miró, con los ojos bien fijos, la imagen en el espejo.
Le dio a esa larga cara oscura que le habían endosado trucos para que hiciera –alzar una ceja, fruncir el ceño–. Apenas podía percibirse alguna pausa entre la orden y su ejecución. Comprobó con desconcierto que el rostro respondía instantáneamente a la más ligera emoción, incluso a sus más sutiles pensamientos secundarios; como si estos extraños rasgos no estuvieran totalmente bajo control. No podía, de hecho, sin el espejo delante de él, decir con precisión qué ESTABA expresando la cara. Todavía estaba, al parecer, claramente cuerdo. Eso lo descubriría más allá de toda duda cuando Sheila regresara. El terror, la furia, el horror habían vuelto a apoderarse de él. Si al menos se sintiese enfermo, o tuviese algún dolor: se habría alegrado. Sencillamente estaba encerrado en alguna trampa inaudita –atrapado–, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por quién?
Dos
Pero la frialdad y deliberación de su escrutinio había en cierta medida calmado su mente y le había infundido confianza. Hasta ahora siempre había enfrentado las pequeñas dificultades de la vida venciéndolas con facilidad y aplauso. Ahora se enfrentaba cara a cara con lo desconocido. Se echó a reír con una larga carcajada baja e involuntaria. Luego se levantó y comenzó a caminar suave y ligeramente de un lado a otro de la habitación –de una pared a la otra, siete pasos, y al cuarto ese terrible perfil desconocido y brillantemente iluminado pasó con igual ligereza por la serena superficie del espejo–. Volvió a perder su poder de concentración. Siguió caminando mecánicamente, escuchando una babel de preguntas, una conflictiva mezcla de respuestas. Pero por encima de toda la confusión y el tumulto de su cerebro, como el silbido de un contramaestre se alza por sobre el rugido de la tormenta, así se oía esa misma voz infinitesimal repitiendo incesantemente ahora otra pregunta: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Y en medio de esa confusión, llegó, como desde el infinito, otro agudo golpe en la puerta, y todo dentro de él volvió a hundirse en un total silencio.
–Son casi las ocho y media, Arthur; no puedo seguir esperando.
Lawford lanzó una última mirada fugaz al espejo, giró y enfrentó la puerta.
–Muy bien, Sheila, ya no esperarás más. –Fue hasta la puerta y, de pronto, una sagaz idea surcó su mente.
Golpeó en la puerta.
–Sheila –dijo en voz baja–, primero, antes de que entres, quiero que me traigas algo de mi viejo escritorio en la sala de fumar. Aquí tienes la llave. –Pasó una minúscula llave, desenganchándola del anillo que llevaba, por debajo de la puerta–. En el tercer cajón desde la derecha, del lado izquierdo, hay una carta; por favor, no digas nada ahora. Es una carta que me escribiste, la recordarás, después de que te pidiera matrimonio. En la esquina debajo de tu firma garabateaste “T.Y.V.A”... ¿recuerdas? Significaba “¡Tonto y viejo Arthur!”... ¿lo recuerdas? Tráemela ya mismo, ¿sí?
–Arthur –respondió la voz desde afuera, vacía de toda expresión–, ¿qué significa todo este misterio, toda esta absurda ridiculez sobre una tonta carta? ¿Qué ha ocurrido? ¿Es una forma infame de tortura? Me niego rotundamente a traerte esa carta.
Lawford se inclinó, anguloso y oscuro, contra la puerta.
–No estoy loco. Oh, Sheila, te hablo terriblemente en serio. Debes traerme esa carta, aunque más no sea por tu propia tranquilidad. –Le pareció oír que su esposa vacilaba antes de dar media vuelta. La oyó sollozar. Y él se quedó nuevamente esperando.
–Te he traído la carta –volvió a decir la voz baja e inexpresiva.
–¿La has abierto?
Se oyó el ligero crujido del papel.
–¿Están ahí las letras T.Y.V.A. subrayadas tres veces?
–Las letras están.
–Y debajo está la fecha. 3 de abril. Nadie más en todo el mundo, vivo o muerto, salvo nosotros, podría saber esto, ¿no es cierto, Sheila?
–¡Por favor, quieres abrir de una buena vez la puerta!
–¿Nadie?
–Supongo que no... nadie.
–Entonces entra. –Giró la llave y abrió la puerta. Una mujer bastante atractiva, de cabello castaño y lacio, con un vestido de seda de un color oscuro y vivo entró. Lawford cerró la puerta. Pero su rostro estaba en penumbras. Todavía tenía unos segundos de respiro.
–Tengo que pedirte que tengas paciencia –se apresuró a decir–. Si hubiese podido ahorrarte esto... si hubiese habido alguien en el mundo a quien recurrir... estoy en un horroroso aprieto, muy horroroso, Sheila. Es inconcebible. Dije que estaba cuerdo: y lo estoy, pero el hecho es que... Salí a dar un paseo; fue un poco tonto, tal vez, tan pronto: y creo que me descompuse o algo... el corazón. Una especie de ataque, un ataque nervioso. Tal vez estoy un poco extenuado y eso es todo, que se trata sobre todo de mi imaginación: pero creo, no puedo dejar de sentir que me ha desfigurado un poco... que me ha cambiado la cara; por completo, Sheila; excepto, por supuesto, a mí mismo. ¿Te importaría echar un vistazo? –Caminó lentamente con el rostro vuelto hacia el tocador.
–Solo un ataque de... hacer tanto escándalo por un... asustarme... –comenzó a decir su esposa mientras lo seguía.
Sin decir una palabra Lawford tomó los dos viejos candelabros de porcelana, y los sujetó, uno en cada una de sus manos de dedos largos, delante de su rostro, y giró.
Podía ver a su esposa; cada tono, cada curva y línea de su rostro tan claramente como ella podía verlo a él. Sus mejillas nunca tuvieron tanto color; ahora toda su cara se oscureció visiblemente, de la palidez a un gris plomizo y sombrío, mientras lo observaba. No era una ilusión entonces; no una desdichada alucinación. Lo increíble, lo inconcebible, había ocurrido. Volvió a apoyar los candelabros con dedos temblorosos y se sentó.
–Bueno –dijo–, ¿qué es realmente?, ¿qué es realmente esto, Sheila? ¿Qué diablos vamos a hacer?
–¿Has cerrado la puerta con llave? –susurró ella. Lawford asintió. Con los ojos complemente fijos en su rostro, Sheila se sentó temblorosa, un poco apartada de la luz de la vela, en la sombra. Lawford se levantó y puso la llave de la puerta sobre el pequeño reclinatorio de palisandro de su esposa, junto a ella, y pausadamente volvió a sentarse.
–¿Dijiste “un ataque”? ¿Dónde?
–Supongo... ¿Es... se ve muy diferente... irremediablemente? Entenderás que esté... Oh, Sheila, ¿qué voy a hacer?
Su esposa estaba sentada totalmente inmóvil, mientras lo observaba con impávida atención.
–Me diste a entender que ha sido un ataque nervioso. ¿Dónde?
Lawford inhaló hondo, y rápidamente volvió de nuevo el rostro hacia ella.
–En el viejo cementerio, Widderstone; estaba mirando las lápidas.
–¿Un ataque; en el viejo cementerio, Widderstone; estabas mirando las lápidas?
Lawford se mantuvo callado.
–Eso creo... un ataque –dijo luego–. Sentí algo extraño en el corazón, y me senté y caí en una especie de adormecimiento; un sopor, supongo. Eso es todo lo que recuerdo. Y después desperté; así.
–¿Cómo lo sabes?
–¿Cómo sé qué?
–¿Así?
Se volvió lentamente hacia el espejo.
–Bueno, aquí me ves.
Ella lo observó fijamente; y un destello duro, incrédulo, casi astuto asomó en sus grandes ojos celestes. Tomó descuidadamente la llave, la miró, lo miró a él.
–Me ha dejado un poco, me refiero a la primera impresión, sabes, un poco débil. –Caminó lenta y pausadamente hacia la puerta, giró la llave–. Iré por un poco de sal volátil. –Quitó suavemente la llave de la puerta, y sin apartar ni un segundo los ojos de él, abrió la puerta y colocó la llave sigilosamente del otro lado–. Por favor, quédate aquí, no tardaré más de unos minutos.
El rostro de Lawford sonrió –una sonrisa bastante desesperada y, no obstante, paciente y decidida.
–Oh. Sí, por supuesto –dijo casi para sí mismo–, no había previsto... al menos... debes hacer lo que te plazca, Sheila. Ibas a encerrarme. Sin embargo, antes de tomar cualquier medida final, por favor, piensa en lo que implicará. No creo que, después de semejante prueba en este terrible aprieto, no creo que sencillamente descreas de mí, Sheila. ¿Quién más podría ayudarme? Tienes la carta en la mano. ¿No es suficiente prueba? Fue una prueba contundente para mí. E incluso yo también dudaba; dudaba de mí mismo. Pero no importa; no sé por qué imaginé por un segundo que me creerías; o que tomarías esto tan horrible de otra manera. Es bastante terrible tener que seguir solo. Pero bueno, piénsalo. No me moveré hasta que oiga las voces. Y luego: honestamente, Sheila, no podría enfrentar eso. Preferiría rendirme por completo. Cualquier prueba que se te ocurra... yo... Oh, cielos. ¡No puedo soportarlo! –Se cubrió el rostro con las manos; pero un segundo después alzó los ojos, de nuevo impávido–. En realidad –añadió lentamente, al parecer con un dolor infinito, una ligera sonrisa asomando furtivamente en el rostro–, creo –continuó luego, volviéndose hacia el espejo–, ¡creo que es casi una mejoría!
Algo en lo profundo de esas pupilas oscuras y luminosas, destellando desde ese rostro delgado y aventurero, le devolvió la mirada, la señal distante y fulgurante de un heliógrafo, por decir así, que lanzada, de lo alto a lo alto, parecía gritar “¡Coraje!”. Se estremeció y cerró los ojos.
–Pero, en realidad, preferiría –agregó en una voz queda y casi infantil–, en realidad, preferiría que ahora me dejes solo, Sheila.
Su esposa quedó ahí de pie en la puerta, indecisa.
–Entiendo según dices –dijo– que saliste de casa, siendo el mismo de siempre, esta tarde a dar un paseo; que por alguna razón fuiste a Widderstone... “a leer las lápidas”, que tuviste un ataque cardíaco, o, como dijiste primero, nervioso, que caíste en un sopor, y volviste a casa... así. ¿Es lógico que crea eso? ¿Es lógico que crea una historia así? Quienquiera que seas, ¿es lógico? No estoy para nada asustada. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de broma. Al principio, pensé eso. –Hizo una pausa, pero no hubo ninguna respuesta–. Bueno, supongo que incluso en un país civilizado como el nuestro hay alguna solución para una broma tan malvada como esta.
Lawford escuchó pacientemente. “Está fingiendo. Me está probando; está tanteando qué camino seguir”, no dejaba de repetirse. “Sabe que YO SOY YO, pero no tiene el coraje... ¡Déjala que hable!”
–Dejaré la puerta abierta –continuó Sheila–. No voy, como naturalmente supusiste, sin duda, no voy a hacer nada insensato o descabellado. Solo voy a pedirle a tu hermano Cecil que venga, si está en su casa, y si no, nuestro viejo amigo el señor Montgomery nos... nos ayudará. –Seguía escrutándolo con la misma fijeza y concentración que un gato en la puerta de una ratonera.
Lawford estaba sentado agazapado a la luz de la vela.
–Por Dios, Sheila –dijo lentamente, escogiendo las palabras–, si crees que el pobre Cecil, que en enero hará tres años que está en su tumba, nos será de alguna utilidad en esta dificultad. ¡Y quién quiera que sea el señor Montgomery...! –Su voz decayó totalmente agotada–. Lo has hecho muy bien, querida –agregó luego casi en un susurro.
Sheila cerró suavemente la puerta y se sentó en la cama. La oyó llorar por lo bajo, sacudiendo la cama con sus sollozos. Pero una lenta mirada hacia las firmes llamas de las velas hizo que se refrenara. La dejó llorar sola. Una vez que ella se recompuso un poco, Lawford se puso de pie.
–No has cenado nada –logró decir finalmente–, debes estar sin fuerzas. No tiene sentido seguir hablando, incluso pensando, esta noche. Déjame un poco solo. No vuelvas a mirarme. Tal vez pueda dormir: tal vez, si duermo, vuelva a recomponerse. Cuando los sirvientes hayan subido, bajaré. Solo tráeme algún... algún libro de medicina; y más velas. ¡No pienses, Sheila! ¡No pienses en nada!
Sheila no le prestó atención por unos minutos.
–Me dices que no piense –comenzó a decir en una voz baja, casi indiferente–; me pregunto si estoy en mis cabales. Y ¡“come”! ¿Cómo puedes ser tan cruel como para sugerir eso? No pareces darte cuenta para nada de lo que dices. Pareces haber perdido... totalmente el juicio. Estoy completamente de acuerdo en que no tiene sentido que te moleste con mi compañía mientras estés en este estado mental. Pero al menos me prometerás que no tomarás ninguna otra decisión en este terrible asunto. –No podía, por más que tratara, obligarse a mirarlo. Se levantó suavemente, se detuvo un momento con la mirada apartada, después giró lentamente hacia la puerta–. ¿Qué he hecho para merecer esto?
Por detrás de ella volvió a oírse esa voz increíblemente similar y, sin embargo, de una manera extraña, más llamativa, más sonora que la de su esposo.
–Por favor, deja la llave, Sheila. Estoy enfermo pero todavía no estoy en el manicomio. Y por favor entiende que no tomaré ninguna otra decisión en este “terrible asunto” hasta que no oiga una voz extraña en la casa. –Sheila se detuvo, pero la voz queda resonó en sus oídos tan desesperada como convincente. Sacó la llave de la cerradura, la posó sobre la cama, y con un suspiro que en su sufrimiento no dejaba de delatar un dejo de alivio, apagó sigilosamente la lámpara a gas en el pasillo y bajó las escaleras.
Unos segundos más tarde regresó.
–Te he traído el libro –dijo apresuradamente–. Solo pude encontrar el primer volumen. Dije que has atrapado un golpe de frío. Nadie te molestará.
Lawford tomó el libro sin decir una palabra. Y una vez más, con ojos extraviados y endurecidos, su esposa lo dejó solo en compañía de sí mismo y de esa cara en el espejo.
Una vez que quedó completamente solo y abandonado, Lawford abrió con dedos temblorosos el Diccionario de Medicina de Quain. Nunca había sido una persona muy curiosa, siempre había odiado lo que descreía, pero, aun así, alguna vez había oído hablar de experimentos absurdos y cuestionables. Recordaba haber ojeado incluso informes de casos en el periódico sobre desapariciones, amnesias, doble personalidad. Rarezas... ¡Oh, sí –pensaba ahora, con un frío alivio humillante–, había habido casos como el suyo antes! Sin duda algunos eran curables. Deben ser bastante comunes en los Estados Unidos –esa tierra de nervios desechos–. Probablemente bromuro, reposo, electricidad.
Pero al parecer Quain compartía sus prejuicios, al menos en esta edición, o había ocultado todas esas cuestiones apócrifas bajo términos técnicos donde ninguna persona sensata pudiera encontrarlos.
–Además –dijo con rabia por lo bajo–, ¿de qué sirve un solo volumen? –Lo arrojó al piso, caminó hasta la cama y llamó con la campanilla. Después, dándose cuenta de su situación, se detuvo y quedó escuchando. Oyó un golpe en la puerta–. ¿Eres tú, Sheila? –preguntó vacilante.
–No, señor. Soy yo –fue la respuesta.
–Oh, no es nada; solo quería hablar con la señora. No es urgente.
–La señora Lawford ha salido, señor –respondió la voz.
–¿Salido?
–Sí, señor; me dijo que no lo mencionara; pero como usted preguntó, supuse...
–No, no es nada; olvídalo; no he llamado. –Se quedó con el rostro en alto, pensando.
–¿Puedo ayudarlo en algo, señor? –respondió ahora la voz baja y nerviosa tras una larga pausa.
–Un momento, Ada –dijo él en voz alta. Sacó su libreta, se sentó y escribió una breve nota. Apenas notó lo cambiada que estaba su letra; los trazos claros y redondos eran ahora irregulares e ilegibles.
–¿Estás ahí, Ada? –preguntó–. Te pasaré una nota por debajo de la puerta; solo corre hacia atrás la alfombra; eso es. Llévala de inmediato, por favor, a lo del señor Critchett, y asegúrate de esperar una respuesta. Luego vuelve directamente a mí, aquí arriba. No creo, Ada, que la señora confíe mucho en el señor Critchett; pero he explicado claramente lo que quiero. Él me ha preparado muchas recetas. Explícaselo a su asistente si él no está. Ve de inmediato y llegarás antes que ella. Dile que le estaré muy agradecido. “El señor Arthur Lawford.”
Los minutos pasaron lentamente. Se quedó sentado quieto en la clara luz inmutable, esperando en el silencio de la casa vacía. Y por primera vez se enfrentó con el frío horror increíble de su dramática situación. ¿Quién creería, quién podría creer que detrás de esa extraña y terrible máscara, y aun así tan simple, estaba él? ¿Qué prueba, qué cúmulo de evidencia sobre su identidad lograría arrancarla? Todo era una abominable ignominia. Era totalmente absurdo. Era...
De pronto, con una especie de astucia simiesca, alzó lentamente su largo índice y lo dirigió hacia el sombrío cristal del espejo. Tal vez estaba muerto, real y verdaderamente había cambiado de cuerpo, estaba real y verdaderamente condenado a cambiar de alma, a transformarse en esto.
–Otra vez esa voz espantosa –gritó Lawford, mirando con los ojos en blanco su índice levantado. Y luego, la mano y el brazo, aunque con cierta renuencia, por decir así, obedecieron; se relajaron y cayeron al costado del cuerpo–. ¡Tienes que mantenerte firme, viejo! –se dijo entre dientes–. ¡Una vez que pierdas el control, el más leve síntoma de eso, el más leve síntoma, y será el fin! ¡Y los muy tontos, esos malditos y absurdos tontos le habían traído un solo volumen!
¿Cuándo diablos regresaría Ada? Se estaba demorando a propósito. Ella también formaba parte de la conspiración. ¡Oh, debería ser una lección para Sheila! ¡Oh! ¡Si al menos ya fuera de día! ¿Qué vas a hacer, a hacer, a HACER? Volvió a ponerse de pie y a recorrer su silenciosa jaula. De un lado a otro, sin pensar ya; solo usando sus ojos, obligándolos a vagar de un cuadro a otro, de un poste de la cama al otro; ora contando en voz alta sus pasos; ora tarareando; solo y exclusivamente para evitar pensar. Al final sacó un cajón y se puso realmente a ordenar la caótica variedad de su contenido; corbatas, gemelos, programas de teatro y de conciertos; todo mezclado de la peor manera. Y en medio de esa estratagema infantil oyó un ligero sonido, como de un agua pesada goteando desde lo alto. Se dio vuelta. Las llamas de las velas titilaban. Estaban por apagarse y él por quedarse a oscuras. Sin pensarlo un segundo, giró rápidamente para pedir que le trajeran luz, abrió de par en par la puerta y, en el resplandor de una lámpara que iluminaba su pálida frente y su rostro asombrado bajo el sombrero negro de paja, se encontró cara a cara con Ada.
Con un rápido y diestro movimiento cerró la puerta tras él, mirando directo a los ojos casi incoloros de la criada.
–Ah –dijo de inmediato, en una voz aguda y baja–, el polvo, gracias; sí, el polvo para el señor Lawford; gracias, gracias. Debe guardar completo y estricto reposo. La señora Lawford debe estar por llegar. Por favor, dígale que estoy aquí, cuando regrese. ¿Entonces el señor Critchett vino a verlo? Gracias. Un silencio total y absoluto, por favor. –De nuevo ese dedo nudoso y melodramático se alzó bien alto y dentro de ese delgado cuerpo cadavérico el alma de su inquilino se estremeció por su espectral osadía. Pero se sentía victoriosa. La criada lo dejó de inmediato y bajó las escaleras. Lawford oyó voces sordas deliberando. Y unos segundos después se oyó el ligero silbido de las sedas de Sheila subiendo las escaleras. Lawford bajó la lámpara, y la observó cerrar lentamente la puerta.
–¿Qué significa esto? –comenzó a decir de prisa–. Si entiendo bien... Ada acaba de decirme que hay un extraño en la casa; dando órdenes, directivas. ¿Quién es? ¿Dónde está? Me prometiste solemnemente que no te moverías hasta que regresara. Tú... ¿Cómo puedo... cómo podemos atravesar decentemente este horrible asunto si eres tan terriblemente indiscreto? Enviaste a Ada a la farmacia. ¿Para qué? ¿Para qué?, me pregunto.
Lawford observó a su esposa con un interés casi ajeno. Desde ese punto de vista, ese punto de vista nuevo, ella resultaba sin duda extremadamente interesante.
–No tiene el menor sentido –dijo– ponerse nerviosa o histérica. Ahora ya no me importa la oscuridad. Solo se trataba de eso. Dile a la muchacha que soy un nuevo médico... un nuevo socio del doctor Simon. Eres lista para las formalidades, Sheila. ¡Inventa! Dije que nuestro paciente debe guardar absoluto reposo y tranquilidad; y realmente lo creo. Eso es todo por lo que concierne a Ada... ¿Qué demonios podemos decir si no eso? –preguntó en un estallido de impaciencia–. Eso es por el momento para todo el mundo la única historia posible que tenemos. Nos dará lo que necesitamos... tiempo. Y lo siguiente... ¿dónde está el segundo volumen de Quain? Lo quiero. Y lo siguiente... ¿por qué no mantuviste tu promesa conmigo?
La señora Lawford se sentó. Este estallido repentino y desconcertante la había dejado estupefacta.
–No puedo, no puedo entender una sola palabra de lo que dices. Y en cuanto a romper mi promesa, como lo llamas, ¿crees que alguna esposa, alguna mujer sensata y cuerda enfrentaría esto en lo que nos has metido, una situación como esta, sin buscar consejo y ayuda? El señor Bethany será absolutamente discreto... si cree que la discreción es aconsejable. Es el único amigo disponible y lo bastante cercano como para poder pedirle consejo de inmediato. Y si este tipo de cosas concierne a alguien, supongo que es a él a quien más concierne. Es inevitable que una cosa así se sepa. A todos les llegará el rumor. No imagines ni por un segundo que podrás acallar una cosa de este tipo mucho tiempo. Un secreto así no puede ocultarse. Solo piensas en ti mismo, en tu propia desgracia. ¿Pero quién va a saber realmente que eres mi esposo... si es que lo eres? Cuanto antes tenga al párroco de mi lado mejor para los dos. ¿Quién en toda la parroquia... te pregunto... y te debe quedar un poco de cordura para darte cuenta de eso... quién creería que un hombre respetable, un caballero, un creyente, saldría una tarde a buscar un poco de distracción en un pequeño y mísero cementerio de campo? Ya solo ESO por empezar, aparte de todo el resto, fue totalmente descabellado. ¿Te puede en realidad asombrar el resultado?
Probablemente porque todavía se negaba de modo rotundo a mirarlo, su memoria no dejaba de perder noción del hecho abrumador que tenía delante de sus ojos. Ella solo tenía en claro que estaba en un grave aprieto inexcusable e insuperable, pero hasta que no alzó realmente los ojos por un segundo no se dio del todo cuenta de cuál era ese aprieto. Se puso en pie con una terrible sensación repentina de náusea.
–Un momento; iré a ver si los criados ya se han acostado.
Ese rostro saturnino, detrás del cual Lawford se encontraba en una emboscada desesperada y sombría, sonrió. Algo hecho en parte de su misma arcilla, algún reflejo fantasmal de esos rasgos bastante notables, encontraba incluso divertido el comportamiento de Sheila.
Ella volvió unos minutos más tarde y se quedó parada de perfil en el umbral.
–¿Bajas? –preguntó distante.
–Un momento, Sheila –comenzó a decir Lawford desconsolado–. Antes de que demos este paso irreversible, un paso que te imploro pospongas un poco... así como vino supongo que también podría irse... ¿Qué le has dicho exactamente al párroco? Es justo que lo sepa.
–Es justo –comenzó a decir ella con ironía y, de pronto, se interrumpió. Su esposo había bajado la llama de la lámpara en el cuarto ahora vacío; el pasillo estaba apenas iluminado por el candelabro del hall de la planta baja. Un ligero terror inexplicable se apoderó suave y fríamente de su corazón–. ¿No confías en mí? –murmuró con un dejo de amargura–. Le he dicho sencillamente la verdad.
Bajaron lentamente la escalera; ella primero, la oscura figura siguiéndola de cerca.
Tres
El señor Bethany los aguardaba sentado en la sala de estar, una amplia habitación densamente amueblada, con un gran espejo benévolo sobre la chimenea, un reloj de mármol y viejas y ricas cortinas de damasco. Lo único que pudieron ver de su visitante al entrar fue el fino vellón de cabello plateado. Pero el señor Bethany se levantó del sillón en cuanto los oyó, y con un ligero sacudón giró bruscamente. Así fue como el párroco con sus lentes de marco dorado y Lawford tuvieron su primera confrontación, uno brillantemente iluminado, el otro envuelto en la penumbra que enmarcaba el vano de puerta. El primer escrutinio del señor Bethany fue tímido y cortés, pero por debajo de esa tímida cortesía trató de ser agudo, e incluso se apresuró a dar la vuelta a la mesa, casi al trote, para lograr de más cerca, aunque lo más delicadamente posible, una mejor observación. Pero Lawford, tras haber cerrado la puerta una vez adentro, se había dirigido directo al hogar y se había sentado con el rostro oculto en sus manos. El señor Bethany sonrió ligeramente, hizo un gesto con las manos como si estuviese bendiciendo, pero claramente en señal de paz, e indicó con la mano a la señora Lawford que tomara asiento en la silla del otro lado. Pero él permaneció de pie.
–Confieso que la señora Lawford me ha estado contando secretos de familia –comenzó a decir e hizo una pausa pispeando discretamente hacia el señor Lawford–. Pero usted excusará la intromisión de un viejo amigo; esta pequeña confidencia sobre un paseo y un cambio, ¿verdad?
Tomó asiento, alzó su pequeña y amable cara arrugada y volvió a mirar discretamente hacia Lawford, y luego velozmente hacia su esposa. Pero toda su atención estaba centrada en la figura inclinada enfrente de ella. Lawford respondió a este cauteloso acercamiento sin alzar la cabeza.
–¿Imagino que no desea que le repita todo lo que mi esposa le ha contado?
–¡Oh, no, por Dios! –dijo alegremente el señor Bethany–. No deseo nada, mi amigo. No debe sentir que soy una carga para usted. Si puedo ayudarlo en algo, aquí estoy... Oh, no, no. –Hizo una pausa y pestañeó un par de veces, pero aún alerta y lúcido–. ¿Por qué no alza la cabeza? –se preguntó–. ¡Una simple disputa familiar! –Como si hablara consigo mismo, continuó–: Pensé, sí, el martes pensé que no se lo veía en su mejor estado. De hecho, no pude dejar de notarlo. Pero ahora entiendo, por lo que me dice la señora Lawford, que la dolencia parece haber cobrado un cariz más grave, ¿no es cierto, Lawford?, un cariz herético. Entiendo que ha estado errando por senderos que lo apartaron del verdadero redil. –El señor Bethany se inclinó hacia adelante con lo que podría describirse como una sonrisa muy grande en una circunferencia muy pequeña–. Y eso, naturalmente, acarreó una retribución instantánea. –Se interrumpió con un aire de solemnidad–. Conozco bien el cementerio de Widderstone; un lugar de lo más hermoso, maravillosamente verde y arbolado. El antiguo párroco, un tal señor Strickland, era un viejo amigo mío. Y su esposa, la buena y querida Alicia, solía sacar allí a sus bebés por las mañanas para que durmieran y jugaran, hace de esto, mi querido, veinte, veinticinco años. Pero no sabía, mi querido señor Lawford, que usted... –Y de pronto, sin ningún tipo de aviso previo, algo pareció gritarle “¡Mira, mira! ¡Te está mirando!”. Se detuvo, vaciló, y un ligero calor invadió su rostro–. ¿Y allí sufrió usted algún tipo de indisposición? –Su voz se había vuelto casi inaudible.
–Me dormí... o algo por el estilo –llegó como obstinada respuesta.
–Sí –dijo el señor Bethany ahora con vívido entusiasmo–, eso me decía su esposa. Se durmió, a mí también me ha ocurrido, decenas de veces –continuó resplandeciente y con pequeñas gotas de sudor brillando en su frente–. ¿Y luego? No estoy siendo demasiado insistente, ¿verdad?
–Después me desperté; renovado, creo, según me pareció. Me sentía mucho mejor y regresé a casa.
–Ah, sí –dijo su huésped. Y después hubo una pausa intensa y expectante, tras la cual Lawford alzó el rostro y miró fijo a su amigo.
El señor Bethany no era ahora más que un viejo encogido; estaba sentado completamente inmóvil, con la cabeza un poco estirada hacia adelante y las venosas manos aferrando sus finas rodillas.
No había el más mínimo signo de maldad, o de desafío, o de insolencia en esa delgada y firme cabeza en sombras enfrente de él; y, no obstante, se sentía forzado a apartar la mirada; tanto el rostro lo impresionaba. Cerró los ojos, como hace un gato después de haber intercambiado un escrutinio demasiado directo con ojos humanos. Estiró una mano vacilante hacia la señora Lawford, pero de inmediato la retrajo.
–¿Es un cambio –llegó una voz desde alguna parte–, es un cambio tan grande, señor? Pensé que quizá podría haber exagerado, usted sabe, por la luz de la vela.
El señor Bethany permaneció inmóvil y en silencio, esforzándose por concentrarse en un pensamiento por vez. Sus labios se movían como si estuviera hablando consigo mismo. Y una vez más fue la voz vacilante de Lawford la que rompió el silencio.