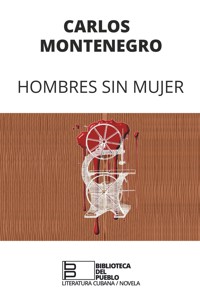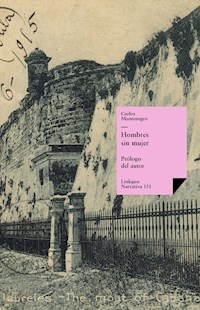Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
En 1929 la revista de avance publicó El renuevo y otros cuentos, de Carlos Montenegro, compuesto por dos partes: "Cuentos de hombres libres" y "Cuentos de presidiarios". El tema de esos relatos es la tragedia cotidiana de los hombres que viven en espacios marginales. Se advierte la influencia de Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant y Horacio Quiroga. Montenegro publicó en 1934 su segundo volumen de cuentos, Dos barcos, donde incluyó narraciones de ambiente marinero. Su siguiente libro de cuentos, Los héroes (1941), incluye cinco narraciones sobre las guerras de independencia de Cuba. Con estas, Montenegro cuestionaba la naturaleza heroica de los que contendieron.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Montenegro
El renuevo y otros cuentos
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: El renuevo y otros cuentos.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-162-3.
ISBN ebook: 978-84-9953-032-1.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La vida 9
La huella del cacique 11
El cordero 19
La bruja 29
I 29
II 30
III 33
IV 35
El discípulo 37
La hermana 47
El caso de William Smith 53
Dos viejos amigos 59
Anazabel 65
Un sospechoso 73
Los héroes 83
Un insurrecto 93
Los imponderables de Pedro Barba 103
Doce corales 113
La ráfaga 125
El renuevo 137
La herencia 141
Libros a la carta 153
Brevísima presentación
La vida
Carlos Montenegro (Galicia, 1900-Miami, 1981) Cuba.
Fue comunista militante y corresponsal en la guerra civil española. Durante su estancia en la cárcel, se dio a conocer como cuentista con El renuevo, recogido en El renuevo y otros cuentos (1929). Ya en libertad, publicó la colección de cuentos Dos barcos (1934). Su mejor obra es la novela Hombres sin mujer (1938), documento duramente realista sobre la tragedia sexual de los presidiarios en Cuba. Al triunfar la revolución de 1959, abandonó la isla, adonde ya no regresó.
La huella del cacique
No voy a hablar de aquí ni de allá, sino de un sitio de donde no es nadie de los que viven por aquí, entre nosotros; de un sitio que nadie conoce, aunque a mí me han hablado mucho de él y de la gente que lo habitaba, dueños de corazones que no sabían asustarse y con ojos que no conocían horizontes limitados a no ser por los bosques y el mar.
Entre el bosque de olivos y el pueblo de estos hombres solo cruzaba el río, y hacia el mar, entre las casas y los acantilados lejanísimos, la playa inmensa se demoraba con sus arenales cubiertos de barcas varadas o ya en el agua, a flote con las velas tendidas al Sol para que se secaran como ropa recién lavada.
Más lejos: dos, tres, cuatro y hasta cinco veces hasta seis barcos de cruz: bricbarcas, fragatas, bergantines de innumerables velas, de gran porte, y que no obstante lucían perdidos en la inmensidad de la bahía limitada, allá en el horizonte, por la sombra de otra costa.
De este pueblo voy a hablar; del desconocido, del bello, del dormido al pie de las campiñas de Arosa.
Del bosque llegaba el olor maravilloso de la savia que escapada de la corteza de los árboles se quemaba, invisible, al Sol; del mar, el olor salino a veces mezclado con el de los remansos del río cercado de mimbres.
Era la Puebla, en la ría de Arosa, donde el mar y el río se entremezclan como los amantes en el lecho, según los flujos y reflujos que impone la Luna, la cual hace por las tardes crecer la marea hasta que el mar rodea las casas y se une al río.
Allí nació don Fadrique, que fue su cacique; un cacique todo entero, sin honor y con honor, es decir, con honor siempre según su criterio, pero los demás opinaban muchas cosas.
Aunque era de Arosa, de la Puebla, le decían o cubano, y a sus hijos: os fillos d’o cubano. Y casi todos los hijos de la comarca lo eran de él. Cuando nacían les daba a las madres un costal de harina, y además, si eran solteras, un marido, y al marido trabajo, bien en sus barcos, bien en su fábrica de salazones..., y después no volvía a saber de ellos sino en casos de enfermedad grave o naufragio, pero al parecer, sin considerarlos como a hijos, más bien como a súbditos, aunque era ley en el pueblo que el único que tenía legítimo y ya entrado en la adolescencia, le había robado el corazón.
Al cacique todos le decían don, lo de o cubano eran comentarios a sus espaldas, y ese apodo es lo que le ha quedado, además de historias de él que parecen leyendas. Y se dice que en las rompientes del cabo Finisterre hay mil barcos suyos en esqueletos y miles de almas de ahogados, pues su gente nunca podía alegar el mal tiempo para no salir a la mar, ni aun en la época de veda cuando sin vientos propicios se le hacía imposible huir del cañonero. Y hay quien cuenta que él también se ahogó en Finisterre, y que los marineros más viejos, al cruzar el cabo, se encomiendan a don Fadrique, el cual sabía más de la mar que todos ellos, sin haber nunca patroneado embarcación.
Y muchas cosas más se dicen que no voy a referir ahora, sino la última, la única en realidad que ha dejado huella, que no puede ser borrado o aunque lo sea vuelve a salir y perpetúa su memoria no se sabe si como gran pecador poseído por el diablo o como hombre sabio.
A su legítima esposa le decían la Rusa en el pueblo en recuerdo de otra mujer de la familia, ya desaparecida, que había sido muy desdichada, y cuya historia fue puesta en libro y en boca de las gentes leídas de la región por un escritor famoso de España que dicen que tiene largas barbas ralas y además es manco de un brazo...
A la Rusa nadie la vio bien hasta el día que bautizaron con su nombre a la polacra más hermosa y marinera que navegó por todos aquellos mares, y de la que se decía, con admiración, que había sido construida en astilleros ingleses.
Realmente la polacra lucía como pudiera lucir una extranjera entre las mujeres de la región, como entre dichas mujeres lucía la propia Rusa, que había nacido en una isla del Caribe.
La polacra era el barco de más andar de la ría. El día que llegó dejó atrás al «Rápido» antes de llegar al centro de la bahía cuando éste le llevaba de ventaja, al salir del canal de la rada, más de quinientas brazas.
Todo el pueblo se había reunido en la playa alrededor de don Fadrique y de su rival el señor Villoch, armador, el único que se permitía el lujo de saludar secamente al cacique y de discutirle con ventaja, a través de los años, el récord de velocidad de los barcos de pesca.
Un cuarto de hora antes nadie habría presentido aquella competencia. Era norma que si coincidían en la llegada dos barcos a la entrada de la bahía el primero que pasaba esperaba al otro paireando con el propósito de hacer regatas hasta el fondeadero; el único barco que no esperaba ni era esperado era el «Rápido», pues con él la competencia era imposible; y así, cuando se le vio salir al canal, los pescadores alzaron los hombros y siguieron unos cosiendo las redes y los otros seleccionando sardinas para la fábrica, a pesar de que por sobre las rompientes del canal se alcanzaba a ver las velas de otro barco.
Pasó una moza cargada con un cesto, y mirando para un pescador que varaba en la arena su falúa le cantó:
Teño un amor na montaña,
teño un amor montañés,
teño un amor na montaña,
na ribeira teño tres...
El pescador, entre risas de todos, le tiró con una merluza que cogió de la falúa y le contestó:
Eres a sota de bastos
ben se te pode chamar,
eres fácil de querer
moito mais en olvidar...
La llegada de don Fadrique acabó con las risas. Ya se decía en el pueblo que esperaba un buen barco, pero a pesar de los rumores, tampoco se creía que en esta ocasión el señor Villoch sería vencido. Ya el «Rápido» había adelantado unas quinientas brazas cuando la polacra que le seguía remontando el canal enfiló la proa hacia él y comenzó la caza.
A aquella distancia solo los viejos entendidos podían precisar algo. Pero de pronto comenzó a llenarse la playa: ¡La polacra acortaba la distancia! Llegó el señor Villoch yéndose a colocar cerca de su rival, pero haciendo como que no lo veía...
Precisamente los dos barcos tenían viento de largo con el cual el «Rápido» había vencido hasta a los cañoneros de la comandancia. Pero ahora —y la gente se arremolinaba rumorosa— cada vez era más corta la distancia entre el «Rápido» y su perseguidor. Entonces se vio al primero escorarse pronunciadamente sobre la banda de sotavento como si las escotas hubieran ceñido las botavaras de las velas hasta el tope, pero a pesar del aumento de la velocidad la distancia continuó desapareciendo. Don Fadrique miró con el rabillo de los ojos al señor Villoch; éste lo notó y dijo por lo bajo, como hablando consigo mismo:
—Buen yate de recreo.
—Polacra de pesca —arguyó don Fadrique con desafío en la mirada.
En aquel instante la polacra le cruzaba por la banda de estribor al «Rápido», cuyas velas privadas de viento flamearon haciéndole detener la marcha.
Un grito múltiple se alzó en la playa. Hasta aquel instante ni los más entendidos tenían por cierta la derrota; se pensaba en una estratagema, en algo; era una fama de años la que se caía; y el «Rápido» no solo había sido vencido, sino humillado. Allí estaba ahora, a cien brazas del fondeadero, fuera de aire y de compás, como un borracho.
El señor Villoch, pálido, volvió a hablar entre el clamor de mil gritos:
—Una cosa es en la ría; otra muy distinta será en el Finisterre.
—Hay mal tiempo anunciado. Si el «Rápido» tiene un poco de hígado en sus cuadernas y quiere ver lo que es un barco marinero, la «Rusa» sale mañana a capear el temporal.
—Al «Rápido» le sobran hígados, pero a Villoch conciencia para mandar a sus hombres al matadero; si don Fadrique tuviera que pilotear a la «Rusa» no dejaría mañana la rada.
Hablaba un poco ronco por la derrota y por los gritos que la proclamaban.
—La «Rusa» saldrá mañana. Don Fadrique no podrá salir, pero su hijo irá a bordo; para la «Rusa» no existe Finisterre...
—¿Qué hijo? Creo que todos los que vienen a bordo lo son...
—Esos son hijos de sus madres, Villoch; hablo de mi hijo, del único...
—Sabía que don Fadrique era mal patrón; ahora sé que es mal padre...
—¡Villoch...!
El cacique, próximo a estallar, se contuvo; la victoria y el entusiasmo del pueblo le tenían jubiloso el corazón; irónicamente dijo:
—...Don Fadrique sabe lo que es un barco —y volviéndose a sus hombres gritó:
—Oye, dile al alcalde que abandere el Ayuntamiento. ¡La «Rusa» es la dueña de la velocidad en toda la ría de Arosa...!
El siguiente fue el día que se vio bien a la esposa de don Fadrique, que salió a bautizar con su nombre a la polacra. Se apoyaba en el brazo del cacique llevando de la mano a su hijo, que iba bien regocijado. En toda la ceremonia la Rusa no dejó de sonreír, pero era la suya una sonrisa tan leve y tan sufrida que el pueblo solo le respondió con silencio.
Al subir la marea, la polacra, con el hijo de don Fadrique a bordo, salió a coincidir con la tempestad donde la tempestad era más terrible. Los marineros viejos movieron las cabezas, pero al encontrarse con don Fadrique se descubrían humildemente y asentían con sonrisas.
Aquella noche en la taberna se dijo que el cacique no había abandonado la playa; que les pidió a varios patrones su opinión sobre la arboladura alta de su nuevo barco y, también, que detrás de los cristales de su casa, empañados por el brisote que empezaba a correr, se distinguía el rostro de la Rusa que miraba constantemente hacia el mar. Don Fadrique, desde que supo el naufragio hasta que llegó la trainera que conducía a los supervivientes, encaneció; encaneció y se encorvó sin abandonar la playa, sin comer, sin quejarse, sin que nadie pudiera hablarle.
Según la comandancia de Marina, su hijo y tres marineros habían perecido; el patrón y tres marineros se habían salvado. A éstos esperaba él para saber, o para castigarse sabiendo, la muerte de su hijo por boca de testigos. Quizás no esperaba nada, se estaba allí como en la fosa, pudriéndose.
Cuando el patrón de la «Rusa» se detuvo delante de él no lo reconoció; la muerte que acababa de entrever era menos imponente que aquel hombre que lo miraba sin hablarle, sin verle, sin darle atención alguna. Él dijo:
—Patrón...
Pero se asustó viéndolo estremecer. Después volvió a hablar con su lenguaje medio nativo, la voz ronca, peculiar, de los hombres que viven dentro de los elementos y luchan con la muerte a su lado:
—Patrón... fachamos cun todo o aparejo... cando entre as espumas, a unas carenta brazas por a proa divisamos as rompentes... A «Rusa» abatía moito; a forza d’o vento e o brusco da maniobra fizo quebrarse el mastilerillo da proa y la escandalosa vínose abaijo, sa coberta, pero detuvimos a marcha e pusímonos a la capa; os golpeis da mar rompean por barlovento y talmente quebrábannos as amuras de estribor, adimáis perdíamos máis y máis terreno en camiño d’os arrecifeis.
El patrón de la «Rusa» calló unos instantes como esperando una pregunta. Después, viendo a don Fadrique rayando la arena con su bastón, continuó, tragando en seco:
—Facíase necesario correr o temporal mar afoira, salir d’capa para o cual tenníamos que correr o riesgo de coger a mar da través, mais ser crozado por o vento que podía lanzar o barco sobre sotavento, estrellándonos sin valernos a virgen.
Volvió a callar mientras don Fadrique, al parecer maquinalmente, hacía en la arena húmeda la gráfica de las maniobras que el patrón le describía. Este bajó la vista y vio maravillado todas aquellas rayas; allí las rompientes, allí la «Rusa» cuando detuvo la marcha, cuando paireó, cuando se puso a la capa, cuando intentó marear de nuevo para correr el temporal.
Mientras callaba asombrado, don Fadrique, como si hubiera ido a bordo y presenciado el naufragio, se anticipó al relato y continuó la gráfica.
—No lograste orzar por la escandalosa caída —dijo con un hilo de voz—; la «Rusa» era buena marinera...
El patrón no hablaba; miraba lleno de terror la contera del bastón que le hacía a él su propia historia.
Y el bastón continuó marcando el abatimiento de la polacra ya a la deriva, sin control.
El patrón abrió desmesuradamente los ojos cuando la cantera se hundió con violencia en la arena marcando el lugar donde precisamente la polacra zozobró.
No obstante, cuando don Fadrique alzó su cabeza, la mirada era interrogante:
—¿Murió bien?
—Morreu ben; era fillo suyo y da patrona... Os arrecifes rompéronle a frente...
Y allá, en la ría de Arosa, no se volvió a ver o cubano. De la Rusa dicen que se la vio durante mucho tiempo tras los cristales de la casa, mirando hacia el mar, que aún hoy no ha podido borrar de la arena la gráfica que del naufragio hizo el bastón de don Fadrique...
El cordero
A pesar de los años transcurridos y de los múltiples sucesos que me han ocurrido en estos años, no he logrado olvidar el fin de aquel cordero que, siendo yo niño aún, me regaló mi padre. No lo he olvidado ni lo podré olvidar jamás.
Muchos hechos de aquella época se han borrado de mi mente; muchos, casi todos; los que no, se han ido opacando; mejor dicho, desfigurándose, cobrando sabor a leyenda.
A ello contribuye, más que el tiempo transcurrido y, quizás, más que mi poca edad de entonces, el alejamiento del lugar donde estas cosas de que quiero hablar acontecieron.
Fue en mi país natal, que a veces evoco con una tristeza enfermiza que es dulzura, saudade; y otras con un dolor agrio, inquinoso; con una malquerencia que, probablemente, hallarán injustificada los que ignoren que allí sufrí mucho, que en aquel ambiente escaso y gris se fue mi alma haciendo al egoísmo, a un odio concentrado contra todos.
Tenía que haber mucha gente buena, mucha gente triste, pero yo nunca di con ella; solo vi gente sórdida, baja; gente que si hacía un bien exigía inmediatamente la reciprocidad, como si se tratase de mercaderías.
En aquel pueblecito mío, tan bello por su paisaje lleno de una tristeza vaga, la población se dividía en dos clases: blasfemos y místicos. Había dos templos, la iglesia y la taberna, a cual de los dos más sombrío.
Allí Dios y el diablo tenían sus atribuciones fijas, marcadas. Jesucristo no salía a la calle nada más que en procesión; el diablo era más demócrata: todos los días al morir la tarde pasaba por la puerta de la casa representado en una bruja tuerta y coja que decía la buenaventura y echaba el mal de ojo. Las muchachas casaderas la halagaban con regalos y la escuchaban a escondidas de sus abuelas, sus enemigas mortales, tal vez por el parecido físico. El cura también la odiaba y siempre que podía le azuzaba los mozos para que la manteasen.
Todo esto al reflejarse en mi espíritu me iba haciendo malo, egoísta. Me mataron la alegría a fuerza de echarme pimienta en la boca por decir malas palabras, es decir, palabras que juzgaba mala una tía loca y beata que me cuidaba desde la muerte de mi madre.
Se llamaba Josefa; doña Josefina para los extraños, y para los de la casa tía Pepiña; era hermana de mi padre.
La tía Pepiña rezaba el rosario constantemente, y de vez en cuando me daba castañas o pellizcos, según tuviese el humor. Era una enferma cuya energía solo deponía ante el cura —padre Antón—, y que culminaba, simbólicamente, en el moño erecto sobre la frente.
Sus labios, siempre encogidos, semejaban el culo de una gallina; era delgadita, hábil, y hablaba con mucha rapidez, costumbre adquirida, probablemente, en el rezo constante.
Recuerdo que mi pobre mamá le tenía miedo. A mí un día por poco me mata porque le dije:
—Tía Pepiña, ¿por qué usted no se mete a bruja, para decir la buenaventura?
Yo creo que papá la consentía mucho porque hacía unas sopas de ajo que le gustaban en extremo. La versión de las criadas era que le había dado a beber un menjurje compuesto con las uñas molidas de un gato negro y viejo que nunca salía de su habitación. ¿Quién sabe?
(¡Ay, tía Pepiña, si algún día voy por mi pueblo rogaré que te desentierren para ver si usabas el moño en la frente en tu necesidad de ocultar los cuernos!)
En casa me medían el cariño por mis adelantos en la escuela, de la misma forma que el maestro propinaba los palmetazos a medida de mis desaciertos.
¡Qué bien me acuerdo de aquel maestro! Era un aldeano rudo, de unas manazas enormes. Su verdadero oficio no consistía en enseñar, sino en castigar al que no sabía; se deleitaba haciéndolo.
Tenía unas disciplinas monstruosas, que todos los chicos suponíamos con plomos en las puntas, con las que nos golpeaba las nalgas a la menor causa.
Yo en las cuentas salía bien librado, pero a la hora de decir el catecismo de memoria, me perdía; el miedo me hacía olvidar la lección marcada entre crucecitas. Tanta era mi seguridad de no aprenderla, que ni la repasaba.
Todo se me volvía en vigilar al maestro, a las disciplinas colgadas de uno de los brazos del crucifijo que mostraba su laceria en un ángulo de la mesa, y pensar en mi casa: en la huerta, en las higueras, sobre las cuales los espantapájaros servían para que los mirlos se posasen, descansando del saqueo cotidiano.
De aquellas higueras, mamá, con gran escándalo de la tía Pepiña, colgaba una hamaca que había traído de Cuba, país que yo entonces creía muy lejano y que asociaba a las tierras de que nos habla la Historia Sagrada. Esas tierras donde las mujeres iban a buscar agua en cántaros a los pozos bíblicos. Mujeres bellas, dulces, rítmicas. Mujeres descalzas, que vestían claros hábitos, tan distintos de aquellos llenos de colorines que usaban las aldeanas de mi pueblo.
Al ver a mi madre me acordaba de todo aquello. De las mujeres de Jesús de Nazareno de que nos hablaba —¡parece mentira!— el maestro aldeanote y rudo.
Gozaba entonces de un desfile de suaves paisajes llenos de Sol, carretas blancas, corderos, borriquitos, palmeras. Veía a la Samaritana, a la Virgen María, a Jesús, el triste rabí, a los cuales mamá conoció seguramente en su país lejano.
Ella me lo decía; ella, que nunca me engañaba, me lo decía a escondidas de tía Pepiña, como si fuesen cosas malas, iguales a las que contaba la bruja del mal de ojo, a quien mamá siempre le daba limosna.
Mamá había muerto hacía un año. Mis dos hermanas, Julita y María, estudiaban en el colegio de monjas, y solo podía verlas dos veces al año y en vacaciones.
Papá siempre estaba de viaje, y a su regreso, antes de extremarse conmigo, consultaba al maestro y a la tía, y como éstos me pegaban todos los días, ¡figúrense!, ¿qué le iban a decir?
El maestro me pegaba hasta hacerme daño. No valía que me pusiera la gorra doblada en los fondillos del pantalón; los plomos lo traspasaban todo.
Echado boca abajo, sobre sus rodillas, me pegaba hasta que sentía mis sollozos silenciosos y entrecortados, más que por el dolor, por el despecho y por el odio a mis condiscípulos, que asistían regocijados al castigo diario.
Después besaba a ocultas el escapulario que me había dado mi madre y le llevaba a la tía Pepiña la eterna carta del maestro:
«Doña Josefina: Como siempre y con gran pena me he visto precisado a castigar a Gabrielito. Mande como guste a su humilde servidor, Eliso Rodríguez.»
Yo creo que los dos se entendían: ¡eran tan desvergonzados! Después estas cartas archivadas servían para convencer a papá.
Un día escuché, detrás de una puerta, cierta conversación entre los criados que me explicó, en parte, la malquerencia de la tía.
Era la historia mil veces repetida en aquellas comarcas.
—Sí, mujer —decía la cocinera a la criada—, esta vieja es la bruja de la casa, una beatona. Todo lo que puede apañar es para el cura, para la iglesia. ¿No ves cómo tiene a las hijas del caballero alejadas de aquí porque ya son mayorcitas y pueden hacerle sombra?
—Ahora creo que se ha encaprichado en tener una capilla propia.
—¡La muy bruja! Será para celebrar sus aquelarres. Yo les tengo tirria a todas las escobas de esta casa. ¡Sabe Dios en cuál montará ella!
—¿Te acuerdas de doña Isabel?
—¿Cómo no me voy a acordar, mujer! La pobre murió de tanto sufrir.
—Qué buena era, ¿eh?