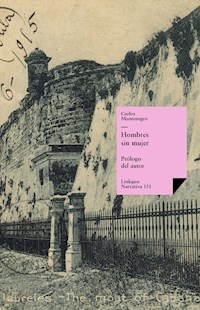
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Hombres sin mujer es, junto a El ángel de Sodoma, una de las primeras novelas cubanas de tema homosexual. Relata la vida erótica de unos presidiarios, y sus conflictos afectivos. Carlos Montenegro explora los ánimos de sus personajes, atrapados en una atracción trágica, cuyo desenlace se anuncia desde el inicio. En 1936, en la Revista Mediodía apareció un capítulo de la novela titulado «El baile del guanajo», que provocó el cierre de la revista durante tres meses y un proceso judicial, bajo la acusación de «pornografía y propaganda subversiva». El prefacio de la novela afirma que esta pretende denunciar la crueldad de las condiciones de vida en el presidio. De ahí el espiritualismo naturalista y crudo de Hombres sin mujer, en que el espacio carcelario es captado con un lenguaje duro, marcado por los diálogos directos. Así, sin vacilaciones, escribió, en un texto a manera de prólogo a esta obra: «No me interesa quien se sonroje o indigne por la lectura de estas páginas, mientras se considere ajeno a la realidad ominosa que divulgan: a su agitada moral de superficie opongo, en la medida de mi capacidad, el propósito auténticamente moral de desenmascarar la ignominia que supone arrojar el pudridero a seres que más tarde o más temprano han de regresar al medio común, aportando a éste todas las taras adquiridas; opongo también la desesperación de esos seres, su dolor humano y su inevitable regresión a la bestia; opongo el interés mismo de la humanidad.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Montenegro
Hombres sin mujer
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Hombres sin mujer.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de la colección: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9897-407-2.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-773-1.
ISBN rústica: 978-84-9897-526-0.
ISBN ebook: 978-84-9953-178-6.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La vida 9
Al lector 11
I. Una piedra en el camino 13
II. En la galera 27
III. La noche 41
IV. La morita 55
V. Los ingresos 67
VI. El infierno 85
VII. El sinfín 95
VIII. En el baño 105
IX. La mecánica 125
X. En los incorregibles 141
XI. El vértigo 161
XII. En el patio 179
XIII. El baile del guanajo 197
XIV. El juicio 215
XV. En las celdas 225
XVI. El abismo 239
XVII. La misa 253
XVIII. En el taller 265
XIX. El sanatorio 277
XX. El final 289
Libros a la carta 309
Brevísima presentación
La vida
Carlos Montenegro (Galicia, 1900-Miami, 1981) Cuba.
Fue comunista militante y corresponsal en la guerra civil española. Durante su estancia en la cárcel, se dio a conocer como cuentista con El renuevo, recogido en El renuevo y otros cuentos (1929). Ya en libertad, publicó la colección de cuentos Dos barcos (1934). Su mejor obra es la novela Hombres sin mujer (1938), documento duramente realista sobre la tragedia sexual de los presidiarios en Cuba. Al triunfar la revolución de 1959, abandonó la isla, adonde ya no regresó.
Al lector
Preferiría este libro sin palabras preliminares; que el lector entrase en él con la misma ignorancia e imprevisión de lo que va a leer que caracteriza, respecto al presidio, al sentenciado a cumplir una condena. Pero juicios previos a su publicación me fuerzan a considerar tal preferencia. Debo decir, antes que nada, que no es mi objetivo el logro de un éxito literario más o menos resonante, ya que para ser leído con complacencia hubiera tenido que sacrificar demasiado la realidad, limitando con ello las posibilidades de alcanzar lo que me propongo, y que es la denuncia del régimen penitenciario a que me vi sometido —no por excepción, desde luego— durante doce años.
Bajo este punto de vista —y no habiendo variado en lo fundamental el crimen colectivo que intento denunciar—, considero un deber ineludible describir en toda su crudeza lo que viví. El que acuse estas páginas de inmorales, que no olvide que todo lo que dicen corresponde a un mal existente, a que por lo tanto es éste, y no su exposición, lo que primeramente debe enjuiciarse. El gusto contrariado o el pudor ofendido, que no traten de pedirme cuentas por lo escrito, sino que se las exijan a los que hacen posible, en plena civilización, la existencia de estos antros que gentes ingenuas o criminalmente despreocupadas, insisten en llamar reformatorios. No me interesa quien se sonroje o indigne por la lectura de estas páginas, mientras se considere ajeno a la realidad ominosa que divulgan: a su agitada moral de superficie opongo, en la medida de mi capacidad, el propósito auténticamente moral de desenmascarar la ignominia que supone arrojar el pudridero a seres que más tarde o más temprano han de regresar al medio común, aportando a éste todas las taras adquiridas; opongo también la desesperación de esos seres, su dolor humano y su inevitable regresión a la bestia; opongo el interés mismo de la humanidad.
Ahora bien, no vacilo en colocar mi libro ante la crítica de las personas capaces de inmutarse y de sublevarse, aunque ello suponga que también mi procedimiento y aun mi veracidad serán enjuiciados; pero a ellos voy, más que como escritor, como un hombre que perdió los mejores años de su juventud en el reformatorio que ahora denuncia.
Carlos Montenegro, La Habana, 1937.
I. Una piedra en el camino
El negro Pascasio Speek abrió los ojos, estiró brazos y piernas violentamente, hasta el calambre, y tornó a quedarse inmóvil, recostado contra la pared al pie de la cual estaba sentado. Un segundo después bostezó, e impedido de escupir en el suelo, porque el reglamento lo prohibía, se tragó la saliva, pastosa por la hora de sueño que acababa de descabezar, mientras se disponía a encender un cigarro. Con éste en una mano y el fósforo en la otra se quedó rondando la inconsciencia; los párpados se le fueron cerrando poco a poco, y la cabeza comenzó a declinar sobre su hombro izquierdo, hasta que, perdida la gravedad, se le cayó de golpe contra el pecho, espantándole la modorra. Se sacudió, volvió a estirarse y, chasqueando la lengua, encendió el cigarro, al que dio una profunda chupada.
Mientras guardaba el fósforo usado en la misma caja de donde lo había extraído, dejó escapar lentamente el humo, que se elevó en una columna simple, en la calma absoluta del día tropical. A la tercer aspiración, como la ceniza del cigarro ya estaba crecida, se la echó en la palma de la mano y, aplastándola con un dedo, la aventó, soplando sobre ella.
Fue entonces cuando paseó la mirada sin curiosidades por su alrededor. Hacía ocho años que todo estaba igual para él, tan igual, que aun en sueños hubiera podido decir quiénes estaban a aquella hora en el patiecito, quiénes estaban y qué hacían y, tal vez, hasta lo que pensaba cada uno.
Desperezándose, abrió en cruz los brazos, rematados por los puños poderosos, y bostezó ruidosamente; dos gritos le interrumpieron el desahogo físico:
—¡Animal!
—¡Yegua!
Miró de reojo. Estaba bien que el chocho de don Juan le dijera animal, pero que aquel quídam de Candela se metiera con él todos los días llamándole yegua o cosas por el estilo, no estaba dispuesto a soportarlo. Ya se lo había dicho otras veces, amenazándolo con romperle un hueso. Esta vez se levantó decidido a todo, mientras, en el extremo del patio, Candela se hacía el disimulado.
Pascasio caminó hasta él y, plantándosele delante, le espetó con tono reconcentrado:
—Oye, ¡tu madre! Yeguas se les dice a los afeminados. Levántate, que te voy a partir las narices.
Candela se rió:
—¡Está bien, mi tierra! No se ponga bravo por eso, todo el mundo sabe que usted es un varón y...
—Levántate, si no quieres que te parta esa boca de chayote de una patada. Te quiero enseñar a que respetes a los hombres.
—Vaya, vaya; tengamos paz —intervino don Juan, subiéndose los espejuelos hasta la frente y rascándose una mejilla con la punta de la aguja con que hacía calceta—; miren que las celdas están endemoniadas. ¿Qué es lo que te pasa, Pascasio?
A éste se le había llenado la boca de saliva para provocar la pelea de un escupitajo, cuando Valentín el loco salió de una galera con la boca abotagada por el sueño:
—¡Tenían que ser estos dos mierdas! ¡Jijos de aura y mono! ¡No se puede ya ni dormir con estos malditos negros! ¿Cómo se atreven a despertar a un hijo de la raza blanca europea? ¡Niches nacidos en cueva! Ya les he dicho que les voy a poner la cola que les quité y a mandarlos para las selvas africanas.
—¿Y tú eres blanco, Valentín? —intervino por segunda vez don Juan.
—¡Blanco, viejo cabrón! ¡Blanco de la raza ácrata europea! ¡Francés! Nací en la mismísima Guayana, y tuve el honor de conocer al capitán Dreyfus en la Isla del Diablo. ¡No soy como ustedes, que se dan tanta importancia porque están en este presidio de mierda! ¡A ver! ¿Qué lío es el que se traen?
Dio una patada en el suelo, y echándose hacia atrás, comenzó a tirar golpes con el brazo extendido, como si lo tuviera armado de un sable.
—¡Zas! ¡Zas! ¡Zas! ¡Cabezas de niche rodando! ¡En cuanto afile mi machete no va a quedar ni uno solo para semilla. Después acabaré con las negras, después con las gallegas y..., ¡con los cubanos, que el que no tiene de congo tiene de carabalí! Me voy a quedar solo con las hembras blancas y..., ¡jierro!, ¡jierro!, ¡jierro!
Y Valentín, el mulato loco, abandonando la actitud bélica, se llevó las manos a la cintura y comenzó a moverse deshonestamente, acosado por la lujuria. Sin cesar de moverse, empezó a decir palabras amorosas cargadas de obscenidad, hasta violentarse el sexo, y de súbito, lanzándose al centro del patio, alzó los puños al cielo y gritó estentóreamente:
—¡Yo quiero comer ganllinan blanca! ¡Ay! ¡Ganllinan blanca!
Luego, echándose sobre la cuenca del ojo que le faltaba el gorro de presidiario, se fue dando grandes pasos, en actitud desafiante, repitiendo despectivo:
—¡Negros de mierda! ¡Jijos de mono y tiñosa!
Pascasio miró a Candela, que no se había movido y que le sonreía.
—Oye, por última vez: si vuelves a meterte conmigo la vas a pasar mal.
—Está bien, mi tierra.
Y al ver alejarse a Pascasio, añadió:
—¿No sabes? La Morita me dio recuerdos para ti.
El otro se detuvo en seco; fijó la mirada profundamente en su interlocutor, y después de dudar un instante optó por seguir su camino, diciendo:
—Dáselos a tu madre.
—Dice que está metida contigo y que te tiene medio conseguido.
Pascasio no se contuvo más. Retrocedió de un salto y agarró a Candela por el cuello de la guerrera, lo levantó del suelo y le clavó el puño en plena boca.
—Esto le hago yo a los degradados como tú.
Por efecto del golpe, Candela se había ido contra la pared, y ya se disponía a responder el ataque, cuando vio entrar en el patio al brigada del Orden Interior, que dijo:
—¿Qué ocurre aquí?
—Nada, brigada Basilio —contestó Candela, reponiéndose—; estábamos jugando de manos.
—El juego de manos ya saben lo que trae. Está bien, ¡ahuequen!
Pascasio, aún sin control, se movió indeciso, pero el temor de verse envuelto en un enredo sodomita lo decidió a aceptar aquella solución. Echó a andar hacia la cocina, donde ya se sentían ruidos de peroles y de poleas y, preocupado, se mezcló con los compañeros que lo habían precedido en la faena.
Trabajó febrilmente; a pesar del calor intenso que hacía, se dejaba bañar por el vapor escapado de las marmitas. De vez en vez, la luz roja de una llama se fugaba de los hornos y le alumbraba el rostro, que se le contraía en gestos de defensa. Entonces se pasaba el gorro por la cara, no se sabía si para secarse el sudor o para borrarse la mueca dolorosa que lo martirizaba.
Miró hacia todos lados con desconfianza. A un lado y a otro estaban sus compañeros entregados al trabajo o a la conversación, acaso mirándolo a él, leyéndosele en las facciones el cúmulo de pensamientos que lo acosaban.
Allí estaban a su alrededor, mezclados en una masa cuya liga era el vicio, nacido de la abstinencia y de la promiscuidad; allí estaban luchando a brazo partido, con sus riñones derritiéndose al fuego del trópico, viviendo inconscientemente una tragedia que les agarraba de los testículos y sobre la que gastaban un afán de palabras. Dos de ellos hablaban a sus espaldas:
—¿Qué hubo, Comencubo?
—Aquí, compay.
—¿Fuiste a los Ingresos hoy? Dicen que ha entrado una clase de rubito que parte el alma. Bueno, yo lo vi; es una verdadera lea. Ya Manuel Chiquito lo está trabajando y le mandó cigarros y una lata de leche; anda contando por ahí que recibió una carta de la madre del muchacho, recomendándoselo.
—Tal vez sea cierto, Cayohueso.
—¡No fastidies! Lo que sucede es que está bronqueado con la Chambelona, y como no puede vivir sin mujer...
—Mire, compay, ése no es más que un pasmador. Levanta la pieza que otro se va a comer. Acuérdese de la Viudita, de Alma Guajira: una se le corrió con el Colombiano y a la otra se la está trajinando Santinguanzo.
—Sí, pero él fue el primero que los llevó al hoyo. Lo que ocurre es que los afeminados son como los gatos: no miran la mano que les da de comer.
—¿Y qué quieres tú? ¿Que encima de todo vivan agradecidos? Aquí lo que pasa es que la mitad de los bugas no son más que alarde puro, no tienen muchacho sino para pasearlo a la hora del patio, para guillarse de chulos y pasmar con ellos hasta el último quilo. Estos verras son los que tienen el asunto maleado. Los pájaros capaces de caminar para el muerto de verdad se han buscado a un primavera y no hay modo de cogerlos cansados; acaban por amistarse con otro de su calaña y, ¡listos para las tablas! Son peores que las mujeres cuando se enredan entre ellas mismas. No hay macho que les pueda entrar.
Las palabras hervían como el guiso en los peroles; el vapor de ellas llegaba hasta Pascasio y lo envolvía, lo zarandeaba, aguzándosele dentro las inquietudes.
¡Siempre, siempre lo mismo! ¿No serán capaces de pensar en otra cosa? ¿Por qué no hablaban, siquiera, de la libertad, del campo, de cuando estaban en el cañaveral?
Pascasio sacudió bruscamente la cabeza. ¡Cómo tumbaba él arrobas de caña! Si no fuera porque la guardia rural se figuraba que el lomo de los trabajadores era buena piedra para amolar el filo de sus machetes, el cañaveral hubiera sido el paraíso. Con la distancia se le olvidaba lo malo pasado: el jornal de hambre, la tarea agobiadora, el barracón lleno de bichos, los meses sin trabajo, la persecución contra los que intentaban organizarse; el terror, a veces subterráneo y a veces descarnado, que los obligaba a lanzarse en masa a los caminos como si huyeran de un terremoto o de la peste.
Ahora solo sabía que estaba allí, entre leas y bugas, como les decían a los pederastas, que no pensaban más que meterse en el hoyo para refocilarse, y que, no contentos con eso, se pasaban el día hablando de lo mismo, con palabras pegajosas y espesas como semen.
Comencubo seguía analizando la sicología de los pederastas:
—Aquí los que se llevan el gato al agua son los guillados de serios. ¿No viste a don Pancho? Todos los días, cuando estaba detrás del mostrador de la zapatería, hablando con el vigilante que cuidaba el taller, le daban fatigas. ¡Claro, con tantísimos años de prisión! Como era don Pancho le dieron a tomar poción yacú, le mejoraron la comida, le concedieron patio por las noches. ¡El mundo colorado! Hasta que se supo que no había tales fatigas, sino que metía debajo del mostrador a los aprendices.
—¡Ese fue un chisme! —intervino Pascasio.
—¿Chisme? Mire, compay, ¿cómo no le dan fatigas ahora que no está en el taller? No crea en hombres serios; serio es el chivo y se hace lo que le hacían los aprendices a don Pancho. Después que uno cumple más de un año, ya está listo; y esto es como la guerra, que el que no sirve para matar, sirve para que lo maten.
—¿Es que tú me sabes algo a mí? —interrogó Pascasio, agresivo.
—¡Eh! ¿Y quién te ha metido a ti en la procesión?
—No, por si acaso. Ustedes suelen confundir a los hombres.
—Yo no confundo a nadie. Pero sé que esta es la casa del jabonero: que el que no cae, resbala. Si no, al tiempo; aquí ni los ocambos se escapan; andan salidos por ahí, como gatos en cuaresma, dando consejos a los jovencitos: «Oye, yo ya soy viejo y tengo experiencia; no te reúnas con Fulano, que es un empedernido». Y al cabo ya tú sabes; no son otra cosa que asaltadores de portañuelas.
—¡Y bien! —asintió Cayohueso, envalentonado.
Pascasio paseó la mirada de uno a otro, y alzando los hombros, se volvió hacia los peroles. Comencubo, guiñando un ojo a su compañero, dijo en alta voz:
—Oye, Pascasio. La Morita anda diciendo por ahí...
El rápido giro del interpelado cortó la frase en la mitad. Los dos hombres se miraron hostilmente un segundo.
—¿Qué es lo que anda diciendo?
—No, nada; si es que usted lo va a tomar así. Chismes de la gente.
—Pues por eso mismo le acabo de romper la boca a Candela. El que me meta a mí en líos de pájaros lo va a pasar mal.
—Pero de ti nadie habla; es de la Morita, compay. ¿Quién puede evitar que una lea se enamore de uno?
—A la Morita le voy a romper un hueso.
—¡Y estás completo! Te aseguro que a ese juicio voy yo. Ya me parece estar oyendo al oficial: «¡Ah!, ¿conque líos de marido y mujer? ¡Treinta días de celda!». ¡Y enredarse con el Trágico. Eso, si no te empujan para los Incorregibles; y después sí es verdad que no le puedes hacer el cuento a la gente de que la Morita y tú no están amancebados. Mira, más vale que te vayas de coba con ella y le digas que te deje tranquilo. Es un consejo de preso viejo, compay. Estos pájaros, cada vez que pueden desprestigiar a un hombre, se arrebatan por hacerlo.
Pascasio era lo que se llama un hombre bruto; un hombre poco dispuesto a orillar dificultades si le asistía la razón, pero sintió que Comencubo decía la verdad. El solo hecho de ir a juicio con la Morita era denigrante; aunque todo se aclarase, ya le quedaba el antecedente, y, además..., ¿cómo evitar el comentario de tanto preso? Pero eso de hablarle, de darle coba, era diferente. ¡Que se anduviera con pies de plomo si no quería pasar un susto que la sacase de cantadora!
—Si la ven...
Se detuvo al precisar que empleaba el género femenino para designar al invertido.
—...si ven a ese degradado y quieren hacerle un buen favor, díganle que me deje tranquilo, que siga su camino a fatalizar a otro.
Hablaba sin violencias, como si se sometiese a un destino superior a sus fuerzas, como si ya estuviera «dando coba». Los ocho años de régimen presidiario lo tenían romo, limado, le habían acabado de destruir aquellas rebeldías que ya en el corte de caña se le esponjaban en las faenas de Sol a Sol, cuando con la mocha tenía que tumbar un monte de caña para ganar veinte míseros centavos. Además, no quería fracasar; en el cajón de la galera tenía guardadas ocho papeletas de buena conducta, por cada una de las cuales le rebajaban dos meses de condena. Un poco más y ya estaría cerca de la libertad, fuera de toda aquella podredumbre que ahora lo rodeaba. ¡Libre! ¡Al Sol del campo! Perdido en las plantaciones de caña, que lo obsedían ahora como un sueño maravilloso. Pudiendo gritar a pleno pulmón en medio de la tarde incendiada y coger un buey por los tarros y humillarle el testuz, frotándole el hocico húmedo en la tierra roja, y solitario después de verlo correr, brincando, mientras él, loco de alegría, borracho, se tiraba al suelo, rodando por una pendiente, espantando con sus carcajadas a los venados del monte, y rodando, rodando, no solo, sino con ella, con su hembra, hasta perderse en la yerba alta del río, o en los manglares.
Cuando ingresó en el presidio, su conciencia de hombre primitivo se asombró de que existiera tanto fango. No podía creer lo que veían sus ojos y que lo que veía sucediera precisamente allí, bajo la vigilancia de los carceleros y a pesar de todos los castigos. La primera sensación fue de asco; después, dentro le fue creciendo la indignación y, al fin, acabó por habituarse, pero escapando de todo trato, disimulándose en los rincones. Cada vez que se había acercado a alguien le había descubierto, más o menos profunda, la veta vergonzosa; algunos ya la traían de la calle, de la ciudad, y a él se le hacía como si todos estuvieran leprosos y lo fueran a contaminar. Los que encontraba que pensaran como él no tardaban en abandonarlo, bien porque siguieran la corriente general, bien porque acabaran por creerlo exagerado, demasiado exigente. ¿Qué otra cosa era posible allí? El hombre privado de mujer años tras años acaba por descubrir en otro hombre lo que echa de menos, lo que necesita tan perentoriamente, que aun en sueños le hace hervir la sangre, y despierto le coge todos los pensamientos y forma con ellos un mazacote que dedos invisibles modelan de mil maneras distintas, todas apuntando a lo anormal, a la locura. No importa que de pronto no se vea la carne; el sexo está en todo. El sexo está, recóndito, en la calceta de don Juan; en aquel que tiene domesticada una araña; en el que se ha abrazado a Allan Kardec. Está afanoso en la locura de Valentín, aun en el momento que machetea con su brazo inerme los zis-zas mortíferos. Está en todas partes: en los rincones, detrás de las columnas, en dondequiera que cae un poco de sombra o de Sol; está, sobre todo, en las sábanas de los petates, en el reglamento que prohíbe el uso de jabones y talcos perfumados. ¡En el clima!
Pero Pascasio permanecía inconmovible; para él, todo aquello no era más que un asco. ¿Cómo es posible que un hombre se pusiera a enamorar a otro? Había acabado por reírse a carcajadas. ¡Vamos! él también tenía con qué. Y sangre. Y potencia. Y..., ¡rayos! Mas cuando estaba muy desesperado soñaba con Encarnación, con Tomasa, con un palo de escoba que fuera, pero con sayas, y listo, ¡para la próxima! Y si no, allí estaban los calderos de la cocina, grandes y pesados como hombres. Él los llevaba y los traía, se gastaba sobre ellos. Tenía advertido que un día de trabajo intenso lo dejaba más tranquilo, y que si no se bañaba después, mucho mejor aún. Cansado y sucio se iba a tirar en el rincón del patio y echaba su siesta, no sin antes hacer mentalmente la cuenta de lo que le faltaba por cumplir, rebajando de antemano los meses que le descontarían por buena conducta. De noche, cuando lo encerraban en la galera de los rancheros, no hablaba con nadie; cien hombres le gritaban a su silencio, pero él permanecía hostilmente callado, llegando frecuentemente a la abstracción, envuelto en pensamientos que lo trasladaban lejos, bien a lo suyo pasado, bien a lo que le esperaba cuando saliera.
Pero ahora, de súbito, todo se había complicado; había una piedra en su camino. Ya tuvo que pegarle a Candela y sabe Dios lo que tendría por delante con el asunto de la Morita. Sabía por experiencia que caer en la boca de los presos era lo mismo que caer en un río sin saber nadar. Y ahora estaba él resbalando, con los pies ya en el agua, agarrándose para que el torrente no lo arrastrara.
Primero Candela, después Comencubo. ¿Cuál sería el próximo? Cerró una mano y con la otra se acarició el puño. Pero, ¿y sus dos meses de buena conducta, que ya estaba a punto de ganar? ¿Y si se iba derecho al brigada del Orden Interior y se lo contaba todo?
Hizo un gesto de repugnancia. Más que a los afeminados, odiaba él a los chivatones, y, además, ¿no era una irrisión irse a plantar delante del brigada para decirle que otro hombre lo estaba enamorando? A lo mejor al brigada se le ocurría abrir juicio y tendría que presentarse delante de todos los presos con la Morita, Comencubo y Candela. Solamente de pensarlo se estremeció. El brigada diría: «¿Qué ocurre, penado 5062, Pascasio Speek?». La Morita lo miraría irónicamente y todos se reirían. ¡Mal rayo los parta!
Y Pascasio se revolvió sobre sí mismo como si ya hubiera llegado el momento, con los puños cerrados y la mirada desafiante. Los hombres que trabajaban a su alrededor lo miraron sorprendidos. Uno de ellos dijo:
—¿Qué le pasa, compañero? ¿Se va a usted a guillar?
Y volviéndose al que estaba a su lado, añadió en voz baja:
Todavía no he visto a uno de estos que andan solos por los rincones, que acabe bien. Todos, más tarde o más temprano, se fastidian. ¡Se traen siempre un trajín!
Pascasio se pasó el dorso de la mano por el rostro. El gesto fiero había sido sustituido por uno de impotencia. Estaba alelado. De pronto sintió toda su soledad, todo su aislamiento. Era un hombre perdido en un desierto; los que lo rodeaban le eran hostiles, peor aún, estériles como arena. Se sentía demasiado cansado para poder llegar a la meta. Hasta aquel momento había podido ir tirando solo, pero comprendía que estaba desarmado, que tenía a todo el presidio entre él y la libertad; que se encontraba sin defensas, sin un amigo en quien confiar, sin siquiera una mocha y delante un cañaveral entero para hacer como Valentín, el loco, hasta caer rendido, o hasta quedarse solo de verdad; todo rodado a sus pies, hecho trizas.
En cambio, allí se estaba con el corazón desanimado y el calor de los hornos prendido en el bajo vientre como una maldición; más distante de los hombres que lo rodeaban que del hierro de los peroles, ya que éstos, al menos, le ayudaban a comerse las energías sobrantes en ayuntamientos de sudores.
Dándose cuenta de que era el punto de todas las miradas, hizo un esfuerzo sobre sí mismo y explicó:
—No fue nada. Una piedrecita de carbón se me metió en los ojos.
Y mientras forzaba una sonrisa, llegó a través del ruido que hacían las poleas de la cocina la verborrea de Valentín, el loco:
—¡Yo soy don Valentín Pérez Daysón! ¡Niche, pichón de aura y mono, date cuenta de que ser blanco es una carrera!
II. En la galera
El gallego Prendes, penado-presidente de la galera Primera Central, se paseaba malhumorado a lo largo de la doble fila de presos que en perfecta formación esperaban que el oficial de guardia los contase.
Bajo, rechoncho y fornido como un torete, caminaba a grandes pasos, con las manos cruzadas a la espalda, como un grotesco Napoleón, a la vez que dirigía miradas reconcentradas a los hombres alineados a lo largo de la galera.
Tan absoluto era el silencio, que si dos cucarachas se hubieran peleado en uno de los cajones donde los presos guardaban sus cachivaches, el ruido de la lucha se habría sentido. Pero ni las cucarachas se movían; ya lo harían después, cuando escuchasen el toque de silencio y los presos se durmieran. Ahora estaba el gallego Prendes malhumorado, a la escucha de cualquier infracción, y no se sabía lo que podría salir de su disgusto; a lo mejor un baldeo general con agua caliente que las achicharrase a todas, menos a la pareja elegida para la reproducción de la especie.
El presidente se detuvo en sus paseos, plantándose, con los brazos en jarras, delante de uno de los reclusos:
—¿Y tú? ¿Quién te trasladó para aquí? ¡Oye! ¿Por qué no contestas? —insistió, alzando la voz al ver que el interrogado seguía sin responder, en la posición reglamentaria de atención: brazos cruzados sobre el pecho y la mirada baja—: ¿Quién ordenó tu traslado?
—El brigada del Orden Interior —respondió por fin el preso.
—¡Toma! ¿Pero tú no estabas en la Aldecoa? ¿No te habían trasladado a ella por afeminado?
—Esa fue una combinación que me hicieron. El brigada se enteró de que era un muchacho serio y me sacó de allí.
—¡Ja, ja! ¿Serio? ¿No es a ti a quien le dicen por ahí la Duquesa?
—El mismo.
—¿Y eres serio?
—Así parece.
—Pues entonces mis berocos son claveles.
Una escala de risas corrió por las filas.
—¡Vamos, a callarse, que esta noche duerme alguien en las celdas! ¿Y quién te recomendó con el brigada? Seguro que algún socio tuyo de influencia, ¿no? Eso es lo que tiene todo echado a perder aquí. ¿Quién fue?
—Brai —y el muchacho, entre orgulloso y desafiante, le clavó la vista al presidente al pronunciar el nombre de su padrino.
—¡Ah! ¿Brai? —el gallego se quedó un momento sin saber qué decir, pero reaccionó, sintiéndose espiado por el resto de la galera—. ¿Y qué me dices a mí con eso de Brai? Yo sí que no creo en guapetones, ¿lo oyes? Para guapo, yo, que tengo las tiras en el brazo. Aquí, lo otro se deja en el rastrillo al ingresar, colgando de un perchero, para tratar de recogerlo a la salida.
—Eso dígaselo a él —replicó irónico la Duquesa.
—¿Qué te figuras, sarnoso? Mañana mismo, tan pronto abran las galeras, se lo digo.
La Duquesa acentuó la ironía:
—Si quiere se lo puede decir ahora mismo; también a él lo trasladaron para aquí.
—¿Cómo?
La penumbra no fue suficiente para ocultar la palidez del gallego. Retrocedió un poco hacia la reja, al lado de la cual formaban los ocho cabos que lo auxiliaban en el cuidado de la galera, y paseó la mirada inquieta por encima de los hombres, que ahora alzaban los rostros, burlones.
En la segunda fila, sobresaliendo de los demás, estaba Brai. ¿Cómo no lo había notado antes? El gallego le buscó la mirada, pero Brai simulaba una indiferencia absoluta, como si lo ocurrido le hubiera pasado inadvertido o no le interesase. En aquel momento lanzaba una bocanada de humo hacia el techo cerrando un poco el ojo izquierdo; después miró, como por accidente, al encargado del orden, que trató de presentarle una expresión servicial.
—¿Qué hubo, Brai? ¿Tú por aquí?
—Aquí, mi tierra. ¿Qué, le disgusta?
—¡Compañero! Usted, mejor que nadie, sabe que yo soy amigo de los hombres.
—Por eso mismo pedí venir para la Primera; esa otra gente se da demasiada lija.
—Sí, hombre, sí; se la cogen con papel de china. Bueno, barín, ya hablaremos. Figúrate, estoy enredado con ciento treinta y dos.
Hizo un saludo con la mano, y sintiendo que continuaban los murmullos en las filas, gritó:
—¡A callarse! ¿Qué es lo que pasa? ¡He dicho, carajo, que aquí no hay guapos, y que alguien va a dormir esta noche en las celdas con el Trágico!
Tornó la disciplina, que se había relajado; cesaron los rumores de conversaciones que aquí y allá se dejaban oír, y las filas volvieron a recobrar su perfección casi militar. Brai lanzó una nueva bocanada de humo y se sonrió ligeramente.
En aquel momento, el recluso con galones de cabo, que hacía la guardia en la entrada de la galera, dio una voz de mando:
—¡Cubran!
La puerta enrejada se abrió y penetró el oficial, como un bólido; contó los presos a grandes pasos, sin mirarlos, por las baldosas del piso que ocupaban, y retrocedió rápidamente; al llegar a la reja se detuvo un instante para hacer la anotación en la tablilla que llevaba y preguntó, ratificando, mientras escribía:
—¿Cuántos?
—Ciento treinta y dos —respondió el gallego Prendes.
—Bien. ¡Están ustedes de guasabeo: ciento treinta y dos! Defiéndanse, que ya les cogeremos el lomo.
La galera, estrecha y abovedada, se asemejaba a un túnel; al fondo de ella, una ventana abierta al patio principal de la prisión completaba el símil. Tenía capacidad para ciento treinta y dos penados, si a la hora de dormir, las camas, de medio metro de anchura, se pegaban completamente unas a otras, fingiendo, a ambos lados, dos largas tarimas; y al centro se armaba una tercera fila con las camas colocadas a lo largo, es decir, unidas unas con otras por los extremos, de modo que todo contacto dudoso fuera imposible.
Esta tercera hilera era la más cómoda y estaba destinada, en primer lugar, a los mandantes. En segundo, a los reclusos cuya fama de inmorales era notoria y no tenían con qué comprarse un puesto en las filas laterales, y, en fin, a los novatos jóvenes, recién ingresados.
La disposición de las camas había penetrado como un problema insoluble en el cerebro del gallego Prendes.
Hasta aquel momento todo había resultado relativamente fácil; era el presidente, el de las tiras, y boca abajo todo el mundo; pero, ¿y ahora? ¿Qué se hacía él con la Duquesa? ¿Dónde lo ponía a dormir? Si no hubiera ocurrido el incidente de la fila, el asunto no tendría importancia; pero había ocurrido, y la culpa la tenía él mismo por querer contar a la gente como el oficial, sin mirarles la cara, en burujón, en bulto, como si fueran ganado propio. Por poco que hubiera levantado la cabeza se habría encontrado con Brai, y la situación no sería la misma. Pero metió la pata. Allí en fila había ciento treinta y un presos que seguramente pensaban en lo mismo. ¿Dónde pondría a dormir a la Duquesa? Lo pensaban mientras esperaban el toque que diese conformidad del recuento y ordenase romper filas.
Y el presidente de la Primera Central se pasó una mano por la cabeza pelada al rape, como si quisiera borrar todo lo que tenía en ella, igual que se borra una pizarra; pero las mismas ideas le quedaron bailando dentro, atravesadas, de vez en cuando, por la imagen de Brai, con los ojos de mirada inquisitiva, la frente ancha y la cabeza bien plantada sobre los hombros. Demasiado sabía él hasta qué punto era temible aquel hombre que aun en la galera de los Incorregibles era el toro que más meaba.
Miró para los hombres en fila que ahora apenas se distinguían en la penumbra del crepúsculo; el recuento en las galeras se demoraba demasiado y la gente comenzaba a dar señales de impaciencia. ¿Hasta cuándo? Llevaban más de tres cuartos de hora de pie. Seguramente que el oficial estaba confundido y no había para cuando acabar. Aquí y allá el murmullo de los comentarios iba creciendo, incitado por la espera y protegido por la oscuridad.
—¿Se habrá fugado alguien?
—¡Qué fugado ni qué niño muerto! Ese debe ser alguno que está metido en el hoyo. ¿No te acuerdas de lo que le pasó a la Macorina? Después del «negocio» se quedó dormido en la Posada Sangrienta y...
—¿La posada qué?
—La Posada Sangrienta. Compadre, ¿se me va usted a guillar ahora diciéndome que no sabe lo que es?
—¡Por mi madre que no! Yo no me ocupo de esas porquerías: de mi galera al taller, del taller a mi galera.
—¿De la galera al taller y del taller a la galera? —intervino otro—. ¿Por qué no dice mejor: de la galera a mi aprendiz y de mi aprendiz a la galera?
—No puedo decir eso, porque de lo único que me ocupo yo es de tu reverenda madre. Cuando se rompa la fila me vas a repetir eso.
—¡Y te lo repito! ¿Qué te figuras tú?
—¡Cómo!
El ofendido ya iba a agredir, cuando una presión disimulada lo detuvo:
—Deja eso.
—No te metas tú, que este es un asunto de hombres. ¡A éste le parto yo la jeta!
—No le hagas caso. Lo que tiene guararey. Me ha estado fajando para que me vaya con él. Si te metes en una bronca, de seguro que me mandan para la Aldecoa, tú lo sabes bien. Eso es lo que él anda buscando: separarnos.
—¿De modo que fajando? ¡Tú también vas a coger una cueriza! Ese chisme lo aclaro yo.
—¡Déjate de muchas aclaraciones, que para la leche que da la vaca...!
—¿Te parece poco lo que te doy? ¿Es que te me quieres correr?
La voz baja había encontrado un tono medio entre la amenaza y la súplica, que acaso solo se halle en las pasiones torcidas, acaso en el presidio.
—Cállate, que ahí viene el gallego.
El gallego Prendes avanzaba en la oscuridad, lenta y silenciosamente, como un felino, tratando de localizar a los infractores del reglamento. A medida que adelantaba, las conversaciones se iban apagando para después comenzar, más débiles, a sus espaldas. Los más atrevidos de los que formaban la segunda fila, habiéndose sentado para descansar, se ponían en pie. ¿Qué pasaría con el recuento? Alguien estaba equivocado.
—¡A ver, cubran! —gritó el gallego Prendes—. ¡Cubran bien las losas! A lo mejor somos nosotros los que andamos mal.
Había llegado al fondo de la galera y se volvió hacia atrás, tocando, uno a uno, a los presos que formaban la fila delantera, a la vez que repetía:
—Cubran. ¡Cubre! Compongan. ¡Cubran!
Alguien dijo a media voz:
—Éste se figura que somos toros; después, cuando uno va a «cubrir» de verdad, le dan un componte.
El gallego se paró en seco.
—¿Quién leches habló ahí? —investigó un momento en la oscuridad, y dando por salvado su prestigio viendo que nadie respondía, continuó arreglando la alineación—. Cubre, cubre, cubre. ¿No oyes, tú? ¡Cubre bien! ¡Siempre se traen una pegazón!
Cuando llegó a la cabeza de las filas inició el recuento, caminando a paso lento:
—Dos, cuatro, seis, ocho...ocho... «Este Brai...».
Decididamente, aquel asunto de la Duquesa se le había metido como una cuña en el cerebro.
—Diez, doce... «Brai seguramente que va a querer dormir al lado del otro». ¿Catorce? ¿Doce? Sí, doce, catorce, dieciséis.
Al final de la alineación había ciento veintiocho. Dio una patada en el suelo y volvió hacia atrás para comenzar de nuevo. La llegada del oficial lo interrumpió. Éste preguntó, sin penetrar en la galera:
—¿Cuántos? ¿Ciento treinta y dos?
—Déjeme ratificar. Tengo ciento treinta y dos en la tablilla. ¡Cubran!
—¿A qué espera? Vamos a tener que relevarlos a todos ustedes, ¡tienen el recuento convertido en una mierda!
El gallego, que había contado rápidamente, gritó desde el fondo de la bóveda:
—¡Ciento treinta y dos!
—¡Pues me sobra uno, rayos! A no ser que haya parido alguno de ustedes.
—Si sobra uno, bien me podrían soltar a mí —dijo Brai.
El oficial, que ya iba a continuar la rectificación, se detuvo:
—¡Eh! ¿Quién ha hablado ahí?
—Yo, Brai.
—¿Qué hubo, Brai? ¿Estás en la Primera? A lo mejor no te han dado baja en la otra.
—De mí no se olvidan tan fácilmente.
—¡Y bien! —respondió el oficial—. Pero deja ver.
En aquel momento se encendieron las luces —unos foquitos insignificantes, colocados de trecho en trecho en lo alto de la bóveda—. El gallego Prendes se disponía de nuevo a contar, cuando se escuchó la corneta dando la conformidad del recuento. Como todas las noches, las filas se rompieron con estruendo, mientras los gritos se cruzaban de extremo a extremo en la galera.
—¡Oye, Pica Pica, todos creíamos que habías sido tú la parturienta!
—No, el parturiento fue tu padre; tu madre lo preñó a fuerza de tarros.
—Asqueroso, mi madre ha tenido menos maridos que tú. En una noche solo once te pasaron vareta.
—No, hombre, no; todos los que estamos aquí somos machos —intervino un tercero—; los pájaros están enjaulados en la Aldecoa.
—¡Ja, ja, ja! Eso te crees tú; no son todos los que son, ni... Bueno, me equivoqué si tú quieres, pero yo te repito lo mismo. ¿Acaso Pica Pica no lo es y al mismo tiempo deja de serlo?
—Pica Pica «vive lejos» —respondió éste, haciendo un ademán obsceno—. Ponte para que veas.
—Ésa es empujada. ¿Tú no eres pinareño?
—¿Y qué?
—Que cuando Maceo hizo la invasión les dejó un machete a cada uno de ustedes, y como no sabían usarlo por falta de corazón, siempre lo tenían envainado en el trasero.
—¿De seguro que tú eres de Oriente?
—Del mismísimo Indómito, ¿qué pasa?
—Que aquella tierra es demasiado caliente y el mucho fuego desfonda cacerolas.
—Peores son ustedes, que se dejan templar en frío.
De todos los ángulos de las galeras partían gritos semejantes. Los que permanecían callados eran los menos. Algunas parejas se paseaban de arriba abajo, desde la reja de entrada hasta la ventana del fondo; hablaban en voz baja, serias, a veces mirándose, a veces mirando a los otros. Algunos no proferían palabras, hundidos en un silencio hostil. Aquí y allá se veían los solitarios, sentados en los bancos, bajo el cajón donde guardaban sus pertenencias, con el petate de la ropa sobre las rodillas, en espera de que llegase la hora de tender las camas o, mejor, la hora del silencio, aunque ya, por hábito, habían creado sus defensas para no oírse a ellos mismos.
El aire se viciaba por el humo de los cigarros, los vapores que salían de los servicios, constantemente ocupados, y por los regüeldos de los desaprensivos que provocaban alusiones a inmoralidades supuestas:
—Oye, ¡estás desfondado!
—¡Uf! ¡Cómo te lo han dejado!
—Caballerías, ¿no saben que Chichiriche está con el periodo?
—No sean sinvergüenzas. Dejen al pobre hombre, que está loco con sus almorranas.
—¡Miren! Ah! viene Brai...
Los gritos se aplacaron, las cabezas se volvieron. Brai, alto, corpulento, con el andar pausado y el aire indiferente, se dirigía a los servicios. Los que estaban en turno le abrieron paso, y él se detuvo delante de la mampara, que no llegaba más arriba de su cintura, tras la cual había un hombre sentado, con la cabeza metida entre las rodillas. Alguien, tratando de halagar al recién llegado, dijo:
—Lleva así más de una hora. Va a haber que regalarle un inodoro chiquito, para él solo; parece que ha comido soga.
Brai dirigió al oficioso una mirada de soslayo:
—Lo único que falta —dijo— es que hasta en eso le lleven a uno la cuenta. Si tenías tanta prisa, ¿por qué me dejaste pasar primero?
Fue entonces que el que estaba sentado levantó la cabeza. La mampara solo dejó ver el rostro que se destacaba rotundo en el blanco amarillento de la pared, dando la sensación de que se trataba de una cabeza cortada a cercén. Si realmente aquel hombre hubiera sido degollado, no habría podido expresar más angustioso sufrimiento en sus facciones. Sus ojos, su boca, se alzaban como solicitando una ayuda que de antemano suponía imposible, mientras gruesas gotas de sudor le caían de la frente. El propio Brai, mordido por veinte años de prisión, se sintió impresionado.
—¿Qué le ocurre, compañero, se siente mal?
El hombre respondió con un movimiento de cabeza. Después, haciendo un esfuerzo como para tragar saliva, dijo débilmente:
—Parece que me ñampio.
—¿No te ha visto el médico?
—¿Médico? ¿Es que acaso alguien ve aquí al médico? Un interno que dicen que está en el principio de la carrera me mandó un purgante. No lo he tomado, y a pesar de eso me voy por el curso; parece que es la disentería.
Hizo un gesto de dolor, llevándose las manos al vientre, a la vez que rugía, mordiéndole, un ¡ay! sostenido.
La gente comenzaba a arremolinarse cuando el gallego Prendes se acercó al grupo. Tras haberlo pensado intensamente, se había decidido a plantearle el asunto al propio Brai. Comprendía que después de lo sucedido, si lo dejaba dormir al lado del muchacho, alguien iría con el chisme al brigada del Interior y todos saldrían perdiendo. Mejor sería dejar pasar unos días...
—Brai...
—¿Qué pasa, gallego?
—Oye, tengo que hablar contigo.
Lo cogió familiarmente por el brazo, y separándolo unos pasos del grupo, comenzó en voz baja a espetarle el discurso que había preparado; pero, a las primeras palabras, Brai lo detuvo:
—Deja eso ahora. Coge la cadena del cerrojo y llama.
—¿Qué sucede?
—Ahí hay uno que se va en sangre. Llama. De lo otro ni te ocupes, que a mí no me hace falta que nadie me cuide.
—Pero...
La mirada de Brai se clavó reconcentrada en los ojos del gallego, interrumpiéndole la réplica.
—¿Qué pasa? ¿No te he dicho que toques la cadena, que ahí hay un hombre que se está virando? ¿O es que te figuras de verdad que yo también dejé la hombría colgada en el rastrillo?
El gallego Prendes miró a su alrededor. Aunque nadie parecía observarlos, sabía que toda la galera estaba pendiente de ellos; un extraño silencio se había hecho. Si cedía, era hombre perdido, pero, ¿cómo oponerse a Brai? ¡Si hasta comía gente!
Se vio cruzando golpes con él; si aquello llegaba, sabía que nadie iba a intervenir, como nadie intervino en la pelea de Brai con el Isleño, hasta que éste cayó desmayado y Brai comenzó a comérselo. Primero una oreja, después la otra. ¡Si hasta comía gente!
El gallego Prendes miró para Brai, al que ya se le iban enrojeciendo los ojos, y desde aquel instante tuvo la impresión de que la galera estaba vacía, de que su derrota no tendría testigos y de que se sentiría más desamparado aún si aquel loco llegaba a enfurecerse.
Sin detenerse más, temiendo que ya fuera tarde para contentar a aquel comedor de cristianos, se fue apresurando hacia la puerta, cogió las cadenas que sujetaban los cepos y las agitó contra los barrotes violentamente, como si el auxilio pedido fuera para él mismo. Aún las agitaba cuando se oyó el toque de corneta que ordenaba el tendido de camas.
El estruendo de éstas contra el suelo, la estridencia de las cadenas y los acordes de la corneta, se mezclaron en un diabólico concierto coreado de gritos, a cuyo son toda aquella gente pareció lanzarse a un baile salvaje. Cada uno abría su cama de tijera.
Un buen oído hubiera descubierto, entre la batahola, el rugir de Chichiriche, vaciándose.
III. La noche
Aunque ya hacía casi una hora que el interno había estado en la galera, sin hacer nada por el enfermo, todavía faltaba mucho para que se oyera el toque definitivo de silencio. Hasta ese toque se podía hablar de cama a cama y también, aunque ya esto dependía del humor del gallego Prendes, formar grupos alrededor de una cama determinada, o sentarse sobre varias, si, como en aquella ocasión, la galera estaba repleta.
Se formaban grupos serios, y otros que necesitaban ser vigilados constantemente; grupos que se mantenían en relación directa con la influencia del anfitrión; así que crecían o decrecían, de acuerdo con las circunstancias.
Aquella noche un nuevo grupo se había constituido: la Duquesa recibía. Sentado a la turca, a la cabecera de su cama, hacía los honores de la casa con orgullosa displicencia. Como el calor era mucho, se había desnudado casi por completo y, en sus ademanes y en sus gestos, se notaba la impudicia con que trataba de despertar la admiración de los que lo rodeaban.
En la cama de al lado, Brai, tendido a lo largo y con las manos enlazadas bajo la nuca, entornaba los párpados, como si su pensamiento estuviera muy lejos de allí.
—¿Qué pasa, Manuel Chiquito? —dijo la Duquesa a un hombre grueso y colorado, con los dedos llenos de sortijas de oro, que en aquel momento pasaba junto al grupo—. ¿No conoces a la gente? ¿O es que no tienes ojos sino para el rubito de los Ingresos?
El hombre se detuvo, fijando en la Duquesa una larga mirada indefinible.





























