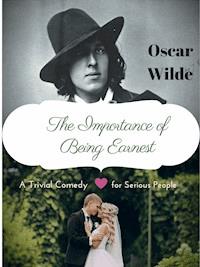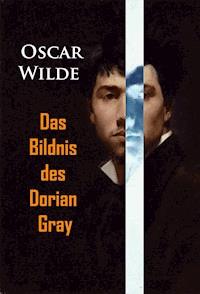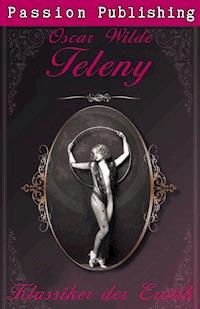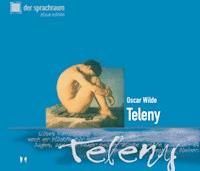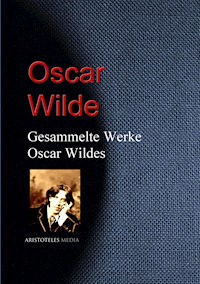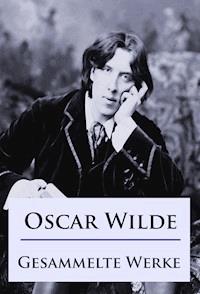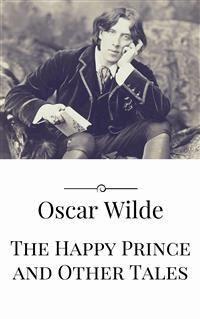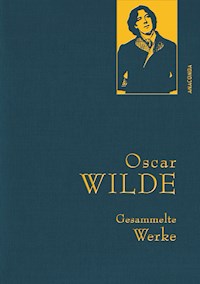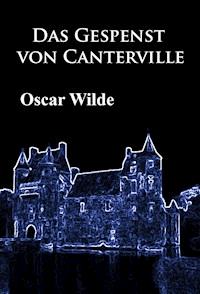Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
A cambio de la eterna juventud y la conservación de su belleza, Dorian Gray, el protagonista de esta obra, establece un pacto con las fuerzas más oscuras, mediante el cual el joven aristócrata no sufriría los efectos de una sucesiva y consecuente degradación moral y física. La novela constituye una profunda reflexión filosófica acerca de la naturaleza y el alma humana, al mismo tiempo que una crítica a la hipocresía y al furor moralista de la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Fuertemente criticada en su época, se considera una de las obras más conocidas de Oscar Wilde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El retrato de Dorian Gray
El retrato de Dorian Gray
Oscar Wilde
Título de la obra original en inglés: The Picture of Dorian Gray
Edición: Víctor Rolando Malagón
Diagramación y diseño de cubierta: Alejandro Barrios Cordovez
Imagen de la obra: detalle de la obra El pintor de su estudio de Rembrandt Harmenszoon van Rijn
Programación: Alberto Correa Mak
© Sobre la edición para epub:
Cubaliteraria, 2020
Primera edición, 2002
Segunda edición, 2004
© Sobre la presente edición:
Editorial Arte y Literatura, 2019
ISBN: 9789590309311
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Colección HURACÁN
Editorial Arte y Literatura
Instituto Cubano del Libro
Obispo no. 302, esq. a Aguiar, Habana Vieja
CP 10 100, La Habana, Cuba
e-mail: [email protected]
Cubaliteraria Ediciones Digitales
Instituto Cubano del Libro
Obispo 302 e/ Habana y Aguiar, Habana Vieja, La Habana, Cuba
www.cubaliteraria.cu
www.facebook.com/cubaliteraria
www.twitter.com/cuba_literaria
A cambio de la eterna juventud y la conservación de su belleza, Dorian Gray, el protagonista de esta obra, establece un pacto con las fuerzas más oscuras, mediante el cual el joven aristócrata no sufriría los efectos de una sucesiva y consecuente degradación moral y física. La novela constituye una profunda reflexión filosófica acerca de la naturaleza y el alma humana, al mismo tiempo que una crítica a la hipocresía y al furor moralista de la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Fuertemente criticada en su época, se considera una de las obras más conocidas de Oscar Wilde.
Prefacio
El artista es creador de cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es la finalidad del arte.
El crítico es quien puede traducir de un modo distinto o con un nuevo procedimiento su impresión ante las cosas bellas.
La más elevada, así como la más baja de las formas de crítica, son una modalidad de autobiografía. Quienes encuentran intenciones feas en cosas bellas están corrompidos sin ser encantadores. Esto es un defecto.
Quienes encuentran bellas intenciones en cosas bellas son cultos. A estos les queda la esperanza.
Ellos son los elegidos para quienes las cosas bellas significan únicamente belleza.
Un libro no es, en modo alguno, moral o inmoral. Los libros están bien o mal escritos. Esto es todo.
La aversión del siglo XIX por el realismo es la rabia de Calibán al verse la cara en el espejo.
La aversión del siglo XIX por el romanticismo es la rabia de Calibán al no verse la cara en un espejo.
La vida moral del hombre forma parte del tema para el artista; pero la moralidad del arte consiste en el uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada. Hasta las cosas ciertas pueden ser probadas.
Ningún artista tiene simpatía ética. Una simpatía ética en un artista constituye un amaneramiento imperdonable de estilo.
Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo.
Pensamiento y lenguaje son para el artista instrumentos de un arte.
Vicio y virtud son para el artista materiales de un arte.
Desde el punto de vista de la forma, el modelo de todas las artes es el del músico. Desde el punto de vista del sentimiento, la profesión de actor.
Todo arte es a la vez superficie y símbolo.
Quienes buscan bajo la superficie, lo hacen a su propio riesgo.
Quienes intentan descifrar el símbolo, lo hacen también a su propio riesgo.
Es al espectador, y no a la vida, a quien refleja realmente el arte.
La diversidad de opiniones sobre una obra de arte indica que la obra es nueva, compleja y vital. Cuando los críticos difieren, el artista está de acuerdo consigo mismo.
Podemos perdonar a un hombre el haber hecho una cosa útil en tanto que no la admire. La única disculpa de haber hecho una cosa inútil es admirarla intensamente.
Todo arte es completamente inútil.
Capítulo I
El estudio estaba lleno del fuerte olor de las rosas, y cuando una ligera brisa estival corrió entre los árboles del jardín, trajo por la puerta abierta el pesado aroma de las lilas y el perfume más delicado de los floridos agavanzos rosados.
Desde una esquina del diván tapizado de telas persas, sobre el cual estaba tumbado fumando innumerables cigarrillos, según su costumbre, lord Henry Wotton divisaba precisamente el centelleo de las suaves flores color miel de un cítiso, cuyas ramas trémulas parecían no poder soportar el peso de tan magnífico esplendor; y de vez en vez las fantásticas sombras de los pájaros fugaces revoloteaban a través de las largas cortinas de seda india, corridas ante la ancha ventana, produciendo como un momentáneo efecto japonés, haciéndole pensar en esos pintores de Tokio de caras de pálido jade, que por medio de un arte necesariamente inmóvil intentan expresar el sentido de la velocidad y del movimiento. El murmullo cansino de las abejas, buscando su camino entre las crecidas hierbas sin segar o revoloteando con insistencia alrededor de las polvorientas bayas doradas de una solitaria madreselva, hacían aún más opresora la calma. El confuso estruendo de Londres era como el registro de un órgano lejano.
En el centro de la habitación, sujeto sobre un recto caballete, estaba el retrato en tamaño natural de un joven de extraordinaria belleza, y enfrente, un poco más lejos, se hallaba sentado el propio pintor Basil Hallward, cuya repentina desaparición, algunos años antes, había causado por aquellos días tanta conmoción pública y dado origen a tan numerosas y extrañas conjeturas.
Al mismo tiempo que miraba el pintor la graciosa y gentil figura que su arte había reproducido con tanta sutileza, una sonrisa de placer cruzó por su cara y pareció permanecer en ella. Pero de pronto se estremeció y, cerrando los ojos, colocó los dedos sobre sus párpados, como si hubiese querido aprisionar en su cerebro algún raro sueño del que temiese despertar.
—Esta es su mejor obra, Basil; lo mejor que ha hecho usted nunca —dijo lord Henry lánguidamente—. Tiene usted que enviarla el año próximo a la Exposición de Grosvenor. La Academia es demasiado grande y demasiado vulgar. Las veces que he ido allí, había tanta gente que me ha sido imposible ver los cuadros, lo cual era espantoso, o tantos cuadros, que no he podido ver la gente, lo cual era peor aún. Grosvenor es realmente el único sitio.
—No creo que envíe esto a ningún sitio —respondió el artista, echando hacia atrás la cabeza con aquel raro ademán que hacía que se burlasen de él sus amigos de Oxford—. No, no enviaré esto a ninguna parte.
Lord Henry arqueó las cejas, y lo miró con asombro a través de las finas espirales de humo azul que se entrelazaban caprichosamente brotando de su grueso cigarrillo con mezcla de opio.
—¿Que no lo mandará a ninguna parte? ¿Y por qué, mi querido amigo? ¿Tiene usted alguna razón? ¡Qué hombres más extraños son ustedes los pintores! Remueven el mundo para adquirir fama. En cuanto la consiguen, parece como si quisieran desprenderse de ella. Es tonto por su parte, pues solo hay en el mundo una cosa peor que el que hablen de uno, y es que no hablen. Un retrato como este lo colocaría por encima de todos los jóvenes de Inglaterra y volvería envidiosos a los viejos, si los viejos fuesen capaces de sentir alguna emoción.
—Ya sé que se reirá de mí —replicó el pintor—; pero realmente no puedo exponerlo. He puesto tanto de mí mismo en él…
Lord Henry se tumbó sobre el diván, riendo.
—Sabía que se iba a reír; pero es absolutamente cierto, a pesar de todo.
—¡Demasiado de usted mismo en él! Palabra, Basil: no lo creía tan vanidoso; no encuentro verdaderamente ningún parecido entre usted, con su ceñuda y enérgica fisonomía, su pelo negro como el carbón y ese joven Adonis, que parece hecho de marfil y pétalos de rosa. Porque, mi querido Basil, es el propio Narciso, y usted… Bueno; naturalmente, tiene usted una expresión inteligente y todo lo demás. Pero la belleza, la verdadera belleza, acaba donde empieza la expresión intelectual. La intelectualidad es en sí misma un modo de exageración y destruye la armonía de cualquier faz. Desde el momento en que se sienta uno para pensar, se vuelve uno todo nariz o todo frente, o algo así de horrible. Mire usted los hombres que han triunfado en doctas profesiones. ¡Qué perfectamente horrorosos son! Excepto, naturalmente, en la Iglesia. Sin embargo, en la Iglesia no piensan. Un obispo repite a los ochenta años lo que le enseñaron a decir a los dieciocho, y la consecuencia natural es que tiene siempre un aspecto delicioso. Su joven y misterioso amigo, cuyo nombre no me ha dicho usted nunca, pero cuyo retrato me fascina realmente, no piensa nunca. Estoy completamente seguro de ello. Es unabella criatura sin sesos, que debería estar siempre aquí en invierno para sustituir a las flores ausentes, y refrescarnos siempre la inteligencia en verano. No se ilusione, Basil; no se parece a él bajo ningún concepto.
—No me comprende usted, Harry —respondió el artista—. Naturalmente que no me parezco a él. Lo sé perfectamente. En verdad, sentiría parecerme a él. ¿Se encoge de hombros? Le digo la verdad. Una fatalidad pesa sobre toda superioridad física e intelectual, esa especie de fatalidad que sigue a través de la historia los pasos vacilantes de los reyes. Es mejor no ser diferente de nuestros compañeros. Los feos y los estúpidos son los mejor librados desde ese punto de vista en este mundo. Pueden sentarse a su antojo o bostezar en la representación. Si no saben nada de la victoria, les está, por lo menos, ahorrado el conocimiento de la derrota. Viven como querríamos vivir todos: imperturbables, indiferentes y sin inquietudes. No importunan a nadie, ni son importunados. Pero usted, Harry, con su rango y su fortuna; yo, con mi talento tal como es; mi arte cualquiera que sea su valor; Dorian Gray, con su magnífico semblante, sufriremos todos por lo que los dioses nos han dado, sufriremos terriblemente.
—¿Dorian Gray? ¿Es este su nombre? —preguntó lord Henry, cruzando el estudio hacia Basil Hallward.
—Sí, este es su nombre. No pensaba decírselo.
—Pero ¿por qué no?
—¡Oh! No podría explicárselo. Cuando quiero a alguien muchísimo, no digo nunca su nombre a nadie. Es como renunciar a una parte de él. He aprendido a amar el secreto. Parece ser la única cosa que puede hacernos la vida moderna, misteriosa o maravillosa. La cosa más vulgar nos parece deliciosa si alguien nos la oculta. Cuando salgo de esta ciudad no digo a nadie adónde voy. Si lo hiciera, perdería todo mi placer. Es una costumbre tonta, lo confieso; pero en cierto modo parece aportar romanticismo a la vida de uno. ¿Me figuro que debe creerme loco de remate?
—En absoluto —respondió lord Henry—, en absoluto, mi querido Basil. Parece usted olvidar que estoy casado y que el único encanto del matrimonio es que proporciona una vida de decepción absolutamente necesaria para ambas partes. No sé nunca dónde está mi mujer, y mi mujer no sabe nunca lo que hago. Cuando nos encontramos,y nos encontramos de vez en vez; cuando comemos fuera juntos o cuando vamos a casa del duque, nos contamos mutuamente las historias más absurdas con las caras más serias. Mi mujer me supera realmente en ese aspecto. Jamás está indecisa en las fechas, y yo siempre lo estoy. Pero cuando se da cuenta no se enfada conmigo. Muchas veces lo desearía; pero se ríe de mí simplemente.
—Me desagrada esa manera que tiene de hablar de su vida conyugal, Harry —dijo Basil Hallward, yendo hacia la puerta que daba al jardín—. Lo creo un marido excelente, aunque avergonzado de sus propias virtudes. Es usted un hombre extraordinario. No dice nunca una cosa mala. Su cinismo es simplemente una afectación.
—Ser natural es simplemente una afectación, y la más irritante que conozco —exclamó, riendo, lord Henry, y los dos jóvenes salieron juntos al jardín y se acomodaron en un largo banco de bambú, colocado a la sombra de un macizo de laureles. El sol se deslizaba por las relucientes hojas. Blancas margaritas temblaban sobre la hierba.
Después de una pausa, lord Henry sacó su reloj.
—Tengo que irme, Basil —murmuró—; pero antes insisto en que responda a la pregunta que le hice hace poco.
—¿Qué pregunta? —dijo el pintor con los ojos fijos en la tierra.
—Ya sabe muy bien cuál.
—No lo sé, Harry.
—Bueno; voy a repetírsela. Es necesario que me explique por qué no quiere exponer el retrato de Dorian Gray. Deseo conocer la verdadera razón.
—Ya se la he dicho.
—No, no. Me ha dicho que era porque había demasiado de usted mismo en ese retrato. Vamos, esto es pueril.
—Harry —dijo Basil Hallward, mirándolo a los ojos—, todo retrato pintado con sentimiento es un retrato del artista, no del modelo. El modelo es meramente el accidente de ocasión. No es a él a quien revela el pintor; quien se revela sobre la tela coloreada es más bien el pintor. La razón por la cual no exhibiré ese retrato está en el temor que siento de haber mostrado el secreto de mi propia alma.
Lord Henry se echó a reír.
—¿Y cuál es? —preguntó.
—Se lo diré —dijo Hallward; pero una expresión de bochorno apareció en su rostro.
—Soy todo oídos, Basil —continuó su compañero, mirándolo.
—¡Oh! Tengo poco que decir realmente, Harry —respondió el pintor—, y temo que no lo comprenda. Quizás apenas lo crea.
Lord Henry sonrió, e inclinándose arrancó de la hierba una margarita de pétalos rosados, y examinándola:
—Estoy completamente seguro de que lo comprenderé —replicó mirando atentamente al pequeño disco morado de pelusa blanca—, y en cuanto a creer en las cosas, las creo todas con tal que sean enteramente increíbles.
El viento agitó algunas flores de los arbustos, y los pesados ramos de lilas se balancearon en el aire lánguido. Una cigarra chirrió cerca del muro y como un hilo azul pasó una larga y delgada libélula, cuyas brunas alas de gasa se oyeron vibrar. Lord Henry sintió como si hubiese percibido los latidos del corazón de Basil Hallward, y se preguntó entonces qué iba a suceder.
—Esta es la sencilla historia —dijo el pintor después de un rato—. Hace dos meses fui a una reunión en casa de lady Brandon. Ya sabe que nosotros, pobres artistas, tenemos que dejarnos ver en sociedad de cuando en cuando, lo suficiente para recordar que no somos unos salvajes. Con un frac y una corbata blanca, como usted me dijo una vez, todo el mundo, hasta un agente de Bolsa, puede llegar a tener una reputación de un ser civilizado. Estaba, pues, en el salón hacía diez minutos, conversando con damas maduras ataviadas recargadamente, o con fastidiosos académicos, cuando de pronto noté que alguien me observaba. Me volví a medias, y por primera vez vi a Dorian Gray. Al encontrarse nuestros ojos, me sentí palidecer. Una curiosa sensación de terror me sobrecogió. Comprendí que estaba ante alguien cuya simple personalidad era tan fascinante que, si me abandonaba a ella, absorbería mi naturaleza entera, mi alma y hasta mi propio arte. No quiero ninguna influencia exterior en mi vida. Ya sabe, Harry, lo independiente que soy por naturaleza. Siempre he sido dueño de mí mismo; siempre lo había sido, por lo menos, hasta el día de mi encuentro con Dorian Gray. Entonces…; pero no sé cómo explicarle esto. Algo pareció decirme que mi vida iba a atravesar una terrible crisis. Tuve la extraña sensación de que el Destino me reservaba exquisitas dichas y penas exquisitas. Atemorizado, me dispuse a salir del salón. No era mi conciencia lo que me hacía obrar así; había en ello una especie de cobardía. No vi otro medio de escapar.
—La conciencia y la cobardía son realmente lo mismo, Basil. La conciencia no es más que el nombre registrado de esa razón social. Y esto es todo.
—No creo lo mismo, Harry, y pienso que usted tampoco lo cree. Sin embargo, sea el que fuese entonces mi motivo (quizás era orgullo, porque yo era muy orgulloso), me precipité hacia la puerta. Naturalmente, tropecé en ella con lady Brandon. «¿No pensará irse tan pronto, míster Hallward?», exclamó. ¿Conoce usted su extraña y chillona voz?
—Sí; es un pavo real en todo menos en la belleza —dijo lord Henry, deshojando la margarita con sus largos dedos nerviosos.
—No pude quitármela de encima. Me presentó a altezas y a personajes con cruces y charreteras, a damas provectas que ostentaban tiaras gigantescas y narices de loro. Habló de mí como de su amigo más querido. La había visto solamente una vez antes de ese día, pero se empeñó en convertirme en la celebridad de la velada. Creo que por entonces uno de mis cuadros tenía un gran éxito, y que se hablaba de él en los diarios de cinco céntimos, que son, como sabe, los heraldos de la inmortalidad del siglo XIX.De pronto me encontré frente a frente con el joven cuya personalidad me había intrigado tan extrañamente. Nos tocábamos casi. De nuevo nuestros ojos se encontraron. Fue imprudente de mi parte, pero rogué a lady Brandon que nos presentara. Después de todo, quizá no fuese imprudencia, sino simplemente algo inevitable. Nos hubiésemos hablado sin ninguna presentación. Estoy seguro de ello. Y Dorian, más tarde, me dijo lo mismo. También él había sentido que estábamos destinados a conocernos.
—¿Y qué le dijo a usted lady Brandon de ese maravilloso joven? —preguntó el amigo—. Sé que tiene la manía de hacer un breve précis1 de todos sus invitados. Recuerdo que una vez me presentó a un apoplético y truculento caballero, cubierto de órdenes, y me susurró al oído, con un cuchicheo trágico, los detalles más estupendos, que debieron de oír todas las personas que se hallaban en el salón. Esto me hizo rehuirla. Me gustaba conocer a las personas por mí mismo. Pero lady Brandon trata a sus convidados exactamente como un tasador a sus mercancías. Les explica enteramente o dice acerca de ellos todo, excepto lo que uno quisiera saber.
—¡Pobre lady Brandon! Es usted severo con ella, Harry —dijo Hallward negligentemente.
—Mi querido amigo, intentó ella fundar un salon2 y solo consiguió abrir un restaurante. ¿Cómo podría yo admirarla? Pero dígame: ¿qué le dijo de míster Dorian Gray?
—¡Oh! Algo así como: «Muchacho encantador. Su pobre madre y yo éramos inseparables. He olvidado completamente lo que hace o temo… ¡que no haga nada! ¡Oh, sí! Toca el piano… ¿O es el violín, mi querido míster Gray?». No pudimos contener la risa, y de pronto nos hicimos amigos.
—La risa no es un mal comienzo de amistad, ni mucho menos, y está lejos de ser un mal final —dijo el joven lord, arrancando otra margarita.
Hallward meneó la cabeza.
—No puede comprender, Harry —murmuró—, qué es la amistad o qué es el odio en un caso así. Quiere a todo el mundo lo cual es como si le fuesen a usted indiferentes.
—¡Qué atrozmente injusto es usted! —exclamó lord Henry, echando hacia atrás su sombrero y mirando las nubecillas que, como vellones de seda blanca, iban a la deriva por el azul turquesa del cielo de verano—. Sí, horriblemente injusto. Establezco una gran diferencia entre las personas. Elijo a mis amigos por su buen aspecto, a mis simples conocidos por su buen carácter y a mis enemigos por su buena inteligencia. Un hombre no daría nunca bastante importancia a la elección de sus enemigos. Yo no tengo ni uno solo que sea un tonto. Son todos hombres de cierta potencia intelectual y, por consiguiente, todos me aprecian. ¿Es esto muy vanidoso de mi parte? Creo que es más bien vano.
—Así lo pienso yo, Harry. Pero, según su clasificación, debo de ser un simple conocido.
—Mi bueno y querido Basil, es usted para mí mucho más que un conocido.
—Y mucho menos que un amigo. Una especie de hermano, ¿verdad?
—¡Oh, los hermanos! No me importan los hermanos. Mi hermano mayor no quiere morirse, y los más pequeños parecen desear imitarlo.
—¡Harry! —exclamó Hallward, frunciendo las cejas.
—Amigo mío, no hablo completamente en serio. Pero no puedo evitar el detestar a mis parientes. Supongo que esto se debe a que ninguno de nosotros puede soportar la vista de otros que tengan sus mismos defectos. Simpatizo por completo con la democracia inglesa en su rabia contra lo que ella denomina los vicios del gran mundo. Las masas sienten que la embriaguez, la estupidez y la inmoralidad deben ser propiedad suya, y si alguno de nosotros asume esos defectos, es como si cazase en sus vedados. Cuando el pobre Southwark compareció ante el Tribunal de Divorcios, la indignación de esas masas fue magnífica. Y, sin embargo, no creo que la décima parte del proletariado viva correctamente.
—No apruebo ni una sola de las palabras que acaba de decir, y tengo la convicción, Harry, de que usted tampoco las aprueba.
Lord Henry acarició su barba cortada en punta y, golpeando la puntera de su zapato de charol con su bastón de ébano adornado con borlas, prosiguió:
—¡Qué inglés es usted, Basil! Esta es la segunda vez que me hace una observación. Si se expone una idea a un verdadero inglés (lo cual es siempre cosa temeraria), no intenta nunca saber si la idea es buena o mala. Lo único que considera de importancia es saber si uno cree en ella. Ahora bien: el valor de una idea no tiene que ver con la sinceridad del hombre que la expresa. Realmente, hay muchas probabilidades de que la idea sea interesante en proporción directa con el carácter insincero de la persona, pues en este caso no estará coloreada por ninguna de las necesidades, de los deseos o de los prejuicios de aquella. Sin embargo, no me propongo discutir cuestiones políticas, sociológicas o metafísicas con usted. Prefiero las personas a sus principios, y prefiero antes que nada en el mundo a las personas sin principios. Hábleme más de míster Dorian Gray. ¿Con cuánta frecuencia lo ve?
—A diario. No podría ser feliz si no lo viese a diario. Me es absolutamente necesario.
—¡Es extraordinario! Yo creía que no se preocupaba usted más que de su arte.
—Él es ahora todo mi arte —dijo el pintor gravemente—. Algunas veces pienso, Harry, que no hay más que dos cosas de alguna importancia en la historia del mundo.La primera es la aparición de un nuevo medio para el arte, y la segunda, el advenimiento de una nueva personalidad, también para el arte. Lo que el descubrimiento de la pintura al óleo fue para los venecianos, y más tarde, la faz de Antínoo para la escultura griega, la cara de Dorian Gray lo será algún día para mí. No es únicamente porque lo pinte, lo dibuje o le haga apuntes. Ya hice todo eso, naturalmente; pero él es para mí mucho más que un modelo. Esto no quiere decir, en modo alguno, que esté poco contento de lo que he hecho sobre él, ni que su belleza sea tal que el arte no pueda expresarla. Nada hay que no pueda expresar el arte, y sé muy bien que la obra que he hecho desde mi encuentro con Dorian Gray es una buena obra, la mejor de mi vida. Pero de una manera curiosa (me extrañaría que pudiese comprenderme), su personalidad me ha sugerido una manera de arte y un modo de estilo enteramente nuevos. Veo las cosas de una forma diferente. Las pienso de manera diferente. Puedo ahora crear una vida que antes me estaba oculta. «Una forma soñada en días de meditación…». ¿Quién ha dicho esto? Ya no me acuerdo; pero esto es exactamente lo que ha sido Dorian Gray para mí. La simple presencia visible de este adolescente (pues solo me parece un adolescente, aunque tenga más de veinte años), su simple presencia visible… ¡Ah! Me extrañaría que pudiese usted darse cuenta de lo que esto significa. Inconscientemente define para mí las líneas de una escuela nueva, de una escuela que uniese toda la pasión del espíritu romántico con toda la perfección del espíritu griego. La armonía del cuerpo y del alma. ¡Qué maravilla! Nosotros, en nuestra demencia, hemos separado esas dos cosas e inventado un realismo que es vulgar, una idealidad vacía. ¡Harry! ¡Si supiese lo que es Dorian Gray para mí! ¿Recuerda aquel paisaje mío por el que Agnew me ofreció una suma tan considerable y del cual, sin embargo, no quise desprenderme? Es una de las mejores cosas que he hecho. ¿Y sabe por qué? Porque mientras lo pintaba, Dorian Gray estaba sentado junto a mí. Alguna influencia sutil pasó de él a mí, y por primera vez en mi vida sorprendí en el sencillo paisaje ese no sé qué buscado por mí siempre y que nunca capté.
—¡Basil, eso es extraordinario! Es necesario que vea a Dorian Gray.
Hallward se levantó de su asiento y anduvo por el jardín. Volvió un momento después.
—Harry —dijo—, Dorian Gray es un simple motivo de arte para mí. Usted no vería nada en él. Yo lo veo todo. Nunca está más presente en mi obra que cuando noveo ninguna imagen de él. Es una sugestión de nueva especie, como le he dicho. Lo hallo en las curvas de ciertas líneas, en lo adorable y en lo sutil de ciertos colores. Esto es todo.
—Entonces, ¿por qué no quiere exponer su retrato? —preguntó lord Henry.
—Porque, sin pensarlo, he puesto en él la expresión de toda esa extraña idolatría artística, naturalmente, de la cual nunca he querido hablar con él. No sabe nada. La ignorará siempre. Pero quizás el mundo lo adivine; y no quiero desnudar mi alma ante su mirada entrometida y superficial. Nunca pondré mi corazón bajo su microscopio. ¡Hay demasiado de mí mismo en eso, Harry! ¡Demasiado de mí mismo!
—Los poetas no son tan escrupulosos como usted. Saben cuánto ayuda a la venta la pasión útilmente divulgada. Hoy día, de un corazón desgarrado se tiran muchas ediciones.
—Los odio por eso —exclamó Hallward—. Un artista debe crear cosas bellas; pero no debe poner nada de su propia vida en ellas. Vivimos en una época en que los hombres no ven el arte más que bajo una forma autobiográfica. Hemos perdido el sentido abstracto de la belleza. Algún día enseñaré al mundo lo que es eso; y por esta razón el mundo no verá nunca mi retrato de Dorian Gray.
—Creo que está equivocado, Basil; pero no quiero discutir con usted. Discuto únicamente la pérdida intelectual. Dígame: ¿y está muy encariñado con usted Dorian Gray?
El pintor pareció reflexionar algunos instantes.
—Sí, me quiere —contestó después de una pausa—; sé que me quiere. Es cierto que lo halago enormemente. Siento un placer extraño en decirle cosas de las que sé que después voy a arrepentirme. En general, es encantador conmigo, y permanecemos en el estudio hablando de mil cosas. De vez en vez, sin embargo, se muestra terriblemente desconsiderado y parece encontrar un verdadero placer en apenarme. Entonces siento, Harry, que he dado mi alma entera a un ser que la trata como a una flor que se pone en el frac, como una condecoración que seduce su vanidad, como el ornato de un día de verano.
—Los días de verano son muy largos, Basil —murmuró lord Henry—. Quizá se canse usted de Dorian Gray antes que él. Triste cosa es pensarlo; pero no puede dudarse que el talento dura mucho más que la belleza. Esto explica por qué nos tomamos tanto trabajo en instruirnos. Tenemos necesidad, para la feroz lucha de la vida, de algo que quede, y nos llenamos la mente de tonterías y datos, con la necia esperanza de conservar nuestro puesto. El hombre culto, bien enterado; este es el ideal moderno. Pero la mente de este hombre bien enterado es una cosa horrible. Es como un bric-abrac3 monstruoso y polvoriento, revoltijo en el cual todo objeto está tasado por encima de su verdadero valor. Creo que se cansará usted primero, a pesar de todo. Algún día mirará a su amigo y le parecerá que ya no es quien era, no le gustará su tez o cualquier otra cosa. Se lo reprochará en el fondo, pero al fin concluirá por creer que se ha portado mal con usted. La siguiente vez que lo visite, se mostrará usted perfectamente frío e indiferente. Será muy lamentable, pues lo transformará. Lo que me ha contado es una historia de amor, una historia de amor estético pudiera llamarse, y lo peor es que cuando se vive una historia de amor. De cualquier clase que sea, se siente uno desencantado.
—Harry, no hable así. Mientras yo viva, la personalidad de Dorian Gray me dominará. No puede usted sentir lo que yo siento. Cambia usted con demasiada frecuencia.
—¡Ah!, mi querido Basil, precisamente por eso puedo sentir. Los que son fieles conocen el lado trivial del amor únicamente; el infiel es el que conoce sus tragedias.
Y lord Henry, frotando una cerilla sobre una linda fosforera de plata, comenzó a fumar con la placidez de una conciencia tranquila y con aire satisfecho, como si hubiese definido el mundo en una frase. Hubo un susurro de gorjeantes gorriones entre las hojas verde laca de la hiedra, y la sombra azul de las nubes los ahuyentó por el césped como una bandada de golondrinas. ¡Qué gratamente se estaba en el jardín! Y ¡cuán deliciosas eran las emociones de los demás! Mucho más deliciosas que sus ideas, creía él. La propia alma y las pasiones de sus amigos —tales le parecían ser las cosas fascinantes de la vida—. Imaginábase, divirtiéndose silenciosamente con este pensamiento, el almuerzo tedioso que se evitaba con su larga visita a Basil Hallward. Si hubiese ido a casa de su tía, estaba seguro de haberse encontrado allí a lord Goodbody, y toda la conversación habría versado sobre la alimentación de los pobres y la necesidad de establecer casas de huéspedes modelo. Hubiera oído preconizar a cada clase la importancia de las diversas virtudes, cuya práctica, claro es, no ejercitaban ellas. El rico habría hablado del valor del ahorro, y el holgazán, disertado elocuentemente sobre la dignidad del trabajo. ¡Era encantador haber escapado de todo aquello! Repentinamente, al mismo tiempo que pensaba en su tía, se le ocurrió una idea. Se volvió hacia Hallward y dijo:
—Mi querido amigo, ahora recuerdo exactamente.
—¿Qué recuerda usted, Harry?
—Dónde oí el nombre de Dorian Gray.
—¿Dónde fue? —preguntó Hallward, frunciendo levemente el ceño.
—No me mire tan furioso, Basil. Fue en casa de mi tía Agatha. Me dijo que había descubierto a un maravilloso joven que quería gustoso ayudarla en sus visitas al East End, y que se llamaba Dorian Gray. Puedo asegurar que nunca me habló de él como de un joven apuesto. Las mujeres no aprecian la hermosura; las mujeres honradas, por lo menos. Me dijo que era muy formal y de un buen carácter. De pronto me imaginé un individuo de gafas y cabellos lacios, horriblemente pecoso y contoneándose sobre unos pies enormes. Me hubiese gustado saber que era su amigo.
—Y a mí me complace mucho que no lo haya sabido, Harry.
—¿Por qué?
—No quiero que lo conozca.
—¿No quiere que lo conozca?
—No.
—Míster Dorian Gray está en el estudio, señor —dijo el mayordomo, entrando en el jardín.
—Ahora tiene usted que presentármelo —exclamó, riendo, lord Henry.
El pintor se volvió hacia su criado, que permanecía al sol, guiñando los ojos.
—Dígale a míster Gray que espere, Parker; me reuniré con él dentro de unos instantes.
El hombre se inclinó y volvió sobre sus pasos.
Luego, el artista miró a lord Henry.
—Dorian Gray es mi amigo más querido —dijo—. Es de un carácter bueno y sencillo. Su tía tenía completa razón en lo que dijo de él. No lo eche a perder. No intente influir en él. Su influencia le sería perniciosa. El mundo es amplio, y no falta en él gente maravillosa. No me arrebate la única persona que da a mi arte el encanto que pueda poseer; mi vida como artista depende de él. Cuidado, Harry, confío en usted.
Hablaba en voz baja, y las palabras parecían brotar contra su voluntad.
—¡Qué tontería dice usted! —dijo lord Henry sonriendo; y, cogiendo a Hallward por el brazo, lo condujo casi a la fuerza hacia la casa.
Capítulo II
Al entrar vieron a Dorian Gray. Estaba sentado al piano, de espalda a ellos, hojeando las páginas de un álbum de las Escenas del bosque, de Schumann.
Va usted a prestármelas, exclamó Basil. Quiero aprendérmelas. Son perfectamente encantadoras.
—Eso depende por completo de como pose usted hoy, Dorian.
—¡Oh! Estoy cansado de posar y no quiero un retrato de tamaño natural —contestó el adolescente girando sobre el taburete de una manera petulante y voluntariosa.
Un ligero rubor coloreó sus mejillas cuando divisó a lord Henry, y Dorian se levantó precipitadamente.
—Le pido perdón, Basil; pero no sabía que estaba acompañado.
—Es lord Henry Wotton; Dorian, uno de mis antiguos amigos de Oxford. Acababa de decirle que era usted un modelo magnífico, y ahora lo ha estropeado todo.
—Pero no ha estropeado mi placer en conocerlo, míster Gray —dijo lord Henry, adelantándose y tendiéndole la mano—. Mi tía me ha hablado de usted a menudo. Es uno de sus favoritos, y temo que también una de sus víctimas.
—Ahora no estoy en gracia con lady Agatha —contestó Dorian con un gesto burlón de arrepentimiento—. El martes último prometí acompañarla a un club de Whitechapel y me he olvidado realmente de ello. Íbamos a ejecutar juntos un dúo, tres dúos me parece. No sé lo que va a decirme. El solo pensamiento de verla me horroriza.
—¡Oh! Lo pondré a usted en paz con mi tía. Es su partidaria acérrima. Y no creo que haya realmente materia de enfado. El auditorio contaba probablemente con un dúo. Cuando tía Agatha se sienta al piano hace ruido por dos.
—Horrible es eso para ella y no muy agradable para mí —contestó Dorian riendo.
Lord Henry lo miraba. Sí, era en realidad maravillosamente gentil con sus labios escarlata finamente dibujados, sus francos ojos azules, su cabello rubio y rizado. Todo en su cara atraía la confianza hacia él. Allí estaba todo el candor de la juventud unido a la pureza ardiente de la adolescencia. Se notaba que el mundo no la había manchado aún. No era extraño que Basil Hallward sintiera aquella veneración por él.
—Es usted demasiado encantador para consagrarse a la filantropía, míster Gray; demasiado encantador —y lord Henry, recostándose sobre el diván, abrió su pitillera.
El pintor se ocupaba febrilmente en preparar sus colores y sus pinceles. Parecía preocupado, y al oír la última observación de lord Henry, lo miró, vaciló un instante, y luego dijo:
—Harry, necesito concluir hoy este retrato. ¿Me guardaría usted rencor si le rogase que se fuese?
Lord Henry sonrió y miró a Dorian Gray.
—¿He de irme, míster Gray? —preguntó.
—¡Ah, no!, se lo ruego, lord Henry. Veo que Basil se encuentra de mal humor; y no lo puedo soportar enfadado. Además, necesito que me explique por qué no debo dedicarme a la filantropía.
—No sé qué contestarle sobre ello, míster Gray. Es un tema tan aburrido, que no se puede hablar de él más que en serio. Pero, ciertamente, no me iré, ya que me pide que me quede. ¿A usted no le importa realmente, Basil? Me ha dicho a menudo que le gustaba tener a alguien que charlase con sus modelos.
Hallward se mordió los labios.
—Si Dorian lo desea, puede usted quedarse. Los caprichos de Dorian son leyes para todos, excepto para él.
Lord Henry cogió su sombrero y sus guantes.
—Es usted muy amable, Basil, pero debo marcharme. Estoy citado con una persona en el Orleans. Adiós, míster Gray. Venga a verme una de estas tardes a la calle Curzon. Casi siempre estoy en casa a eso de las cinco. Escríbame cuando piense venir. Sentiría mucho no estar.
—Basil —exclamó Dorian Gray—, si lord Henry Wotton se va, me voy yo también. No abre usted nunca la boca cuando pinta, y es horriblemente aburrido estarse plantado sobre una plataforma teniendo que poner cara agradable. Ruéguele que se quede. Insisto en ello.
—Quédese, Harry, para dar gusto a Dorian Gray y a mí —dijo Hallward, mirando atentamente su cuadro—. Es completamente cierto: no hablo nunca mientras trabajo, ni tampoco escucho, y tiene que ser fastidioso para mis infortunados modelos. Le ruego que se quede.
—Pero ¿qué va a pensar esa persona en el Orleans?
El pintor se echó a reír.
—Creo que la cosa se arreglará sin dificultad. Siéntese, Harry. Y ahora, Dorian, suba usted a la plataforma, no se mueva demasiado ni preste atención alguna a lo que le diga lord Henry. Su influencia es perniciosa para todos sus amigos, excepto para mí.
Dorian Gray subió a la plataforma con el aire de un joven mártir griego, haciendo una pequeña moue4 de descontento a lord Henry, a quien ya había tomado afecto. ¡Eran tan diferente de Basil! Y formaban ambos un contraste tan delicioso. Y lord Henry tenía una voz tan bella. Al cabo de unos instantes le dijo:
—¿Es su influencia realmente tan mala como dice Basil, lord Henry?
—No hay influencia buena, míster Gray. Toda influencia es inmoral…, inmoral desde el punto de vista científico.
—¿Por qué?
—Porque influir sobre una persona es transmitirle nuestra propia alma. No piensa ya con sus pensamientos naturales ni se consume con sus pasiones naturales. Sus virtudes no son reales para ella. Sus pecados, si es que hay algo semejante a pecados, son prestados. Se convierte en eco de una música ajena, en actor de una obra que no fue escrita para ella. El fin de la vida es el propio desenvolvimiento, realizar la propia naturaleza perfectamente, esto es lo que debemos hacer. Lo malo es que la gente está asustada de sí misma hoy día. Han olvidado el más elevado de todos los deberes: el deber para consigo mismo. Son caritativas, naturalmente. Alimentan al hambriento y visten al pordiosero. Pero dejan morirse de hambre a sus almas, y van desnudas. El valor nos ha abandonado. Quizá no lo tuvimos nunca, en realidad. El terror de la sociedad, que es la base de la moral; el terror de Dios, que es el secreto de la religión… Estas son las dos cosas que nos gobiernan. Y, sin embargo…
—Vuelva un poco la cabeza a la derecha, Dorian, como un buen muchacho —dijo el pintor, que absorto en su obra, acababa de sorprender en la cara del adolescente un gesto que no le había visto antes.
—Y, sin embargo —continuó lord Henry, con su voz baja y musical y con aquella graciosa flexión de mano que fue siempre tan característica en él y que ya tenía en la época de Eton—, creo que si un hombre quisiera vivir su vida plena y completamente, si quisiese dar una forma a todo sentimiento suyo, una realidad a todo sueño propio, el mundo ganaría tal empuje de nueva alegría, que olvidaríamos todas las enfermedades medievales para volvernos hacia el ideal griego, a algo más bello y más rico que ese ideal quizá. Pero el más valiente de nosotros está asustado de sí mismo. La mutilación del salvaje tiene su trágica supervivencia en la propia negación que corrompe nuestras vidas. Nos vemos castigados por nuestras negaciones. Cada impulso que intentamos aniquilar germina en la mente y nos envenena. El cuerpo peca primero y se satisface con su pecado, porque la acción es un modo de purificación. No nos queda nada más que el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de una pena. El único medio de desembarazarse de una tentación es ceder a ella. Si la resistimos, nuestras almas crecerán enfermizas, deseando las cosas que se han prohibido a sí mismas y, además, sentirán deseo por lo que unas leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos tienen lugar en el cerebro. Es en el cerebro y solamente en él donde tienen lugar asimismo los grandes pecados del mundo. Usted, míster Gray, usted mismo, con su juventud rosa y su adolescencia blanquirrosa, habrá tenido pasiones que le hayan atemorizado, pensamientos que le hayan llenado de terror, días de ensueño y noches de ensueño cuyo simple recuerdo pudiera teñir de vergüenza sus mejillas…
—¡Basta! —balbució Dorian Gray—. ¡Basta! Me deja usted aturdido. No sé qué decir. Tengo una respuesta, pero no puedo encontrarla. No hable. Déjeme pensar. O, más bien, déjeme que intente no pensar.
Durante casi diez minutos permaneció sin hacer un movimiento, entreabiertos los labios y con ojos extrañamente brillantes. Parecía tener la oscura conciencia de que trabajaban en él influencias completamente nuevas. Le parecían nacidas por entero de él mismo. Las pocas palabras que el amigo Harry le había dicho —pronunciadas, indudablemente, por casualidad y repletas de paradojas— habían tocado alguna cuerda secreta que no fue nunca pulsada con anterioridad, pero que sentía ahora vibrante y palpitante con extrañas conmociones.
La música lo había conmovido así. La música lo había turbado muchas veces. Pero la música no era articulada. No es un nuevo mundo, sino más bien un nuevo caos el que crea en nosotros. ¡Las palabras! ¡Las simples palabras! ¡Qué terribles son! ¡Qué límpidas, qué vivas y qué crueles! Quisiera uno evitarlas. Y, sin embargo, ¡qué sutil magia hay en ellas! Parecen comunicar una forma plástica a las cosas informes y tienen una música propia tan dulce como la del violín o la del laúd. ¡Las simples palabras! ¿Hay algo más real que las palabras?
Sí; le sucedieron cosas en su infancia que no había comprendido. Ahora las comprendía. La vida se le apareció de pronto violentamente coloreada. Pensó que hasta entonces estuvo entre el fuego. ¿Por qué no lo supo antes?
Lord Henry lo observaba con su fina sonrisa. Conocía el preciso momento psicológico del silencio. Se sentía interesado vivamente. Le extrañaba la impresión repentina que sus palabras habían producido y, recordando un libro leído cuando tenía dieciséis años, libro que le había revelado lo que antes ignorara, se maravilló viendo a Dorian Gray pasar por una experiencia parecida. Acababa de lanzar una flecha al aire simplemente. ¿Había dado en el blanco? ¡Qué fascinante era aquel muchacho!
Hallward seguía pintando con aquella maravillosa seguridad de pulso que lo caracterizaba; poseía ese auténtico refinamiento, esa delicadeza perfecta que, en arte, proviene solo del verdadero vigor. No advertía el silencio.
—Basil, estoy cansado de posar —exclamó de pronto Dorian Gray—. Quiero salir y sentarme en el jardín. El aire es aquí sofocante.
—Mi querido amigo, lo siento mucho, cuando pinto no pienso nunca en ninguna otra cosa. Pero nunca ha posado usted mejor. Estaba usted perfectamente quieto. Y he conseguido el efecto que necesitaba: los labios entreabiertos y la mirada brillante. No sé lo que Harry ha podido decirle; pero le debe usted a él ciertamente esa expresión maravillosa. Supongo que lo habrá elogiado. No hay que creer ni una palabra de lo que dice.
—No me ha elogiado realmente. Quizá sea esta la razón por la cual no quiero creer nada de lo que me ha dicho.
—Reconozca que lo cree todo —dijo lord Henry, mirándolo con sus ojos soñadores y lánguidos—. Lo acompañaré al jardín. Hace un calor horroroso en este estudio. Basil, mande usted que nos sirvan alguna bebida helada, algo que tenga fresas.
—Con mucho gusto, Harry. Llame y cuando venga Parker le diré lo que quieren. Tengo todavía que trabajar en el fondo del retrato; dentro de poco iré a reunirme con ustedes. No me retenga usted demasiado a Dorian. No me he encontrado nunca en semejante disposición para pintar como hoy. Será esta mi obra maestra. Es ya mi obra maestra.
Lord Henry, al entrar en el jardín, encontró a Dorian Gray con la faz hundida en un gran ramo de lilas, sorbiendo febrilmente el aroma como si fuese vino. Se acercó a él y le puso la mano sobre el hombro.
—Hace usted muy bien —murmuró—. Nada puede curar mejor el alma que los sentidos, y nada puede curar mejor los sentidos que el alma.
El joven se estremeció y se volvió. Tenía la cabeza al aire y la hojarasca había revuelto sus rizos rebeldes, enredando las hebras doradas. En sus ojos fluctuaba el temor, ese temor que se halla en las personas que se despiertan repentinamente. Las aletas de la nariz, finamente dibujadas, palpitaban, y una turbación oculta avivó el carmín de sus labios trémulos.
—Sí —continuó lord Henry—, ese es uno de los grandes secretos de la vida; curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma. Es usted una creación admirable. Sabe más de lo que cree saber, así como sabe menos de lo que quiere saber.