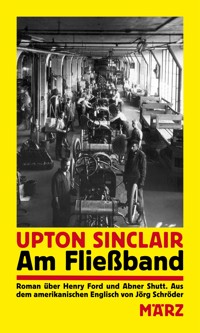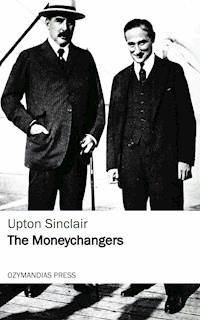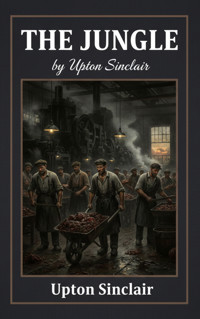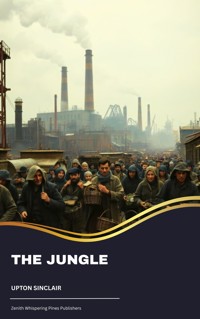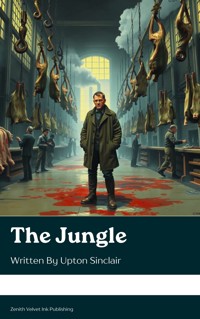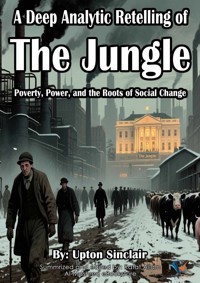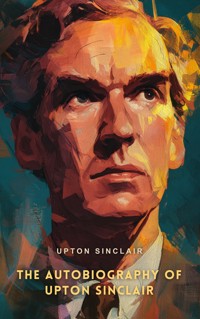Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Popular
- Sprache: Spanisch
Esta obra, si bien desde la ficción, atestigua el movimiento minero en Estados Unidos. La novela denuncia las injusticias anticonstitucionales ejercidas por los grandes consorcios mineros hacia sus trabajadores en un intento por reflexionar sobre las bases del imperio estadounidense (y de cualquier sociedad capitalista). Cada sección aborda problemáticas diferentes si bien siguiendo un eje narrativo coherente: los temas van desde corrupción dentro de los campos mineros hasta la visión y conciencia de la clase privilegiada ante la mano obrera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
766
EL REY CARBÓN
UPTON SINCLAIR
El rey Carbón
Traducción IRVING ROFFE
Primera edición, 2020 [Primera edición en libro electrónico, 2020]
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
D. R. © 2020, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6867-7 (ePub)ISBN 978-607-16-6870-7 (mobi)ISBN 978-607-16-6736-6 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Libro primero. Los dominios del rey Carbón
Libro segundo. Los siervos del rey Carbón
Libro tercero. Los esbirros del rey Carbón
Libro cuarto. La voluntad del rey Carbón
Apéndice
A Mary Craig KimbroughPor su persistencia en la muy arriesgada labor de criticar implacablemente el manuscrito de su marido, y a quien el lector debe la ausencia de la mayoría de los defectos de este libro.
LIBRO PRIMERO
LOS DOMINIOS DEL REY CARBÓN
I
EL POBLADO llamado Pedro se extendía por el borde de la región montañosa como un desperdigado racimo de tiendas y cantinas de las que partían varias líneas férreas secundarias hacia los desfiladeros y las minas de carbón. Durante la semana, el pueblo dormía pacíficamente, pero a partir del sábado por la noche, cuando los mineros bajaban y los rancheros llegaban a caballo o en automóviles, despertaba a una vida de frenesí.
Un día de finales de junio, un joven llegó a la estación ferroviaria. Tenía unos veintiún años de edad, rasgos finos y cabello castaño, más bien ondulado. Vestía un traje raído y deslavado que había adquirido en un barrio de su ciudad natal donde los comerciantes hebreos ofrecen sus mercancías en las banquetas. Bajo el traje tenía puesta una camisa azul y manchada, sin corbata, y calzaba unas pesadas botas que ya habían prestado muchos servicios. Cargaba a sus espaldas una muda de ropa y una cobija, y en los bolsillos guardaba un peine, un cepillo de dientes y un pequeño espejo.
Sentado en el vagón para fumadores del tren, el joven había escuchado la conversación acerca de las minas de carbón, a fin de corregir su acento. En cuanto descendió del tren caminó vías abajo y se frotó las manos con ceniza, para luego tiznarse ligeramente el rostro. Luego de estudiar en el espejo el efecto de esto, se dirigió a la calle principal de Pedro y entró a una pequeña tabaquería. Con la voz más hosca que le fue posible, preguntó a la tendera:
—¿Puede decirme cómo llegar a la mina Pine Creek?
La mujer lo miró sin ninguna suspicacia. Le dio la información requerida y el joven tomó un tranvía hasta el pie del desfiladero Pine Creek, donde inició una caminata de veinte kilómetros. Era un día soleado, de cielo azul cristalino y vigorizantes vientos montañosos. El joven parecía feliz y, al andar su marcha, cantó una canción de varios versos:
El rey Carbón tenía un alma alegre y antigua
Y un alma alegre y antigua tenía él
Se hizo de un colegio y se hizo de conocimientos
¡Hurra por mí y aquél!
Oh, Liza-Ann, para ti es esta aria
La luna brilla sobre la araucaria
Oh, Liza-Ann, palabras vienen y van
En esta canción de la Universidad de Harrigan.
Las hace girar, esta alma alegre y sin confín
Las ruedas industriales
Giran y giran, para su pipa y bombín
Y para sus estudiantes más leales.
Oh, Mary-Jane, sal a la vereda
La luna brilla sobre el pinar
Oh, Mary-Jane, soy yo quien vocifera
¡La canción de Harrigan!
¡Hurra por el rey Carbón, su nómina a raudales
y sus ruedas industriales!
¡Hurra por su pipa, hurra por su bombín
hurra por ti y por mí!
Oh, Liza-Ann, para ti es esta aria
La luna brilla sobre la araucaria…
Y así seguía y seguía, mientras brillara la luna sobre el campus universitario. Era una mezcla de alegre sinsentido y del cuestionamiento con el que los jóvenes modernos ahora atribulan a sus mayores. Como canción de marcha, era algo rápida para las pendientes de un cañón montañoso, y Hal Warner se detenía para gritar a los muros de roca y oír la respuesta, y luego reanudaba su camino. Tenía en su corazón juventud, amor y curiosidad; tenía también algunas monedas en sus bolsillos, además de un billete de diez dólares cosido a su cinturón, para casos de emergencia extrema. Si un fotógrafo de la Compañía General de Combustibles de Peter Harrigan hubiera fotografiado al joven durante esa mañana, la imagen habría sido ideal como “retrato de un minero” en cualquier revista dedicada a la “prosperidad”.
Pero el ascenso fue difícil y hacia el final nuestro viajero cobró conciencia del peso de sus botas y dejó de cantar. Justo al ponerse el sol sobre el cañón llegó a su destino: una puerta con un letrero que cerraba la vereda:
COMPAÑÍA CARBONERA PINE CREEKPROPIEDAD PRIVADAPROHIBIDO EL PASO
Hal se acercó a la puerta de barrotes de hierro y candados. Luego de una pausa para preparar su voz más hosca, pateó la puerta y salió un hombre de una choza cercana.
—¿Qué quieres? —le preguntó.
—Quiero entrar. Busco trabajo.
—¿De dónde vienes?
—De Pedro.
—¿Dónde has trabajado?
—Jamás he trabajado en una mina.
—¿Y dónde trabajaste, entonces?
—En una tienda de abarrotes.
—¿En cuál tienda?
—Peterson & Co., en Western City.
El guardia se acercó a la puerta y lo estudió a través de los barrotes.
—¡Oye, Bill! —gritó, y salió otro hombre de la choza—. Este tipo dice que trabajó en una tienda de abarrotes y ahora busca trabajo aquí.
—¡Dame tus documentos! —exigió Bill.
Todos le habían dicho a Hal que en las minas escaseaba la mano de obra y por ello las compañías contrataban a quien fuera. Eso le hizo suponer que bastaba tocar la puerta pidiendo trabajo para que ésta se abriera.
—No me dieron documentos —repuso, y agregó precipitadamente—: me emborraché y me despidieron.
Estaba seguro de que emborracharse no sería impedimento para trabajar en una mina carbonera. Pero los hombres permanecieron inmóviles. El segundo lo estudió deliberadamente de pies a cabeza, y Hal se sintió incómodo ante la posibilidad de que sospecharan de él.
—Soy buen tipo —declaró—. Déjenme entrar y se lo demostraré.
Pero los otros dos siguieron inmóviles. Se miraron entre sí y, finalmente, Bill respondió:
—No necesitamos gente.
—¡Pero vi un letrero antes de subir por el cañón! —exclamó Hal.
—Es un letrero viejo —replicó Bill.
—¡He subido todo el camino a pie!
—Sí, y te será más fácil bajar.
—¿Ahora? ¡Ya es de noche!
—¿Te asusta la oscuridad, muchacho? —se burló Bill.
—¡Por favor! —pidió Hal—. ¡Denme la oportunidad! ¿No hay alguna forma de ganar mi sustento, o siquiera un catre para dormir esta noche?
—Aquí no hay nada para ti —respondió Bill. Y volvió a la choza.
El otro hombre se limitó a esperar y observar con expresión francamente hostil. Hal le suplicó, pero sólo recibió tres veces la misma respuesta: “Lárgate cañón abajo”. Finalmente, Hal se dio por vencido, marchó un rato camino abajo y luego se sentó para reflexionar.
Le parecía verdaderamente ilógico y absurdo que se pusiera un letrero anunciando “Se solicitan trabajadores” en lugares visibles del camino, marchar veinte kilómetros de ascenso y luego ser rechazado sin explicación alguna. Hal estaba seguro de que había empleos más allá de la valla, y que le bastaría llegar ante los jefes para persuadirlos. Se incorporó y descendió medio kilómetro, hasta donde la vía del tren cruzaba el camino para luego serpentear cañón arriba. En esos momentos estaba pasando un tren sin carga, rumbo hacia la mina, con los vagones sacudiéndose y chocando entre sí mientras la locomotora ascendía la pendiente. Esto le sugirió una solución al problema.
Ya estaba completamente oscuro. Agazapado, Hal se acercó a los vagones y, al quedar a la sombra, saltó para entrar a uno de éstos. Le tomó un instante encaramarse y yacer acostado, esperando, con el corazón golpeteándole en el pecho.
Antes de que transcurriera un minuto, oyó un grito y, mirando a su alrededor, vio al cancerbero de la puerta corriendo hacia la vía, con su compañero Bill tras él. “¡Eh, tú, sal de ahí!”, le gritaron, y Bill saltó al vagón que ocupaba Hal.
Entendió que su juego había terminado, bajó al suelo al otro lado de la vía y comenzó a alejarse del campo minero. Pero Bill lo siguió y, en cuanto el tren pasó, el otro hombre corrió por la vía para alcanzarlo. Hal caminaba a toda prisa, sin decir palabra; el cancerbero de la puerta se expresaba con muchos vocablos, en su mayoría irrepetibles aquí. Apresó a Hal por el cuello de la camisa y, empujándolo violentamente, le plantó una patada en la porción de la anatomía que la naturaleza ha dispuesto precisamente para recibir patadas. Hal recuperó el equilibrio, pero puesto que el hombre seguía tras él, se volvió y le lanzó un puñetazo, que lo alcanzó en el pecho, haciéndolo trastabillar.
El hermano mayor de Hal se había cerciorado de que aprendiera a usar los puños. Alistándose para la pelea, se preparó para recibir al segundo de sus atacantes. Pero, aparentemente, las cosas no se resuelven de modo tan primitivo en las minas carboneras: el hombre se detuvo, y de pronto Hal sintió la boca de un revólver bajo la nariz.
—¡Álzalas! —le ordenó el hombre.
Era una jerga que Hal desconocía, pero reconoció inmediatamente su significado: alzó las manos. En ese preciso instante su primer atacante corrió hacia él y le propinó tal golpe sobre el ojo que lo hizo caer cuan largo era sobre las piedras.
II
Cuando Hal volvió en sí estaba a oscuras y sufría una agonía que lo abarcaba de pies a cabeza. Yacía sobre un piso de piedra, y debió de rodar el cuerpo, para luego volverlo a rodar, porque en su espalda no había lugar libre de dolor. Posteriormente, cuando ya pudo estudiarse, contó varias marcas dejadas por las pesadas botas de sus atacantes.
Yació así un par de horas y comprendió que estaba en una celda porque pudo ver la luz de las estrellas filtrándose a través de los barrotes. Oyó a alguien roncar y lo increpó varias veces, alzando cada vez más la voz, hasta que, por fin, al oír un gruñido, preguntó:
—¿Puede darme unos sorbos de agua?
—Te daré el infierno si me vuelves a despertar —replicó la voz, y con eso Hal quedó en silencio hasta que despuntó el alba.
Dos horas después del amanecer, un hombre entró a su celda.
—Levántate —le dijo, empujándolo con el pie. Para sorpresa del mismo Hal, logró ponerse de pie.
—Y ahora, no te pases de listo —le dijo su carcelero. Tomándolo por la manga del saco, salió con él de la celda para recorrer un pasillo hasta una especie de oficina, donde estaba sentado un personaje de rostro enrojecido y una placa plateada en la solapa. Junto a él estaban los dos atacantes de la noche anterior.
—¿Y bien, muchacho? —le preguntó el personaje apoltronado—, ¿ya tuviste tiempo para pensar bien?
—Sí —respondió Hal secamente.
—¿Cuál es el delito? —preguntó el personaje a los dos vigías.
—Intrusión y resistirse al arresto.
—¿Cuánto dinero tienes, jovencito? —fue la siguiente pregunta.
Hal titubeó.
—¡Responde! —le exigió el personaje.
—Dos dólares y sesenta y siete centavos —aseguró Hal—, si mal no recuerdo.
—Vaya, vaya —respondió el otro—. ¿Eso es lo que nos darás? —y volviéndose hacia los dos vigías, indicó—: Regístrenlo.
—Quítate el saco y los pantalones —le ordenó Bill inmediatamente—. Y las botas.
—Pero… —protestó Hal.
—¡Quítatelos! —respondió el hombre, cerrando los puños. Hal obedeció y los vigías procedieron a registrar los bolsillos, hallando una cartera con la cantidad declarada, además de un reloj barato, una buena navaja, el cepillo de dientes con el peine y el espejo, y dos pañuelos blancos que los hombres miraron con desprecio para luego arrojarlos al piso empapado con escupitajos.
Registraron la mochila y la ropa limpia también fue arrojada al piso. Con una navaja arrancaron las suelas y tacones de las botas y rasgaron los forros de la ropa. Así hallaron los diez dólares en el cinturón, que lanzaron a la mesa junto con las demás pertenencias. Entonces el personaje con la placa anunció:
—Te impongo una multa de doce dólares y sesenta y siete centavos, un reloj y una navaja —y agregó, sonriente—: puedes quedarte con tus trapos moqueros.
—¡Esto es un atropello! —respondió Hal, furioso.
—Ponte la ropa, muchacho, y sal de aquí lo más pronto que puedas o te irás sólo con la camisa puesta.
Pero Hal estaba tan enfurecido que estaba dispuesto a irse en cueros:
—¡Dime quién eres, y cuál es tu autoridad para ejercer tal procedimiento!
—Soy el comisario del campo minero —respondió el personaje.
—Es decir que eres un empleado de la Compañía General de Combustibles. ¿Y aun así te propones robarme?
—Sácalo de aquí, Bill —ordenó el comisario.
Hal notó que Bill apretaba los puños.
—De acuerdo —respondió, sofocando su indignación—. Esperen a que me vista —y procedió a hacerlo con la mayor rapidez. Enrolló su cobija y las mudas de ropa y se dirigió a la puerta.
—No lo olvides —concluyó el comisario—: lárgate cañón abajo, y si vuelvo a ver tu cara por aquí te fulminaré con un tiro.
De modo que Hal salió a la luz del sol, escoltado por dos guardias. Llegó al mismo camino de montaña, pero ahora en el centro de la aldea de la compañía. A la distancia vio el gran edificio de la trituradora y oyó el incesante rugido de la maquinaria y la cascada de carbón volcándose. Caminó por una doble hilera de casas y barracas de la compañía; puesto que cojeaba y era obvio lo que le había sucedido, las mujeres desaliñadas y los niños que escarbaban en la tierra de las cunetas se burlaban de él.
Hal había llegado a este lugar por amor y curiosidad. Su amor estaba ahora sumamente minado, porque evidentemente este sentimiento no era la fuerza que hacía girar los engranes de la industria. En cambio, su curiosidad ahora era mayor que nunca: ¿qué era lo que estas vallas ocultaban tan celosamente?
Hal se volvió hacia Bill, quien el día anterior había demostrado algo de sentido del humor:
—Ahora ya tienen mi dinero, me dejaron un ojo negro y me patearon hasta moretearme el cuerpo. Supongo que están satisfechos. Antes de irme, necesito que me expliquen.
—¿Explicar qué? —gruñó Bill.
—¿Por qué me hicieron esto?
—Por descarado. ¿No te diste cuenta de que no debías meterte aquí, muchacho?
—Ahora lo sé —repuso Hal—, pero no me refiero a eso. ¿Por qué no me dejaron entrar?
—Si querías un trabajo en la mina, debiste hacerlo del modo acostumbrado —respondió Bill, tajante.
—Es que no sé cuál es el modo acostumbrado.
—Justo por eso. Y no nos arriesgaríamos. Hay algo en ti que no cuadra.
—¿Quién creen que soy? ¿A qué le temen?
—¡Andando! ¡Ni pienses que podrás marearme con palabras!
Hal dio algunos pasos en silencio, pensando cómo averiguar más.
—Veo que sospechan de mí —dijo al fin—. Si me lo permiten, les diré toda la verdad —y dado que sus guardias no se lo impidieron, continuó—: soy universitario; quería ver mundo y cambiar de aires. Pensé que venir aquí sería una aventura.
—Pues… —comentó Bill—. Ya viste que esto no es un campo de futbol. Es una mina carbonera.
Hal comprendió que le habían creído:
—Sean sinceros: ¿quién creyeron que soy?
—No me importa decírtelo —rugió Bill—. Hay agitadores sindicales que intentan organizar a los mineros, y con esa gente no somos blandos. Esta compañía consigue mano de obra a través de agencias, y si te hubieran aceptado, habrías llegado aquí del modo acostumbrado. También pudiste ir a la oficina en Pedro y conseguir un pase. Pero si un tipo aparece en la puerta con pinta de fresco y hablando como profesor, no nos lo creemos. ¿Entendiste ahora?
—Sí, lo entiendo —repuso Hal, y añadió—: si me devuelven de mi dinero lo suficiente para desayunar estaría más que agradecido.
—El desayuno se acabó —anunció Bill—. Quédate quieto hasta que los piñones maduren. —Y rio. Pero luego, ablandado por su propio chiste, sacó una moneda de su bolsillo y se la dio a Hal. Abrió el candado y lo hizo salir. Así concluyó el primer encuentro del universitario con las ruedas de la industria.
III
Hal Warner intentó caminar, pero se sentía exhausto. Logró llegar hasta un arroyuelo que corría por la montaña y del que pudo beber sin temor a la tifoidea. Ahí yació todo el día, en ayunas. Hacia el ocaso cayó una tormenta y se guareció bajo una roca que no le dio protección alguna. Su única cobija quedó inmediatamente empapada y pasó una noche casi tan miserable como la anterior. No podía dormir, pero sí pensar en todo lo sucedido. Bill le había advertido que las minas no son un campo de futbol, pero la impresión de Hal es que en realidad eran muy similares. Además, se congratuló de que su profesión no fuera la de organizador sindical.
Al romper el alba se incorporó para seguir el viaje, debilitado por el frío y la desacostumbrada falta de alimento. Durante el día llegó hasta una planta de energía cerca del pie del cañón. No llevaba consigo suficiente dinero para comprar comida y sentía temor de mendigar, pero junto al camino había un grupo de edificios y una tienda, a la que entró preguntando por ciruelas secas, que costaban a razón de medio kilo por veinticinco centavos. El precio era elevado, pero también lo era la altitud del lugar. Con el tiempo Hal descubrió que los precios y la altitud se explicaban entre sí, pero no por qué los precios eran siempre más elevados que la altitud. En la caja vio un letrero: “Compramos vales con diez por ciento de descuento”. Había oído rumores de una ley estatal que prohibía pagar sueldos con vales, pero prefirió no hacer preguntas. Salió con su muy liviano medio kilo de ciruelas secas, se sentó a un costado del camino y las devoró.
Junto a la planta de energía, cerca de las vías del tren, se alzaba una cabaña con un jardín. Llegó al lugar y se topó con un vigilante anciano y lisiado. Le pidió permiso para dormir en el suelo de la cabaña, y notando que el anciano observaba su ojo amoratado, le explicó:
—Intenté conseguir empleo en la mina y pensaron que soy organizador sindical.
—Y yo no quiero organizadores sindicales aquí.
—Pero no lo soy —suplicó Hal.
—¿Y cómo sé que no lo eres? ¿O que no eres espía de la compañía?
—Lo único que pido es un lugar seco para dormir —rogó Hal—. No le haré ningún daño si me concede sólo eso.
—No estoy tan seguro —replicó el anciano—. Pero puedes poner tu cobija en el rincón. Ni se te ocurra hablarme de sindicatos.
Hal no tenía deseo alguno de hablar. Se acurrucó con la frazada y durmió sin atribularse por el amor o la curiosidad. Por la mañana el vigilante le ofreció una rebanada de pan de maíz y cebollas tiernas de su jardín, que le supieron como el más suculento desayuno de su vida. Al agradecerle al anciano antes de partir, éste le advirtió:
—Hay una sola cosa que puedes hacer para pagarme, jovencito, y es no decir nada a nadie. Cuando un hombre como yo tiene canas en la cabeza y sólo una pierna, prefiere ahogarse en el río que perder el empleo.
Hal lo prometió y siguió su viaje. Los golpes le dolían menos y pudo caminar. A lo lejos atisbó las casas de un rancho y le pareció como si por fin volviera a los Estados Unidos.
IV
A Hal le esperaba ahora una semana de aventuras como vagabundo. Un vagabundo real, sin un billete de diez dólares dentro de su cinturón para suavizar lo real de sus experiencias. Hizo un inventario de sus bienes mundanos y se preguntó si seguía pareciendo un fresco. Recordó que con su sonrisa podía fascinar a las mujeres, aunque no sabía si ahora podría lograrlo con un ojo amoratado. Sin otro medio de sustento, probó con amas de casa de aspecto susceptible y tuvo tanto éxito que estuvo a punto de dudar de la utilidad que tiene el trabajo honesto. Dejó de cantar la canción de Harrigan para remplazarla con un canturreo de vagabundo que oyó alguna vez: “Oh, ¿para qué trabajar si hay mujeres en el mundo?”
Al segundo día conoció a otros dos andariegos, quienes estaban sentados junto a las vías, friendo tocino sobre una hoguera. Le dieron la bienvenida y tras oír su historia lo recibieron en su fraternidad y le explicaron los modos del mundo. Poco después conoció a un ex minero, quien le dio la información necesaria para volver a subir por el cañón.
Todos lo conocían como Mike el Holandés, por motivos que él nunca explicó. Era un sinvergüenza de ojos negros y aspecto peligroso que, ni bien se sacaba a colación el tema de la minería, abría las compuertas de una asombrosa reserva de expresiones soeces. Él ya estaba harto de ese juego y, en lo que a él respectaba, Hal y cualquier otro imbécil podían quedarse con el empleo. Si ese juego continuaba, era sólo porque había tantos imbéciles natos en este mundo. Mike el Holandés prosiguió relatando horrendas historias de la vida en las minas, invocando los fantasmas de un jefe de fosa tras otro y condenándolos a las llamas de la perdición eterna.
—Quería trabajar cuando era joven —aseguraba—, pero ya me curé de eso, y para siempre.
El mundo le parecía un lugar especialmente construido con el propósito de hacerlo trabajar y dedicaba todas y cada una de sus facultades para malograr esa conspiración. Sentados junto a la hoguera, cerca del riachuelo que corría por el valle, Hal se divertía haciendo notar a Mike el Holandés que su esfuerzo por eludir el trabajo era mayor que el de las personas que sí trabajaban. Sin embargo, esto tampoco parecía importarle, porque para él esto era una cuestión de principios y estaba dispuesto a hacer sacrificios en aras de sus convicciones. Rehusó trabajar incluso cuando lo enviaron a un campo de detención, donde lo encerraron en un calabozo y por poco muere por la dieta de pan y agua. Aseguraba que, si todos hicieran lo mismo, en poco tiempo habrían acabado con todo.
Hal cobró simpatía por este revolucionario espontáneo y viajó con él durante un par de días, en los que le extrajo detalles de la vida en la mina. Casi todas las compañías utilizaban agencias de empleo normales, tal y como el guardia le había dicho anteriormente, pero el problema con tales agencias es que se apropiaban de una parte de la paga durante mucho tiempo, dado que estaban conchabadas con los jefes. Cuando Hal comentó que esto parecía ir en contra de la ley, su compañero replicó:
—¡Vaya novedad, muchacho! Si has trabajado un tiempo, aprendes que la ley en una mina carbonera es lo que dice el jefe.
El vagabundo prosiguió declarando su convicción de que, si una persona tiene el poder de conceder empleos y los demás deben pelear por ellos, la ley tiene muy poco que ver en estos negocios. Hal lo consideró una observación muy profunda y deseó poder comunicarla a su profesor de economía política en Harrigan.
Durante la segunda noche de sus andanzas con Mike el Holandés, su campamento sufrió la redada de un alguacil y media docena de subalternos que seguían una política de expulsar vagos de la comarca… o de hacerlos trabajar en las minas. Mike, que dormía con un ojo abierto, escapó en la oscuridad y Hal lo siguió, escabulléndose de la redada mediante un truco aprendido como de jugador de futbol. Tuvieron que dejar tras ellos su comida y frazadas, pero el Holandés resolvió el problema robando una gallina que los mantuvo contentos durante las horas de la noche, y al día siguiente se apropió de mudas de ropa interior puestas a secar en un tendedero. Hal comió de la gallina y usó la ropa interior, iniciando así su carrera delictiva.
Al separarse de Mike el Holandés, volvió a Pedro. El vagabundo le había dicho que los cantineros casi siempre tienen amigos en los campos mineros y que a veces facilitaban las cosas para obtener un empleo. Hal comenzó a sondear y el segundo cantinero le respondió que podía darle una carta dirigida a un sujeto en North Valley y que, de darle empleo, deduciría de su salario un dólar por mes. Hal aceptó y emprendió el ascenso por otro desfiladero, nutrido por un sándwich que mendigó en una granja a la entrada del valle. Presentó la carta en otra puerta de la empalizada de la Compañía General de Combustibles, que estaba dirigida a un tal O’Callahan, quien también resultó ser cantinero.
El guardia dejó pasar a Hal sin siquiera abrir la carta. Fue en busca de O’Callahan y le solicitó empleo. En respuesta, el cantinero le ofreció ayudarle, aunque a cambio de un dólar por mes para él, además del dólar para su amigo en Pedro. Hal protestó y siguió un largo regateo. Finalmente, y tras amenazar con dirigirse directamente al supervisor, cerraron trato en un dólar y medio para los dos cantineros.
—¿Sabes algo de minería? —le preguntó.
—Desde mi más tierna infancia —respondió Hal, ahora ya más conocedor de este mundillo.
—¿Dónde trabajaste?
Nombró varias minas, de las que oyó hablar a los vagabundos. Adoptó el seudónimo de Joe Smith, que le pareció suficientemente común para figurar en la nómina de cualquier mina. También disfrazó su aspecto con la barba de más de una semana, además de ya tener su propio repertorio de expresiones soeces.
El cantinero lo condujo a una entrevista con el señor Alec Stone, jefe de socavón en la mina dos, quien de inmediato le preguntó si sabía algo de mulas.
—Trabajé en un establo —respondió Hal—. Sé de caballos.
—Pues… las mulas son distintas —aclaró Stone—. A uno de mis mozos de cuadra le dio el cólico hace unos días y no sé si podrá trabajar otra vez.
—Deme una oportunidad —propuso Hal—. Me las podré ingeniar.
El jefe lo miró de pies a cabeza:
—Pareces un tipo listo —comentó—. Te pagaré cuarenta y cinco al mes, y si lo haces bien lo redondearé a cincuenta.
—De acuerdo, señor. ¿Cuándo empiezo?
—Mientras más pronto, mejor. ¿Dónde están tus bártulos?
—Esto es todo lo que tengo —Hal mostró la muda de ropa interior robada que tenía en las manos.
—Déjala en el rincón —indicó Stone, quien de pronto se detuvo en seco y, ceñudo, miró a Hal—. ¿Perteneces a algún sindicato?
—¡Dios me libre!
—¿Perteneciste alguna vez a un sindicato?
—No, señor. Jamás.
El escrutinio de Stone parecía implicar no sólo que Hal estaba mintiendo, sino que también era capaz de leer en lo más recóndito de su alma:
—Deberás jurarlo antes de trabajar aquí.
—Estoy dispuesto —aseguró Hal.
—Ya lo veremos mañana —respondió el hombre—. Hoy no tengo los documentos. Por cierto, ¿cuál es tu religión?
—Adventista del Séptimo Día.
—¡Jesús! ¿Qué es eso?
—Nada que haga daño —repuso Hal—. Se supone que no debo trabajar los sábados, pero a mí no me importa.
—Ni se te ocurra predicar por aquí. Para eso ya tenemos nuestro propio cura, a quien le darás cincuenta centavos al mes de tu paga. Y ahora vamos. Te llevaré a tu lugar.
Fue así como Hal inició su nueva vida.
V
La mula es una criatura notoriamente impía y profana. Por decirlo de algún modo, es un callejón sin salida de la naturaleza, un error del que se avergüenza y al cual, por ello, no le permite reproducirse. La recua que quedó a cargo de Hal había sido criada en un entorno especialmente calculado para sacar sus peores tendencias. Poco después, Hal descubrió que el “cólico” de su predecesor en realidad se debía a una coz en el estómago, por lo que no podía distraerse ni un solo segundo si quería evitar esa enfermedad tan peligrosa.
Las mulas vivían sus vidas en la oscuridad del interior de la tierra, y sólo si enfermaban se les permitía salir a la luz del sol y pastar en los prados. Una de las mulas se llamaba Charlie el Mafioso, dado que había aprendido a hurgar en los bolsillos de los mineros y sus ayudantes y a mascar tabaco. Puesto que no sabía cómo escupir el jugo, se enfermaba y rehuía el tabaco, pero los arrieros y mineros sabían de su debilidad y tentaban a Charlie el Mafioso hasta que volvía a sucumbir. Hal se enteró de esta tragedia moral y cargó con el dolor en su alma durante las largas jornadas cotidianas.
Bajaba al socavón en la primera jaula del elevador a primera hora de la madrugada. Daba de comer y beber a sus mulas y ayudaba a aparejarlas. Mucho después, cuando las últimas cuatro pezuñas se alejaban, limpiaba el muladar, reparaba aparejos y obedecía las órdenes de cualquier persona mayor que él.
Después de las mulas, su mayor tormento eran los niños que se dedicaban a abrir y cerrar las compuertas de ventilación y de transporte. Hal era el recién llegado y por ello lo sometían a novatadas. Consideraban que la labor de Hal era inferior, pues les parecía que arriar mulas era más bien cómico y humillante. Estos granujas provenían de varios países del sur de Europa y Asia: tártaros de rostros planos, griegos morenos y diminutos japoneses de ojos rasgados. Hablaban un idioma mixto, formado principalmente por maldiciones y obscenidades en inglés. La suciedad que había proliferado en sus pequeñas mentes era increíble para quien había sido criado a la luz del día. Intercambiaban entre sí insultos a sus madres y abuelas, y también a la virgen María, la única figura mitológica que conocían. ¡Infelices criaturas de la oscuridad, con las almas tiznadas y ennegrecidas de forma más prematura e irrevocable que sus rostros!
El jefe de Hal le había aconsejado buscar alojamiento en la posada de Reminitsky. Luego de subir en el último vagón, al caer la noche, le indicaron dirigirse hacia un edificio mal iluminado y hecho de planchas corrugadas, donde fue recibido por un ruso voluminoso, quien le explicó que cuidaría de él a cambio de veintisiete dólares mensuales, lo cual incluía un catre en una habitación que compartiría con otros ocho hombres solteros. Al deducir de su salario mensual dólar y medio para los cantineros, cincuenta centavos para el capellán de la compañía y otro dólar para el médico de la empresa, cincuenta centavos por el privilegio de bañarse y otros cincuenta para un fondo de enfermedad y accidentes, le restaban para sí catorce dólares al mes para vestirse, formar una familia, adquirir cerveza y tabaco y hacer uso de las bibliotecas y colegios subvencionados por los filantrópicos propietarios de las minas carboneras.
Al llegar a la posada de Reminitsky la cena casi había terminado. El piso era el vivo retrato de un pícnic de caníbales, y la poca comida que quedaba estaba fría. Hal descubrió que esto le ocurriría siempre y que debía aprovechar lo que había. El comedor de la posada, que la compañía poseía y administraba, le recordó la prisión estatal, que alguna vez visitó, con filas de personas sentadas en silencio, comiendo fécula y grasa en platos de lata. La única diferencia era que en la posada los platos eran gruesos discos de loza, aunque contenían la misma fécula y la misma grasa; la receta del cocinero de Reminitsky parecía ser: “en caso de duda, añade grasa y hiérvela”. Aun con el hambre voraz que Hal tenía luego de su largo recorrido e interminable jornada bajo tierra, apenas podía tragar esta comida. Los domingos, únicos días que comía a la luz del sol, las moscas infestaban todo, y recordaba haber oído de un médico que cualquier persona razonable debe temer más a las moscas que a un tigre de Bengala. La posada le ofrecía un catre con pulgas incluidas, aunque no cobijas, una importante necesidad en las regiones montañosas. De modo que tras la cena tuvo que acudir a su jefe para obtener crédito en la tienda de la compañía. Se mostraron dispuestos a dárselo, y poco después Hal comprendió que éste también sería utilizado para que el comisario del campo minero evitara que se descarriara. Si bien no existían leyes que permitieran detener a una persona por sus deudas, a estas alturas Hal ya sabía que las leyes no eran algo que quitara el sueño al comisario.
VI
Durante tres días, Hal laboró en las entrañas de la mina y comía y cazaba pulgas en la posada de Reminitsky. Al fin llegó un bendito domingo en el que tuvo algunas horas libres para ver la luz del sol y conocer algo del campo de North Valley. Era una aldea que se desperdigaba a lo largo de más de un kilómetro sobre el cañón montañoso. En el centro se alzaban los grandes edificios de las trituradoras, el cuarto de máquinas de la mina y la planta de energía con sus largas chimeneas; no muy lejos, estaba la tienda de la compañía y un par de cantinas. Había varias casas de huéspedes como la de Reminitsky, además de algunas hileras de cabañas que contenían de dos a cuatro habitaciones; algunas cabañas alojaban a varias familias. Un poco cuesta arriba había una escuela y una pequeña construcción que hacía las veces de iglesia y cuyo clérigo pertenecía a la secta de la Compañía General de Combustibles. Al clérigo se le había concedido el uso de la construcción, a fin de prevalecer por sobre las cantinas, que debían pagar cuantiosas rentas a la compañía. Pero esto parecía confirmar la perversidad innata de la naturaleza humana; a pesar de tener tal ventaja, el cielo siempre perdía en su lucha contra el infierno de las minas carboneras.
Al recorrer la aldea, a primera vista parecía desolada. Las montañas se erguían, yermas e inhóspitas, profundamente heridas por las eras geológicas. En estos desfiladeros el sol se ponía muy temprano por la tarde y la nieve se apuraba en caer desde el otoño. Por doquiera la mano de la naturaleza parecía estar en contra del hombre y éste sucumbía ante su poder. Dentro de los campos mineros se sentía una desolación aún más cruel, sórdida y bestial. Aquí y allá había unos cuantos intentos lastimeros por plantar huertos, pero la ceniza y el humo mataban todo. El color predominante era el del tizne. En el paisaje se esparcían montículos de ceniza, alambres oxidados, latas de tomates y niños sucios jugando.
Una parte del campo era conocida como la “barriada”. En ésta, entre pequeños montes de escoria, los extranjeros más recientemente llegados tenían permitido construir chozas con tablas viejas, hojalata y cartón alquitranado. Estos habitáculos estaban por debajo de la dignidad de los gallineros; no obstante, en ellos se hacinaban docenas de personas, hombres y mujeres que dormían al abrigo de trapos y cobijas viejas sobre un piso de hollín. Aquí los bebés pululaban como lombrices y en su mayoría vestían tan sólo un babero harapiento, con sus pequeños traseros desvergonzadamente expuestos al aire. “Tal vez así es como jugaban los hijos de los cavernícolas”, pensó Hal, para luego sentir una oleada de repulsión. El amor y la curiosidad lo habían traído hasta aquí, pero ahora estos motivos parecían haber fracasado. ¿Cómo podía una persona con nervios sensibles, conocedora de los refinamientos y goces de la vida, aprender a amar a esta gente que era una afrenta a cada uno de sus sentidos, hedor para la nariz, estridencia para los oídos, procesión de deformidades para la vista? ¿Qué había hecho la civilización por ellos? ¿Qué podría hacer? Después de todo, ¿para qué eran aptos si no para el trabajo sucio al que estaban predestinados? Así hablaba el arrogante racismo anglosajón al contemplar estas hordas mediterráneas, en las que era objetable hasta la forma de sus cabezas.
Pero Hal pudo librarse de esto, y poco a poco apareció ante él una nueva visión. Primero fue la fascinación por las minas, muy antiguas, verdaderas ciudades excavadas bajo las montañas y cuyos pasadizos principales se extendían por kilómetros. Un día Hal se escabulló del trabajo e hizo un recorrido con un conductor de vagones y sintió en carne propia la vastedad, extrañeza y soledad de este lóbrego laberinto. En la mina dos, el filón corría con una inclinación de cinco grados: se jalaban largos convoyes de vagones mediante una soga interminable que luego volvían completamente cargados por la sola fuerza de la gravedad exigían muchos esfuerzos de los guardafrenos, encargados de aminorar la marcha. Esto a veces significaba vagones desenganchados y más peligros para la de por sí peligrosa minería del carbón.
El grosor del filón era de poco más de un metro y veinte; una crueldad de la naturaleza que obligaba a los mineros del “frente de arranque” —o nuevo lugar donde se extraía el carbón— a encogerse. Después de que Hal permaneció largo rato agachado y observándolos trabajar comprendió por qué caminaban con la cabeza gacha y los brazos colgantes, de manera que al salir del socavón durante el crepúsculo daban la impresión de formar una hilera de babuinos. El método para extraer carbón era “rozarlo”, o socavarlo con picos, y luego derrumbarlo con cargas de pólvora. Y esto significaba que el minero debía yacer de costado al trabajar, lo cual explicaba otras peculiaridades de sus físicos.
Así, y como siempre sucede al comprender la vida de las personas, el desprecio abría paso a la piedad. Era ésta una raza aparte, criaturas subterráneas, gnomos, enclaustrados por la sociedad para sus propios propósitos. En el exterior, en el cañón soleado, largos convoyes de vagones rodaban con sus cargas de hulla, el carbón que llegaría a los confines de la tierra, a lugares de los que el minero jamás había oído hablar, haciendo girar los engranes de la industria, cuyos productos jamás llegaría a ver: preciosas sedas para damas distinguidas y alhajas para sus finos cuellos. Haría rodar lujosos trenes con vagones suntuosamente tapizados, cruzando desiertos y remontando montañas. Impulsaría palaciegos buques por tempestades hasta los mares tropicales. Y las damas distinguidas, con sus alhajas y preciosas sedas comerían, beberían, reirían y yacerían confortablemente, sin saber de las criaturas atrofiadas de la oscuridad, y las criaturas atrofiadas sin saber de las damas distinguidas. Hal dedicó mucha reflexión a esto, doblegó su orgullo anglosajón y halló justificación para lo que le era repulsivo de esta gente: su habla estridente y bárbara, sus hogares infestados de insectos, sus bebés con traseros desnudos.
VII
Casualmente, tras unos cuantos días, Hal tuvo vacaciones que lo aliviaron de la monotonía de sus labores como mozo de cuadra. Pero fueron vacaciones accidentales, no estipuladas en el trato acordado con el jefe de socavón. Algo se descompuso en la ventilación de la mina número dos, Hal comenzó a sentir jaqueca y los mineros se quejaban de que sus linternas se apagaban. Después, cuando todo se agravó, llegaron las órdenes de arriar las mulas hacia la superficie.
Esto significó una divertida aventura, pues el deleite de los animales al ver la luz del sol fue irresistiblemente cómico. Era imposible evitar que se echaran para rodar sus lomos por las calles tiznadas, y en cuanto se les condujo a un corral en un lugar distante del campo en el que crecía pastura, se dieron al éxtasis como una horda de escolares en un día de campo.
De modo que Hal tuvo unas cuantas horas libres y, siendo joven y aún propenso a la curiosidad ociosa, escaló el muro del cañón para observar las montañas. Al descender durante la tarde, su imagen de la vida minera recibió una vívida pincelada de color. Llegó al patio trasero de una casa, donde lo observaba la hija de alguien, que llevaba consigo la ropa lavada de la familia. Era una joven de espléndida figura, alta y vigorosa, con un cabello que la gente culta llama bermejo, y con el escarlata en las mejillas con el que la naturaleza recompensa a quienes viven en lugares muy lluviosos. La joven era la primera imagen hermosa que Hal había visto desde su llegada al cañón, por lo que le fue natural interesarse en ella. Pensó que, mientras la joven lo observara, también él tenía derecho a observarla. No pensó que él mismo era también una imagen agradable por los aires de la montaña que habían dado color a sus mejillas y brillo a sus vivaces ojos cafés, además de vida a su cabello ondulado y castaño.
—Hola —exclamó ella finalmente, con voz cálida e inconfundible acento irlandés.
—Hola también —correspondió Hal en el dialecto aceptado, para añadir, con algo más de elegancia—: disculpa mi intrusión.
—Adelante, puedes pasar —respondió, y sus ojos grises se abrieron un poco más.
—Prefiero quedarme —dijo Hal—. Es un hermoso atardecer.
—Me moveré, para que veas mejor —y dejó caer su carga de ropa en una canasta.
—No —repuso Hal—. Ya no es tan hermoso. Los colores se han deslavado.
La joven volvió a observarlo:
—¿Qué esperas? Desde que tengo uso de razón, todos bromean con el color de mi pelo.
—Es envidia —comentó Hal.
Se acercó unos pasos, para poder inspeccionar mejor su cabello. Surgía desde la frente en ondulaciones que agradaban al buen gusto, caía sobre sus hombros y hasta la cintura en una abundante y densa cascada. Observó sus hombros, fuertes y obviamente acostumbrados a duras faenas, sin seguir las normas románticas y aceptadas de la feminidad, pero con su propia gracia atlética. Estaban cubiertos por un vestido de percal azul desteñido y, desafortunadamente, no del todo limpio. Además, y como notó Hal, tenía un desgarrón que dejaba al descubierto algo de la piel de un hombro. Los ojos de la chica, que hasta ahora lo habían mirado directamente, se hicieron desafiantes. Tomó una prenda lavada y la puso sobre el desgarrón, donde permaneció durante el resto de la charla.
—¿Quién eres? —exigió saber, de pronto.
—Mi nombre es Joe Smith. Soy mozo de cuadra en la número dos.
—¿Y qué haces aquí, si se puede saber? —alzó sus ojos grises hacia la ladera montañosa, por la que Hal se había deslizado sobre guijarros y tierra.
—Recorro mi imperio.
—¿Tu qué?
—Mi imperio. Las tierras pertenecen a la compañía, pero el paisaje es de quien sabe apreciarlo.
—¿Dónde aprendiste a hablar así? —preguntó, meciendo la cabeza.
—En otra vida, antes de ser mozo de cuadra —y agregó—: “sin olvidarla por completo, sino arrastrando nubes de gloria desde donde vengo”.
Esto la confundió por unos instantes, pero luego su rostro se iluminó con una sonrisa.
—Sí, claro, como en los poemas. ¡Di algo más!
—O, singe fort, so suess und fein!, “¡Oh, sigue cantando, tan dulce y finamente!” —citó Hal, y ella quedó azorada.
—¿Qué? ¿No eres de este país? —preguntó entre risas. ¡Por lo visto, hablar otro idioma en North Valley no era denotación de cultura!
—Es lo que oigo entre la gente de Reminitsky —respondió, en son de disculpa.
—¡Ah! ¿Ahí comes?
—Voy ahí tres veces al día, pero no para comer gran cosa. ¿Acaso tú podrías vivir de frijoles grasientos?
—Claro que sí —rio la joven—. Los petardos son suficientemente buenos para mí.
—Y yo pensaba que te alimentas de pétalos de rosa —observó.
—¡Vaya, vaya! Alguna vez oí decir que en Irlanda hay un monumento. Le dicen “Piedra de la Elocuencia”, y quien la besa puede hablar en bonito.
—Yo no desperdiciaría besos en una piedra.
—Un poco atrevido, señor Smith. Ya no quiero oírlo —y se volvió, para seguir tendiendo ropa. Pero Hal no quería ser despedido y se acercó un paso más.
—Al bajar por la ladera hallé algo maravilloso —comentó—. Ahí arriba todo es árido y sombrío, pero llegué a un rincón protegido y soleado donde hallé una rosa silvestre. Tan sólo una. Y pensé: “Así crecen las rosas, incluso en el lugar más solitario del mundo”.
—Sí, claro. Otra vez tus poemas —replicó—. ¿Por qué no la trajiste?
—Hay un libro de poemas que nos pide dejar la rosa silvestre en su tallo. Ahí seguirá floreciendo. Si la arrancara, se marchitaría en cuestión de horas.
Lo había dicho con la única intención de continuar la conversación, pero la respuesta de la joven le dio un giro inesperado:
—No estés tan seguro, muchacho. Quizá por la noche caerá una tormenta y la hará pedazos. Si la hubieras arrancado, habrías quedado contento. Para eso son las rosas.
Si había algún rastro de superioridad inconsciente en la actitud del poeta, ahora había desaparecido en el misterio eterno. Aun si la joven no lo sabía, o si siquiera le importara, había alcanzado la primera victoria femenina: cautivar la mente del hombre y espolear su curiosidad. ¿Qué había querido decir realmente esta rosa silvestre del campo minero?
La rosa silvestre, aparentemente sin saber que su réplica había sido trascendental, estaba ocupada con la ropa. Mientras, Hal Warner estudió sus rasgos y consideró sus palabras. De haber provenido de una dama sofisticada, sólo habría significado una invitación, pero en los claros ojos grises de la joven no había rastro de audacia, sino solamente dolor. ¿Pero qué dolor era éste en el rostro y las palabras de una mujer tan joven, anhelante y viva? ¿Era la melancolía de sus orígenes, lo que se oye en el folclor irlandés? ¿O tal vez una melancolía nueva y especial, engendrada en las minas del Lejano Oeste?
El rostro de la joven era tan enigmático como sus palabras. Sus ojos estaban engarzados bajo cejas tupidas y muy delineadas, pero, a diferencia de su cabello, muy oscuras. También sus labios estaban muy delineados, y eran rectos y casi desprovistos de curvas, como si hubieran sido pintados en carmín sobre su rostro. Estos rasgos, al dirigirse hacia Hal, cobraban un aspecto vívido y sobrecogedor, audaz y casi desafiante. Pero al sonreír, los rojos labios adquirían líneas más suaves, y los ojos se hacían pensativos, dando la impresión de oscurecerse. Muy atractiva era esta chica irlandesa, pero distaba de ser simple.
VIII
Hal preguntó a su nueva conocida cuál era su nombre y la respuesta fue Mary Burke.
—Veo que tienes poco tiempo aquí —agregó—. O ya habrías oído hablar de Mary la Roja. Es por mi pelo.
—Cierto. Tengo poco tiempo aquí —repuso Hal—. Pero quiero quedarme en este lugar y lo haré por tu cabello. ¿Puedo volver a verte, Mary Burke?
La joven no respondió, pero dirigió la mirada hacia la casa donde vivía, una cabaña sin pintura y de tres habitaciones, más dilapidada que las demás, con tierra y hollín a su alrededor. Lo que antes había sido una cerca, ahora se estaba cayendo y se usaba para la estufa. Las ventanas estaban quebradas o rotas, y en el techo había marcas de goteras toscamente reparadas.
—¿Podré volver? —se apuró a preguntar de nuevo, para hacer notar que no juzgaba el aspecto de la casa.
—Tal vez podrás —respondió Mary mientras alzaba la canasta de ropa. Él ofreció cargarla, pero recibió una negativa firme. Ciñéndola a su cuerpo y mirándolo directamente a los ojos, le advirtió—: puedes volver, pero no visitarás un lugar feliz, Joe Smith. Ya oirás bastante de los vecinos.
—Creo que no conozco a ninguno de tus vecinos.
Aunque en la voz de Hal había simpatía, la mirada de Mary siguió siendo desafiante:
—Ya lo oirás, Joe Smith, pero también te enterarás de que mantengo mi dignidad. Y eso no es cualquier cosa en North Valley.
—¿No te gusta este lugar? —inquirió, y le sorprendió el efecto producido por esta pregunta, hecha sólo por cortesía. Fue como si el rostro de la joven se nublara.
—¡Lo detesto! ¡Un lugar de miedo y demonios!
Hal titubeó, pero luego agregó:
—¿Me explicarás por qué cuando vuelva?
Pero Mary la Roja demostró nuevamente su gracia:
—Cuando vuelvas, Joe Smith, no te contaré mis penas. Adoptaré los modales de la compañía y, si quieres, daremos un paseo.
Hal no dejó de pensar en Mary durante todo el camino de vuelta hacia la posada de Reminitsky. No sólo por ser tan agradable a la vista, cosa tan inesperada en un lugar tan desolado, sino también por su personalidad, que lo desconcertaba. Era el dolor que parecía acechar apenas por debajo de sus pensamientos, el feroz orgullo que asomó ante la más leve sugerencia de simpatía, su forma de brillar ante cualquier metáfora pronunciada por Hal, por trillada que fuera. ¿Cómo había logrado saber de libros de poesía? Quería conocer mejor este milagro de la naturaleza, la rosa silvestre que florecía en una ladera yerma.
IX
Hal comprendió poco después uno de los comentarios de Mary Burke: que North Valley era un lugar de miedo y demonios. Escuchó las historias que narraban estos hombres subterráneos, hasta llegar al punto de temblar de horror cada vez que bajaba en la jaula del elevador.
En la parte de la mina a la que Hal había sido asignado trabajaba un coreano, llamado Cho, de cabello lacio y ojos color almendra. Cho era un “montacable”, o conductor de tren de vagonetas, el cual era jalado por los pasadizos principales; el nombre montacables provenía del hecho de que estos conductores viajaban sentados sobre el pesado anillo de hierro al que se enganchaba el cable de jalado. Una vez invitó a Hal para acompañarlo en un recorrido; si bien Hal aceptó, lo hizo haciendo peligrar sus extremidades, además de su puesto de trabajo. Cho hablaba en lo que ingenuamente pensaba que era inglés y que a veces era posible entender. Señalando hacia el piso, gritó para hacerse oír sobre el estrépito del convoy: “¡Muy polvareda!” Hal notó que el piso estaba cubierto con casi medio metro de carbón pulverizado y que en los viejos muros abandonados era posible escribir su nombre sobre el tizne. “¡Mucho explota!”, afirmó el montacable. En cuanto se remolcó la última vagoneta al interior de la galería, y mientras esperaba para hacer el recorrido de vuelta, se empeñó en darse a entender con gestos: “Cargan vagones. ¡Bum! ¡Explota como infierno!”
Hal sabía que el aire montañoso de esta región era famoso por su sequedad. Así se enteró de que aquello que significaba buena calidad de vida para los inválidos en cualquier otra parte del mundo, significaba la muerte entre quienes trabajaban para que los inválidos no pasaran frío. Absorbido hacia las minas mediante grandes ventiladores, el aire eliminaba toda partícula de humedad, dejando tras de sí una capa de polvo de carbón tan gruesa y seca, que bastaba una chispa causada por la fricción de una pala para provocar explosiones fatales. Así, estas minas estaban matando varias veces a más personas que otras minas del país.
Por la noche, tras el recorrido con Cho, Hal preguntó a Tim Rafferty, uno de los arrieros de mulas, si esta situación tenía remedio. Sí lo tenía, respondió Tim: la ley exigía rociar las minas con polvo de adobe, y recordaba la única vez en su vida que tal ley se había acatado. En esa ocasión llegaron unos jefes a inspeccionar, y antes de su visita se puso en marcha una campaña de rociado intensivo. Pero eso había sucedido hace años, por lo que ahora los aparatos de rociado estaban guardados en algún lado, sin que nadie supiera dónde, y nadie había vuelto a oír de rociadores.
Lo mismo ocurría con las precauciones contra los gases. Al parecer, abundaban en las minas de North Valley, y en algunos pasillos hedía como si contuvieran todos los huevos podridos del mundo. Pero este sulfuro de hidrógeno era el gas menos peligroso para la vida de los mineros: también había el muy temido gas carbónico, inodoro y más pesado que el aire. Al excavar en el carbón blando y grasoso, a veces se abría una bolsa de este gas, un depósito guardado durante eones en espera de su próxima víctima. Si un minero se quedaba dormido mientras trabajaba, y si su compañero o ayudante no estaba a la vista, bastaba un minuto de más para que fuera el fin del minero. Y más temible aún era el grisú, capaz de hacer volar una mina entera y segar las vidas de cientos de trabajadores.
Había un “capataz de incendios” contra estos peligros, y su deber era recorrer la mina haciendo pruebas de gases, asegurar que los ductos de ventilación estuvieran en orden y que los ventiladores funcionaran bien. Supuestamente el capataz de incendios debía hacer sus rondas por la madrugada, y las leyes estipulaban que nadie podía trabajar hasta que se certificara que la mina era segura. Pero… ¿qué sucedía si al capataz se le hacía tarde o estaba borracho? Era demasiado pedir que se perdieran miles de dólares por tal nimiedad. De modo que a veces se obligaba a los mineros a trabajar, quienes bajaban a las galerías mascullando y maldiciendo. Tras unas horas algunos de ellos quedaban postrados por el dolor de cabeza, suplicando que los sacaran de ahí ante la indiferencia del superintendente, porque si salían algunos, los demás se asustarían y querrían salir también.
Apenas el año pasado había ocurrido un accidente de este tipo. Un joven arriero croata se lo describió a Hal, mientras masticaban la cena. Había bajado la primera jaula hacia la mina, con sus ocupantes protestando; uno de ellos llevaba una linterna con la llama al descubierto, y la explosión subsiguiente sonó como si el mismo interior del mundo hubiera estallado. Ocho hombres murieron, y la fuerza de la explosión había sido tal que algunos cuerpos quedaron incrustados entre los muros del pozo y el elevador. Fue necesario descuartizarlos para poderlos sacar. Según el informante de Hal, todo había sido culpa de los japoneses, quienes no debían andar sueltos en el subsuelo porque ni el mismísimo diablo podía impedir que fumaran.
Así comprendió Hal que North Valley era un lugar donde habitaba el miedo. ¡Qué historias habrían podido narrar estas minas si tuvieran voz! Hal observaba a las hordas acudir a sus labores y reflexionaba que, según las estadísticas del gobierno, ocho o nueve de cada mil morirían antes de terminar el año, y treinta más sufrirían heridas graves. Los mineros lo sabían, y mucho mejor que las estadísticas, pero aun así seguían trabajando. De sólo pensarlo, Hal se maravillaba. ¿Cuál era la fuerza que los hacía continuar? ¿Era el sentido del deber? ¿Entendían que la sociedad necesitaba el carbón y que alguien debía encargarse del trabajo sucio para proveerla? ¿Tenían la visión de un futuro de grandeza y abundancia que surgiría a partir de un trabajo tan ingrato? ¿O acaso no eran más que tontos y cobardes ciegamente sometidos, simplemente porque no tenían inteligencia o voluntad para hacer otra cosa? Movido por la curiosidad, quería entender las almas de estos ejércitos silenciosos e indolentes que, a lo largo de la historia, han dejado sus vidas bajo el control de otros.
X
Hal comenzó a conocer a esta gente y dejó de considerarla una masa sólo merecedora de desprecio o lástima para verla como un conjunto de individuos, cada uno con su propio temperamento y problemas, igual que las personas que viven a la luz del sol. Mary Burke y Tim Rafferty, Cho el coreano y Madvik el croata, cada una de estas individualidades se incorporó a la imagen que se estaba formando Hal, para convertirla en un retrato con vida propia, haciéndolo sentir simpatía y amistad. Si bien era cierto que algunas de estas personas estaban reducidas a una sórdida fealdad de cuerpo y mente, otros aún eran jóvenes, tenían la luz de la esperanza en sus corazones y también la chispa de la rebelión.
Un ejemplo era Andy, un muchacho de ascendencia griega cuyo verdadero nombre era Andrókulos, pero cuya correcta pronunciación era demasiado complicada para los mineros del carbón. Hal lo conoció en la tienda y le sorprendieron sus hermosos rasgos y la mirada triste en sus grandes ojos negros. Trabando conversación, Andy descubrió, maravillado, que Hal no había pasado toda su vida en las minas y que conocía el ancho mundo. Su voz se tiñó de una emoción lastimera; ansiaba vivir la vida, con sus goces y aventuras, cuando su destino era permanecer diez horas al día sentado junto a un canal de descarga, ensordecido por el estrépito y con la nariz taponada con polvo de carbón, separando impurezas con los dedos. Era uno más entre muchos “niños desbrozadores”.
—¿Por qué no te vas de aquí? —le preguntó Hal.
—¡Dios mío! ¿Cómo me voy? Tengo mamá y dos hermanas.
—¿Y tu papá? —Hal descubrió entonces que el padre de Andy era uno de aquellos cuyos cuerpos debieron ser descuartizados para ser sacados del pozo. Ahora el hijo estaba encadenado al lugar del papá, hasta que también a él le llegara la hora.
—¡No quiero ser minero! —exclamó el muchacho—. ¡No quiero morir!
Preguntó tímidamente a Hal qué podría hacer si huyera de su familia y probara suerte en el mundo exterior. Hal, esforzándose por recordar dónde había visto antes griegos de piel morena y grandes ojos negros en este gran país libre, no pudo ofrecerle mejor prospecto que lustrar zapatos o limpiar lavabos en baños de hoteles, para luego entregar las propinas a un gordo patrón.
Andy había ido a la escuela, donde aprendió a leer el inglés. Su maestro le había prestado libros y revistas con excelentes imágenes, y ahora el muchacho quería algo más: conocer realmente las cosas que aparecían en las imágenes. Así se enfrentó Hal con un dilema de los trabajadores mineros: eran una población de siervos humildes, seleccionados de entre veinte o treinta razas con estirpe de esclavos. Pero debido a la absurda costumbre estadunidense de ofrecer educación pública, los niños de esta población aprendían a hablar inglés, e incluso a leerlo, poniéndolos así por encima de los suyos. Bastaba con que llegara hasta ellos un agitador para que, súbitamente, estallara un infierno. Por consiguiente, toda mina carbonífera debía contar con otro tipo de “capataz de incendios”, cuya labor era prevenir otro tipo de explosiones. No las causadas por el monóxido de carbono, sino por el alma humana.
Los deberes inmediatos de este puesto en North Valley recaían sobre Jeff Cotton, comisario del campo minero. No era en absoluto lo que se esperaría de alguien con tal oficio, pues era esbelto y de aspecto distinguido, y vestido con un traje podía pasar por diplomático. Pero su boca se torcía si algo le disgustaba y portaba una pistola en la que había marcado seis muescas. También llevaba consigo una placa de alguacil, para darle inmunidad si deseaba agregar muescas a su arma. Si un hombre de temperamento explosivo estaba cerca de Jeff Cotton, éste simplemente lo hacía explotar. Así privaba el “orden” en North Valley, y sólo por las noches de sábado y domingo, cuando se hacía necesario lidiar con borrachos, o las mañanas de los lunes, cuando se les arrastraba y pateaba para hacerlos volver al trabajo, se comprendía cuál era la base de tal orden.
Además de Jeff Cotton y su asistente Bud Adams, que portaban placa y eran conocidos, había otros asistentes sin insignia que permanecían siempre anónimos. Una tarde, al subir en la jaula, Hal comentó a Madvik, el arriero croata, sobre los elevados precios de las mercancías en la tienda, y le sorprendió que éste le pateara súbitamente el tobillo. Poco después, de camino a cenar, Madvik le explicó el motivo:
—Gus, el tipo de cara colorada. Ten cuidado con él. Es “oreja” de la compañía.
—¿De verdad? —preguntó Hal, interesado—. ¿Cómo sabes?
—Lo sé. Todos saben.
—No parece un tipo muy listo —comentó Hal, quien pensaba que todo detective era como Sherlock Holmes.
—No necesita ser listo. Va con el jefe de socavón, le dice: “Ese tipo Joe habla mucho. Dice que en la tienda le roban”. Cualquier estúpido puede hacer eso.
—Cierto. ¿La compañía le paga por eso?
—El jefe de socavón le paga. Tal vez un trago, tal vez veinticinco centavos. Luego el jefe te dice: “Tienes una bocota, amiguito. Largo de aquí”. ¿Entiendes?
Hal entendió.
—Así que vas cañón abajo. Quizá llegas a otra mina. El jefe te pregunta: “¿Dónde trabajaste?”, y le respondes “North Valley”. “¿Cómo te llamas?”, y tú respondes “Joe Smith”. “Un momento”, te dice. Sale y busca en los documentos. Regresa y te dice: “No hay trabajo”. “¿Por qué?”, preguntas. “Tienes una bocota, amiguito. Largo de aquí.” ¿Entiendes?
—Es decir, una lista negra —repuso Hal.
—Sí, eso. Lista negra. O llaman por teléfono y se enteran de ti. Haces cualquier cosa mala, como hablar del sindicato —Madvik pronunció esta palabra susurrando—, circulan tu foto y ningún empleo en todo el estado. ¿Qué te parece?
XI
Poco después Hal tuvo oportunidad de ver este sistema de espionaje en acción y comprendió en parte cuál era la fuerza que mantenía sometidos a estos ejércitos silenciosos y pacientes. Un domingo por la mañana paseaba con su amigo, el arriero Tim Rafferty, un tipo afable con ojos azules y soñadores en su rostro tiznado. Llegaron a su casa e invitó a Hal a conocer a su familia. Su padre era un hombre encorvado, pero con una tremenda fuerza en su constitución sólida, producto de varias generaciones de trabajadores mineros. Se le conocía como Rafferty el viejo, a pesar de que aún le faltaba mucho para cumplir cincuenta. Se había iniciado en las fosas a la edad de nueve años y mostró a Hal un gastado álbum de cuero con imágenes de sus ancestros en el terruño natal, personas con rostros tristes y surcados de arrugas, sentados en poses muy tiesas y solemnes para presentarse ante la posteridad.
La madre de la familia era una mujer enjuta y encanecida, sin dientes, pero de gran calidez, a la que Hal apreció de inmediato por la limpieza que imperaba en la casa. Sentado en el porche, se vio rodeado de niños Rafferty con rostros domingueros recién lavados y los fascinó narrándoles aventuras tomadas de las novelas de Clark Russell y Mayne Reid. Como recompensa lo invitaron a cenar. Por fin tuvo en las manos cubiertos limpios, además de un plato reluciente que contenía papas humeantes y dos buenas rebanadas de carne de cerdo salada. Le pareció tan maravilloso que de inmediato preguntó si podía dejar la casa de huéspedes de la compañía para alojarse con ellos.
La señora Rafferty, abriendo mucho los ojos, exclamó:
—Por supuesto. ¿Crees que te lo permitirán?
—¿Por qué no? —preguntó Hal.
—Sería mal ejemplo para los demás.
—¿Eso significa que debo alojarme en la posada de Reminitsky?
—La compañía tiene seis casas de huéspedes —explicó la mujer.
—¿Qué podría pasarme si viviera aquí?
—Primero te darían una advertencia y luego te echarían cañón abajo. Y tal vez también a nosotros después de ti.
—Pero en la barriada muchos tienen inquilinos —protestó Hal.
—¿Los italianos? Ésos no cuentan. Viven como sea. Pero tú comenzaste con Reminitsky y no sería muy saludable que te fueras.
—Ya veo —rio Hal—. En este lugar parece haber muchas cosas que no son saludables.