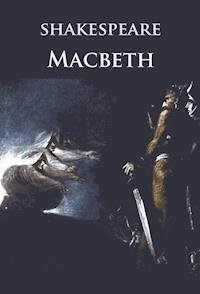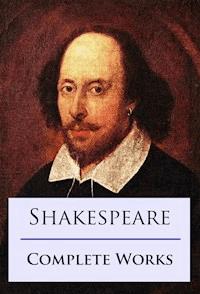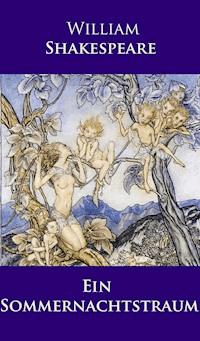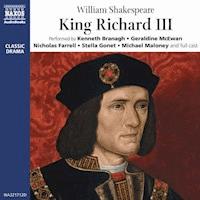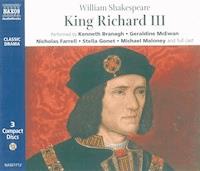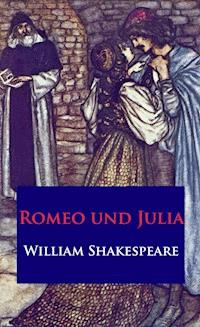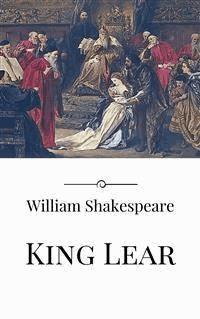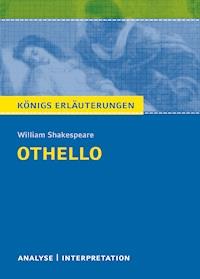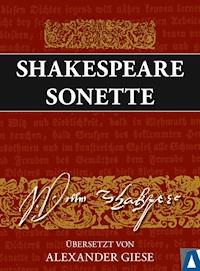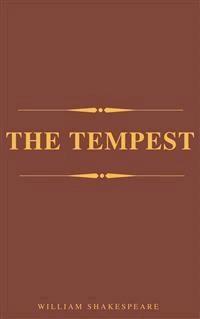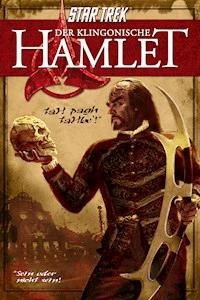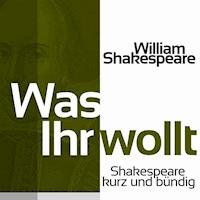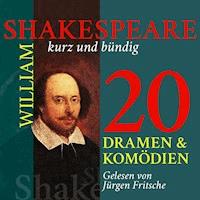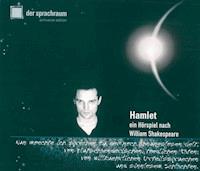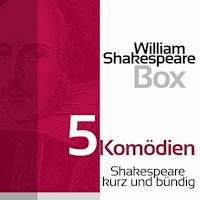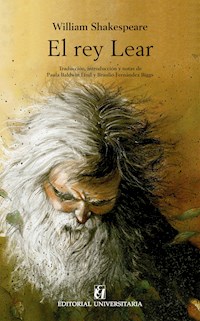
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Universitaria de Chile
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
La trágica historia del anciano rey, la ingratitud filial, la locura, el despojo, el engaño, el desilusionado amor paterno, se muestran con tal intensidad −reflejada incluso en el clima− que sobrecogen y conmueven profundamente. El universo de Lear está lleno de contradicciones: donde se debiera respetar la autoridad, se atropella; donde los hijos debiesen honrar a sus padres, los ignoran o traicionan; donde la legitimidad debiese prevalecer triunfa la falsedad; donde un sabio rey debiese gobernar, enloquece. Y quien dice la verdad es un bufón… Esta traducción –que sigue los estándares académicos para la edición de las obras de Shakespeare–, es un esfuerzo por recuperar el talento artístico del dramaturgo para el teatro de nuestros países y también para la enseñanza. La fidelidad a los textos de 1608 y 1623 quiere reproducir con más precisión las singularidades y el particular estilo de escritura de la obra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
822.33
S527r Shakespeare, William, 1564-1616.El Rey Lear / William Shakespeare;traducción, introducción y notas dePaula Baldwin Lind y Braulio Fernández Biggs.1a. ed. – Santiago de Chile: Universitaria, 2017.191 p.: il.; 13,5 x 21,5 cm. – (El mundo de las letras)Bibliografía: p.56-59.
ISBN Impreso: 978-956-11-2536-0ISBN Digital: 978-956-11-2681-7
1. Dramas ingleses.
I. t. II. Baldwin Lind, Paula, tr. III. Fernández Biggs, Braulio, ed.
© 2017, PAULA BALDWIN LIND Y BRAULIO FERNÁNDEZ BIGGSTRADUCCIÓN, INTRODUCCIÓN Y NOTAS.Inscripción Nº 275.686. Santiago de Chile.
Derechos de edición reservados para todos los países por© Editorial Universitaria, S.A.Avda. Bernardo O’Higgins 1050, Santiago de Chile.
Ninguna parte de este libro, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida,transmitida o almacenada, sea por procedimientos mecánicos, ópticos, químicos oelectrónicos, incluidas las fotocopias, sin permiso escrito del editor.
DIAGRAMACIÓNYenny Isla Rodríguez
DISEÑO PORTADANorma Díaz San Martín
CUBIERTAUn viejo que fue rey,Paula Baldwin Lind. Dibujo al pastel sobre papel (45 x 40 cm).Inspirado en Retrato de un viejo, dibujo a lápiz sobre papel (1884),de Adolph von Menzel (1815-1905).Fotografía de ©Rolando Oyarzún Ojeda.
Diagramación digital: ebooks [email protected]
ÍNDICE
Agradecimientos
Dedicatoria
Introducción
1. Composición y fuentes
2. La tragedia en Shakespeare
3. El “lustro terrible”: 1599-1600 / 1605-1606
4. El universo de Lear
5. El rey Lear
a) El problema de Lear
b) ¿Dolor, senectud o locura?
c) Las hijas
d) El Fool
e) Los yernos
f) Los compañeros
g) Desafíos teatrales
h) ¿La mayor tragedia de Shakespeare?
6. La presente traducción
7. Texto utilizado
Notas a la traducción
Bibliografía
EL REY LEAR
AGRADECIMIENTOS
A nuestros alumnos del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes Chile, por su alegría, entusiasmo y apoyo; este trabajo está dedicado a ellos. A las actrices Ester Rojas y Francisca Castillo, por su inapreciable lectura dramatizada de nuestra traducción. A los profesores Miguel Donoso Rodríguez y Joaquín Zuleta, por sus muchas e importantes observaciones textuales, críticas y filológicas. A Editorial Universitaria, por su trabajo cuidadoso y dedicado, expresión de su compromiso con los académicos chilenos. Y al Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes Chile, sin cuyo concurso y apoyo esta traducción habría visto con dificultades la luz.
DEDICATORIA
Paula Baldwin Lind dedica este libro a su padre, Raúl E. Baldwin Ebner (1922-2016), quien como el rey Lear vivió por largos años, pero tuvo la alegría de morir rodeado del cariño de sus hijos e hijas. A la menor le contó historias que nunca olvidará…
Las palabras de Lear resuenan como el eco de su voz:
Cuando me pidas que te bendiga, me arrodillaré
Y pediré de ti el perdón. Así viviremos
Y rezaremos y cantaremos y contaremos viejos cuentos y nos reiremos
De las doradas mariposas y oiremos a los pobres granujas
Hablar de las nuevas de la corte; y hablaremos con ellos también…
(5.3.10-14)
INTRODUCCIÓN
1. Composición y fuentes
El rey Lear es, sin duda, una de las grandes tragedias de William Shakespeare. A lo largo de la historia, no ha dejado indiferentes a críticos, a estudiosos ni menos a la audiencia isabelina o al público y a los lectores actuales. Y es que la trágica historia del anciano rey, la ingratitud filial, la locura, el despojo total, el engaño, el desilusionado amor paterno, se muestran con tal intensidad – reflejada incluso en el clima– que sobrecogen y conmueven profundamente…
Desde su publicación, la crítica especializada se ha aproximado a la obra desde diversas perspectivas en un esfuerzo por comprender mejor las motivaciones de los personajes y los conflictos dramáticos, pero sobre todo para intentar explicar, justificar o contradecir la existencia de tanto sufrimiento al interior de una misma obra. En el siglo XVII Nahum Tate se declaró admirador de la tragedia, pero al reescribirla –The History of King Lear (1681)– hizo modificaciones para ajustarla al “decoro” propio del periodo de la Restauración, básicamente cambiando el final por uno feliz y eliminando completamente el personaje del Fool por considerar su lenguaje demasiado vulgar para el público de la época.
Unos años después, en 1765, Samuel Johnson consideró que la muerte de Cordelia era contraria a las leyes naturales de la justicia y, por tanto, insufrible (162), hasta que en la década de 1808-1818 los románticos –Schlegel, Goethe, Coleridge, Hazlitt y Víctor Hugo, entre otros– vieron en el sufrimiento de Lear una dimensión de lo sublime a pesar de criticar algunos aspectos de la estructura dramática de la tragedia. Entrado el siglo XX, A.C. Bradley (1904) reconoció su grandeza, aunque no la calificó como la mejor obra de Shakespeare, e interpretó su trama como una historia de redención, idea que G. Wilson Knight (1949) retomó en su lectura cristiana del drama. Algunos años después, Jan Kott (1964) dio un giro a las interpretaciones anteriores enmarcando la obra dentro del existencialismo y del nihilismo de finales de siglo pues, según el crítico, en ella se desintegraría el orden de valores establecido durante la Edad Media y el Renacimiento. En una línea similar, Jonathan Dollimore (1984) la definió como “una obra acerca del poder, la propiedad y la herencia” (197)1, en su visión radical y materialista de la tragedia.
La historia del texto de Lear –su composición y posterior publicación– no ha sido menos debatida que el contenido mismo de la obra y su naturaleza trágica. Como la mayoría de las piezas de Shakespeare, El rey Lear se representó antes de publicarse “no en un teatro público, sino en [el] palacio en Whitehall. El año debe haber sido 1606” (Wells 2008: 4), pues fue ingresada en el Stationers’ Register (“registro de editores”, entendido como quienes publican las obras) el 26 de noviembre de 1607 bajo el título Un libro llamado: Mr. William Shakespeare, su historia del Rey Lear como fue representada delante de Su Majestad el Rey en Whitehall en la noche de San Esteban en la pasada Navidad por sus siervos que representan habitualmente en el Globo en Bankside (“una de las riberas del Támesis”, Wells 1983: 4)2. El 26 de diciembre, fecha de su representación por la compañía de los King’s Men (“Los hombres del rey”) ante Jacobo I, no corresponde necesariamente al primer montaje de la obra, sino más bien a la práctica habitual de promocionar las piezas teatrales incluyendo este tipo de información en las portadas, con el fin de demostrar que si estas habían sido vistas por un monarca o por un noble, habían pasado, por así decir, el control de calidad. Probablemente, en 1610, otra compañía la montó en varias ocasiones utilizando el mismo guion escrito por Shakespeare, aunque con algunas variantes: “Adición de alrededor de cien líneas, omisiones (incluyendo toda una escena) de hasta unas trescientas líneas, cambios de palabras y fraseo dentro de los parlamentos, cambios de parlamentos de un personaje a otro y modificaciones en la acción” (Wells 2008: 5).
La obra se publicó en 1608 y fue impresa para Nathaniel Butter. En su portada indicaba que la tragedia debía ser vendida en el local del mismo Butter afuera de St. Paul’s Church (“iglesia de San Pablo”) en el signo de Pied Bull, cerca de la puerta de St. Austin (Wells 1983: 4). De ahí que este primer cuarto (Q) pasara a llamarse “el de Pied Bull” para distinguirlo del que, aunque con la misma fecha en su portada, imprimiera William Jaggard con otro grupo de obras en 1619. Sin embargo, ambos cuartos se refieren a la obra como True Chronicle Historie of the life and death of King Lear (La verdadera crónica histórica de la vida y muerte del rey Lear, Wells 1983: 6). Cuando en 1623 se publicaron todas las obras atribuidas a Shakespeare a esa fecha en el primer Folio (F), la obra aparece dentro de la lista de tragedias bajo el título de The Tragedie of King Lear. Este texto presenta una puntuación y ortografía mucho más consistente y es más preciso para distinguir prosa de verso, además de dividir la obra en actos y escenas, práctica dramatúrgica que habitualmente no se reflejaba en la impresión de los primeros cuartos de Shakespeare. Como indica Stanley Wells, “desde 1623, por lo tanto, dos textos básicos quedaron disponibles para los editores de El Rey Lear” (1983: 6): el del cuarto de 1608 y el del folio de 1623.
Si bien es evidente que ambos textos son diferentes, no contamos con pruebas suficientes para afirmar que derivarían de un único arquetipo original. El estatus de cada una de estas publicaciones se basa en hipótesis que postulan una variedad de posibilidades respecto a ellas:
a) que no existió una sola “obra ideal” de El rey Lear (todo lo que “Shakespeare escribió”); que es posible que nunca hubiera una y que lo que creamos al fusionar ambos textos es meramente un invento de editores y estudiosos; b) que a pesar de todos sus problemas, Q es una versión confiable de El rey Lear; y c) que F puede ser, de hecho, una versión revisada de la obra, que sus adiciones y omisiones pueden constituir una modificación bien pensada del texto anterior por parte de Shakespeare y que no podemos saber con certeza que no lo son (Warren 96-973 en Wells 1983: 14).
En un comienzo y hasta casi un siglo después de la impresión de F, ningún editor se propuso fusionar ambos textos, hasta que en el siglo XVIII esta práctica editorial se hizo mucho más frecuente. Actualmente, algunos expertos piensan que cada texto debería tratarse por separado. Sin embargo, mientras no haya evidencia segura, el debate sobre el auténtico texto de El rey Lear seguirá abierto.
Tal como afirma Wells, aunque “Shakespeare seguramente se inspiró en muchas obras literarias, dramáticas e históricas existentes al componer El rey Lear –además de, sin duda, aunque de modo menos definible, en su propia experiencia– parece probable que estas alimentaran su imaginación durante muchos años […]. Hay motivos para sospechar que Shakespeare había estado pensando en dar forma dramática a la historia del rey Lear durante muchos años antes de que comenzara a escribirla” (2008: 15). El relato es complejo en sí mismo, pues mezcla datos históricos con otros derivados de mitos y leyendas: Lear es una figura pseudo-histórica, “fundador legendario de la ciudad de Leicester (cuyo nombre se suponía, erróneamente, que derivaba de ‘Lear’, Bullough 272)4. La narración ya aparece citada en Inglaterra durante el siglo XII en documentos tan tempranos como la Historia Regum Britanniae (c. 1135), del monje Geoffrey de Monmouth, quien se propone narrar las vidas de los reyes británicos desde la época de Bruto, biznieto de Eneas y fundador legendario de la raza británica” (Wells 2008: 17), alrededor del año 800 a.C. y antes de la fundación de Roma (Foakes 12). Shakespeare probablemente conocía varias versiones de la historia del rey y sus tres hijas, y había leído a Monmouth “en el latín original, pues no existía una traducción isabelina de la obra” (Halio 2). Sin embargo, este autor se centra en el aspecto político de la historia, es decir, en las consecuencias de la división del reino; mientras que Shakespeare desarrolla más bien los conflictos familiares que resultan de esta decisión. A su vez, Monmouth había recopilado información de Chronicles of England, Scotlande, and Irelande, (Crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, 1577) de Raphael Holinshed –quizá específicamente de The Chronicle Historie of King Leir incluida en ella– y es muy posible que Shakespeare, que conocía bien esta fuente y la había utilizado en varios de sus dramas históricos, la haya consultado también directamente. Los acontecimientos de la vida del rey y sus herederas, así como el suicidio de Cordelia (que Shakespeare cambia por su muerte en la horca) no solo aparecen en las Crónicas, sino también en The Mirror for Magistrates (Espejo de magistrados, 1559)5 y en The Faerie Queene (La reina de las hadas, II.X.27-33) de Edmund Spenser. Es en esta última obra donde por primera vez aparece el nombre “Cordelia” con la grafía que Shakespeare adoptó, además del hecho que la joven muriera ahorcada (Wells 2008: 20).
Respecto al lenguaje de El rey Lear, los editores coinciden en admitir los préstamos que Shakespeare tomó de al menos dos obras que circulaban en Inglaterra a comienzos del siglo XVII, aunque es probable que el dramaturgo no leyera los manuscritos originales sino sus traducciones. Se trata, en primer lugar, de Declaration of Egregious Popish Impostures (Declaración de egregias imposturas papistas, 1603) de Samuel Harsnett (1561-1631)6, libro que recoge testimonios de personas que supuestamente habían sido poseídas por el demonio o habían participado en exorcismos. Según Wells, los nombres de los demonios invocados por Edgar disfrazado de Pobre Tom están tomados de esta obra, así como las imágenes de las escenas de tormenta y las descripciones de los padecimientos mentales y físicos de los posesos (2008: 28). En segundo lugar, la presencia de palabras específicas que Shakespeare no había utilizado antes (2008:10), como por ejemplo auricular (“de los oídos”, 1.2.92), derogate (“degenerado”, 1.4.272), handy-dandy (“adivina”, 4.6.149)7, y que apuntan a la traducción de John Florio de los Ensayos (1603) de Michel de Montaigne (1533-1592). Además, es posible que el dramaturgo haya utilizado específicamente el ensayo del mismo autor, “Of the Affections of Fathers to their Children” (“De los afectos de los padres a sus hijos”), como materia para la construcción de la trama.
Según el detallado estudio de las fuentes de Shakespeare de Geoffrey Bullough, con respecto a la trama paralela de Gloucester y de sus hijos Edgar y Edmund, el dramaturgo debe gran parte al romance de Edmund Spenser (1552/53-1599) The Countess of Pembroke’s Arcadia (Arcadia de la condesa de Pembroke, publicación póstuma de 1590). En ella, Sidney narra la historia de la deposición del rey de Paflagonia8 por su hijo ilegítimo quien, además de hacerle creer que el legítimo intentará asesinarlo, lo deja ciego y debe guiarlo a través de una tormenta de invierno (Bullough 285).
La lista de posibles fuentes de Lear sería interminable de resumir. Podríamos encontrar similitudes incluso con el cuento folclórico de “La cenicienta”, cuya tradición oral data de tiempos muy remotos. Shakespeare también se podría haber inspirado, además de en Harsnett, en un caso de la vida real para desarrollar la locura del rey: sir Brian Annesley (¿?-1604), antiguo seguidor de Isabel I que tenía tres hijas. La mayor, lady Grace, declaró que su padre se había vuelto loco para así modificar el testamento. A pesar de la defensa de los derechos paternos por parte de Cordell, la hija menor, cuando Annesley murió en 1604 prevaleció el testamento manipulado por lady Grace (Halio 4).
Ahora bien, no cabe duda de que la principal fuente de Shakespeare fue otra obra dramática: la anónima The True Chronicle History of King Leir and his Three Daughters, Gonerill, Ragan, and Cordella, representada en 1594 sin demasiado éxito (se habría escrito varios años antes) y publicada en 1605. Hasta donde sabemos, es la primera versión dramática de la historia (Wells 2008: 20). En 1594, el empresario teatral Philip Henslowe anotó en su diario que King Leir fue representada en el Rose Theatre (“Teatro de la Rosa”) en Londres como una coproducción de las compañías de los Queen’s Men (“Los hombres de la reina”) y los Lord Sussex’s Men (“Los hombres del conde de Sussex”), durante la temporada de primavera. Ese mismo año, un librero de nombre Edward White obtuvo una licencia para publicarla, pero como no se conserva ninguna copia, no hay certeza de que haya llegado a imprimirse. En mayo de 1605 Simon Stafford obtuvo otra licencia y, con John Wright, reemprendieron la tarea gracias a la cual conservamos la edición impresa.
A pesar del evidente parecido entre ambas, la pluma libre y creativa de Shakespeare también es evidente y transformadora. Conserva la estructura general de la trama, pero introduce una trama secundaria, la locura del rey, la escena de la tormenta y personajes que no se encuentran en KingLeir, como por ejemplo Oswald y el bufón. Sin embargo, “la modificación más significativa que Shakespeare hizo de la historia de Lear es el final. A diferencia de todas las versiones anteriores, El rey Lear no termina con la reinstauración del anciano rey en su trono, sino con Cordelia y Lear muertos” (Halio 3). Estos cambios muestran de algún modo la maestría recreadora de Shakespeare, pues logra combinar armónicamente, entre otros, elementos del folclore, de la crónica histórica y de la obra de teatro a los que da un giro poético-dramático que dota a la nueva obra de una profundidad y matices que no encontramos en ninguna de sus fuentes individuales.
2. La tragedia en Shakespeare
Los términos “comedia” y “tragedia”, de origen griego, se aplicaron en inglés por primera vez para describir poemas narrativos con finales felices o tristes, respectivamente. En un comienzo, las tragedias se referían a historias sobre la caída de príncipes y el concepto latino tragoedia utilizado para describir una forma dramática era entendido solo por aquellos que sabían latín y habían leído el Arte poética de Horacio y sus comentarios a Terencio. Las primeras citas del término en el Oxford English Dictionary (OED) provienen de textos de Geoffrey Chaucer (1342-1400), quien lo utiliza en su Troilo y Crésida (1388) y en el prólogo del “Cuento del monje” (c.1386-1395). No se menciona en inglés hasta el siglo XV y aún en esos años se refiere simplemente a una forma dramática clásica. Es alrededor de 1530 cuando la voz “tragedia” se comenzó a utilizar más ampliamente para describir un género dramático específico (Dillon 7-8), dando cuenta, como indica Janette Dillon, de que la “categorización de acuerdo al género se estaba transformando en un tema cada vez más popular y complejo” (8).
Cuando por primera vez se publicaron las obras completas de Shakespeare (o al menos las 36 que en ese momento se atribuían al dramaturgo) en el folio de 1623 (F), estas fueron agrupadas en tres géneros: Comedies, histories and tragedies (“Comedias, histories o dramas históricos y tragedias”). En el caso de las catorce comedias, los títulos –excepto dos– parecen corresponder al conjunto, pues se trata de obras en las cuales el caos inicial termina en armonía y cuyo tema principal es el amor. Gracias al desarrollo posterior de las taxonomías de género, obras como La tempestad (1610-11) –que en F encabeza la lista de comedias– y El cuento de invierno (1609-10) –que la termina– fueron debidamente reclasificadas y pasaron a formar parte de los romances de Shakespeare, junto a Cimbelino (1610-11) –que en el siglo XVII era considerada una tragedia– y Pericles, príncipe de Tiro (1607), que no aparece en el folio. Los diez dramas históricos tienen en común las fuentes de la historia de Inglaterra y están ordenadas según la cronología de las mismas. Sin embargo, los once títulos incluidos bajo la categoría de tragedias no parecen estar unidos por un principio organizador común. En efecto, y como comenta David Scott Kastan en su estudio acerca de la tragedia shakespeareana, “la ubicación en el folio meramente confirma cuán insegura es [entonces] la categoría de tragedia” (2003: 6). Más aún, en su Shakespearean Tragedy, A. C. Bradley solo considera cuatro obras de Shakespeare como estrictamente trágicas o “tragedias puras” (1904: 21): Hamlet, Otelo, El rey Lear y Macbeth. Estas, según el crítico, representan un mundo que “se esfuerza por la perfección, pero que hace surgir, junto al glorioso bien, un mal que es capaz de superar solo mediante la autotortura y la propia pérdida” (51). Kenneth Muir rebate la clasificación de Bradley y argumenta que ni siquiera este grupo de cuatro tragedias se pueden incluir en una misma categoría, llegando a afirmar que “no existe algo así como la tragedia shakespeareana: sólo hay tragedias shakespeareanas” (2005: 12). Sin caer, como Muir, en lo que parece demasiado relativo, investigaciones como la de Kastan ya mencionada indican que en los registros del repertorio de las compañías de teatro de la época las comedias y los dramas históricos eran representados con mayor frecuencia que las tragedias (Kastan 5), y que estas, en palabras de Roslyn L. Knutson, eran consideradas “escasos y valiosos productos” (260). En resumen, los ejemplos anteriores muestran la inestabilidad de la noción de tragedia durante la era isabelina en comparación con la categoría clásica aristotélica u horaciana. Sin embargo, y a pesar de lo dicho, es posible establecer algunos rasgos comunes dentro de la variedad del género en Shakespeare.
En el capítulo 6 de su Poética, Aristóteles estableció la definición clásica del género al explicar que la tragedia es “imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies [de aderezos] en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones”9. Si bien su traducción al latín por Lorenzo Valla (1498) probablemente incrementó su lectura e influencia en la Europa renacentista, como explica Kastan, la definición de tragedia aristotélica no se consideraba normativa y, en cualquier caso, “no hay evidencia de que Shakespeare alguna vez leyera la Poética (o algo más de Aristóteles)”(7). Dillon coincide con Kastan y agrega que la traducción de Valla no fue bien conocida hasta la publicación del comentario de Francesco Robertello en 1548. Además, el tratado de Aristóteles no se tradujo al inglés hasta el siglo XVIII (Dillon 10). Si bien Shakespeare nombra a Aristóteles en dos de sus obras, Troilo y Crésida y La fierecilla domada, no pasa de ser un anacronismo en el primer caso y una alusión en el segundo10. Por lo demás, uno de los aspectos de la gran revolución teatral que se produjera en Inglaterra en esta época –como entre los siglos XVI y XVII en España–fue precisamente romper con la preceptiva clásica.
Intentar definir la naturaleza de la “tragedia shakespeareana” propiamente tal es un desafío, pues en Shakespeare se da una mezcla de elementos, contextos históricos y tradiciones dramáticas. Probablemente, las nociones de comedia y tragedia que el dramaturgo manejaba eran las de autores latinos como Horacio, Donato y Séneca. De hecho, las tragedias de este último eran mucho más conocidas en Europa que los escritos teóricos del género y por tanto, influyeron más profundamente en el trabajo de los dramaturgos isabelinos. Si bien las primeras puestas en escena de obras clásicas fueron comedias en la corte de Enrique VIII desde aproximadamente 1518, “la primera representación documentada de una tragedia clásica en Inglaterra fue la producción de Hipólito de Séneca por Alexander Nowell en Westminster School (“colegio de Westminster”) a mediados de 1540” (Dillon 9). Luego Las troyanas, del mismo autor, se montó en latín en el Trinity College de Cambridge en 1551-2; sus obras comenzaron a traducirse al inglés hacia el final de 1550, haciéndose más conocidas gracias a la traducción de distintos autores en una obra compilada por Thomas Newton en 1581: Seneca.His Tenne Tragedies (Séneca. Sus diez tragedias).
Shakespeare también tomó aspectos de la tradición medieval, aunque en este periodo no existe un desarrollo del género, sino más bien la experiencia de situaciones trágicas al interior de autos sacramentales, misterios o moralidades, donde la única tragedia es la de la propia condenación. En la temprana modernidad el género trágico resurgió en toda Europa pero con nuevos matices; de hecho, se puede afirmar que dos de las obras que nutrieron las tragedias de Shakespeare fueron The Fall of Princes (La caída de los príncipes, 1431-8), escrita por John Lydgate (c.1370-1450)11 y The Mirror for Magistrates (Espejo de magistrados, 1559, McAlindon 4) que ya mencionamos antes.
Aunque Shakespeare no siguió el modelo trágico griego clásico en muchos aspectos (unidades de tiempo, acción y lugar12; condición del héroe; tipo de fábula; división de actos13; etc.), sus protagonistas labran su propio destino al cometer un error por ignorancia o por el desorden de sus pasiones; el hombre es el responsable de sus actos y en ese sentido, la fatalidad está en él. Si bien el final fatal es inherente a la tragedia, o en palabras de Martin Wiggins, “las tragedias siempre terminan en una decepción: eso es lo que las hace trágicas” (49), los héroes shakespeareanos pueden elegir, como en el caso de Lear, no solo si dividir o no su reino, sino el modo de hacerlo.
En cuanto a la materia romana, las huellas de Séneca se ven claramente en algunas de sus tragedias, pero con variaciones; pues aunque las obras del autor romano y las de Shakespeare se caracterizan por su “interés en crímenes horribles y el abuso tiránico de poder” (McAlindon 4), en el caso del dramaturgo isabelino los protagonistas no siempre son totalmente conscientes de la maldad de sus actos y más bien cometen profundos errores y asesinatos cegados por las pasiones desordenadas de ira, lujuria, venganza –tema recurrente en Séneca–, celos y ambición; tanto, que “junto a sentimientos extremos se dan acciones extremas” (McAlindon 10) que desencadenan la catástrofe final.
Los dramas trágicos surgieron repentinamente en la Inglaterra isabelina. Alrededor de 1560 la producción teatral era mayoritariamente religiosa y estaba diseñada con fines didácticos. De las obras que nos quedan de la época, se considera que la primera tragedia inglesa es Gorboduc (1562), de Thomas Sackville y Thomas Norton, aunque quizá fue precedida por otra de Thomas Preston, King Cambyses (El rey Cambises, c. 1558-69). Lo cierto es que, a fines de 1580, se produce la transición hacia un teatro esencialmente secular y comercial, un paso de lo litúrgico14 a lo espectacular, que se explica en parte por la influencia de las tragedias de Séneca, la comedia latina y la renovación humanista, pero sobre todo por la profesionalización de dramaturgos y actores, el florecimiento de las salas de teatro dentro y fuera de las murallas de Londres, y la estabilidad social y política conseguida por Isabel I.
Como otros dramaturgos isabelinos, Shakespeare conocía aspectos de teoría trágica, particularmente el Ars poética de Horacio, traducida al inglés en 1567, así como la Defense on Poesy (Defensa de la poesía, 1595) de sir Philip Sidney, donde el autor define la tragedia como una fuerza política y moral. Cuando llega a Londres se encuentra con autores que ya habían incursionado en el género pero que, de algún modo, se han distanciado de teorías prescriptivas con énfasis en el carácter elevado de la materia y del héroe trágico. Obras de contemporáneos suyos como The Spanish Tragedy (La tragedia española, c. 1586), de Thomas Kyd (1558–94), Tamburlaine the Great (Tamerlán el grande, 1587) y Doctor Faustus (Doctor Fausto, 1601-2), de Christopher Marlowe (1564-93), dieron inicio a un cambio fundamental en la escena londinense. Kyd, por ejemplo, fue capaz de combinar elementos clásicos y senequeanos para crear un fenómeno teatral nuevo en el escenario inglés: la tragedia de venganza. De hecho, la producción teatral anterior a estos autores tenía un propósito moral conservador y políticamente correcto; es decir, las obras reforzaban el orden moral y la subordinación al gobernante, además de las diferencias de clase social y género. Por el contrario, y según Wiggins, estas tres tragedias “cubrían territorios peligrosos en su preocupación común por la apropiación del poder más allá de los límites normales prescritos por la sociedad o por Dios, y su tratamiento del tema negaba tal atrofiante simplicidad moral” (35). Shakespeare también contribuye a la renovación del género introduciendo elementos cómicos y domésticos, personajes plebeyos y en ocasiones escenas violentas que no solo se describen sino que se representan sobre el escenario (McAlindon 5).
Si bien es casi imposible determinar un patrón para las tragedias de Shakespeare, podemos establecer algunos elementos comunes presentes en la mayoría de ellas:
a) Respecto a la estructura, en general los dramas trágicos comienzan con una situación estable, pero rápidamente los personajes revelan inseguridad o preocupación. En el caso de Lear, la división del reino presentada al comienzo parece parte del proceso habitual de traspaso de poder de un rey anciano a sus herederas. Pero, ya en las primeras líneas Kent y Gloucester revelan sus dudas acerca de a quienes Lear favorecerá e, inmediatamente, Shakespeare introduce el conflicto de la ilegitimidad que en parte moverá la acción hacia su desenlace fatal:
KENT
¿No es este su hijo, mi señor?
GLOUCESTER
He tenido a mi cargo su crianza, señor.
Tantas veces me sonrojé al reconocerlo que ahora
ya no me avergüenzo.
KENT
No puedo comprenderle.
(1.1.6-11)
b) En la mayoría de las tragedias shakespeareanas, uno o más personajes o espíritus incitan o empujan con sus palabras al protagonista a cometer la acción trágica. Pensemos, por ejemplo, en el saludo con carácter de presagio de las brujas en Macbeth, la narración de los hechos del espíritu del rey Hamlet, las intrigas y mentiras que salen de la boca de Yago en Otelo y la fuerza devastadora de la simple respuesta de Cordelia a la pregunta de Lear: “Nada, mi señor” (1.1.87). Las palabras parecen ser vehículos del sino trágico, transmisoras de verdades o mentiras, y producen en los protagonistas un efecto profundo que a veces los lleva a reacciones desproporcionadas de ira, celos, ambición, etc., que acaban en muerte. La de Shakespeare es la tragedia de las palabras, de lo que estas realmente dicen o de lo que los personajes equivocadamente interpretan de ellas. Palabras que, como serpientes encantadas, envenenan la conciencia de los personajes y resuenan en sus mentes con el peso de anclas que les impiden escapar de la catástrofe, llevándolos a la desesperación y a la locura como en El rey Lear.
c) Otra característica bastante frecuente en las tragedias shakespeareanas es la presencia de uno o más personajes malvados que siembran discordia, destruyen y desunen. Claramente, en Lear, Edmund es el villano principal, pues no solo engaña a su padre y a su hermano para saciar sus deseos de poder y riqueza, sino que corteja al mismo tiempo a Goneril y Regan, hijas de Lear, arrastrándolas a su muerte a causa de los celos que surgen entre ambas.
d) En Shakespeare, los héroes trágicos no siempre son personajes honestos o virtuosos, sino que también caben los villanos. Macbeth y Otelo, por ejemplo, se transforman en asesinos. Lear no parece estar en las alturas de la rueda de la fortuna; en cambio Hamlet es un joven idealista que busca la verdad. Sea como fuere, estos personajes son presa de una especie de obsesión que trasciende la noción de error o yerro trágico aristotélico como equivocación en el juicio, ignorancia o error moral15. Esta especie de fijación los lleva a poner las palabras en acción –lo propio del teatro– a cualquier precio, o como decíamos, incitando a la acción extrema (McAlindon 10). Lear cuestiona el amor de sus hijas; luego vendrá una serie de otras acciones: juzga, se ofusca, divide, se aísla, enloquece, se despoja de todo, sufre, recapacita y muere habiendo padecido en grado máximo.
e) Si bien la muerte de los protagonistas, como decíamos antes, no está determinada por el destino, la catástrofe final recae sobre quien ha realizado las acciones erróneas y se extiende al resto de los personajes y de la sociedad. La muerte del héroe implica otras muertes y Lear no es una excepción a esta regla: mueren Cornwall y su sirviente, luego Oswald y Gloucester, y en el acto final Goneril, Regan, Edmund, Cordelia, quizá el bufón, posiblemente Kent (5.3.320-21) y el mismo Lear. Ahora bien, las muertes no bastan por sí mismas para otorgar el carácter trágico a una obra. En Shakespeare la muerte es trágica porque se ha llegado a ella después de un proceso de profundo sufrimiento y soledad; que termina, pese a ello, con el restablecimiento del orden moral. En efecto, y como explica Tom McAlindon, “mucho más importante que el final sereno en la tragedia shakespeareana, […] es la experiencia central de sufrimiento y de angustia” (16) de los personajes. Sin embargo, comenta el mismo crítico, a veces no queda claro cuál es la causa de tal sufrimiento: los personajes culpan a la fortuna reiteradamente, pero también muestran que los eventos trágicos son el resultado de la acción humana y del propio carácter donde parece asentarse la fatalidad. En definitiva, en El rey Lear Shakespeare escribe acerca de lo trágico de la condición humana; en esta obra “no vemos a los antiguos británicos, sino a la humanidad; tampoco a Inglaterra, sino al mundo” (Knight 178).
3. El “lustro terrible”: 1599-1600 / 1605-1606
La producción dramática de Shakespeare en estos años es sencillamente asombrosa: Julio César (1599), Como gusten (1599-1600), Hamlet (1600-1), Noche de Reyes (1601), Troilo y Crésida (1602), Tomás Moro (1603-4), Medida por medida (1603-4), Otelo (1603-4), El rey Lear (1605-6), Timón de Atenas (1606) y Macbeth (1606). Además, varios de los sonetos, otros poemas y “A Lover’s Complaint” (1603-4)16. Pero si es asombrosa la cantidad de lo escrito, es todavía más asombroso pensar que, en apenas cinco o seis años, Shakespeare escribió sus más grandes tragedias: Julio César, Hamlet, Otelo, El rey Lear y Macbeth.
¿Cómo es posible que el genio, la mente y el corazón de un mismo dramaturgo hayan podido crear, en tan breve lapso obras gigantescas, cumbres del teatro y de la literatura universal? Pensar en la inefable grandeza de Julio César, en el abismo de Hamlet, en la oscuridad de Macbeth, en la atroz pasión de Otelo y en la locura de Lear –por adjetivar con aquello que la perplejidad encuentra más a la mano; por lo demás, cada uno de dichos adjetivos puede aplicarse perfectamente a su vez a cada una de las piezas mencionadas– obliga a pensar en el colapso del artista. Pero, hasta donde sabemos, Shakespeare no colapsó; y aunque su retiro a Stratford estaba cerca, continuó escribiendo. Al menos diez obras más, casi un cuarto de su producción total.
Nos parece que la pregunta, lejos de ser retórica, es de lo más pertinente; considerando que la creación artística no consiste solo en el despliegue de una capacidad técnica dadas unas determinadas condiciones de producción. La incluye, por cierto, pero es mucho más que eso. Por otra parte, el talento no actúa sobre o a través de una máquina: es un atributo humano (los antiguos lo pensaban divino) que ejerce su fuerza –y hasta a veces su influencia– sobre un ser limitado, falible y vulnerable a tantas cosas del cuerpo, de la mente y del alma… De talentos literarios más recientes sabemos lo que han significado ciertos esfuerzos creativos de carácter monumental. ¿Acaso la escasísima información biográfica que conservamos de Shakespeare habría de impedirnos inferir, dado lo planteado, que esta etapa creativa, dados sus resultados, debió haberle significado una exigencia casi sobrehumana? Es evidente e históricamente comprobado que muchos artistas, si no todos, tienen etapas (períodos, temporadas, estaciones) de particular lucidez creativa; pero, y en el caso de Shakespeare, se trata de haber escrito cinco de las más grandes tragedias de la época moderna en cinco o seis años, entre otras creaciones. Y que son piezas en las que exploró los abismos más profundos de la naturaleza humana con una belleza poética y una intensidad dramática hasta ahora insuperables. Sí, genio total; genio absoluto. Tampoco es que sus grandes personajes habitaran dentro suyo durante todo este tiempo: estamos hablando de arte y no de introspección psicológica o vital. La vida, sabemos, solo es potencialmente artística: solo es arte cuando se plasma, en este caso, a través del lenguaje. Y lenguaje dramático, además. Sin embargo, y para todo aquel que penetra con los ojos abiertos y el alma descubierta a estos vastos mundos, es imposible no reconocer el “compromiso” del artista con su creación: su “presencia” y su “vitalidad”. Shakespeare poseía una técnica poética y dramática grandiosas, pero no solo eso desplegó en estas tragedias.
Hay algo más, algo que trasciende la técnica y el genio, la lucidez dramática y el talento poético. En todas estas tragedias –con todas sus naturales diferencias y peculiaridades– hay una estatura humana, antropológica mejor dicho, que a su vez trasciende la mera capacidad de observación y aun lo que podría estimarse una empatía psicológica de extraña agudeza. La tentación de apelar a la musa homérica o a la adjetivación que desde el siglo XIV se hizo de la Commedia de Dante es grande. Y podría ser perfectamente posible que algunos artistas, en algunos momentos de sus vidas, hayan estado tocados particularmente por una gracia “divina”. Pero como esto nos excede, queremos encontrar o al menos proponer una respuesta. La que parece más razonable –tan razonable, incluso, que hasta sonará ramplón– es que el genio creativo de Shakespeare alcanzó en estos años su punto máximo, su cénit, al que en cierto modo estaba predestinado como todo artista en el contexto de su propio ciclo creativo completo. Es cierto que ya había producido obras maestras y que todavía habría de componer otras más (solo por nombrar algunas: Antonio y Cleopatra (1606), Coriolano (1608) y La tempestad (1610-11), esta última de una perfección teatral única), pero fue en estos años y con estas piezas donde su genio se desplegó en toda la potencia que contenía. Y aunque parezca tautológico, esto nos da la talla del mismo.
Con todo, subsiste aquella pregunta acerca del colapso del poeta. Solo podemos especular… Es evidente que su genio no se derrumbó, pero no sabemos el costo que hubo de pagar (personal y artísticamente) después de estos logros. Nosotros sospechamos que sí los tuvo. Tenía 42 años, viviría hasta los 52… Pero si no los tuvo, no cabe sino bajar la cabeza y admirarlo todavía más.
4. El universo de Lear
El poeta no colapsó… ¿Colapsó acaso su mundo?
El universo de Lear es un mundo lleno de contradicciones, un espacio dramático dentro del cual el orden de la jerarquía natural y humana está invertido. Los habitantes de este lugar no solo actúan al revés de lo natural, sino también de lo establecido por el hombre: allí donde se debiera respetar la autoridad, se atropella; allí donde los hijos debiesen obedecer a los padres, los ignoran o los traicionan; allí donde la legitimidad debiese prevalecer, triunfa la falsedad; allí donde un sabio rey debiese gobernar, este enloquece y se doblega ante las inclemencias de una tormenta; a quien correspondería estar rodeado de sus familiares y de su séquito, le dejan solo y despojado. Y quien dice la verdad es un bufón…
Lear es un rey mítico prerromano del siglo VIII antes de Cristo. La acción, por tanto, se desarrolla en un periodo precristiano en la céltica Britania (Britain, actual Gran Bretaña) durante la prehistoria de la isla, posiblemente cerca de Dover por las referencias que se hacen de los acantilados. Sin embargo, como señala Halio, “a diferencia del anónimo Rey Leir […] la obra de Shakespeare no es ni totalmente pagana ni completamente cristiana, aunque en ciertos momentos Lear habla con y por el trueno como si de hecho él mismo fuese el dios del trueno” (3). Dentro del entorno pagano de la obra encontramos alusiones a la Sagrada Escritura; por ejemplo, cuando el mensajero informa a Cordelia del avance de las fuerzas británicas y ella reflexiona: “Oh, querido padre, / Es necesario que yo esté en tus cosas” (4.4.23-24, Cfr. Lc. 2, 49). Además, hay abundantes interjecciones y juramentos que hacen referencia directa a Dios o a la Virgen, alusiones a la acción de diversos demonios, y hasta se podrían establecer paralelos entre las pruebas a las que es sometido Lear y las del personaje bíblico de Job, así como posibles alegorías a la figura de Cristo en Cordelia y en Edgar. Decimos “posibles” porque, junto a estos ecos cristianos, abundan las referencias a dioses paganos, supersticiones y leyendas. En efecto, la reforma y la llegada del Renacimiento a Inglaterra propiciaron un clima de cuestionamiento de ciertas ideas que Shakespeare refleja no solo en El rey Lear, sino también en otras tragedias como Hamlet, donde el tema de la existencia del Purgatorio se pone en tela de juicio. Es por esto que “El rey Lear ofrece una potente e imaginativa interpretación de actitudes y creencias contradictorias y a veces complementarias” (Halio 15). Junto a las referencias cristianas, Lear y otros personajes evocan a dioses paganos clásicos y atribuyen su suerte a la rueda de la fortuna. Cuando Kent intenta que el rey no lleve a efecto el castigo de Cordelia, ambos juran por Apolo:
LEAR
Ahora, por Apolo…
KENT
Ahora, por Apolo, rey,Juras a tus dioses en vano.
(1.1.161-2)
En otra conversación, los mismos personajes vuelven a jurar por deidades paganas: Júpiter y Juno esta vez (2.2.211-12); y Edmund conjura a la luna, aludiendo probablemente a Hécate, una antigua y misteriosa diosa griega (2.1.38). Ahora bien, más allá de nombrar a estas divinidades, los personajes experimentan cierta desolación en sus tribulaciones y se lamentan de la falta de auxilio efectivo de los cielos, que más que bendiciones derraman desastres y tormentas. En la primera conversación de Lear y Kent, ya citada, el conde duda abiertamente de que los dioses vayan a escuchar la petición del rey. Más adelante, cuando Gloucester se encuentra con Edgar disfrazado de Pobre Tom, se quejará de las acciones caprichosas de los dioses: “Como moscas para los niños malcriados, así somos para los dioses. / Su deporte es matarnos” (4.1.38-39). Gloucester no solo recrimina la conducta de los dioses, sino que su carácter supersticioso y algo pesimista lo lleva a culpar a los astros de las desgracias humanas:
GLOUCESTER
Estos últimos eclipses en el sol y la lunano nos presagian nada bueno. Aunque la filosofía naturalpueda explicar FesoF así o asá, la naturaleza se veazotada por estos desastres. El amor se enfría, la amistadse rompe, los hermanos se dividen; en ciudades motines, encampos discordias, FenF palacios traiciones FyF el vínculoentre padre e hijo quebrantado.
(1.2.103-109)
Los eclipses de sol eran vistos como presagios de mal agüero y eran fuente de gran preocupación e incluso de llamados públicos a la oración. En 1605, el mismo año de la posible composición de El rey Lear, aparece la traducción de A Treatise of Specters (Tratado de espectros), de Pierre Le Loyer, dedicado al rey Jacobo I y en el cual se asociaban los eclipses con el paganismo y el temor al poder de las estrellas (Elton 151).
Otros personajes no sienten miedo de los efectos del movimiento de los astros. Edmund se mofa de las creencias de su padre; sin embargo, se vale de sus supersticiones para manipularlo diciéndole que Edgar ha conjurado a la luna y murmurado hechizos en su contra (2.1.38-40). La ironía es que él mismo declarará que ha nacido “bajo la Osa Mayor, de lo que se sigue que soy rudo y / libidinoso” (1.2.130-31), solo para negar su influencia y declararse malvado por su propia acción y no por “una imposición sobrenatural” (1.2.126).
Lear, por su parte, cuando en el primer acto repudia a Cordelia, atribuye la existencia humana al influjo de los cuerpos celestes y a la acción de las deidades paganas:
LEAR
QBienQ