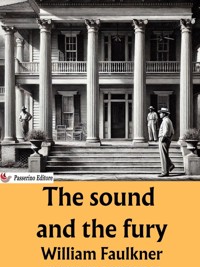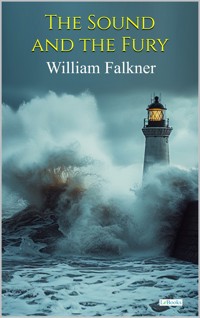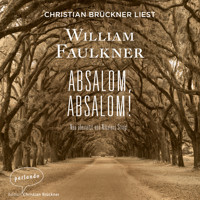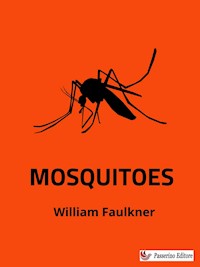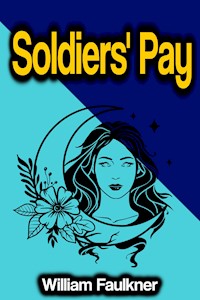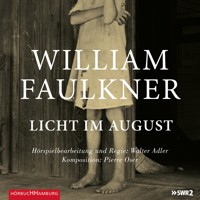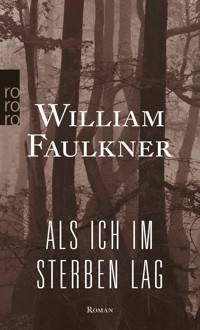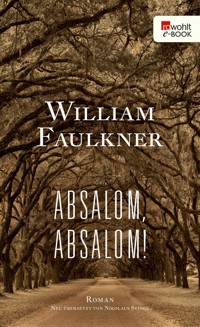13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Legorreta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"El ruido y la furia es una de las novelas más complejas e influyentes del siglo XX, escrita por William Faulkner en 1929. Ambientada en el sur de los Estados Unidos, narra la decadencia de la familia Compson, una estirpe sureña que se desmorona bajo el peso del tiempo, la frustración y el deterioro moral. La historia se divide en cuatro secciones, cada una con una voz narrativa distinta, empezando con Benjy, un hombre con discapacidad intelectual que percibe el mundo desde una conciencia fragmentada y atemporal. A través de los hermanos Compson —Benjy, Quentin y Jason— y su sirvienta negra Dilsey, Faulkner traza una historia de pérdida, desesperanza, obsesión con el honor y ruina familiar. La narrativa se construye a través de monólogos interiores, saltos temporales, símbolos y fragmentación del lenguaje, exigiendo del lector una lectura atenta y activa. Más allá de la historia de una familia, la novela reflexiona sobre el paso del tiempo, la culpa, la memoria y el caos emocional que habita en lo profundo del ser humano. El ruido y la furia no solo es una obra literaria, es un reto artístico que redefine los límites de la narrativa moderna."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Introducción a El sonido y la furia: The Southern Review 8 (N.S., 1972).
Una introducción a El sonido y la furia: Mississippi Quarterly 26 (verano de 1973).
7 de abril de 1928
2 de junio de 1910
6 de abril de 1928
8 de abril de 1928
APÉNDICE
Introducción a El sonido y la furia: The Southern Review 8 (N.S., 1972).
Escribí este libro y aprendí a leer. Había aprendido un poco sobre escritura con Soldiers' Pay: cómo abordar el lenguaje, las palabras, no con tanta seriedad como lo hace un ensayista, sino con una especie de respeto alerta, como cuando te acercas a la dinamita; incluso con alegría, como cuando te acercas a las mujeres: tal vez con las mismas intenciones secretamente inescrupulosas. Pero cuando terminé El ruido y la furia descubrí que hay algo a lo que el término «arte», por muy cutre que sea, no solo se puede aplicar, sino que se debe aplicar. Descubrí entonces que había leído todo lo que había leído, desde Henry James hasta Henty, pasando por los asesinatos de los periódicos, sin distinguir nada ni digerir nada, como una polilla o una cabra. Después de El ruido y la furia, sin prestar atención a abrir otro libro y en una serie de repercusiones retardadas como truenos de verano, descubrí a los Flaubert, Dostoievski y Conrad, cuyos libros había leído diez años antes. Con El ruido y la furia aprendí a leer y dejé de leer, ya que no he leído nada desde entonces.
Tampoco parece que haya aprendido nada desde entonces. Mientras escribía Santuario, la novela que siguió a El ruido y la furia, esa parte de mí que aprende mientras escribe, que quizá sea la fuerza que impulsa al escritor al trabajo de inventar y a la pesada tarea de plasmar setenta y cinco o cien mil palabras en el papel, estaba ausente porque seguía leyendo por repercusión los libros que me había tragado enteros hacía más de diez años. Solo al escribir Santuario aprendí que faltaba algo, algo que El ruido y la furia me había dado y Santuario no. Cuando empecé A recompensa de un hombre muerto, había descubierto qué era y sabía que también faltaría en este caso, porque se trataba de un libro deliberado. Me propuse deliberadamente escribir una obra maestra. Antes de poner el lápiz sobre el papel y escribir la primera palabra, sabía cuál sería la última y casi dónde caería el último punto. Antes de empezar, me dije: «Voy a escribir un libro por el que, en caso de apuro, podré mantenerme en pie o caer si nunca vuelvo a tocar la tinta». Así que cuando lo terminé, sentí la fría satisfacción que esperaba, pero también sentí la otra cualidad que tenía El ruido y la furia.
Y la furia que me había invadido había desaparecido, esa emoción tan definida y física, y sin embargo tan difícil de describir: ese éxtasis, esa fe ansiosa y alegre y la anticipación de la sorpresa que la hoja aún intacta bajo mi mano mantenía inviolable e inquebrantable, esperando ser liberada. No estaba ahí, en Mientras moría. Dije: «Es porque sabía demasiado sobre este libro antes de empezar a escribirlo». Dije: «Es muy probable que nunca vuelva a saber tanto sobre un libro antes de empezar a escribirlo, y la próxima vez volverá». Esperé casi dos años y luego empecé Luz de agosto sin saber nada más sobre ella que lo que sabe una joven embarazada que camina por un extraño camino rural. Pensé: «Ahora lo recuperaré, ya que no sé más sobre este libro que lo que sabía sobre El ruido y la furia cuando me senté ante la primera página en blanco».
No volvió. Las páginas escritas aumentaban. La historia iba bastante bien: me sentaba a escribir cada mañana sin renuencia, pero sin esa anticipación y esa alegría que eran lo único que hacía que escribir me resultara placentero. El libro estaba casi terminado cuando acepté el hecho de que no volvería a ocurrir, ya que ahora era consciente, antes de escribir cada palabra, de lo que harían los personajes, ya que ahora elegía deliberadamente entre las posibilidades y probabilidades de comportamiento y sopesaba y medía cada elección con la balanza de los James, los Conrad y los Balzac. Sabía que había leído demasiado, que había llegado a esa etapa por la que todos los jóvenes escritores deben pasar, en la que creen que han aprendido demasiado sobre su oficio. Recibí un ejemplar del libro impreso y descubrí que ni siquiera quería ver qué tipo de sobrecubierta le había puesto Smith. Me pareció tener una visión de él y de los demás que le siguieron, El ruido y la furia, ordenados en una estantería, mientras miraba las tapas con un desinterés que rayaba en el disgusto, y en las que cada título sucesivo se registraba cada vez menos, hasta que al final la propia Atención pareció decir: «Gracias a Dios que nunca tendré que volver a abrir ninguno de ellos». Creí saber entonces por qué no había recuperado aquel primer éxtasis, y que nunca volvería a recuperarlo; que cualquier treenovelas que escribiera en el futuro lo haría sin renuencia, pero también sin anticipación ni alegría: que en El ruido y la furia ya había puesto quizá lo único en la literatura que jamás me conmovería mucho: Caddy trepando al peral para mirar la ventana el funeral de su abuela mientras Quentin, Jason, Benjy y los negros miraban el asiento embarrado de sus bragas.
Esta es la única de las siete novelas que escribí sin sentir ningún impulso ni esfuerzo, ni tampoco ningún sentimiento posterior de agotamiento, alivio o disgusto. Cuando la empecé, no tenía ningún plan. Ni siquiera estaba escribiendo un libro. Pensaba en libros, en la publicación, pero al revés, diciéndome a mí mismo: «No tendré que preocuparme en absoluto por si a los editores les gusta o no». Cuatro años antes había escrito Soldiers' Pay. No tardé mucho en escribirla, se publicó rápidamente y me reportó unos quinientos dólares. Me dije: «Escribir novelas es fácil. No se gana mucho, pero es fácil». Escribí Mosquitoes. No fue tan fácil de escribir, no se publicó tan rápido y me reportó unos cuatrocientos dólares. Dije: «Al parecer, escribir novelas, ser novelista, es más complicado de lo que pensaba». Escribí Sartoris. Me llevó mucho más tiempo y la editorial la rechazó de inmediato. Pero seguí intentando venderla durante tres años con una esperanza obstinada y cada vez más débil, tal vez para justificar el tiempo que había dedicado a escribirla. Esa esperanza murió lentamente, aunque no me dolió en absoluto. Un día, sentí que cerraba una puerta entre mí y todas las direcciones de editoriales y listas de libros. Me dije: «Ahora puedo escribir. Ahora puedo hacerme un jarrón como el que el viejo romano tenía junto a su cama y cuyo borde desgastó lentamente con sus besos». Así que yo, que nunca había tenido una hermana y estaba destinado a perder a mi hija en la infancia, me propuse crear una niña hermosa y trágica.
Una introducción a El sonido y la furia: Mississippi Quarterly 26 (verano de 1973).
El arte no forma parte de la vida sureña. En el norte parece ser diferente. Es la piedra más dura de los cimientos de Manhattan. Forma parte del brillo o la miseria de las calles. Los edificios se elevan como flechas gracias a ella y, por ella, son derribados y vuelven a levantarse como flechas. Habrá gente que llevará una vida pequeña y burguesa (esos huesos innumerables y casi invisibles de su articulación, sin los cuales todo el esqueleto podría derrumbarse) y que se ganará el pan gracias a ella: chicos y chicas políglotas que pasarán de las escuelas de los barrios marginales a las redacciones y las galerías de arte, hombres canosos y barrigones que manejan máquinas de linotipia y recogen entradas en los conciertos y luego regresan tranquilamente a sus casas en Brooklyn y las estaciones de los suburbios, donde les esperan sus hijos y nietos, mucho después de que los descendientes de los políticos irlandeses y los mafiosos napolitanos hayan caído en el olvido, como los indios salvajes y las palomas.
Y también de Chicago: de ese ritmo no siempre armonioso ni melodioso, ruidoso, siempre cambiante y siempre joven; que atrae a jóvenes de una cuenca fluvial que es casi un continente hacia su agitada vida y luego los expulsa para que escriban sobre Chicago en Nueva Inglaterra, Virginia y Europa. Pero en el sur, el arte, para hacerse visible, debe convertirse en una ceremonia, un espectáculo; algo entre un campamento gitano y un bazar de iglesia organizado por un puñado de mimos extranjeros que deben agotarse en protestas y autodefensa activa hasta que no queda nada con qué hablar: una sola semana, digamos, de esfuerzo frenético para montar un espectáculo que se celebra el viernes por la noche y luego se desmantela y desaparece, dejando solo un delantal endurecido por la pintura o una cinta de máquina de escribir gastada en un rincón y quizás una pequeña factura por gasa o banderines en manos de un comerciante asombrado y desconcertado.
Quizás esto se deba a que el Sur (me refiero al sueño indígena de cualquier grupo de personas que tienen algo en común, aunque solo sea la geografía y el clima, que dan forma a sus aspiraciones económicas y espirituales en ciudades, en un patrón de casas o de comportamiento) es viejo porque está muerto. Nueva York, independientemente de lo que crea de sí misma, es joven porque está viva; sigue siendo una progresión lógica e ininterrumpida desde los holandeses. E incluso Chicago se jacta de ser joven. Pero el Sur, al igual que Chicago es el Medio Oeste y Nueva York el Este, está muerto, asesinado por la Guerra Civil. Existe algo conocido caprichosamente como el Nuevo Sur, pero no es el sur. Es una tierra de inmigrantes que están reconstruyendo los pueblos y ciudades a imagen y semejanza de los pueblos y ciudades de Kansas, Iowa e Illinois, con rascacielos y toldos de lona a rayas en lugar de balcones de madera, y enseñando a los jóvenes que venden gasolina y a las camareras de los restaurantes a decir «O yeah? y a hablar con la r fuerte, y se cuelgan en las intersecciones de calles tranquilas y sombreadas por donde nadie, salvo los turistas del norte en sus Cadillacs y Lincolns, pasa nunca a más velocidad que un caballo al trote.
luces rojas y verdes que cambian y campanas salvajes y perentorias.
Sin embargo, este arte, que no tiene cabida en la vida sureña, es casi la suma total del artista sureño. Es su aliento, su sangre, su carne, todo. No es tanto que se le imponga o que las circunstancias le obliguen a ello, que se vea obligado a elegir, al estilo de la dama y el tigre, entre ser artista y ser hombre. Lo hace deliberadamente, porque así lo desea. Esto siempre ha sido así para él y solo para él. Solo los sureños han llevado látigos y pistolas a los editores por el trato o maltrato de sus manuscritos. Esto —las pistolas reales— era en los viejos tiempos, por supuesto, ya no sucumbimos al impulso. Pero sigue ahí, sigue dentro de nosotros.
Porque es sobre sí mismo sobre quien escribe el sureño, no sobre su entorno: quien, en sentido figurado, ha tomado al artista que hay en él con una mano y a su entorno con la otra, y ha empujado a uno dentro del otro como un gato que araña y escupe dentro de un saco de arpillera. Y escribe. Nunca hemos llegado a ninguna parte con la música o las formas plásticas, y probablemente nunca lo haremos. Necesitamos hablar, contar, ya que la oratoria es nuestra herencia. Parece que intentamos, en el simple y furioso aliento (o escritura) del individuo, trazar una acusación salvaje de la escena contemporánea o escapar de ella hacia una región imaginaria de espadas, magnolias y ruiseñores que quizá nunca ha existido en ningún sitio. Ambos caminos tienen su origen en el sentimiento; quizá los que escriben con saña y amargura sobre el incesto en cabañas con suelo de barro son los más sentimentales. En cualquier caso, cada camino es una cuestión de partidismo violento, en el que el escritor escribe inconscientemente en cada línea y frase sus violentas desesperaciones, rabias y frustraciones, o sus violentas profecías de esperanzas aún más violentas. Ese intelecto frío que puede escribir con calma y total distanciamiento y entusiasmo sobre su escena contemporánea no se encuentra entre nosotros; no creo que exista ningún escritor sureño que pueda decir sin mentir que escribir le divierte. Quizás no queremos que sea así.
Creo que he probado ambas opciones. He intentado escapar y he intentado acusar. Después de cinco años, miro atrás y veo que El ruido y la furia fue el punto de inflexión: en ese libro hice ambas cosas a la vez.
Cuando empecé el libro, no tenía ningún plan. Ni siquiera estaba escribiendo un libro. Antes había escrito tres novelas, con una facilidad y un placer cada vez menores, y con una recompensa o remuneración cada vez menor. La tercera la ofrecí a varias editoriales durante tres años, durante los cuales la envié de editorial en editorial con una especie de esperanza obstinada y cada vez más débil de justificar al menos el papel que había utilizado y el tiempo que había dedicado a escribirla. Esa esperanza debió de morir por fin, porque un día, de repente, me pareció que una puerta se había cerrado en silencio y para siempre entre mí y todas las direcciones y listas de libros de las editoriales, y me dije: «Ahora puedo escribir». Ahora puedo simplemente escribir». Y entonces yo, que tenía tres hermanos y ninguna hermana y estaba destinado a perder a mi primera hija en la infancia, comencé a escribir sobre una niña pequeña.
Entonces no me daba cuenta de que estaba intentando inventarme la hermana que no tenía y la hija que iba a perder, aunque lo primero podría haber sido evidente por el hecho de que Caddy tenía tres hermanos casi antes de que escribiera su nombre en el papel. Empecé a escribir sobre un hermano y una hermana que se salpicaban en el arroyo y la hermana se cayó y se mojó la ropa y el hermano pequeño lloró, pensando que la hermana había sido derrotada o quizá se había hecho daño. O tal vez él sabía que él era el bebé y que ella dejaría cualquier batalla acuática para consolarlo. Cuando ella lo hizo, cuando dejó la pelea de agua y se inclinó sobre él con la ropa mojada, toda la historia, que es contada por ese mismo hermano pequeño en la primera sección, pareció explotar en el papel ante mí.
Vi que ese destello pacífico de la rama se convertiría en el flujo oscuro y cruel del tiempo que la arrastraría a un lugar del que no podría regresar para consolarlo, pero esa simple separación, esa división, no sería suficiente, no sería suficiente. Debía arrastrarla también a la deshonra y la vergüenza. Y que Benjy nunca debía crecer más allá de ese momento; que para él todo el conocimiento debía comenzar y terminar con esa figura feroz, jadeante, pausada y encorvada que olía a árboles. Que nunca debía crecer hasta el punto en que el dolor de la pérdida pudiera mitigarse con la comprensión y, por lo tanto, con el alivio de la rabia, como en el caso de Jason, y con el olvido, como en el caso de Quentin.
Vi que los habían enviado al prado a pasar la tarde para alejarlos de la casa durante el funeral de la abuela, con el fin de que los tres hermanos y los niños negros pudieran mirar el asiento embarrado de las bragas de Caddy mientras ella se subía a un árbol para mirar por la ventana el funeral, sin darse cuenta entonces del simbolismo de las bragas manchadas, pues aquí, una vez más, era ella la que tenía el valor que más tarde le permitiría afrontar con honor la vergüenza que iba a provocar, a la que Quentin y Jason no pudieron enfrentarse: uno refugiándose en el suicidio, el otro en una rabia vengativa que le llevó a robar a su sobrina bastarda las escasas sumas que Caddy podía enviarle. Porque yo ya había pasado a la noche y al dormitorio y a Dilsey con los calzoncillos manchados de barro frotando el trasero desnudo de aquella niña condenada, tratando de limpiar con el lamentable producto de su suciedad aquel cuerpo, aquella carne, cuya vergüenza simbolizaban y profetizaban, como si ya viera el oscuro futuro y el papel que le tocaba desempeñar en él tratando de mantener unida aquella familia desmoronada.
Entonces la historia estaba completa, terminada. Dilsey sería el futuro, se erigiría sobre las ruinas de la familia como una chimenea derruida, demacrada, paciente e indomable; y Benjy sería el pasado. Tenía que ser un idiota para que, al igual que Dilsey, fuera impermeable al futuro, aunque a diferencia de ella, se negaba a aceptarlo por completo. Sin pensamiento ni comprensión; informe, neutro, como algo sin ojos y sin voz que podría haber vivido, existido simplemente por su capacidad de sufrir, en el comienzo de la vida; medio líquido, a tientas: una masa pálida e indefensa de agonía sin sentido bajo el sol, en el tiempo pero sin pertenecer a él, salvo por el hecho de que cada noche podía llevarse consigo a ese ser feroz y valiente que para él no era más que un roce y un sonido que se podía oír en cualquier campo de golf y un olor a árboles, hacia las lentas y brillantes formas del sueño.
La historia está toda ahí, en la primera sección, tal y como la contó Benjy. No intenté deliberadamente hacerla oscura; cuando me di cuenta de que la historia podría publicarse, añadí tres secciones más, todas más largas que la de Benjy, para intentar aclararla. Pero cuando escribí la sección de Benjy, no lo hice con la intención de que se publicara. Si tuviera que volver a hacerlo ahora, lo haría de otra manera, porque escribirla tal y como está me enseñó tanto a escribir como a leer, y aún más: me enseñó lo que ya había leído, porque al terminarla descubrí, en una serie de repercusiones como truenos de verano, a los Flaubert, Conrad y Turguénev que, diez años antes, había devorado enteros y sin asimilar en absoluto, como una polilla o una cabra. No he leído nada desde entonces; no he tenido necesidad. Y solo he aprendido una cosa sobre la escritura. Es decir, que la emoción definida y física, pero difícil de describir, que me produjo la escritura de la sección de Benjy en El ruido y la furia, ese éxtasis, esa fe ansiosa y gozosa y
La anticipación de la sorpresa que las hojas aún intactas bajo mis manos guardaban inviolable e infalible... no volverá. La falta de reticencia a empezar, la fría satisfacción del trabajo bien hecho y arduo, está ahí y seguirá ahí mientras pueda hacerlo bien. Pero aquello otro no volverá. Nunca lo volveré a conocer.
Así que escribí las secciones de Quentin y Jason, tratando de aclarar la de Benjy. Pero me di cuenta de que solo estaba ganando tiempo; que tenía que alejarme por completo del libro. Me di cuenta de que habría compensaciones, que en cierto sentido podría dar entonces un giro final y extraer una destilación definitiva. Sin embargo, me llevó más de un mes coger la pluma y escribirlo. El día amaneció sombrío y frío antes de que lo hiciera. Hay una historia en alguna parte sobre un viejo romano que guardaba junto a su cama un jarrón tirreno que le encantaba y cuyo borde desgastó lentamente con sus besos. Yo me había hecho un jarrón, pero supongo que siempre supe que no podría vivir para siempre dentro de él, que quizá sería mejor tenerlo para poder tumbarme en la cama y mirarlo; sin duda así sería cuando llegara el día en que no solo desapareciera el éxtasis de escribir, sino también la falta de renuencia y el algo que valía la pena decir. Está bien pensar que dejarás algo cuando mueras, pero es mejor haber hecho algo con lo que puedas morir.
Mucho mejor el fondo embarrado de una niña condenada que trepa a un peral en flor en abril para mirar por la ventana el funeral.
7 de abril de 1928
A través de la valla, entre los espacios entre las flores rizadas, podía verlos golpear. Se dirigían hacia donde estaba la bandera y yo fui a lo largo de la valla. Luster estaba cazando en la hierba junto al árbol de flores. Sacaron la bandera y empezaron a golpear. Luego volvieron a colocar la bandera y se dirigieron a la mesa, y él golpeó y el otro golpeó. Luego continuaron y yo seguí por la valla. Luster se alejó del árbol de flores y seguimos por la valla, ellos se detuvieron y nosotros también, y yo miré a través de la valla mientras Luster cazaba en la hierba.
«Toma, caddie». Golpeó. Se alejaron cruzando el prado. Me agarré a la valla y los vi alejarse.
«Escúchate a ti mismo», dijo Luster. «¿Qué te pasa? Tienes treinta y tres años y te comportas así. Después de haber ido hasta el pueblo para comprarte ese pastel. Deja de quejarte. ¿No vas a ayudarme a encontrar esa moneda para que pueda ir al espectáculo esta noche?».
Estaban golpeando ligeramente, al otro lado del prado. Volví por la valla hasta donde estaba la bandera. Ondeaba sobre la hierba brillante y los árboles.
—Vamos —dijo Luster—. Ya hemos mirado allí. No va a venir nadie más ahora. Bajemos al arroyo y encontremos esa moneda antes de que la encuentren esos negros.
Era roja y ondeaba en el prado. Entonces apareció un pájaro que se inclinaba y se balanceaba sobre ella. Luster la lanzó. La bandera ondeó sobre la brillante hierba y los árboles. Me agarré a la valla.
«Deja de quejarte», dijo Luster. «No puedo hacer que vengan si no quieren, ¿verdad? Si no te callas, mamá no te va a celebrar el cumpleaños. Si no te callas, ya sabes lo que voy a hacer. Me voy a comer todo el pastel. Y las velas también. Me comeré las treinta y tres velas. Vamos, bajemos a la rama. Tengo que encontrar mi moneda. Quizá encontremos una de sus pelotas. Aquí. Aquí están. Allí lejos. Mira». Se acercó a la valla y señaló con el brazo. «Míralas. No van a volver aquí. Vamos».
Fuimos bordeando la valla y llegamos a la valla del jardín, donde estaban nuestras sombras. Mi sombra era más alta que la de Luster en la valla. Llegamos al lugar roto y lo atravesamos.
«Espera un momento», dijo Luster. «Te has vuelto a enganchar en ese clavo. ¿Es que nunca puedes arrastrarte por aquí sin engancharte en ese clavo?».
Caddy me soltó y nos arrastramos. El tío Maury dijo que no dejáramos que nadie nos viera, así que mejor agacharnos, dijo Caddy. Agáchate, Benjy. Así, mira. Nos agachamos y cruzamos el jardín, donde las flores nos arañaban y nos golpeaban. El suelo estaba duro. Saltamos la valla, donde los cerdos gruñían y resoplaban. Supongo que están tristes porque hoy han matado a uno de ellos, dijo Caddy. El suelo estaba duro, removido y lleno de bultos. Mantén las manos en los bolsillos, dijo Caddy. O se te congelarán. No querrás que se te congelen las manos en Navidad, ¿verdad?
«Hace demasiado frío ahí fuera», dijo Versh. «No querrás salir». «¿Qué pasa ahora?», dijo mi madre.
«Quiere salir», dijo Versh. «Déjale», dijo el tío Maury.
«Hace demasiado frío», dijo la madre. «Es mejor que se quede dentro. Benjamin, deja eso ya».
«No le pasará nada», dijo el tío Maury.
«Tú, Benjamin», dijo la madre. «Si no te portas bien, tendrás que ir a la cocina».
«Mamá dice que hoy no le dejes entrar en la cocina», dijo Versh. «Dice que tiene que terminar de cocinar».
«Déjalo ir, Caroline», dijo el tío Maury. «Te vas a preocupar mucho por él».
«Lo sé», dijo mi madre. «Es un juicio sobre mí. A veces me lo pregunto».
«Lo sé, lo sé», dijo el tío Maury. «Debes mantener las fuerzas. Te prepararé un ponche».
«Es que me altera mucho», dijo mi madre. «Ya lo sabes». «Te sentirás mejor», dijo el tío Maury. «Abrígalo bien, chico, y llévalo a dar un paseo».
El tío Maury se marchó. Versh se marchó.
«Por favor, cállate», dijo mi madre. «Estamos intentando sacarte de aquí lo más rápido posible. No quiero que te pongas enfermo».
Versh me puso los cubrezapatos y el abrigo, cogimos mi gorra y salimos.
El tío Maury estaba guardando la botella en el aparador del comedor.
—Manténlo fuera media hora, chico —dijo el tío Maury—. Que se quede en el patio.
«Sí, señor», respondió Versh. «No le dejamos salir de aquí». Salimos a la calle. El sol era frío y brillante.
«¿Adónde vas?», preguntó Versh. «No pensarás que vas al pueblo, ¿verdad?». Atravesamos las hojas crujientes. La verja estaba fría. «Mejor guarda las manos en los bolsillos», dijo Versh. «Si se te congelan en la verja, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no los esperas en casa?». Me metió las manos en los bolsillos. Podía oírlo crujir entre las hojas. Podía oler el frío. La verja estaba fría.
«Toma, nueces. ¡Eh! Sube a ese árbol. Mira esta ardilla, Benjy». No sentía la verja, pero podía oler el frío intenso. «Será mejor que vuelvas a meter las manos en los bolsillos».
Caddy caminaba. Luego echó a correr, con la mochila balanceándose y rebotando detrás de ella.
«Hola, Benjy», dijo Caddy. Abrió la puerta, entró y se agachó. Caddy olía a hojas. «¿Has venido a verme?», dijo. «¿Has venido a ver a Caddy? ¿Por qué has dejado que se le enfríen tanto las manos, Versh?». «Le he dicho que se las metiera en los bolsillos», respondió Versh. «En lugar de agarrarse a la puerta».
«¿Has venido a ver a Caddy?», dijo, frotándome las manos. «¿Qué pasa? ¿Qué le quieres decir a Caddy?». Caddy olía a árboles y a cuando dice que estamos durmiendo.
¿De qué te quejas?, dijo Luster. Podrás volver a verlos cuando lleguemos a la sucursal. Toma. Aquí tienes una hierba loca. Me dio la flor. Atravesamos la valla y entramos en el terreno.
«¿Qué pasa?», dijo Caddy. «¿Qué intentas decirle a Caddy? ¿Lo han echado, Versh?».
«No pudieron retenerlo», dijo Versh. «Siguió insistiendo hasta que lo dejaron ir y vino directamente aquí, mirando a través de la verja».
«¿Qué pasa?», dijo Caddy. «¿Pensabas que sería Navidad cuando llegara de la escuela? ¿Eso es lo que pensabas? Navidad es pasado mañana. Papá Noel, Benjy. Papá Noel. Vamos, corramos a casa a calentarnos». Me tomó de la mano y corrimos entre las hojas brillantes y crujientes. Subimos los escalones y salimos del frío brillante al frío oscuro.
El tío Maury estaba guardando la botella en el aparador. Llamó a Caddy. Caddy dijo:
«Llévalo al fuego, Versh. Ve con Versh», dijo. «Yo voy en un minuto».
Fuimos al fuego. Mamá dijo: «¿Tiene frío, Versh?».
«No», respondió Versh.
«Quítale el abrigo y los cubrezapatos», dijo mi madre. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no lo traigas a casa con los cubrezapatos puestos?». «Sí, señora», respondió Versh. «Quédate quieto». Me quitó los cubrezapatos y me desabrochó el abrigo. Caddy dijo:
«Espera, Versh. ¿No puede salir otra vez, mamá? Quiero que venga conmigo». «Será mejor que lo dejes aquí», dijo el tío Maury. «Ya ha salido bastante hoy».
—Creo que será mejor que os quedéis los dos —dijo mi madre—. Dilsey dice que está haciendo más frío.
—Oh, madre —dijo Caddy.
«Tonterías», dijo el tío Maury. «Ha estado todo el día en el colegio. Necesita aire fresco. Vete, Candace».
—Déjalo ir, madre —dijo Caddy—. Por favor. Sabes que llorará.
—Entonces, ¿por qué se lo has mencionado delante de él? —dijo la madre—. ¿Por qué has venido aquí? Para darle una excusa para preocuparme otra vez. Ya has salido bastante hoy. Creo que será mejor que te sientes aquí y juegues con él.
—Déjalos, Caroline —dijo el tío Maury—. Un poco de frío no les hará daño. Recuerda que tienes que mantener las fuerzas.
—Lo sé —dijo mi madre—. Nadie sabe lo mucho que temo la Navidad. Nadie lo sabe. No soy una de esas mujeres que pueden soportar las cosas. Ojalá fuera más fuerte, por Jason y por los niños.
«Debes hacer lo mejor que puedas y no dejar que te preocupen», dijo el tío Maury. «Corred, vosotros dos. Pero no tardéis mucho, que vuestra madre se preocupará». «Sí, señor», dijo Caddy. «Vamos, Benjy. Vamos a salir otra vez». Me abrochó el abrigo y nos dirigimos hacia la puerta.
«¿Vas a sacar al bebé sin sus cubrezapatos?», dijo mi madre. «¿Quieres que se ponga enfermo, con toda la casa llena de invitados?».
«Se me olvidó», dijo Caddy. «Creía que se las había puesto. Volvimos a casa». «Debes pensar», dijo mi madre. «Quédate quieto», dijo Versh. Me puso los cubrezapatos. «Algún día yo ya no estaré y tendrás que pensar por él». «Ahora pisa fuerte», dijo Versh. «Ven aquí y dale un beso a mamá, Benjamin».
Caddy me llevó hasta la silla de mi madre y ella me tomó el rostro entre las manos y me abrazó.
«Mi pobre niño», dijo. Me soltó. «Versh y tú cuidad bien de él, cariño».
—Sí, señora —dijo Caddy. Salimos. Caddy dijo: —No hace falta que vayas, Versh. Yo me quedo con él un rato.
«Está bien», dijo Versh. «No voy a salir con este frío por diversión». Se marchó y nos quedamos en el vestíbulo. Caddy se arrodilló, me rodeó con los brazos y apoyó su rostro frío y luminoso contra el mío. Olía a árboles.
«No eres un pobre niño. ¿Verdad? ¿Verdad? Tienes a tu Caddy. ¿No tienes a tu Caddy?».
«¿No puedes dejar de gemir y babear?», dijo Luster. «¿No te da vergüenza hacer todo este ruido?». Pasamos por la cochera, donde estaba el carruaje. Tenía una rueda nueva.
«Entra ya y quédate quieto hasta que llegue tu madre», dijo Dilsey. Me empujó dentro del carruaje. T. P. sujetaba las riendas. «Clare, no entiendo por qué Jason no se compra un carruaje nuevo», dijo Dilsey. «Este se va a deshacer algún día con todos vosotros dentro. Mira las ruedas».
Mi madre salió, bajándose el velo. Llevaba unas flores. «¿Dónde está Roskus?», dijo.
«Roskus no puede levantar los brazos hoy», dijo Dilsey. «T.P. puede conducir sin problemas». «Me da miedo», dijo mi madre. «Me parece que entre todos podrían proporcionarme un cochero para el carruaje una vez a la semana. No es mucho lo que pido, Dios lo sabe». «Sabe tan bien como yo que Roskus tiene un reumatismo tan fuerte que no puede hacer más de lo que tiene que hacer, señorita Cahline», dijo Dilsey. «Venga, suba . T.P. puede conducir tan bien como Roskus».
«Tengo miedo», dijo mi madre. «Con el bebé». Dilsey subió los escalones. «¿A eso le llamas bebé?», dijo. Cogió a mi madre del brazo. «Un hombre tan grande como T. P. Vamos, si vas a ir».
«Tengo miedo», dijo mi madre. Bajaron las escaleras y Dilsey ayudó a mi madre a entrar. «Quizás sea lo mejor para todos», dijo mi madre. «¿No te da vergüenza hablar así?», dijo Dilsey. «¿No sabes que se necesita
más que un negro de dieciocho años para que Queenie se fugara. Ella es más mayor que él y Benjy juntos. Y no te atrevas a hacer planes con Queenie, ¿me oyes? T.P., si no conduces como le gusta a la señorita Cahline, voy a poner a Roskus contigo. Él no está tan ocupado como para no hacerlo».
«Sí, señora», dijo T.P.
«Sé que va a pasar algo», dijo mi madre. «Para, Benjamin. Dale una flor», dijo Dilsey. «Es lo que quiere». Metió la mano.
«No, no», dijo mi madre. «Las vas a tirar todas».
«Tú las sostén», dijo Dilsey. «Yo le daré una». Me dio una flor y retiró la mano.
«Vamos, antes de que te vea Quentin y tenga que irse también», dijo Dilsey. «¿Dónde está?», dijo mi madre.
—Está en la casa jugando con Luster —dijo Dilsey—. Vamos, T.P. Conduce el carruaje como te dijo Roskus, ahora.
—Sí, señora —dijo T.P. —Vamos, Queenie. —Quentin —dijo mi madre—. No dejes que... —Claro que no —dijo Dilsey.
El carruaje dio una sacudida y crujió en el camino. «Me da miedo irme y dejar a Quentin», dijo mi madre. «Será mejor que no vaya, T. P.». Pasamos por la verja, donde ya no había sacudidas. T. P. golpeó a Queenie con el látigo.
«Tú, T.P.», dijo mi madre.
«Hay que hacerla andar», dijo T.P. «Mantenla despierta hasta que lleguemos al establo».
«Da la vuelta», dijo mi madre. «Tengo miedo de irme y dejar a Quentin». «No puedo girar aquí», dijo T.P. Entonces se ensanchó.
«No puedes dar la vuelta aquí», dijo mi madre.
«Está bien», dijo T.P. Empezamos a girar.
«Tú, T.P.», dijo mi madre, agarrándome.
«Tengo que dar la vuelta de alguna manera», dijo T.P. «¡Eh, Queenie!», gritamos. Nos detuvimos. «Vas a volcar el coche», dijo mi madre.
«¿Qué quieres hacer entonces?», dijo T.P.
«Me da miedo que intentes dar la vuelta», dijo mi madre. «Levántate, Queenie», dijo T.P. Seguimos adelante.
«Sé que Dilsey le hará algo a Quentin mientras no estoy», dijo mi madre. «Tenemos que volver rápido».
«Vamos, adelante», dijo T.P. Golpeó a Queenie con el látigo.
«Tú, T.P.», dijo mi madre, agarrándome con fuerza. Podía oír los pasos de Qucenie y las formas brillantes se movían suave y constantemente a ambos lados, con sus sombras fluyendo por la espalda de Queenie. Seguían como las partes superiores brillantes de unas ruedas. Entonces, los de un lado se detuvieron junto al alto poste blanco donde estaba el soldado. Pero los del otro lado continuaron suave y constantemente, aunque un poco más despacio. «¿Qué queréis?», dijo Jason. Tenía las manos en los bolsillos y un lápiz detrás de la oreja.
—Vamos al cementerio —dijo mi madre.
—Está bien —dijo Jason—. No pretendo detenerlas, ¿verdad? ¿Eso era todo lo que querían decirme?
«Sé que no vendrás», dijo su madre. «Me sentiría más segura si vinieras». «¿Más segura de qué?», preguntó Jason. «Tu padre y Quentin no pueden hacerte daño».
Mamá se puso el pañuelo debajo del velo. «Basta, mamá», dijo Jason. «¿Quieres que ese maldito loco se ponga a gritar en medio de la plaza? Arranca, T. P.».
—Canta, Queenie —dijo T. P.
«Es un castigo para mí», dijo la madre. «Pero yo también me iré pronto». «Toma», dijo Jason.
—¡Eh! —dijo T.P. Jason dijo:
—El tío Maury te debe cincuenta. ¿Qué vas a hacer al respecto? —¿Por qué me lo preguntas a mí? —dijo la madre—. Yo no tengo nada que decir. Intento no preocuparos a ti y a Dilsey. Pronto me iré y entonces vosotros...
«Sigue, T.P.», dijo Jason.
«Hum, Queenie», dijo T.P. Las formas fluían. Las del otro lado comenzaron de nuevo, brillantes, rápidas y suaves, como cuando Caddy dice que nos vamos a dormir.
«Llora, llora», dijo Luster. «¿No te da vergüenza? Hemos pasado por el establo. Todos los compartimentos estaban abiertos. Ya no tienes ningún poni manchado para montar», dijo Luster. El suelo estaba seco y polvoriento. El techo se estaba cayendo. Los agujeros inclinados estaban llenos de polvo amarillo que daba vueltas. «¿Por qué quieres ir por ahí? ¿Quieres que te rompa la cabeza una de esas bolas?».
«Mantén las manos en los bolsillos», dijo Caddy. «O se te congelarán. No querrás que se te congelen las manos en Navidad, ¿verdad?».
Dimos la vuelta al granero. La vaca grande y la pequeña estaban de pie en la puerta, y podíamos oír a Prince, Queenie y Fancy pisoteando dentro del granero. «Si no hiciera tanto frío, montaríamos a Fancy», dijo Caddy. «Pero hoy hace demasiado frío para aguantarnos». Entonces pudimos ver la rama de donde salía el humo. «Ahí es donde están matando al cerdo», dijo Caddy. «Podemos volver por ahí y verlos». Bajamos la colina.
«Quieres llevar la carta», dijo Caddy. «Puedes llevarla tú». Sacó la carta de su bolsillo y la puso en el mío. «Es un regalo de Navidad», dijo Caddy. «El tío Maury quiere darle una sorpresa a la señora Patterson. Tenemos que dárselo sin que nadie lo vea. Mantén las manos bien metidas en los bolsillos». Llegamos a la sucursal.
«Se ha congelado», dijo Caddy. «Mira». Rompió la superficie del agua y me acercó un trozo a la cara. «Hielo. Eso significa que hace mucho frío». Me ayudó a cruzar y subimos la colina. «Ni siquiera podemos decírselo a mamá y papá. Ya sabes lo que creo que es. Creo que es una sorpresa para mamá y papá y para el señor Patterson, porque el señor Patterson te envió unos dulces. ¿Te acuerdas de cuando el señor Patterson te envió unos dulces el verano pasado?
Había una valla. La enredadera estaba seca y el viento la hacía vibrar.
«Solo que no entiendo por qué el tío Maury no ha enviado a Versh», dijo Caddy. «Versh no dirá nada», dijo la señora Patterson, mirando por la ventana. «Espera aquí», dijo Caddy. «Espera aquí, ahora mismo. Volveré en un minuto. Dame la carta». Me sacó la carta del bolsillo. «Mantén las manos en los bolsillos». Saltó la valla con la carta en la mano y se adentró entre las flores marrones y crujientes. La señora Patterson se acercó a la puerta, la abrió y se quedó allí de pie.
El señor Patterson estaba cortando las flores verdes. Dejó de cortar y me miró. La señora Patterson cruzó el jardín corriendo. Cuando vi sus ojos, empecé a llorar. «Idiota», dijo la señora Patterson, «le dije que no te dejara venir sola nunca más». Dámelo. Rápido. El señor Patterson se acercó rápidamente con el azadón. La señora Patterson se inclinó sobre la valla y extendió la mano. Intentaba trepar por la valla. «Dámelo», dijo, «dámelo». El señor Patterson trepó por la valla. Cogió la carta. El vestido de la señora Patterson se enganchó en la valla. Volví a ver sus ojos y eché a correr colina abajo.
«Allí no hay nada más que casas», dijo Luster. «Vamos a bajar al arroyo».
Estaban lavando ropa en el arroyo. Uno de ellos cantaba. Podía oler la ropa ondeando al viento y el humo que se extendía por el arroyo. «Quédate aquí», dijo Luster. «No tienes nada que hacer allí. Esa gente te pegará, seguro».
«¿Qué quiere hacer?».
«No sabe lo que quiere hacer», dijo Luster. «Cree que quiere ir allí arriba, donde están tocando en ese salón. Tú quédate aquí sentado y juega con tu hierba loca. Mira a los niños que juegan en las ramas, si es que tienes algo que mirar. ¿Por qué no puedes comportarte como la gente?». Me senté en el banco, donde estaban lavando, y el humo salía azul. «¿Han visto por aquí una moneda de veinticinco centavos?», preguntó Luster. «¿Qué moneda?».
«El que tenía aquí esta mañana», dijo Luster. «Lo he perdido en algún sitio. Se me cayó por este agujero del bolsillo. Si no lo encuentro, no podré ir al espectáculo esta noche».
«¿De dónde has sacado una moneda, chico? La has encontrado en el bolsillo de los blancos mientras no miraban».
«Lo cogí en el sitio de siempre», respondió Luster. «Hay muchos más donde está ese. Solo tengo que encontrarlos. ¿Ya lo habéis encontrado?».
«Yo no busco monedas. Tengo mis propios asuntos que atender». «Ven aquí», dijo Luster. «Ayúdame a buscarla».
«No sabría reconocer una moneda de veinticinco centavos ni aunque la viera, ¿verdad?». «Aun así puede ayudar a buscarla», dijo Luster. «¿Van todos al espectáculo esta noche?». «No me hables de no aparecer. Cuando termine con esta bañera, estaré demasiado cansado para levantar un dedo».
«Apuesto a que estarás allí», dijo Luster. «Apuesto a que estuviste allí anoche. Apuesto a que todos estaréis allí cuando se abra la carpa. Ya habrá suficientes negros sin mí. Anoche los había».
«El dinero de los negros vale tanto como el de los blancos, supongo».
«Los blancos les dan dinero a los negros porque saben que el primer blanco que llegue con un grupo se lo llevará todo, y así los negros podrán volver a trabajar para ganar más».
«Nadie te va a obligar a ir a ese espectáculo». «Todavía no. No lo he pensado, supongo».
«¿Qué tienes contra los blancos?».
«No tengo nada en contra de ellos. Yo sigo mi camino y dejo que los blancos sigan el suyo. No voy a estudiar ese espectáculo».
«Hay un tipo que sabe tocar una melodía con una sierra. La toca como si fuera un banjo».
«Tú fuiste anoche», dijo Luster. «Yo iré esta noche, si encuentro la moneda que perdí».
«Supongo que lo llevarás contigo», dijo Luster.
«A mí», dijo Luster. «¿Crees que me encontrarán en cualquier sitio con él cuando empiece a gritar?».
«¿Qué haces cuando empieza a gritar?».
«Yo le doy una paliza», dijo Luster. Se sentó y se subió el pantalón. Jugaron en la rama.
«¿Habéis encontrado alguna pelota?», preguntó Luster.
«No hables así. Más te vale que tu abuela no te oiga hablar así».
Luster se metió en la rama, donde estaban jugando. Buscó en el agua, a lo largo de la orilla.
«La tenía cuando estuvimos aquí esta mañana», dijo Luster. «¿Dónde la perdiste?».
«Justo aquí, en este agujero de mi bolsillo», dijo Luster. Buscaron en la rama. Luego se levantaron rápidamente y se detuvieron, y empezaron a chapotear y a pelear en la rama. Luster lo cogió y se agacharon en el agua, mirando hacia la colina a través de los arbustos.
«¿Dónde están?», dijo Luster.
«Aún no se ven».
Luster se lo guardó en el bolsillo. Bajaron la colina. «¿Ha venido alguien por aquí?».
«Debería estar en el agua. ¿Ninguno de vosotros lo ha visto ni oído?». «No he oído nada venir por aquí», dijo Luster. «He oído algo golpear ese árbol de allí. No sé en qué dirección ha ido».
Miraron entre las ramas.
«Maldita sea. Mirad a lo largo de la rama. Ha caído aquí. Lo he visto». Miraron a lo largo de la rama. Luego volvieron a subir la colina. «¿Tienes la pelota?», preguntó el niño.
«¿Para qué la quiero?», respondió Luster. «No he visto ninguna pelota».
El niño se metió en el agua. Siguió adelante. Se volvió y miró a Luster de nuevo. Siguió bajando por la rama.
El hombre gritó «Caddie» desde la colina. El niño salió del agua y subió la colina.
«Ahora, escúchate a ti mismo», dijo Luster. «Cállate». «¿Qué está quejándose ahora?».
«Solo Dios lo sabe», dijo Luster. «Siempre empieza así. Lleva toda la mañana. Supongo que es porque es su cumpleaños».
«¿Cuántos años tiene?».
«Tiene treinta y tres», dijo Luster. «Treinta y tres esta mañana». «¿Quieres decir que tiene treinta años desde que cumplió tres?
«Lo digo por lo que dice mamá», dijo Luster. «Yo no lo sé. De todos modos, vamos a poner treinta y tres velas en la tarta. Una tarta pequeña. Apenas cabrán. Cállate. Vuelve aquí». Se acercó y me agarró del brazo. «Viejo chiflado», me dijo. «¿Quieres que te dé una paliza?».
«Seguro que sí».
«Ya lo he hecho. Cállate, ahora». Dijo Luster. «¿No te he dicho que no subas ahí? Te partirán la cabeza con una de esas pelotas. Vamos, aquí». Me tiró hacia atrás. «Siéntate». Me senté y me quitó los zapatos y me subió los pantalones. «Ahora, métete en el agua y juega a ver si puedes dejar de babear y gemir».
Me callé y me metí en el agua [...]
[...] y Roskus vino y dijo que fuéramos a cenar y Caddy dijo: «Aún no es hora de cenar, no voy».
Estaba mojada. Estábamos jugando en la rama y Caddy se agachó y se mojó el vestido y Versh dijo:
«Tu madre te va a dar una paliza por mojar el vestido». «No va a hacer tal cosa», dijo Caddy.
«¿Cómo lo sabes?», preguntó Quentin.
«No importa cómo lo sé», respondió Caddy. «¿Cómo lo sabes?». «Ella lo dijo», respondió Quentin. «Además, soy mayor que tú». «Tengo siete años», dijo Caddy. «Supongo que lo sé».
«Yo soy mayor que tú», dijo Quentin. «Yo voy al colegio. ¿Verdad, Versh?».
«El año que viene voy a ir al colegio», dijo Caddy. «Cuando llegue. ¿Verdad, Versh?». «Ya sabes que te pega cuando se te moja el vestido», dijo Versh.
«No está mojado», dijo Caddy. Se puso de pie en el agua y miró su vestido. «Me lo quitaré», dijo. «Así se secará».
«Apuesto a que no», dijo Quentin. «Apuesto a que sí», dijo Caddy.
«Más te vale que no», dijo Quentin.
Caddy se acercó a Versh y a mí y nos dio la espalda. «Desabróchalo, Versh», dijo.
«No lo hagas, Versh», dijo Quentin. «No es mi vestido», dijo Versh.
«Desabróchalo, Versh», dijo Caddy. «O le diré a Dilsey lo que hiciste ayer». Así que Versh lo desabrochó.
«Quítate el vestido», dijo Quentin. Caddy se quitó el vestido y lo tiró a la orilla. Entonces se quedó solo con el corpiño y las bragas, y Quentin le dio una bofetada y ella resbaló y cayó al agua. Cuando se levantó, empezó a salpicar a Quentin con agua, y Quentin salpicó a Caddy. Algunas salpicaron a Versh y a mí, y Versh me levantó y me puso en la orilla. Dijo que iba a delatar a Caddy y a Quentin, y entonces Quentin y Caddy empezaron a salpicar a Versh con agua. Él se escondió detrás de un arbusto.
«Voy a chivarme a mamá», dijo Versh.
Quentin subió por la orilla e intentó atrapar a Versh, pero Versh huyó y Quentin no pudo alcanzarlo. Cuando Quentin regresó, Versh se detuvo y gritó que iba a contarlo. Caddy le dijo que si no lo contaba, le dejarían volver. Así que Versh dijo que no lo haría y le dejaron. «Ahora ya estás contento», dijo Quentin. «Ahora nos van a dar a los dos». «No me importa», dijo Caddy. «Yo me voy a escapar».
«Sí, lo harás», dijo Quentin.
«Me escaparé y no volveré nunca», dijo Caddy. Empecé a llorar.
Caddy se dio la vuelta y dijo «Silencio», así que me callé. Luego jugaron en la rama. Jason también estaba jugando. Estaba solo más abajo en la rama. Versh salió de detrás del arbusto y me bajó al agua otra vez.
Caddy estaba toda mojada y embarrada por detrás, y yo empecé a llorar, y ella se acercó y se agachó en el agua.
«Calla», me dijo. «No voy a huir». Así que me callé. Caddy olía a árboles bajo la lluvia.
¿Qué te pasa?, dijo Luster. ¿No puedes dejar de quejarte y jugar en la rama como los demás?
¿Por qué no te lo llevas a casa? ¿No te dijeron que no lo sacaras de aquí?
Sigue pensando que este prado es suyo —dijo Luster—. Nadie puede ver esto desde la casa, es imposible.
Nosotros sí. Y a la gente no le gusta ver a un loco. No trae buena suerte.
Roskus vino y dijo que fuéramos a cenar, pero Caddy respondió que aún no era hora de cenar.
«Sí, es la hora», dijo Roskus. «Dilsey dice que vayan todos a la casa. Tráelos, Versh». Subió la colina, donde mugía la vaca.
«Quizá nos hayamos secado para cuando lleguemos a casa», dijo Quentin.
«Todo es culpa tuya», dijo Caddy. «Espero que nos den una paliza». Se puso el vestido y Versh le abrochó los botones.
«No se darán cuenta de que te has mojado», dijo Versh. «No se te nota. A menos que Jason y yo lo contemos».
«¿Se lo vas a decir, Jason?», preguntó Caddy. «¿A quién?», respondió Jason.
«Él no lo dirá», dijo Quentin. «¿Lo harás, Jason?».
«Apuesto a que lo dirá», dijo Caddy. «Se lo dirá a Damuddy».
«No puede decírselo», dijo Quentin. «Está enferma. Si caminamos despacio, estará demasiado oscuro para que nos vean».
«No me importa si nos ven o no», dijo Caddy. «Yo se lo voy a decir. Tú llévalo colina arriba, Versh».
«Jason no dirá nada», dijo Quentin. «¿Te acuerdas del arco y las flechas que te hice, Jason?».
«Ahora está roto», dijo Jason.
«Déjale que lo diga», dijo Caddy. «Me da igual. Lleva a Maury colina arriba, Versh». Versh se agachó y yo me subí a su espalda.
Nos vemos en el espectáculo esta noche —dijo Luster—. Vamos, aquí. Tenemos que encontrar esa moneda.
«Si vamos despacio, será de noche cuando lleguemos», dijo Quentin.
«No voy despacio», dijo Caddy. Subimos la colina, pero Quentin no vino. Estaba abajo, en la rama, cuando llegamos al lugar donde se olía a los cerdos. Estaban gruñendo y resoplando en el comedero de la esquina. Jason vino detrás de nosotros, con las manos en los bolsillos. Roskus estaba ordeñando la vaca en la puerta del establo.
Las vacas salieron saltando del establo.
«Sigue», dijo T.P. «Vuelve a gritar. Yo también voy a gritar. ¡Whooey!». Quentin volvió a dar una patada a T.P. Lo empujó con la pierna hasta el comedero de los cerdos, donde T.P. quedó tendido. «¡Qué valiente!», dijo T.P. «No me ha pillado. ¿Has visto cómo me ha dado una patada ese hombre blanco? ¡Whooey!».
No estaba llorando, pero no podía parar. No estaba llorando, pero el suelo no estaba quieto, y entonces empecé a llorar. El suelo seguía inclinándose y las vacas corrían colina arriba. T.P. intentó levantarse. Volvió a caer y las vacas bajaron corriendo la colina. Quentin me agarró del brazo y nos dirigimos hacia el granero. Entonces el granero ya no estaba allí y tuvimos que esperar a que volviera. No lo vi volver. Vino detrás de nosotros y Quentin me sentó en el abrevadero donde comían las vacas. Me agarré a él. También se estaba alejando y me aferré a él. Las vacas volvieron a correr colina abajo, atravesando la puerta. No podía parar. Quentin y T.P. subieron la colina peleando. T.P. se cayó por la colina y Quentin lo arrastró colina arriba. Quentin golpeó a T.P. Yo no podía parar.
«Levántate», dijo Quentin. «Quédate aquí. No te vayas hasta que vuelva».
«Benjy y yo vamos a volver a la boda», dijo T.P. «Whooey».
Quentin volvió a golpear a T.P. Luego empezó a golpearlo contra la pared. T.P. se reía. Cada vez que Quentin lo golpeaba contra la pared, intentaba decir «¡Uy!», pero no podía por las risas. Dejé de llorar, pero no podía parar. T.P. cayó sobre mí y la puerta del granero se salió. Rodó colina abajo y T.P. seguía peleando solo y volvió a caer. Seguía riéndose y yo no podía parar, intenté levantarme y me caí, y no podía parar. Versh dijo:
«Ya la has hecho buena. Si no lo has hecho tú, lo declararé yo. Deja de gritar».
T.P. seguía riéndose. Se dejó caer sobre la puerta y se echó a reír. «¡Uy!», dijo. «Benjy y yo vamos a volver a la boda. Sassprilluh», dijo T.P. «Cállate», dijo Versh. «¿Dónde lo has conseguido?».
«En el sótano», dijo T.P. «¡Whooey!».
«Cállate», dijo Versh. «¿En qué parte del sótano?».
«En cualquier sitio», dijo T.P. Se rió un poco más. «Quedan más de cien botellas. Más de un millón. Cuidado, negro, voy a gritar».
Quentin dijo: «Levántalo». Versh me levantó.
«Bebe esto, Benjy», dijo Quentin. El vaso estaba caliente. «Calla, ahora», dijo Quentin. «Bebe».
«Sassprilluh», dijo T.P. «Déjeme beber, señor Quentin».
«Cállate», dijo Versh. «El señor Quentin te va a dar una paliza». «Sujétalo, Versh», dijo Quentin.
Me sujetaron. Me quemaba la barbilla y la camisa. «Bebe», dijo Quentin. Me sujetaban la cabeza. Sentía calor por dentro y volví a empezar. Ahora lloraba, algo estaba pasando dentro de mí y lloraba más, y ellos me sujetaban hasta que dejó de pasar. Luego me callé. Seguía dando vueltas y entonces comenzaron las formas. «Abre la cuna, Versh». Iban despacio. «Extiende esos sacos vacíos en el suelo». Iban más rápido, casi lo suficientemente rápido. «Ahora. Levántale los pies». Continuaron, suaves y brillantes. Podía oír a T. P. riendo. Seguí con ellos, subiendo la colina brillante.
En la cima de la colina, Versh me bajó. «Ven aquí, Quentin», gritó, mirando hacia abajo. Quentin seguía allí, junto a la rama. Estaba echándose en las sombras donde estaba la rama.
«Deja que el viejo skizzard se quede ahí», dijo Caddy. Me cogió de la mano y seguimos adelante, pasando el granero y atravesando la verja. Había una rana en el camino de ladrillos, agachada en medio. Caddy la pasó por encima y me tiró de la mano. «Vamos, Maury», dijo. La rana seguía allí agachada hasta que Jason la pinchó con la punta del pie.
«Te va a poner una verruga», dijo Versh. La rana saltó lejos. «Vamos, Maury», dijo Caddy.
«Tienen compañía esta noche», dijo Versh. «¿Cómo lo sabes?», dijo Caddy.
«Con todas las luces encendidas», dijo Versh. «Luz en todas las ventanas».
«Creo que podemos encender todas las luces si queremos, si no hay nadie», dijo Caddy.
«Apuesto a que hay visita», dijo Versh. «Será mejor que os vayáis todos a la parte de atrás y subáis a escondidas».
«No me importa», dijo Caddy. «Voy a entrar directamente al salón donde están». «Apuesto a que tu papá te dará una paliza si lo haces», dijo Versh.
«No me importa», dijo Caddy. «Entraré directamente al salón. Entraré directamente al comedor y cenaré».
«¿Dónde te sentarás?», preguntó Versh.
«Me sentaré en la silla de Damuddy», dijo Caddy. «Ella come en la cama».
«Tengo hambre», dijo Jason. Pasó junto a nosotros y corrió por el camino. Tenía las manos en los bolsillos y se cayó. Versh fue a recogerlo.
—Si sacas las manos de los bolsillos, podrás mantenerte en pie —dijo Versh—. Nunca podrás sacarlas a tiempo para sujetarte, con lo gordo que estás.
Papá estaba de pie junto a los escalones de la cocina. «¿Dónde está Quentin?», dijo.
«Ya viene», dijo Versh. Quentin avanzaba lentamente. Su camisa era una mancha blanca.
«Oh», dijo mi padre. La luz caía sobre él desde los escalones.
—Caddy y Quentin se han tirado agua el uno al otro —dijo Jason. Esperamos.
—Sí —dijo mi padre. Quentin se acercó y mi padre le dijo: «Esta noche puedes cenar en la cocina». Se agachó y me levantó, y la luz cayó sobre mí también, y pude ver a Caddy, Jason, Quentin y Versh. Mi padre se volvió hacia los escalones. «Pero debéis estar en silencio», dijo.
«¿Por qué tenemos que estar callados, padre?», dijo Caddy. «¿Tenemos compañía?». «Sí», dijo mi padre.
«Te dije que había visita», dijo Versh.
«Tú no lo hiciste», dijo Caddy. «Yo fui quien dijo que había alguien. Dije que lo haría».
—Silencio —dijo mi padre. Se callaron y mi padre abrió la puerta, cruzamos el porche trasero y entramos en la cocina. Dilsey estaba allí, mi padre me sentó en la silla, bajó el delantal y lo empujó hacia la mesa, donde estaba la cena. Estaba humeando.
«Ocúpate de Dilsey, Dilsey», dijo mi padre. «No dejes que hagan más ruido del necesario, Dilsey».
«Sí, señor», respondió Dilsey. Mi padre se marchó.
«Recuerda que te ocupes de Dilsey», dijo detrás de nosotros. Incliné la cabeza hacia donde estaba la cena. El vapor me subió a la cara.
—Que me cuiden ellos esta noche, padre —dijo Caddy. —Yo no —dijo Jason—. Yo voy a cuidar de Dilsey.
—Tendrás que hacerlo, si lo dice papá —dijo Caddy—. Que me vigilen ellos, papá. —Yo no —dijo Jason—. Yo no te vigilaré.
«Silencio», dijo el padre. «Entonces, prestad todos atención a Caddy. Cuando hayan terminado, llévalos por la escalera trasera, Dilsey».
—Sí, señor —respondió Dilsey.
—Ya está —dijo Caddy—. Ahora supongo que me haréis caso.
«Silencio, todos», dijo Dilsey. «Esta noche tenéis que estar callados». «¿Por qué tenemos que estar callados esta noche?», susurró Caddy.
«No te preocupes», dijo Dilsey. «Ya lo sabrás cuando sea el momento». Trajo mi cuenco. El vapor que salía de él me hacía cosquillas en la cara. «Ven aquí, Versh», dijo Dilsey.
«¿Cuándo es el momento del Señor, Dilsey?», dijo Caddy. «Es domingo», dijo Quentin. «¿No sabes nada?».
«Shhhhhh», dijo Dilsey. «¿No dijo el señor Jason que todos estuvieran callados? Coman la cena. Toma, Versh. Coge su cuchara». La mano de Versh se metió en el plato con la cuchara. La cuchara se acercó a mi boca. El vapor me hizo cosquillas en la boca. Entonces dejamos de comer y nos miramos unos a otros y nos quedamos en silencio, y entonces lo oímos de nuevo y empecé a llorar.
«¿Qué ha sido eso?», dijo Caddy. Me puso la mano sobre la mía.
«Era mamá», dijo Quentin. La cuchara se acercó a mi boca y comí, y luego volví a llorar.
«Silencio», dijo Caddy. Pero yo no me callé y ella se acercó y me rodeó con sus brazos. Dilsey fue a cerrar las dos puertas y entonces ya no pudimos oír nada.
—Silencio —dijo Caddy. Me callé y seguí comiendo. Quentin no comía, pero Jason sí.
—Era mamá —dijo Quentin. Se levantó.
—Siéntate —dijo Dilsey—. Tienen compañía y tú vas con esos trapos llenos de barro. Tú también siéntate, Caddy, y termina de comer. —Estaba llorando —dijo Quentin.
—Era alguien cantando —dijo Caddy—. ¿Verdad, Dilsey?
«Ahora cenad todos, como ha dicho el señor Jason», dijo Dilsey. «Ya lo sabréis cuando sea el momento que Dios disponga». Caddy volvió a su silla.
«Te dije que era una fiesta», dijo ella. Versh dijo: «Se lo ha comido todo».
—Traed su plato —dijo Dilsey. Se llevaron el plato.
—Dilsey —dijo Caddy—. Quentin no está cenando. ¿No tiene que hacerme caso?
—Come tu cena, Quentin —dijo Dilsey—. Todos tenéis que terminar y salir de mi cocina.
«No quiero más cena», dijo Quentin.
«Tienes que comer si yo te lo digo», dijo Caddy. «¿Verdad, Dilsey?». El cuenco humeaba frente a mi cara, y Versh metió la cuchara en él y el vapor me hizo cosquillas en la boca.
—No quiero más —dijo Quentin—. ¿Cómo pueden celebrar una fiesta si Damuddy está enfermo?
«La harán abajo», dijo Caddy. «Ella puede venir al rellano y verla. Eso es lo que voy a hacer yo cuando me ponga el camisón».
«Mamá estaba llorando», dijo Quentin. «¿No estaba llorando, Dilsey?».
«No me molestes, chico», dijo Dilsey. «Tengo que preparar la cena para todos ellos en cuanto terminéis de comer».
Al cabo de un rato, incluso Jason terminó de comer y empezó a llorar. —Ahora tienes que ponerte a ello —dijo Dilsey.
—Lo hace todas las noches desde que Damuddy enfermó y no puede dormir con ella —dijo Caddy—. Llorón.
«Te voy a chivarme», dijo Jason.
Estaba llorando. «Ya lo has hecho», dijo Caddy. «No hay nada más que puedas decir ahora».
«Todos tenéis que irse a la cama», dijo Dilsey. Se acercó, me levantó y me limpió la cara y las manos con un paño caliente. «Versh, ¿puedes llevarlos arriba por las escaleras de atrás sin hacer ruido? Y tú, Jason, deja de llorar».