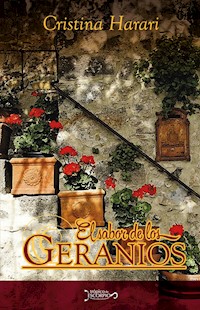
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trópico de Escorpio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Al hacer un recorrido por la que fue su casa de infancia, Caridad trae a la memoria aromas, sabores y circunstancias que conforman sus recuerdos. No sólo los espacios cobran vida, también lo hacen las personas amadas, personajes que juegan un papel importante en su vida y que, de alguna manera, marcaron su destino. La memoria también la enfrenta a sentimientos que había hecho a un lado: el rechazo, las traiciones, la incomprensión, el engaño no absuelto, la no pertenencia, saberse distinta en una sociedad que señala y no perdona. Poco a poco, Caridad Hasan se reconcilia con el pasado y rescata los recuerdos de una niñez venturosa. Sabe que es el adiós definitivo a esa morada que le fue y le será siempre tan entrañable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición, © 2018, Trópico de Escorpio CDMX
www.tropicodescorpio.com.mxDistribución: Trópico de Escorpio. Editorial Fb: Trópico de Escorpio
Portada y formación: Montserrat Zenteno Cuidado de la edición: Gilda Salinas
Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente, por ningún medio impreso, mecánico o electrónico sin el consentimiento de su autor.
ISBN: 978-607-8773-50-3
A mi padre por su amor incondicional, a mi madre por su fuerza emocional y su entereza, a mis hermanos por compartir conmigo su vida, a mis maestras-amigas en el sendero de la palabra escrita, a mi esposo, amante y compañero y a mis hijos y nietos por nutrir mi vida con su amor.
01. Hoy
Tal vez sea esta la última vez que camine por la calzada de piedra volcánica hasta la puerta de entrada a la casa. Las margaritas, los pensamientos, y los geranios enmarcan la gran vereda y de pie continúa el árbol de pera, donde tantas veces Judith, abrazada a él, parecía perderse en otro mundo que recreaba su imaginación de niña.
Nunca supuse que, igual que mi padre años atrás cuando dejara una tierra de dátiles y olivos, de brocados y arcilla, yo también sería exiliada, apartada de esta matriz. Éramos jóvenes y, sin elección, uno a uno tuvimos que abortarnos en silencio para no despertar la conciencia de los muros de la que fue más que una casa. Pasado el tiempo, soy quien regresa a respirar este aire medio húmedo lleno de recuerdos. Y aunque nadie lo diga, todos coincidimos en un sentimiento de traición que desde ahora formará parte de las memorias de Colox-titla, la única casa en Coyoacán con nombre propio.
Es difícil aceptar que alguien más vaya a ocupar esta entraña compuesta por tabiques, de apariencia cálida, alma de adobe, de mosaico y madera; muros que, durante años, guardaron para sí las vivencias de mi familia. Una familia como cualquiera otra y, también, como ninguna otra.
Ya no habrá quien cure a los árboles con pócimas de agua y lodo cuando enfermen de tristeza por la falta de lluvia. El rincón del piano se quedará mudo, aún durante las noches de luna llena. Nadie contará historias a la luz de la chimenea encendida ni habrá quien deje notas pegadas al picaporte. Ninguno se tenderá en el pasto, el oído pegado al suelo, para oír trenes lejanos, ni escalará repisas en busca del mapa escondido. Los pisos soportarán nuevos andares y en la cocina surgirán distintos aromas, quizá nuevos, pero nunca como el olor a pastel recién horneado de mi madre.
Una enredadera te aprisiona, nostalgia ácida, comienza a subir por tus piernas cuando entras a la que fuera tu recámara, la que compartiste con Judith. Los mismos muebles de cuando eran niñas que te parecen empequeñecidos por el tiempo, ese tiempo que las marcó y que sigue vivo. No puedes ubicar lo que sientes. Tal vez sea producto de la melancolía o… quizá un sentimiento de pérdida que compartieron tu papá y tu mamá, aunque ellos se mudaran por distintas razones. La cercanía que alguna vez tuvieron quedó muy atrás, solo tú te empeñas en traer de regreso el pasado; los demás lo han dejado en este lugar, lejos de su vida. Es verdad, solo tú.
Me agobia tener que sacar la mayor parte de los muebles abandonados, y llevarlos ¿adónde? La mesa circular que tantas veces sirvió de pupitre espera su destino sin inmutarse, en el rincón. El reclinable, con su tapiz desgastado, podría acompañar el descanso de alguno… si lo quisiera. Los cacharros desportillados muestran las heridas de guerra, igual que esos canastos rotos de tanto uso y, ahora, ¿qué hacer con los residuos de una vida? Desmantelar y tirar lo poco que queda será como… dar el tiro de gracia. Mudar de sitio las cosas no es difícil, sino dejar aquello que no puede ser recuperado. ¿Cómo traer de vuelta las tardes de lluvia?, la nariz pegada al vidrio para elegir ganadora a una de las gotas que, en su loca carrera, resbalaban hasta caer al piso. ¿Cómo duplicar el asombro sentido al encontrar de pronto la tortuga perdida el año anterior? El insomnio provocado por los cuentos de fantasmas, relatos inverosímiles, contados una y otra vez siempre a principios de noviembre, cuando los difuntos aparecen. El estómago fruncido con cada mecida del columpio… los secretos cuchicheados a la hora de dormir…
No te conformas. Te esfuerzas por retener algo que ya dejó de ser. Aunque no has podido decirlo a nadie, estás segura de que todos coincidirían con tu sentir, incluso, Judy ahora distante, se ha alejado quién sabe por qué. Quisieras más que nada entender sus razones. ¿Recuerdas todo lo que compartieron? Los mismos sueños, las mismas alucinaciones a la hora de apagar las luces, los mismos temores infantiles si llovía fuerte o caían truenos. No somos cabellos de una misma trenza, te dijo el día que comenzó a partir; al menos eso sentiste: ella marcaba una distancia que no sería fácil acortar. Pero ya entonces, acostumbrada a la desgracia, sus palabras cayeron como pluma de ave sobre un estanque quieto. Solo así. Después, en tu interior, cuerpo y mente hicieron un pacto de no agresión, lo que quizá te salvó de no enfermar de muerte. Cambiaste un vínculo por otro. Tal vez debido a ese convenio oculto varias veces has podido seguir adelante, olvidando rencores o, al menos, tratando de que no te lleguen tan hondo, ¿podrás?
02. Ayer
Sara vino al mundo en 1892 y nunca imaginó que alguna vez tendría que alejarse de su querido hogar. Aunque pequeña de edad y también de estatura, a sus trece años la ciudad que llamaban Halab, una de las más antiguas de la civilización —fundada por los amoritas, dominada por los asirios, los persas y después por los romanos— conformaba todo su mundo. Tampoco sabía que muy pronto tendría que cumplir con tareas de una persona adulta porque aun las muñecas de trapo acompañaban sus juegos de niña, y en realidad eso era: una niña que ya no debía trepar a los árboles, tendría que comportarse como una señora para alguien que se llamaba Simón y que sería su marido. O al menos eso le decían una y otra vez. Y aunque para cualquier joven de buena familia era casi una obligación estar casada antes de cumplir los quince, y bastante común que el amor llegara con los hijos y el hábito de vivir con alguien que apenas se conocía, a Sara no le hacía ninguna gracia tener que cumplir con deberes de mujer casada. Era solo una adolescente y ya no podría escaparse al río, ese que en la Torá se mencionaba, para que el agua la refrescara bajo el puente romano; tampoco podría subir a las ramas altas para ver si de pronto en el horizonte aparecía una caravana de camellos. La línea entrecortada que avanzaba lentamente con seguridad se dirigía a la iglesia de San Simeón, adonde llegaban cientos de peregrinos cada año para honrar al santo que contaban se había encadenado durante 38 años a una de las columnas más altas con objeto de estar más cerca de Dios, una historia que a la niña le costaba creer, pero que alimentaba su interés por conocer el lugar. Nunca podría llegar a verlo. Si la procesión de dromedarios se dirigía hacia el Norte era seguro que podría verla en la ciudad, y si se desviaba quizá su destino sería un lugar adonde habitaban salvajes; le atraía pensar que fuera así y dejaba que sus sueños con lugares lejanos formaran el timón de su vida. Si alguien le hubiera dicho que ella, igual que sus ensoñaciones, haría un largo viaje; si le hubieran anticipado su futuro, quizá se habría sorprendido. Desde luego que nunca se imaginó viviendo en un país tan apartado de Siria, de sus padres y de todo lo que le resultaba conocido.
Días antes del casamiento, la joven de tez blanca y cabello oscuro vio por primera vez a quien sería su marido; aun así el matrimonio, resultado de las costumbres, salió a flote como se esperaba. Su esposo Simón, un muchacho silencioso nacido en Bagdad, tenía ya veintitrés años; a ella le gustó su piel morena, aunque quizá la diferencia con su estatura —de casi uno ochenta— no le pareciera del todo adecuada; sus ojos verdes y su complexión corpulenta lo hacían un héroe invencible a sus ojos, uno que siempre la protegería. Alguna vez alguien dijo, y era cierto, que sus fisonomías contrastaban, como el grillo que canta de noche y la alondra que recibe al día; como el pez bajo la superficie del agua y el ave que sobrevuela el mar, pero también era verdad que se complementaban.
Ya no había quién le cepillara el cabello ni perfumara sus ropas con esencia de rosas, le pedían adaptarse a una vida donde lo primero era cumplir con sus responsabilidades, una empresa que no le resultó fácil, aunque Sara, siguiendo el ejemplo de Simón, puso toda su voluntad para desempeñar cabalmente sus obligaciones. Los años no pasaban en vano y todos los días las lecciones asimiladas eran puestas en práctica. Cuando se dio cuenta, ya habían transcurrido diecisiete años de matrimonio, de aceptar su papel como esposa y madre, de aprender a preparar la laboriosa comida árabe de la localidad, recetas heredadas de generación en generación, incluso de fabricar el vino que se tomaba en casa y disponer las conservas tanto para el verano como para el invierno, supervisar el lavado de la ropa, amamantar, aleccionar y cuidar niños. Llegó a ser un modelo de perfección en el manejo de una casa y a los treinta años supo que pronto se irían lejos, quizá para nunca volver.
Con sus seis hijos y el séptimo en el vientre, era ya una joven vieja. Junto con el equipaje llevaba la esperanza de vivir libremente, y con la última mirada al hogar que dejaban creció la recia convicción de que era mejor arriesgarse, dejar atrás el constante peligro que se vivía en Alepo.
Trataba de ocultar su preocupación a los niños. Pensaba que si a ella la veían serena permanecerían tranquilos. El trayecto que les esperaba no era fácil y, sobre todo, se iban para no volver nunca más. Sabía que angustiarse no le haría bien al hijo nonato, eso agravaba las cosas aun más; ¿en qué lugar daría a luz, a quién iba a recurrir para que la ayudara en ese trance? Y lo más importante, ¿podría lograrse ese bebé que empezaba a moverse tal vez anticipando lo que le esperaba? Si se hubieran quedado un poco más… pero Simón dijo que debían aprovechar la oportunidad. ¿Oportunidad?, se ponía a pensar. Dios quiera que así sea, era su única respuesta, aunque no lo decía muy convencida. ¿Y si de verdad llegaban a un país salvaje? ¿Sería posible que las noticias del primo de Simón no reflejaran la verdad acerca de su futura patria? ¿Dónde encontrarían un sitio decoroso para vivir, para ver crecer a los hijos? Optaba por no pensar más, debía confiar en la decisión de su marido, no cuestionarlo; no dudar, nunca dudar.
Dejarlo todo fue un paso difícil, más aun que el de convertirse en madre. No solo debían prescindir de lo material, también se desprenderían de afectos y costumbres. De manera drástica, aunque ella no lo quisiera, cambiaría todo lo que rodeaba a su familia, incluidos el clima y el panorama; los sabores conocidos y los aromas de la calle. Tal vez por eso, años más tarde, le sería tan fácil deshacerse de las cosas. Sin ningún apego sustituía muebles y enseres. Cambió las sillas antiguas talladas a mano por las plegadizas que estaban de moda y que invadían el mercado. Pese a que en esa ocasión le hicieron ver que en el trueque perdía, a ella le parecieron una idea estupenda porque así podría tener asientos de sobra con solo desdoblar las butacas. También cuando cambió algunos de los tapetes persas, traídos con esfuerzo, por el alfombrado pared a pared, como lo llamaban entonces. Por fortuna, no se deshizo de todos los tapetes y quizá porque le recordaban otros tiempos, los conservó enrollados entre bolitas de naftalina.
El día que cerró para siempre su casa un suspiro se le quedó suspendido en el pecho; una bola de algodón se le había instalado en la garganta y no podía pasar saliva, menos aún decir palabra. Con los ojos enrojecidos como si hubiera estado largo rato ante una fogata, entregó el llavero a Simón pensando que resultaba inútil tener que echar llave a esa puerta que nunca más volverían a abrir. Hizo oídos sordos y las interrogantes de los niños se quedaron esperando respuesta aunque seguían preguntando con la mirada. Raymundo, el más pequeño, se aferró con fuerza a su falda y no la soltó hasta que se sintió seguro a bordo del barco. Qué paso más difícil estamos dando, pensaba ella, pero no se atrevía a decir nada. Acalorada, acalorados todos por los abrigos que decidieron ponerse en lugar de guardarlos en las maletas, de por sí colmadas, arribaron a la estación en el puerto de Líbano. Así se despidió de su tierra: con los sentimientos contenidos y el enigma que representaba el futuro carcomiéndola en silencio. Fue difícil decir adiós, ¿sería fácil decir salame?
En Beirut los esperaba el vapor Belgrano, el trasatlántico que los llevaría hacia una tierra desconocida y, aunque en ese momento Sara no lo supiera, tanto ella como Simón llegarían a agradecer la forzada mudanza.
03. Hoy
El descuidado jardín, antes verde y lleno de vida, era el campo de batalla en que indios piel roja y vaqueros yanquis luchaban a muerte, el campo donde mis hermanos y yo hundimos acorazados en los “mares del Sur” y exploramos la sección bautizada África con la misma decisión que movía a los grandes héroes, aquellos que hacían descubrimientos fenomenales. En cada planta, árbol, piedra y estanque están nuestras huellas, ya no podrán ser disimuladas, quedan como cicatrices, muda constancia de lo que ayer sucedió.
Julio y Judith esperaban a que yo saliera para comenzar el juego. Hartos de hacer tiempo, comenzaban a desmantelar lo que habían reunido para jugar a los viajeros. Las mochilas de la escuela se transformaban en alforjas, los cuadernos en mapas y Tarzán, a regañadientes, dejaba de ser un perro para hacerla de león.
Comenzábamos “pecho a tierra”, ¿por qué? Ninguno lo sabía, pero debíamos obedecer a Julio y, aunque nos diera asco, recolectar los caracoles de entre las plantas porque esa era nuestra misión, la que él, convertido en general, mandaba; además, lo preferíamos a jugar a las guerras, porque de todos modos Judy y yo éramos el enemigo y siempre nos tocaba morir.
Una vez rodeado el león lo atábamos, pero sin resultado. El animal quería jugar en vez de comportarse como una bestia salvaje. Intentábamos someterlo con la cuerda del tendedero, pero nunca lo logramos del todo, y ante el llanto de Judy, Tarzán salía aullando, provocando la risa de Rafa, que nos miraba desde la ventana de su estudio.
Nuestros juegos iban más allá de la imaginación. A nuestra corta edad eran vivencias que, según lo que se aventuraba a decir la cocinera, provenían de una existencia anterior. Apegados a la fantasía que perseguíamos, el entorno dejaba de ser el común, el acostumbrado. Entonces Julio, galopando sobre uno de los sofás, se convertía en un Llanero Solitario que se interesaba más por encontrar la caja de chocolates escondida que en luchar por la justicia. Como Judith era menor que nosotros y no la dejábamos opinar, no le quedaba de otra más que hacer el papel de Hopalong Cassidy y yo, orgullosa y temeraria, era el Zorro, aunque los lentes oscuros de papá fueran el antifaz y un trapo de la cocina sirviera de capa. La sala entera se convertía en el escenario perfecto, solo que después era zona de desastre.
Julio tenía grandes planes para ser un inventor famoso y, dada su imaginación, quizá lo hubiera logrado. Su inocencia no lo detuvo a pensar si sería viable su propósito de tener una treintena de hijos para que fueran la tripulación de un barco donde él sería el capitán. Lo bueno fue que Tarzán se encargó de quitarle las ganas de ser espía cuando una noche, linterna en mano, trató de trepar a la barda para vigilar a los vecinos y el celoso guardián, desconociéndolo, se le fue encima.
Con todo y tus estrategias fallidas siempre nos sorprendías, Julio. La seguridad con que calculabas el contenido de una caja de cerillos era un verdadero misterio, un acto parecido a la magia. Te quedabas pensativo y luego decías sin parpadear: son trescientos cuarenta y cinco. ¿Cómo llegabas a tal conclusión? Ni cuatrocientos ni trescientos cuarenta y cuatro. Nunca lo entendí… trataste de explicármelo varias veces, pero no pude comprender tu lógica. Durante varios días te dedicaste a estimar cuántos tallitos verdes había en diez centímetros cuadrados de pasto, por ejemplo, o deducir el tiempo que tomaría al caracol para llegar al filo de la escalera. De una cosa estábamos seguras tanto yo como mi hermana: siempre serías nuestro defensor.
Y en verdad, llegaba en el momento preciso para salvarnos de alguna situación desafortunada, como durante la comida cuando nos ayudaba con algunos bocados que nosotras tratábamos de ocultar bajo los cubiertos para evitar el regaño, a menos que fueran betabeles, en ese caso prefería ir al cadalso que tragar algo que le parecía repugnante. Hasta la fecha no puede ni olerlos.
Los sábados nos peleábamos por la sección de las tiras cómicas en los periódicos que papá mandaba traer del puesto. En el jardín y tirados sobre el pasto, quien elegía ser el primero en la lectura iba rotando los trozos de papel impreso en blanco y negro. No había más que esperar el turno para leer a Lorenzo y Pepita o reír con La pequeña Lulú o sentirse uno más de la pandilla de Archie, a pesar de los celos de una exuberante Verónica en suéter y pantalones pesqueros. De pronto, alguien descubría las revistas de Superman que semana con semana contaban una historia inverosímil pero llena de rescates emocionantes. Alguien, algún día, me tomaría en brazos, igual que mi héroe a Luisa Lane, la reportera y compañera de Clark Kent, y yo sería la más feliz.
Una vez terminada la mañana de lecturas recorríamos el jardín en busca de insectos; nos gustaba atrapar los que iban lentamente y no volaban, aunque Julio se las ingeniaba para apresar moscas; luego las metería en cárceles hechas con corchos de botellas y alfileres. No se trataba de ser cruel sino de ver la reacción de los rehenes en sus fracasados planes de fuga. El ruido que producían provocaba la risa de Georgina, la nana de Daniel; este último era apenas un niño de cuatro años y se encargaba de dar toda la lata posible.
Daniel también servía de muñeca cuando Judith y yo nos cansábamos de jugar con las nuestras. Debía aguantar las crinolinas y pañoletas para danzar al ritmo que consiguiéramos captar en el radio. Más de una vez Georgina lo rescató, poniendo fin a la coreografía. Después Julio se entrometía para cambiar la estación elegida argumentando que esa no era música propia para ser escuchada, aunque solo se trataba de las primeras canciones de rock en español. Enrique Guzmán y Los locos del ritmo debían entonces permanecer callados y dar paso a los cantos gregorianos que nos parecían lamentos de ultratumba. Así, taciturnas y decepcionadas, buscábamos entretenernos con los cosméticos de mamá; si no lo conseguíamos porque ella se encontraba a la mitad de la confección de uno de los vestidos que luciríamos en la próxima cena de Navidad, entonces íbamos en busca de los de Estrella.
¿Por qué cambió tanto? Recuerdas que en el álbum familiar está la foto de Estrella, tu hermana mayor, con su disfraz de bruja, ¿o era de hada?, la memoria parece fallarte o ¿es así como quisieras recordarla, como un ser lleno de bondad, alado y casi etéreo?
Ha sido bueno tenerte en mi vida, como una pequeña madre. En varias ocasiones tuviste que lavarme la cara, peinarme aun cuando no tendríamos visitas ni hubiera algún paseo programado o corregirme la tarea mal hecha; te ocupaste de decirme en qué momento dejaría de ser una niña para convertirme en mujer, algo que ya había sucedido pero que mamá no se atrevía a explicar. ¿Alguna vez te dije que, sin que lo notaras, tus collares, pulseras y afeites acompañaron los desenfrenados sueños que Judith y yo teníamos de ser artistas?
Sin ti, los libros de cuentos en las repisas de la sala se habrían quedado mudos y, tal vez, mi imaginación jamás hubiera despertado. Los dibujos de duendes y elfos nunca habrían aparecido y los complicados trabajos de ciencias naturales que debía presentar al final del curso habrían sido un fracaso. De manera gratuita el destino te otorgó el papel de adulta. Algo que quizá todo mundo, y en especial mamá, delegaban en ti, Estrella. Una carga que tomaste sin pensar lo que te acarrearía en el futuro, una obligación que casi nunca tuvo reconocimiento, ni el mío.
Tendríamos que concordar en que la vida es un descubrimiento de pendientes y valles, a veces fácil, otras no tanto. ¿Para quién no lo es? Miro hacia atrás y veo a una Estrella luchando contra lo establecido, superándose y trabajando por el que pensó que era el amor de su vida, buscando la felicidad en brazos de quien no la valoró, aunque una segunda unión le dejó la más preciada de sus pertenencias: una hija.
Es una estrella que ahora resplandece sola en el firmamento, tal vez más firme y más brillante que nunca. Con la solidez de un astro a cuestas, aunque en continua búsqueda, pero ¿de qué? Quizá algo que pueda confirmarle la existencia de la fe verdadera. ¿Es eso? Una que no sembraron cuando niños, tiempo fértil, y no ahora que el razonamiento interpone su voz cuestionándolo todo.
Hoy pienso si podrías apoyarte en mí de la misma manera en que tantas veces tomé tu mano para no caer, y si yo podré conservar el equilibrio y volverme tu soporte.
El túnel del ayer me deja en un presente escarpado, se instalan los sentidos en los años de mi adolescencia que parecían transcurrir en blanco —una perpetua amnesia— sin rescate posible. Aunque no siempre he querido admitirlo y nunca lo pedí, muchas veces he necesitado de tu ayuda, Julio, mi seguro contra accidentes. Cuántas otras quise tener cerca a Judy para descargar mi conciencia; cuántas más deseé que Estrella me dijera qué hacer. Debía ser independiente, debíamos serlo todos. ¿Qué falló?
04. Ayer
Abdo, de ocho años, decía adiós con la mirada a aquello que dejaría de formar una parte integral de su persona, de esa identidad cortada en su primera infancia. La noticia del viaje que su padre anunció a la familia produjo un torbellino de opiniones y sentimientos. Nada podía añadirse ni preguntarse, dejarían Alepo para siempre y solo debía obedecerse la palabra de quien mandaba en casa. A partir de ese día, no solo Sara y Simón se ocuparon gestionando la venta de sus muebles y haciendo los traspasos de dinero a nombre de un tercero, sino que también buscaron a quién regalar los artículos que no podrían llevar consigo. El paso más difícil fue despedirse de familiares y amigos. Era verdad que ahí no estaban exentos de enfrentar peligros, pero no saber lo que vendría después era una incógnita que a sus ojos de niño no podía parecer de color más oscuro, un misterio insondable. De nada valdrían objeciones o dudas, el exilio estaba presente sin que nadie pudiera revertir la decisión.
Antes de dar el primer paso para subir al Belgrano, Abdo miró a su padre para ver si podía descifrar lo que pensaba, si estaba inquieto o triste, pero no pudo encontrar alguna señal que le dijera cómo se sentía en esos momentos. Simón irradiaba la misma tranquilidad y aplomo de siempre. No sucedía lo mismo con Sara, que se notaba nerviosa y más callada que de costumbre. Él no sabía cómo debía sentirse; comprendía que atrás quedaban los enemigos, pero también los amigos. No podía negar que en su patria sufrían el maltrato de algunos, aunque era cierto que ignorar lo que el futuro les tenía reservado lo mantenía en una actitud insegura, en continua guardia, a la deriva.
Todos, aun los más chicos, cargaban algún bulto o una cobija al embarcarse; había tanto que llevar, aunque más habían dejado atrás. Su madre se empeñó en fabricar pequeños colchones para los niños, que rellenó con lana burda. Al principio resultaba una molestia tener que subir con todo eso pero después, ya en la reducida cabina que les fue asignada, agradecieron la previsión. Así, entre llantos, gritos de despedida, abrazos y lágrimas de la muchedumbre, acomodaron sus pertenencias en el que sería su hogar flotante durante un viaje que tardaría ochenta días.
Mientras comenzaban a alejarse del puerto y después de que sonara repetidamente el grave estruendo del buque avisando la partida, Abdo se preguntó si la decisión de su padre había sido la más prudente. Al principio tanto él como sus hermanos se sintieron felices de estar a salvo de las piedras lanzadas contra ellos por los chicos musulmanes; de no tener que esconderse en el cementerio para librarse de las palizas o de llegar a casa con la boca ensangrentada. Años después añoraría el juego a las escondidas entre las ruinas de Palmyra, tan lejos en el tiempo y tan cerca de sus fantasías de niño, donde las columnas le parecieron gigantes que el sol había dorado y los recintos excelentes guaridas para huir del calor y ocultarse de sus hermanos.
En ese momento, las incomodidades de a bordo, la falta de espacio y la gente que enfermaba mantenían viva su inquietud y alimentaban su temor, y por si fuera poco, todo se complicaba aún más por no poder asearse como acostumbraban, lo que hacía del éxodo un tránsito difícil de soportar, aun para el bebé. Además, nadie les había asegurado que no se encontrarían con barcos piratas, podrían ser abordados por la fuerza y hasta ser tomados como prisioneros.
Para avistar a los filibusteros, Abdo buscaba un lugar lo más cerca posible de proa, donde el casco iba cortando el mar. También así dejaba de escuchar el llanto de sus hermanos, aunque eso suponía un esfuerzo sobrehumano porque incluso en cubierta surgían los lamentos y no solo de los niños. Él miraba hacia el horizonte pretendiendo disfrutar la travesía hasta que el hambre lo regresaba a la realidad. Entonces se encontraba con que debía ser paciente, ya que todos hacían turnos para usar la cocina. Así que mientras era el turno su madre para preparar los alimentos del día, Abdo se contentaba con las naranjas que a diario la tripulación les repartía, sobre todo a los niños.
En cuántas ocasiones deseó llegar adonde fuera con tal de que la navegación terminara de una buena vez. Solo un carácter como el de Sara: dulce como miel de azahar, pero duro como cáscara de nuez, resultaba adecuado para no rendirse. De alguna manera él había heredado parte de ese carácter férreo que varias veces sería confundido con terquedad.
Habían abordado el buque pasada la mañana de un cinco de septiembre, y poco más de una semana después atravesaron el estrecho de los Dardanelos para llegar a Constantinopla. Con ese paso entre Asia y Europa dijeron adiós a su mundo para tomar, en verdad, una ruta hacia lo desconocido. Después de varios días de navegar y antes de tocar el puerto de Bizerta en Tunicia, donde desembarcaron tropas francesas que viajaban en el mismo barco y que fueron recibidas con una banda de música, el mar agitado levantó olas violentas haciendo que los pasajeros permanecieran sin salir de sus camarotes. Quienes se aventuraron a pisar la cubierta a pesar del huracán, colgaban del barandal como ropa tendida, con medio cuerpo fuera del buque.
Los días transcurrían sin mucho cambio y las noches eran como entrar en un pozo sin fondo, solo iluminadas por millares de estrellas que se dejaban ver sin el velo de las nubes. Aunque a Abdo le encantaba mirar ese cielo bordado en plata, los amaneceres eran la hora mágica: después de una noche arrullado por el bamboleo sin fin, los colores con que el horizonte se iba pintando eran un acto de magia. Primero aparecía un azul muy pálido, luego este se iba tiñendo de un amarillo que poco a poco se hacía naranja hasta que el disco dorado emergía de las aguas. En ese momento, el mar se convertía en oro líquido y cualquier embarcación, por pequeña que fuera, destacaba en la lejanía. El límite entre el océano y el cielo era la línea divisoria, observada día y noche y que la oscuridad presentaba como un escenario plano.
Tal era el ansia por llegar a tierra, que pese al aburrimiento y al cansancio del día anterior, Abdo no perdía tiempo en saltar fuera de la cama para buscar cada mañana un horizonte que delatara la existencia de tierra firme. Sin embargo y como compartía el lecho con Moisés y Jacobo, sus hermanos pequeños, cuando se levantaba no había modo de hacerlo en secreto. Ya en cubierta y con los ojos apenas abiertos, contemplaba el paisaje: las escasas nubes también comenzaban a dorarse con algunos rayos que el sol despedía, destellos que a un niño de ocho años le parecían los dedos de Dios señalando un camino. Los juegos de piratas saqueadores habían sido abandonados hacía semanas, igual que las travesuras ideadas con gran destreza.
Los niños no eran los únicos desesperados por dejar la travesía, su madre, igual que la mayor parte de las mujeres a bordo, decía que ya necesitaba hacerse cargo de una casa, recuperar su espacio, acomodar sus cosas y no solo tenerlas como una pila de trastos inservibles en un rincón para que no estorbaran. Esa vida a medias, suspendida en el tiempo, en la medianía del océano, como si fueran los únicos sobrevivientes, los últimos pobladores del planeta, solos y lejos de todo, debía terminar pronto.
Comenzaba octubre cuando llegaron a Marsella. Frente a ellos estaba ya la posibilidad de desembarcar, lo que causó





























