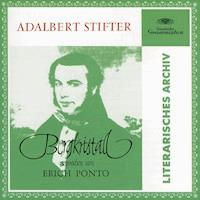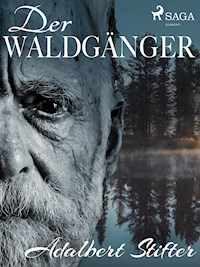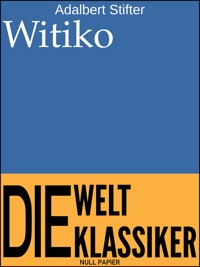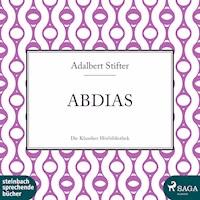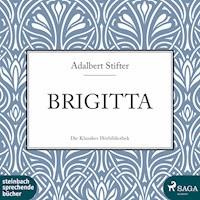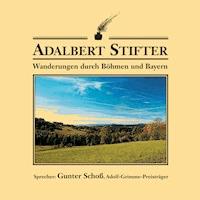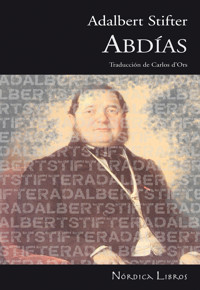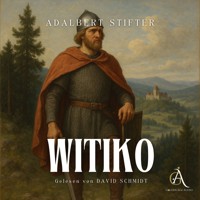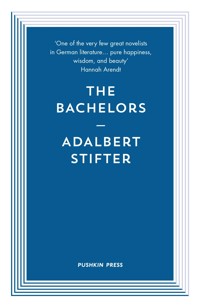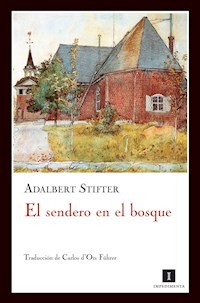
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Hay que advertir que el señor Tiburius, de joven, era un gran mentecato." Estas palabras son la carta de presentación del neurasténico, solitario y misántropo Tiburius Kneight que, hastiado de todo e instalado en una vida de lujo e indolencia, decide visitar un balneario siguiendo los consejos de un doctor algo chiflado que nunca receta medicamento alguno a sus pacientes. Porque, ¿quién creería a un doctor que prescribiera un paseo por un bosque, una caja de lápices, un cuaderno de dibujo, una cesta de abedul y una campesina que recoge fresas? Narrada con sencillez y frescura, "El sendero en el bosque" es un sorbo de agua de fuente en un día de calor. Un libro lleno de inocencia y sobriedad, pero también de una profunda sabiduría no exenta de destellos de mordacidad, para paladares acostumbrados a los mejores vinos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El sendero en el bosque
Adalbert Stifter
Traducción del alemán a cargo
de Carlos d’Ors Führer
Capítulo 1
Tengo un amigo que, aunque todavía vive y aunque entre nosotros no suele ser habitual contar historias de gente viva, me ha consentido que cuente un caso que está relacionado con él para provecho y servicio de todos aquellos que son grandes necios; quizá puedan éstos sacar algún beneficio del relato.
Mi amigo, al que nosotros llamábamos Tiburius Kneight, posee ahora en esta parte de nuestra tierra la casa de campo más humilde que se pueda imaginar. Alrededor de su casa tiene las más esplendorosas flores y árboles frutales que uno pueda soñar. Su bella esposa es la mejor que pueda existir en el mundo. Viene conviviendo, de un tiempo a esta parte, con esta mujer en su casa de labranza. Mantiene siempre una actitud alegre y jovial y todo el mundo le quiere. Parece que no hubiera cumplido aún los veintiséis años, aunque ya pasa de los cuarenta.
Todo esto que voy a contar aquí es ni más ni menos lo que le ha sucedido a mi amigo al atravesar el sencillo sendero de un bosque. Porque hay que advertir que el señor Tiburius, de joven, era un gran mentecato; y nadie que le hubiese conocido en aquel tiempo hubiese creído que él llegaría a tomar aquel sendero. Esta historia es, ciertamente, demasiado simple; y si yo la cuento es solo para que pueda serle útil a ciertos hombres equivocados y para que puedan extraer de ella alguna utilidad.
Si alguien que conozca nuestra patria y nuestras montañas llega a leer estas líneas, reconocerá muy pronto el sendero del bosque al que me estoy refiriendo. Podrá recordar entonces los sentimientos que surgen al atravesarlo. Pero, posiblemente, a nadie le habría hecho cambiar tanto algo así como al señor Tiburius Kneight.
Ya he dicho que mi amigo había sido de joven un gran necio. Situación a la que había llegado por múltiples causas. En primer lugar por su padre, que ya había sido un mentecato memorable. Eran muchos los que contaban a Tiburius diferentes historias sobre su padre; por mi parte, mencionaré solo una que —por haber sido testigo de la misma— puedo acreditar. El padre de Tiburius Kneight tenía al principio muchos caballos que él mismo cuidaba, ensillaba y montaba. Como no estaba satisfecho con ellos y como los caballos no aprendían las instrucciones y entrenamientos que les inculcaba, echó al maestro de cuadras y vendió los animales a la décima parte de su precio. Eso para empezar. Vivió después durante todo un año en su dormitorio; dejaba allí siempre las cortinas echadas, de modo que sus débiles ojos pudieran reposar en la oscuridad. En cierta ocasión abrió la gaveta que había en un oscuro pasillo de madera —contiguo a su habitación— y, durante unos instantes, miró el camino de guijarros iluminado por el sol. Sí, no había duda: le dolían los ojos. La visión de la nieve, en particular, era para él absolutamente insoportable. Consideraciones más amplias que estas no cabían en su mente. En el último periodo de esta fase de su vida puso en su ya oscurecida habitación un nuevo blindaje contra la ceguera y, transcurrido un año, empezó poco a poco a reñir a los médicos que le atendían. Los facultativos le recomendaban que se protegiera bien los ojos, pero él acumuló abominación e ignominia hacia toda la profesión médica, y decidió por su cuenta y riesgo que, en adelante, se trataría a sí mismo sin contar con ellos. Descorrió entonces las cortinas, abrió las ventanas y tiró abajo el pasillo de madera.
Así que, cuando el sol lucía especialmente cálido y radiante, se sentaba en el jardín sin sombrero, en medio del chorro de luz, y contemplaba el blanco muro de la casa. Fue así como padeció una inflamación en los ojos; sin embargo, cuando esta pasó, el padre de Tiburius quedó curado.
Podría seguir mencionando todavía otras muchas historias, como por ejemplo la de los muchos años en que se dedicó, muy diligentemente y con mucho éxito, al comercio de lana; pero, de repente, abandonó este negocio sin dar ninguna explicación. Tuvo después gran cantidad de palomas, de cuyo cruce pretendía obtener plumajes de colores especiales; más tarde quiso crear una colección de cactus y... Cuento todas estas cosas para esclarecer el tipo de estirpe de la que desciende el señor Tiburius Kneight.
En segundo lugar, mencionaremos a su madre. Amaba a su hijo de un modo excesivo. Lo mantuvo siempre abrigado para que no se resfriase, no fuera a sobrevenirle una enfermedad que se lo arrebatara de su lado. Tiburius lucía siempre muy bellas camisetas de punto, medias y mangas; con sus bellas rayas rojas, aquellas camisetas le daban calor. Una modista, contratada a este efecto, se ocupaba todo el año del niño. Así que sobre su cama el muchacho tenía varias colchas de cuero; y almohadones, también de cuero. Su madre hizo instalar gruesas contraventanas de madera en su dormitorio, para protegerle de este modo de las corrientes de aire. De su alimentación se ocupaba ella misma, y nunca permitió que la servidumbre se encargara de ello. Cuando ya fue más mayor y talludito, cuando empezó a salir con sus amigos, era ella misma quien elegía su ropa. Para ocupar su imaginación y que el chico no tuviese pensamientos indeseables, le traía ella toda clase de juguetes a casa, preocupada siempre de que el siguiente superase en belleza y esplendor al anterior. Pero el muchacho manifestó pronto un trastorno que nadie, ni siquiera su madre, hubiera podido imaginar: pronto abandonó el niño todos los artilugios y juegos propios de los muchachos; prefería siempre —y nadie pudo comprender semejante rareza— los juegos con que se entretenían las niñas. Por otra parte, se hacía constantemente con el calzador de su padre, lo envolvía en finos pañales e iba de un lado a otro abrazado a ese calzador así envuelto.
En tercer lugar estaba el encargado de la granja, quien también llegó a ser un necio inigualable. Se trataba de un hombre de apariencia normal, alguien que pretendía que todo se mantuviese en la normalidad, y ello tanto si le comportaba algún perjuicio como si no. A él no le preocupaba que el muchacho no se expresara con claridad y que utilizara imágenes un tanto confusas. Y eso ocurría porque aquel encargado de la granja era de la opinión de que cada cosa debía ser expresada como a cada uno le fuera más útil, ni más ni menos.
Dado que el muchacho no podía expresarse ni como los niños ni como los escritores, a menudo hablaba como quien expide recetas médicas: cortas, enrevesadas, variopintas y de difícil comprensión. O bien guardaba silencio. O mezclaba todo en su cabeza, de manera que nadie pudiera enterarse de lo que decía. Detestaba todo conocimiento y aprendizaje, y solo alcanzaba a comprender las largas y explícitas demostraciones acerca de la utilidad, el provecho y la excelencia de las ciencias —que tanto le atormentaban— que el granjero compartía con él. Cuando tras unos días de afanosa tarea quería expresar todo lo que había aprendido, lo único que conseguía era oscuridad y confusión. Y quienes le escuchaban solo percibían un poquito de lo esencial. Por si esto fuera poco, dado que el granjero no se había unido a ninguna mujer —siguiendo el ejemplo de Tácito—, permanecía durante mucho tiempo en la casa.
En cuarto y último lugar, cabe citar a su tío materno: un comerciante rico y soltero. De él hemos de decir que vivía en la ciudad, mientras que los padres del muchacho vivían fuera, en un terreno propio. Aunque los padres del chico eran bastante ricos, no por ello dejaban de esperar que su hijo obtuviera también la herencia de aquel tío, algo que él mismo había confirmado con frecuencia. Quizá por ello, aquel tío materno decidió asumir la tarea de educar al muchacho. Se ciñó a la realidad práctica, explicándole con claridad —cuando salía de casa para visitar a su hermana, por ejemplo— lo que debía hacer para que los pantalones se le rompieran lo menos posible. Tiburius, sin embargo, nunca le hizo el menor caso.
Antes de proseguir esta historia, debo decir también que mi amigo, lamentablemente, no se llamaba en realidad Tiburius. Su nombre era Theodor y, conforme fue creciendo, quiso poner este nombre —«Theodor Kneight»— en grandes caracteres para firmar sus deberes escolares. Pretendía asimismo que cuando se hiciera mayor, viajase y se alojase en un hotel, consignaría en los libros de registro: «Theodor Kneight»; pretendía también que en todas las cartas que recibiese, pudiera leerse: «Al Excelentísimo Señor Theodor Kneight». Pero de nada sirvieron todos estos deseos, pues todo el mundo le llamó siempre «Tiburius». Todavía más: la mayor parte de los extranjeros que pasaban por la ciudad creían que la bella casa de campo de los Kneight, situada a las afueras, en la calle del Norte, pertenecía al señor Tiburius. El nombre de «Tiburius», aunque no aparece en calendario alguno suena característico y como para alguien importante.
El muchacho se mostraba con frecuencia pensativo y absorto y, en su distracción, hacía cosas que motivaban a la risa. Así por ejemplo, cuando quería buscar algo en los cajones altos de los armarios de la ropa, colocaba distraídamente... ¡su tamborcito! como taburete. O cuando cepillaba su gorra para salir a pasear, dejaba luego esa gorra en casa y se iba con el cepillo. O cuando se le ocurría limpiarse sus zapatos en el felpudo de la puerta antes de salir los días en que fuera hacía un tiempo espantoso.
Lo del nombre «Tiburius» aconteció así: un día, estando sentado junto al bancal de verduras, mientras hablaba con los gatos y escarabajos, su tío empezó a llamarle así: «¡Oho!», dijo, «señor Theodor, señor Turbulor, señor Tiburius, ¡Tiburius!» Y con este nombre se quedó. Por resultar más sonoro que el auténtico, los demás fueron utilizándolo también poco a poco, hasta que se introdujo por completo en la familia. De ahí, inadvertidamente, pasó a los vecinos, y de éstos se fue extendiendo por toda la región, donde el muchacho —por poseer una rica herencia— era muy conocido. El nombre arraigó finalmente hasta adentrarse en las más distantes cabañas del bosque.
Y, como suele suceder cuando a alguien se le aplica un sobrenombre poco habitual y hasta gracioso, ningún ser viviente le llamaba ya por su verdadero nombre de pila, sino solo con este simpático apodo.
Sucedió también que la gente comenzó a llamarle «señor Tiburius»; de manera que la mayoría creía que no se llamaba de otro modo. El apodo arraigó de tal forma que no hubiera sido posible suprimirlo o borrarlo, y ello aun cuando el verdadero nombre hubiese estado escrito con letras de oro por todos los rincones de la región.
Tiburius fue creciendo bajo el influjo de sus educadores. No se podía prever lo que llegaría a ser, puesto que no exteriorizaba mucho su manera de ser ni de pensar. Bajo los signos externos de su educación, solo se percibía la acción de los educadores, pero no el poso que iba quedando en el muchacho.
Cuando casi llegó a ser un hombre, desaparecieron uno tras otro y en poco tiempo todos sus educadores. Primero murió el padre y, muy poco tiempo después, la madre. El encargado de la granja, por otra parte, entró a vivir en un monasterio. Y al último que perdió, en fin, fue a su tío. Por parte de su padre heredó las propiedades de la familia; por la de la madre, la dote que ella había aportado en su matrimonio; por la del tío, por último, todo lo que este había ganado en treinta años de trabajo en su negocio. Se había retirado poco antes de morir y había vendido su negocio, prefiriendo vivir desde entonces únicamente de las rentas. Pero apenas pudo disfrutarlas, pues murió muy pronto; y fueron esas rentas las que entonces pasaron a manos de Tiburius.
Por tales circunstancias, Tiburius se convirtió en un hombre muy rico; rico en dinero «contante y sonante». Sus intereses fructificaron por ello sin el menor esfuerzo y pudo disfrutar y gastar sus bienes confiadamente. Se limitó a esperar, con toda tranquilidad, el tiempo de su decrepitud. En la propiedad que había recibido de su padre habitaba entonces, y desde tiempos inmemoriales, un antiguo servidor que administraba la misma con gran acierto.
La mayoría de las veces obtenía de ello pingües beneficios que, naturalmente, acrecentaban las riquezas del señor Tiburius. El propio Tiburius, único miembro de la familia Kneight que quedaba con vida y sin otra ocupación que la de consumir y disfrutar de sus elevados ingresos, era consciente de todo esto. Todos los que hasta entonces habían estado a su lado ya habían desaparecido; ahora estaba completamente solo.
Por ser estas circunstancias conocidas en toda la vecindad, había muchas muchachas que hubiesen deseado casarse con el señor Tiburius. Él no lo ignoraba, pero temía al matrimonio y de ninguna manera quiso casarse por aquel entonces. Prefirió, por el contrario, gozar de sus riquezas únicamente para sí. Al principio adquirió muchos objetos, procurando que fueran bellos. Se hizo luego con bellos trajes de lino y paño, así como cortinas, alfombras, cojines y demás tejidos, con los que fue decorando su casa. Por último se hizo con todo aquello que era considerado apetitoso y gustoso —sea para comer o beber—, guardándolo en su despensa para disponer de ello siempre y en abundancia. Y así vivió Tiburius, entre todas estas cosas, durante largo tiempo.
En el transcurso de este tiempo, Tiburius comenzó a aprender a tocar el violín y, una vez que hubo aprendido, lo tocaba siempre, durante todo el día. Solo se preocupaba de que las piezas que interpretaba no fueran demasiado difíciles, pues en ese caso no podía tocar sin equivocarse. Cuando dejó de tocar el violín para siempre, empezó a pintar al óleo. En la vivienda que se había hecho edificar en sus terrenos, colgaban sus cuadros, y ordenó que se les pusieran marcos muy bellos y dorados. Algunos no llegaría a acabarlos, de modo que los colores se secaron en las numerosas paletas que poseía.