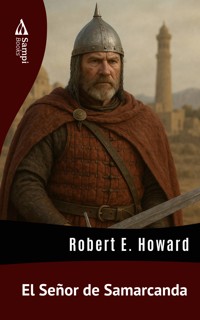
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Ambientada en el caos sangriento de la Asia Central del siglo XIV, la historia sigue a Donald MacDeesa, un feroz mercenario escocés que busca venganza contra sus enemigos. Se une a las fuerzas del brutal conquistador Timur (Tamerlán) y cabalga hacia Samarcanda, consumido por el odio y la venganza. Pero en medio del choque de imperios y la despiadada ambición de Timur, MacDeesa descubre que el precio de la venganza puede ser su propia destrucción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 65
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Señor de Samarcanda
Robert E. Howard
Sinopsis
Ambientada en el caos sangriento de la Asia Central del siglo XIV, la historia sigue a Donald MacDeesa, un feroz mercenario escocés que busca venganza contra sus enemigos. Se une a las fuerzas del brutal conquistador Timur (Tamerlán) y cabalga hacia Samarcanda, consumido por el odio y la venganza. Pero en medio del choque de imperios y la despiadada ambición de Timur, MacDeesa descubre que el precio de la venganza puede ser su propia destrucción.
Palabras clave
Venganza, Conquista, Traición
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Capítulo I
El rugido de la batalla se había apagado; el sol colgaba como una bola de oro carmesí sobre las colinas occidentales. A través del campo de batalla pisoteado no se oía el estruendo de los escuadrones ni resonaban los gritos de guerra. Solo los chillidos de los heridos y los gemidos de los moribundos se elevaban hacia los buitres que volaban en círculos, cuyas alas negras se acercaban cada vez más hasta rozar los pálidos rostros en su vuelo.
Sobre su corcel desgarbrado, en un matorral de la ladera, Ak Boga el tártaro observaba, como lo había hecho desde el amanecer, cuando las huestes acorazadas de los francos, con su bosque de lanzas y pendones llameantes, se habían adentrado en las llanuras de Nicópolis para enfrentarse a las hordas sombrías de Bayazid.
Ak Boga, observando su formación de batalla, había chasqueado los dientes con sorpresa y desaprobación al ver a los relucientes escuadrones de caballeros montados desplegarse frente a las compactas masas de infantería robusta y encabezar el avance. Eran la flor y nata de Europa: caballeros de Austria, Alemania, Francia e Italia; pero Ak Boga sacudió la cabeza.
Había visto a los caballeros cargar con un rugido atronador que sacudió los cielos, había visto cómo golpeaban a los exploradores de Bayazid como una ráfaga fulminante y arrasaban la larga pendiente bajo el fuego rasante de los arqueros turcos en la cresta. Los había visto cortar a los arqueros como maíz maduro y lanzar todo su poder contra los spahis que se acercaban, la caballería ligera turca. Y había visto a los spahis doblegarse, romperse y dispersarse como espuma ante una tormenta, a los jinetes ligeramente armados arrojando sus lanzas y espoleando como locos para salir de la refriega. Pero Ak Boga había mirado atrás, donde, muy lejos, los robustos piqueros húngaros se esforzaban por mantenerse a una distancia que les permitiera apoyar a los caballeros que avanzaban a toda velocidad.
Había visto a los jinetes francos avanzar, sin importarles la fuerza de sus caballos ni sus propias vidas, y cruzar la cresta. Desde su posición privilegiada, Ak Boga podía ver ambos lados de la cresta y sabía que allí se encontraba el grueso del ejército turco, sesenta y cinco mil hombres, los jenízaros, la terrible infantería otomana, apoyada por la caballería pesada, hombres altos con armaduras resistentes, armados con lanzas y poderosos arcos.
Y ahora los francos se dieron cuenta, como Ak Boga ya sabía, de que la verdadera batalla estaba ante ellos; y sus caballos estaban cansados, sus lanzas rotas, sus gargantas ahogadas por el polvo y la sed.
Ak Boga los había visto vacilar y mirar atrás en busca de la infantería húngara; pero esta había desaparecido de la vista tras la cresta, y, desesperados, los caballeros se lanzaron contra la masa enemiga, tratando de romper las filas con pura ferocidad. Esa carga nunca llegó a las sombrías líneas. En su lugar, una lluvia de flechas rompió el frente cristiano y, esta vez, con los caballos agotados, no hubo forma de contraatacar. Toda la primera fila cayó, caballos y hombres convertidos en pincilleros, y en aquella carnicería roja sus compañeros, que venían detrás, tropezaron y cayeron de cabeza. Entonces los jenízaros cargaron con un profundo rugido de “¡Alá!”, que era como el estruendo de las olas rompiendo en la orilla.
Todo esto lo había visto Ak Boga; también había visto la ingloriosa huida de algunos de los caballeros y la feroz resistencia de otros. A pie, rodeados y superados en número, luchaban con espadas y hachas, cayendo uno tras otro, mientras la marea de la batalla fluía a su alrededor por ambos lados y los turcos ebrios de sangre se abalanzaban sobre la infantería que acababa de aparecer por la cresta.
Allí también se produjo el desastre. Los caballeros en fuga atravesaron como un torbellino las filas de los valacos, que se rompieron y se retiraron en desorden. Los húngaros y los bávaros recibieron el embate de los turcos, se tambalearon y retrocedieron obstinadamente, disputando cada palmo, pero incapaces de detener la avalancha victoriosa de la furia musulmana.
Y ahora, mientras Ak Boga oteaba el campo, ya no veía las apretadas filas de piqueros y luchadores con hachas. Habían luchado para abrirse paso de nuevo por la cresta y se encontraban en plena retirada, aunque ordenada, y los turcos habían vuelto para saquear a los muertos y mutilar a los moribundos. Los caballeros que no habían caído o huido habían arrojado sus espadas y se habían rendido. Entre los árboles del otro lado del valle se agolpaba el grueso de las tropas turcas, e incluso Ak Boga se estremeció al oír los gritos que se alzaban donde los espadachines de Bayazid estaban masacrando a los cautivos. Más cerca corrían figuras macabras, rápidas y furtivas, deteniéndose brevemente sobre cada montón de cadáveres; aquí y allá, derviches demacrados, con espuma en la barba y locura en los ojos, clavaban sus cuchillos en víctimas que se retorcían y gritaban pidiendo la muerte.
—¡Erlik!— murmuró Ak Boga. —Se jactaban de poder sostener el cielo con sus lanzas si caía, y he aquí que el cielo ha caído y su ejército es carne para los cuervos.
Apartó su caballo hacia la espesura; quizá hubiera un buen botín entre los muertos emplumados y acorazados, pero Ak Boga había venido aquí con una misión que aún debía cumplir. Pero justo cuando salía del matorral, vio un botín que ningún tártaro podía dejar pasar: un alto corcel turco con una silla turca ornamentada y de pico alto pasó galopando. Ak Boga espoleó rápidamente y alcanzó las riendas plateadas. Luego, conduciendo al corcel inquieto, trotó rápidamente por la pendiente, alejándose del campo de batalla.
De repente, se detuvo entre un grupo de árboles raquíticos. El huracán de lucha, matanza y persecución había salpicado este lado de la cresta. Ante él, Ak Boga vio a un caballero alto y ricamente vestido que gruñía y maldecía mientras trataba de avanzar cojeando, utilizando su lanza rota como muleta. Había perdido el yelmo, dejando al descubierto una cabeza rubia y un rostro rubicundo y colérico. No muy lejos yacía un caballo muerto, con una flecha que le sobresalía de las costillas.
Mientras Ak Boga observaba, el gran caballero tropezó y cayó con un juramento abrasador. Entonces, de entre los arbustos salió un hombre como Ak Boga nunca había visto antes, ni siquiera entre los francos. Este hombre era más alto que Ak Boga, que era un hombre grande, y su paso era como el de un lobo gris y demacrado. Iba con la cabeza descubierta, con una mata de pelo rojizo revuelto que coronaba un rostro siniestro y lleno de cicatrices, quemado por el sol, y sus ojos eran fríos como el acero gris helado. La gran espada que arrastraba estaba teñida de rojo hasta la empuñadura, su cota de malla oxidada estaba cortada y rasgada, y la falda que llevaba debajo estaba rota y acuchillada. Tenía el brazo derecho manchado hasta el codo y la sangre goteaba lentamente de un profundo corte en el antebrazo izquierdo.
—¡Que se lo lleve el diablo!— gruñó el caballero lisiado en francés normando, que Ak Boga entendió; —¡Este es el fin del mundo!
—Solo es el fin de una horda de necios— respondió el franco alto con voz dura y fría, como el chirrido de una espada en su vaina.





























