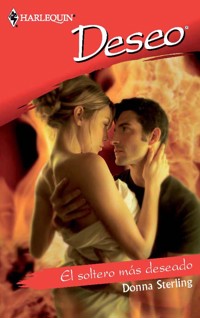6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ómnibus Deseo 511 El soltero más deseado Donna Sterling El doctor Jack Forrester no era el típico cirujano. Era un tipo relajado, divertido… el soltero más deseado de Moccasin Point. Callie Marshall recordaba Moccasin Point con cariño, y ahora había vuelto para investigar al médico local. Su viejo amigo se había convertido en un hombre increíblemente sexy… Chantaje y placer Robyn Grady El multimillonario Tate Bridges jamás permitiría que nada pusiera en peligro lo que le pertenecía, ya fuera su imperio empresarial o su familia. Estaba dispuesto a todo para proteger a los suyos… incluso a chantajear a la única mujer a la que había amado. Necesitaba desesperadamente la ayuda de Donna Wilks y para conseguirla no dudaría en chantajearla...Un matrimonio obligado Susan Crosby Julianne se sentía atrapada en el castillo de Zach Keller. Se suponía que aquel guapísimo millonario la protegía, pero bajo su atenta mirada, se sentía más vulnerable que nunca. Y no la ayudaba mucho que él esquivara todas sus preguntas personales e insistiera en que, para estar a salvo… debía casarse con él. Tenía que encontrar el modo de salir de allí, sobre todo si eso implicaba pasar con él una noche de bodas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 511 - marzo 2023
© 1999 Donna Fejes
El soltero más deseado
Título original: Temperature's Rising
© 2008 Robyn Grady
Chantaje y placer
Título original: For Blackmail...or Pleasure
© 2006 Susan Bova Crosby
Un matrimonio obligado
Título original: Forced to the Altar
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2006, 2008 y 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-430-2
Índice
Créditos
El soltero más deseado
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Chantaje y placer
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Un matrimonio obligado
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Capítulo Dieciocho
Promoción
Capítulo Uno
Ojalá aquello no fuera un mal presagio.
A medida que Callie Marshall sorteaba los charcos de agua turbia para no mancharse sus caros zapatos de tacón, pensó en el Mercedes que su hermana le había insistido en llevar al pueblo para darles una imagen autoritaria y ejecutiva a esa gente que de otra manera la recibirían como a la joven rebelde e insolente que había sido doce años antes.
El Mercedes se había quedado un kilómetro y medio detrás de ella, engullido por la densa vegetación de Florida y con el parachoques hundido en el barro. ¿Cuándo se había convertido la carretera de Gulf Beach en una ciénaga? Había seguido la estrecha pista de tierra durante muchos kilómetros desde que abandonara la carretera asfaltada. Si la memoria no la engañaba, la playa y las casas deberían de estar muy cerca.
El sudor le empapaba los pechos y la blusa blanca de seda por el sofocante calor de Florida. Al menos había tenido la precaución de dejar las medias y la chaqueta en el coche. También había dejado el teléfono móvil. La cobertura era demasiado escasa.
Apretó los dientes y siguió avanzando entre las palmeras, robles y capas de musgo negro de aspecto fantasmal. El dulce olor del follaje tropical se mezclaba con el aire marino, y en la oscuridad que la envolvía podían oírse escalofriantes zumbidos y susurros. De niña había aprendido que debía evitar aquellos bosques durante el verano. Mocassin Point no había recibido ese nombre por los zapatos indios, sino por un notorio elemento de su fauna. La serpiente boca de algodón o mocassin.
Le pareció oír un ruido en un arbusto cercano y aceleró el paso. Justo cuando empezaba a preocuparse de haber calculado mal la distancia a la playa, un túnel de luz se abrió frente a ella. Un profundo alivio la invadió. Irguió los hombros y se lanzó hacia delante.
La oscuridad dejó paso al sol de la tarde. Callie levantó la cabeza para recibir la fresca brisa del golfo y salió a la playa de arena firme y tostada. Las gaviotas planeaban en el cielo azul celeste. Las olas rompían en la orilla, donde las veneras relucían como pequeños tesoros. La belleza natural y tranquila la llenó de una paz deliciosa, pero de repente la asaltó la nostalgia.
Ella pertenecía a aquel lugar. Por un instante esperó ver a un grupo de chiquillos descalzos corriendo hacia ella desde los muelles o desde las dunas, guiados por un chico fuerte, rubio y bronceado, con una reluciente sonrisa de malicia.
Jack. Había sido su amigo. Su cómplice. Su alocado compañero de aventuras.
Una punzada de dolor la traspasó, y se maldijo por ello. No iba a pensar ahora en Jack Forrester. Pronto tendría que verlo, y no deseaba tratar con él.
Se volvió hacia las casas lejanas, decidida a concentrarse en el trabajo y no en los recuerdos molestos, cuando un movimiento en los arbustos la detuvo. Dos ojos la observaban desde el suelo. Parecían demasiado grandes para una serpiente, así que sólo podían ser de… un cocodrilo.
Muerta de miedo, dio un paso atrás. Los cocodrilos eran muy escasos en el norte de Florida. Alguna vez los había visto cruzando la carretera o en los cultivos y estanques, pero nunca había estado tan cerca de uno.
La inmensa criatura avanzó reptando hacia ella. Una voz de alarma sonó en la cabeza de Callie. Los cocodrilos huían normalmente de los humanos. Si avanzaba sólo podía significar una cosa. Que estaba hambriento. Con el miedo atenazándole la garganta, vio un trozo de tela naranja colgando de una de las patas delanteras. ¿Sería la ropa de una presa reciente?
El valor la abandonó por completo y echó a correr hacia la playa. Había oído demasiadas historias de muertes y mutilaciones. No estaba preparada para morir.
Los altos tacones la hicieron tropezar en la arena, consciente de que el cocodrilo se movía junto a ella por la hierba. Con un sollozo ahogado, se quitó los zapatos y corrió hacia un cobertizo de madera de cedro. Al subir los escalones, resbaló y cayó contra la barandilla. Impulsada por el pánico, se apretó el costado herido y entró como una exhalación en una habitación húmeda y oscura. Cerró la puerta de golpe y se apoyó contra la hoja, rezando fervientemente porque el cocodrilo no la traspasara.
Pasaron unos momentos frenéticos, hasta que los latidos y la respiración se le calmaron lo suficiente para poder pensar. Parecía estar a salvo. Pero, ¿qué podía hacer ahora?
Miró a su alrededor. El sol de la tarde apenas se filtraba por las sucias ventanas de la pared trasera. El olor de los moluscos secos, la salmuera y la gasolina impregnaba el aire. Un olor que le trajo vagos pero reconfortantes recuerdos de la infancia.
Parecía ser un gran almacén situado al fondo del cobertizo. Debía de ser el cobertizo para botes del viejo Langley, a no ser que hubiera cambiado de dueño en los últimos doce años.
Tal vez pudiera pedir ayuda. Pero, ¿cómo? Mientras buscaba un modo de hacerlo, oyó un ruido… Un zumbido lejano que se fue haciendo cada vez más fuerte, hasta que Callie reconoció el ruido de un motor.
¡Una lancha!
Casi se echó a llorar de alivio. La ayuda ya estaba allí. A los pocos minutos, las paredes y el suelo vibraron con el rugido de un motor. La lancha había atracado en aquel mismo cobertizo. El motor se apagó con un petardeo y se oyeron unas pisadas en las tablas.
Entonces Callie se dio cuenta de que el recién llegado también estaba en peligro. De nuevo volvieron a asaltarla las espeluznantes imágenes de cocodrilos salvajes y hambrientos. Abrió la puerta para prevenir a quien se estuviera acercando. Pero antes de que pudiera formular una sola palabra, un cuerpo grande y robusto cargó contra ella y la empujó contra la pared interior del cobertizo, aprisionándola con dos brazos de hierro y un pecho musculoso.
Callie intentó recuperar el aliento. Un hombre alto y poderoso la miraba con ojos pardos y furiosos. Tenía el pelo rubio y una cicatriz en la mejilla. Parecía una especie de dios marino y vengativo que hubiera surgido de los mares para castigarla.
Pero no la castigó. Se limitó a sujetarla contra la pared, mirándola con la boca abierta.
Ella también se quedó boquiabierta, y no sólo por el impacto. A pesar de la cicatriz, del ceño fruncido y de aquella brutalidad más propia de un cavernícola, lo reconoció al instante.
Jack Forrester.
La sorpresa la dejó sin respiración, aunque el recio antebrazo ya no le apretaba la garganta.
–¿Qué demonios está haciendo, señorita? –espetó él finalmente, invocando otra vez la imagen de un dios encolerizado. Incluso a la tenue luz del cobertizo, sus cabellos relucían como oro bruñido y podía percibirse la virilidad que irradiaban las duras facciones de su rostro–. ¿No sabe que podría haberla matado?
–Suéltame –gesticuló ella con los labios.
Él bajó inmediatamente el brazo y se apartó, pero su imponente estatura la mantenía aprisionada contra la pared. Callie intentó llenarse los pulmones de aire, sintiéndose débil y aturdida. La había llamado «señorita». Era evidente que no la había reconocido, lo cual la complació e irritó al mismo tiempo. Le gustaba tener la sartén por el mango, pero ¿cómo podía haberla olvidado cuando ella lo habría reconocido aunque hubieran pasado cien años?
Decidió aprovecharse de la ventaja y se tragó la réplica sarcástica que tenía en la punta de la lengua. Lo mejor sería mantenerse distante y cortés desde el principio. Cualquier cosa menos familiar.
–Siento haberlo asustado –dijo, con un nudo en la garganta.
Callie se dio cuenta de que era mucho más atractivo de lo que ya había sido de joven, con aquella cicatriz surcándole la mejilla, la barba incipiente y sus intensos ojos ambarinos. Se preguntó cómo se habría hecho aquella cicatriz. Seguramente en alguna pelea. Su cuerpo, siempre atlético y esbelto, había ganado en fibra y músculo. Unos vaqueros descoloridos moldeaban unas piernas largas y musculosas, y una camiseta verde oliva se ceñía a un pecho amplio y poderoso.
–Puede que le haya salvado la vida –explicó, intentando sofocar un resentimiento largamente contenido y que ahora amenazaba con salir a la superficie.
–¿Que me ha salvado la vida? –repitió él. Su voz sureña era mucho más profunda de lo que Callie recordaba, y le provocó un curioso temblor en las rodillas. No podía permitírselo. No podía permitirse ninguna debilidad.
–Eso es –corroboró ella–. Hay un… ¡La puerta! –gritó, llena de pánico–. ¡Cierre la puerta!
Jack Forrester frunció el ceño, pero cerró la puerta e intentó comprender lo que estaba diciendo esa mujer. Había estado todo el día pescando, preguntándose qué diversión podría encontrar para mantenerse ocupado aquella noche, cuando una figura femenina había chocado contra él.
El shock le impedía pensar con coherencia. O tal vez fueran aquellos ojos verdes, que lo inquietaban de un modo muy personal. ¿Quién era esa mujer? Olía a florecillas silvestres y a sudor femenino, como si la hubiera sorprendido haciendo el amor. Su cuerpo era esbelto y suave, y aún podía sentir sus curvas presionadas contra el pecho y los muslos.
–Dios mío, la puerta se había quedado abierta –murmuró ella, cruzando las manos sobre su corazón. La voz le resultó vagamente familiar a Jack–. ¡Nos podría haber devorado!
De repente Jack se dio cuenta de que su rostro también parecía familiar. ¿Por qué? Dudaba haberla visto antes. La habría recordado. Era imposible olvidar a una mujer así.
Se enganchó los pulgares en los bolsillos y la observó con atención. El pelo corto y negro le rodeaba alborotadamente el rostro. Una blusa blanca y mojada de manga corta, salpicada de granos de arena, se aferraba provocativamente a unos pechos pequeños y turgentes.
El cuerpo le respondió al instante. Aturdido por su propia reacción, se obligó a bajar la mirada hasta la falda gris que le rozaba las rodillas y siguió bajando por sus esbeltas pantorrillas y pies desnudos.
Llevaba ropa de ejecutiva. En la playa. En su cobertizo. ¿Y había dicho algo de ser «devorados»?
–Hay un cocodrilo ahí fuera –dijo ella–. Y está hambriento –añadió, sin apartar sus ojos grises de él mientras presionaba la espalda contra la puerta–. ¡Me ha perseguido por la playa!
Jack empezó a entender. Por fin aquella mujer empezaba a hablar con coherencia. O quizá eran sus propios pensamientos, que volvían a trabajar de nuevo.
–Un cocodrilo. Dios mío, no me extraña que esté tan asustada. Lo siento. No debería haberle gritado, pero me llevé un buen susto. ¿Se encuentra bien?
Hizo ademán de alargar los brazos hacia ella, pero se detuvo a tiempo. Había estado a punto de abrazarla para tranquilizarla, pasándole las manos por los brazos y la espalda…
Siempre le había gustado el contacto físico, los abrazos y las palmaditas en la espalda. Pero quizá ella no apreciara ese tipo de contacto, especialmente después de haber sufrido su ataque. Además, le estaba costando mucho pensar con claridad sin distraerse.
–¿Se encuentra bien? –volvió a preguntarle.
–Sí, gracias –respondió ella con un brillo de gratitud en los ojos. Pero enseguida apartó la mirada, incómoda–. Yo, eh… temí que el cocodrilo pudiera ir detrás de usted, también. Sólo quería avisarlo.
–En ese caso, le debo un agradecimiento y una disculpa –dijo él, extendiendo la mano–. Jack Forrester.
Ella no se la estrechó, pero volvió a mirarlo lentamente.
–Sé quién es usted, doctor Forrester.
Él la miró sorprendido. ¿Se lo había imaginado o la palabra «doctor» había estado acompañada de un énfasis sarcástico?
–Entonces estoy en desventaja –dijo, retirando la mano.
Ella esbozó una media sonrisa. Tenía unos labios carnosos y bien contorneados, y una ola de calor recorrió a Jack. Había visto esos labios con anterioridad, curvados en aquella misma expresión sardónica, reprimiéndolo en silencio por alguna estupidez que había dicho o hecho.
Mientras intentaba recordar una imagen clara, vio cómo un rubor se extendía por el rostro de la mujer. Un rojo intenso que oscureció la piel aterciopelada de sus pómulos.
Y entonces la reconoció de golpe. Fue como si un caballo le hubiera propinado una coz en el estómago o en la cabeza, haciéndole ver las estrellas.
–Callie… –murmuró. La incredulidad lo dejó sin palabras.
Ella se limitó a arquear una ceja.
Jack respiró lenta y profundamente. Callie Marshall. Su compañera. Su mano derecha. Su mejor amiga. Él le había enseñado a destripar un pescado, a lanzar un balón de fútbol, a escupir, a silbar con dos dedos lo bastante fuerte como para que la oyeran al otro lado de Point…
Maldición. Callie Marshall.
La pequeña y raquítica marimacho que siempre había llevado el pelo más corto que él y el rostro más sucio que cualquier chico se había convertido en una… mujer.
Y qué mujer.
Ahora que sabía quién era, podía ver que sus ojos seguían siendo los mismos. Tal vez un poco más grandes, y quizá un poco más verdes. Pero, ¿cómo era posible que no los hubiera reconocido?
Y su boca. Había sido la boca más descarada de Point, siempre soltando los improperios más irreverentes que un niño podía gritar.
En sus años de adolescencia, Jack había empezado a fijarse más y más en aquella boca, y no por las cosas que pronunciaba. A veces le bastaba una mirada a sus labios carnosos para sentir el deseo de besarla. Era un pensamiento que lo avergonzaba. Callie siempre había parecido un chico… salvo por su boca.
Pero lo que finalmente la había delatado había sido su rubor. Cuando la gente se ruborizaba, todo su rostro se ponía colorado. Pero el de Callie no. Sólo sus mejillas se cubrían de ese matiz rosado, como si un pintor le hubiera aplicado cuidadosamente el color cada vez que se avergonzaba, lo cual le sucedía siempre que él la miraba durante demasiado tiempo.
Aquel descubrimiento también lo había hecho sentirse incómodo a sus dieciséis años. Se había dado cuenta entonces de que necesitaba buscarse una novia. Alguien con quien no le importara dar rienda suelta a sus emociones y deseos. Y la había encontrado. A unas cuantas. Pero nunca a una amiga como Callie.
–¡Callie! Cielos, qué alegría verte… Ha pasado mucho tiempo. Demasiado –exclamó, abriendo los brazos para darle un abrazo de bienvenida.
Ella volvió a retroceder hacia la pared.
–No, espera.
Él se detuvo, sorprendido, y ella se mordió el labio inferior. Un mal presagio apagó la alegría que había sentido al verla. Algo iba mal. Muy mal. De niños nunca se habían abrazado, pero de jóvenes habían compartido buenos momentos. Aquel reencuentro exigía un abrazo amistoso, ¿no?
–No he venido de visita social, Jack. Quiero decir… –se aclaró la garganta y adoptó una pose muy digna– doctor Forrester.
–¿Doctor Forrester? –repitió él entornando la mirada.
–Tengo entendido que eres cirujano ortopédico y médico de cabecera –dijo ella. Se tocó nerviosamente su sedoso cabello negro y se sacudió la arena de la blusa y la falda–. Y por si nadie te lo había dicho, esa ocupación te otorga el título de «doctor».
–Ah, por eso la gente me ha estado llamando así. Empezaba a extrañarme –dijo, forzando una sonrisa amistosa–. Pero me parece que me conoces lo bastante para llamarme Jack, ¿no?
Vio un destello en sus ojos, semejante a un relámpago en un mar embravecido, y se sorprendió aún más. ¿Qué había dicho para molestarla?
–Gracias, pero prefiero llamarte por tu título. Y seguramente tú quieras llamarme señorita Marshall.
Jack frunció el ceño. Parecía tan fría e impersonal como una desconocida. Pero él no iba a dejar que se saliera con la suya. Apoyó un hombro en la pared y se inclinó más aún.
–¿Qué pasa, Cal? –le preguntó con voz suave.
Ella volvió a ruborizarse. Y otro misterioso brillo relució en sus ojos.
–Te acuerdas de Meg, ¿verdad? –dijo con frialdad–. Mi hermana.
Naturalmente que se acordaba de Meg. El romance que tuvo con ella tiempo atrás no había acabado muy bien. ¿Estaba Callie resentida por el modo tan brusco con que había roto con su hermana mayor? Era difícil de creer. Dudaba de que a la propia Meg le importara mucho a esas alturas.
–Claro que me acuerdo de Meg –respondió con cautela.
–Es abogada.
–¿En serio? Vaya, me alegro por ella –dijo él con sinceridad. Siempre le había gustado Meg–. Sabía que le iría bien en la vida.
–Y está casada. Ahora se llama Margaret Crinshaw.
A Jack le costó un momento recordar dónde había oído antes ese nombre. La expresión del rostro se le congeló. Margaret Crinshaw… La abogada que llevaba la acusación de negligencia contra él.
–Estoy aquí por negocios, doctor Forrester –siguió Callie, con un tono sorprendentemente cortés–. Para investigar esa acusación contra ti.
Jack se irguió lentamente. Se había quedado sin palabras. Callie Marshall había vuelto a casa para investigar los cargos que pesaban contra él. Debía de estar trabajando para Grant Tierney. Otra arma en el interminable arsenal de Tierney. Una punzada de ira y decepción traspasó a Jack. ¿Cómo podía estar Callie contra él? De Grant Tierney podía esperarse lo peor, pues llevaba mucho tiempo siendo su enemigo. La demanda tampoco lo preocupaba mucho. Pero que Callie estuviera en su contra lo sacaba de sus casillas.
–Entonces tú también eres abogada… ¿señorita Marshall? –le preguntó, intentando relajarse.
–No. Soy investigadora –respondió ella, pasando descalza a su lado–. Trabajo para los abogados de Tallahassee. Los ayudo a reunir pruebas para sus casos.
–¿Y este caso sólo supone… negocios para ti?
–Sí –afirmó ella, evitando su mirada–. Sólo negocios. Meg creyó que sería la mejor investigadora para este caso, puesto que estoy familiarizada con el lugar.
–¿Y por qué aceptó Meg el caso?
–Conoce a Grant desde hace tanto tiempo como tú. Se ha ocupado de sus asuntos inmobiliarios, y no vio ninguna razón para rechazar este caso.
Jack inclinó la cabeza y la observó. Callie no había sido nunca tan fría ni imparcial. Al contrario, había sido ardientemente apasionada en todos sus objetivos, aunque sólo se tratara de pasar un buen rato. También lo había sido con sus amistades, siempre dispuesta a ayudar a un amigo en apuros. Una persona emocional. Abierta. Impulsiva. Y fervientemente fiel.
Y ahora, su amiga de la infancia, se dedicaba a investigar una demanda contra él… únicamente por razones profesionales.
No podía creerlo. Había visto el brillo de emoción en sus ojos y quería saber qué estaba ocultando tras su fría expresión. Algo terrible debía de haberle ocurrido a Callie Marshall para que estuviera en su contra. Doce años habían pasado desde que se vieron por última vez, pero no podía haber cambiado tanto.
–No he cometido ninguna negligencia, Callie… –empezó a decir, pero ella levantó una mano.
–No sigas. No puedo discutir el caso contigo.
–¿No quieres oír mi versión?
–No –su respuesta sonó demasiado vehemente, casi asustada–. Al menos, no ahora –añadió con más suavidad–. No venía preparada para hablar contigo de eso. Ni siquiera sabía que este cobertizo es tuyo. Me dirigía a casa de Grant Tierney. Si no hubiera sido por ese cocodrilo, no…
–¿Cuándo querrás oír mi versión?
–Si alguna vez quiero oírla, doctor Forrester, te la pediré –dijo ella con una mueca de exasperación.
–Tal vez no quiera dártela entonces –replicó él.
–Tal vez no te quede elección.
Un desafío. Tenía intención de seguir con su actitud profesional como si su amistad no hubiera significado nada para ella. Él sabía que no era así, de modo que tendría que despojarla de su fría coraza y dejar salir a la verdadera Callie Marshall.
De repente la tarde se le presentaba muy prometedora.
Se cruzó de brazos y separó las piernas.
–¿Me estás diciendo, señorita Investigadora, que únicamente estabas paseándote por delante de mi cobertizo cuando un cocodrilo surgió de ninguna parte y te obligó a refugiarte aquí?
–No sabía que era tu cobertizo. Antes pertenecía al señor Langley. Y no me estaba paseando. Me dirigía a casa de Grant Tierney cuando mi coche se quedó atascado en el barro. Tuve que… –se interrumpió, negándose a dar más excusas–. ¿Estás insinuando que me he inventado lo del cocodrilo? ¿Crees que estoy mintiendo?
–Bueno, bueno, yo no usaría el término «mentir» –dijo él, apoyando la cadera en un banco de trabajo–. Sé que no serías capaz de mentirle a un amigo.
Ella apretó los labios y sintió cómo se ruborizaba. Él tenía razón. ¿Por qué debería creer la historia del cocodrilo cuando ella se había negado a escuchar su versión de la demanda por negligencia? Pero no estaba dispuesta a seguirle el juego.
–La verdad acabará hablando por sí misma. Tarde o temprano sabrás que hay un cocodrilo ahí fuera. Seguramente aún esté acechando entre los arbustos.
–Hace años que apenas se ven cocodrilos por aquí. ¿Estás segura de que era un cocodrilo?
–Pues claro que estoy segura –espetó. Él frunció el ceño con escepticismo.
–¿Qué aspecto tenía?
–Bueno, tenía las patas cortas y una cola larga y horrible. Y su piel era… Oh, ¿por qué me preguntas por su aspecto? ¡Parecía un cocodrilo! Y arrastraba algo naranja –recordó de repente–. Una tela, creo –se mordió el labio y se abrazó a sí misma, consciente del dolor que sentía en las costillas, justo debajo de las axilas–. ¿Crees que podría ser una tela naranja? ¿Una camiseta, tal vez? ¿Podría haber atacado a alguien?
Jack la miró con ojos entornados, como si intentara decidir qué verdad había en todo aquello.
–Es posible, si realmente era un cocodrilo.
–¡Era un cocodrilo! Tienes que creerme.
–Sólo hay un modo de comprobarlo –dijo él, y se dirigió decididamente a la puerta.
Ella le tiró del brazo con un grito de pánico, clavándole los dedos en el músculo.
–¡No te atrevas a salir ahí fuera! Puedes morir.
–Oh, vamos, Cal. ¿No me crees capaz de ocuparme de un pequeño cocodrilo?
Callie no podía respirar por el miedo. Recordaba cómo Jack había desafiado a la muerte de niño… lanzándose al agua desde los acantilados, saltando entre lanchas motoras o nadando en aguas infestadas de tiburones. Ella misma había hecho algunas locuras, pero ya había crecido. Él no. Le soltó el brazo y se interpuso entre él y la puerta.
–No puedes salir.
Él le recorrió el rostro con la mirada. En sus ojos ardían esos demonios tan familiares.
–Esto no es un reto, ¿verdad?
–¡No! –exclamó ella con voz ahogada–. ¡No lo es! Jack sonrió y alargó el brazo hacia el pomo de la puerta, pero ella se lo apartó y le bloqueó el paso.
–Hablo en serio, Jack. Los cocodrilos son devoradores de hombres. Mutilan a su presa, la ahogan y la arrastran a su guarida para que se pudra. ¿Tú quieres pudrirte, Jack? ¿Es eso lo que quieres?
Aquello lo hizo detenerse y mirarla fijamente.
–Eso no suena muy divertido –murmuró. Callie se dio cuenta de que tenía el rostro muy cerca del suyo. Parecía estar pensando seriamente, sopesando la amenaza del cocodrilo.
Callie esperó y deseó que así fuera.
El silencio se alargó, y ella se dio cuenta de que le había puesto las palmas en el pecho para detenerlo. Un torso suave y musculoso se escondía bajo la fina camiseta de algodón. Callie podía sentir los fuertes latidos de su corazón y aspirar el calor varonil de su piel. Jack había desarrollado una sorprendente musculatura, y su olor salado y masculino le hizo evocar las peleas que habían tenido de críos. Qué distinto sería ahora luchar contra él…
–Tal vez pueda dejar atrás al cocodrilo –dijo finalmente.
Ella parpadeó y volvió de golpe a la cruda realidad.
–¿Dejarlo atrás? –gritó.
–Mi lancha sólo está a unos pocos metros. Tendría que detenerme y abrir la puerta, pero…
–¡Pero nada! –exclamó, empujándolo tan fuerte como pudo. Apenas lo hizo retroceder un paso–. No puedes arriesgarte a ser más rápido que un cocodrilo. Son más rápidos que caballos. Como lagartos gigantes. Y ya sabes lo rápidos que puedes ser los lagartos.
–Muy rápidos –corroboró él.
¿Era regocijo lo que brillaba en sus ojos?
–Maldita sea, Jack Forrester, ¿crees que hay un cocodrilo ahí fuera o no?
–Claro que sí. De lo contrario no estarías gritándome y aferrándote a mi pecho. A menos, claro está, que… –bajó la voz y esbozó una media sonrisa– las circunstancias fueran muy, muy diferentes.
Su mirada la incomodó tanto que le costó respirar. Se estaba burlando de ella. Pero nunca se había mofado así cuando eran niños. Nunca había insinuado las cosas que podrían hacer juntos como hombre y mujer.
–Si crees que hay un cocodrilo –susurró, temblando–, entonces haz el favor de tomarte en serio el peligro que nos amenaza y no me asustes más.
–¿De qué estás asustada, Callie?
Nada la asustaba más que la respuesta de su corazón al tono íntimo y ronco y la mirada escrutadora de Jack. Se sorprendió a sí misma queriendo darle lo que estuviera buscando. Y más.
–Del cocodrilo, desde luego –consiguió responder–. Y te he dicho que me llames señorita Marshall –añadió, a pesar de los frenéticos latidos de su corazón y del dolor en el costado.
Él se retiró ligeramente.
–En ese caso, señorita Marshall, no tengas miedo. Los cocodrilos son astutos, pero no pueden traspasar puertas –explicó–. Mientras la puerta permanezca cerrada, estaremos a salvo.
A salvo, encerrada a solas con él… Callie pensó en intentar dejar atrás al cocodrilo.
–Relájate –le dijo Jack–. Es posible que tengamos que quedarnos un rato aquí.
Los músculos se le tensaron al pensarlo. No debería estar allí, ni cerca de él.
–¿A qué distancia está tu lancha?
–A unos cien metros.
Ella frunció el ceño. ¿No había dicho que estaba «a pocos metros»?
–¿No se puede llegar hasta ella desde aquí?
–No. Añadí este almacén en la parte trasera del embarcadero. Tendríamos que rodearlo y detenernos para abrir la puerta. Y ahora que lo pienso… –se palpó los bolsillos y puso una mueca–. Creo que se me ha caído la llave de la lancha. Debe de estar ahí fuera, en alguna parte.
Se encogió de hombros a modo de disculpa. Su pelo rubio y alborotado relucía como un halo dorado alrededor de su bronceado rostro. Pero aquel efecto angelical, sin embargo, sólo servía para acentuar su recia mandíbula, la cicatriz de la mejilla y el brillo inquietante de sus ojos.
Nunca un hombre había parecido tan angelical y diabólico al mismo tiempo.
Él alargó el brazo por detrás de ella y pulsó un interruptor. La luz iluminó la estancia. Callie miró alrededor y vio que el interior estaba alicatado y acabado, y que disponía de un fregadero, una nevera y un cajón para limpiar el pescado.
Antes de que pudiera hacer un comentario, la mirada de Jack se posó en su blusa, bajo el pecho izquierdo.
–¿Qué es eso? –preguntó, acercándose–. ¿Sangre?
Callie bajó la mirada, sorprendida. Había sentido dolor desde la caída, pero no había pensado mucho en ello. Ahora podía ver una mancha roja expandiéndose lentamente a través de la camisa.
Sangre.
Al instante la invadió una sensación de mareo y apartó la vista de la mancha. Era una mujer adulta. La imagen de la sangre no debía afectarla. Se mordió el labio inferior y se obligó a serenarse. La herida no podía ser grave, se dijo a sí misma. No dolía tanto.
Rezó en silencio porque la hemorragia se le detuviera sin necesitar atención médica.
Por desgracia, parecía que ya contaba con esa atención médica.
–¿Qué ha pasado? –preguntó él.
–Me… me caí –respondió, avergonzada de tener que darle explicaciones–. En los escalones de la entrada, cuando estaba huyendo del cocodrilo.
–Será mejor que le eche un vistazo –dijo él–. Quítate la blusa.
Capítulo Dos
–¿Que me quita la blusa? Ni hablar. Sólo es un pequeño rasguño y no necesita atención médica.
–¿Cómo estás tan segura?
–Apenas me duele –mintió Callie–. Lo que necesito es un móvil. ¿No llevas uno encima para las emergencias? Podemos llamar a las autoridades. Intenté llamar con el mío en el coche, pero la batería debe de…
–Lo siento –la interrumpió Jack–. No llevo ningún móvil. Tienen muy poca cobertura. Tengo un busca, pero no nos servirá de nada. Además, puede que tu herida necesite puntos. ¿Y a quién más vas a recurrir en Point para que te los dé?
–No necesito puntos –dijo ella. No le gustaba la idea de que una aguja le traspasara la carne. Pero aún peor sería quitarse la blusa delante de él.
–No tendrás miedo de dejar que le eche un vistazo a tu herida por culpa de esa demanda, ¿verdad? –dijo él, mirándola con el ceño fruncido–. ¿Acaso dudas de mis intenciones o de mis conocimientos médicos?
–No había pensado en eso –admitió ella, sorprendida. Sería lógico que dudara de un médico al que estaba investigando por negligencia. Pero, extrañamente, confiaba en sus buenas intenciones.
–Esa demanda es falsa, Callie.
Ella hizo un mohín con los labios. No estaba en la mejor situación para discutir eso. No mientras estuviera encerrada a solas con él, luchando por ignorar el olor y la sensación de la sangre.
–Ya lo veremos.
–Sí, ya lo veremos. Si antes no te desangras hasta morir.
Callie se puso pálida. Seguro que la hemorragia se detenía pronto. Y seguro que se les ocurriría la manera de salir de allí.
–Apenas me duele –insistió, cada vez más mareada–. No es nada.
–En ese caso, ponte cómoda, por favor –dijo él, indicándole unas sillas–. Siéntate y desángrate a gusto todo lo que quieras. Como si estuvieras en tu casa.
Ella levantó el mentón ante aquella muestra de sarcasmo.
–Voy por un botiquín de primeros auxilios –murmuró él–. Procura que la camisa no te roce la herida y siéntate antes de que te desmayes.
Callie tragó saliva y se sentó en una silla mientras Jack se acercaba al armario que había sobre el fregadero. Su camiseta y sus vaqueros ceñidos atrajeron la mirada de Callie a sitios a los que no debería estar mirando. No se parecía a ningún médico al que hubiera visto antes.
«Pero es médico. Ve mujeres sin camisa a diario», intentó razonar. Pero no le sirvió de nada. No estaba dispuesta a quitarse la blusa.
El dolor en las costillas empezó a palpitar seriamente. ¿Qué clase de herida se había hecho? Levantó el brazo y estiró el cuello para comprobarlo, pero el pecho le impedía verla.
–Si me das un paño mojado, una venda y alguna pomada, me la curaré yo misma.
–Sí, eres toda una Florence Nightingale –dijo él con una mirada divertida–. No te mires la herida, Cal. Si te desmayas te harás aún más daño.
Aturdida, Callie intentó fijarse en él y no en la herida. Jack tomó una caja blanca del estante, abrió el grifo y se lavó concienzudamente las manos hasta las muñecas, como si se estuviera preparando para una operación.
Se le formó un nudo de ansiedad en el estómago.
–Hace años que no me desmayo por ver sangre –declaró, fingiendo más valor del que sentía–. Ya no soy una cría, por si no te has dado cuenta.
Él se detuvo, se secó lentamente las manos y regresó junto a ella con el botiquín.
–Ya me he dado cuenta –dijo, mirándola a los ojos. Una ola de calor recorrió a Callie. Podía entender por qué su hermana se había enamorado de él. Su intensa virilidad podría desarmar a cualquier mujer. Excepto a ella. Lo conocía demasiado bien como para permitir que el calor de su mirada le derritiera el sentido común.
–Aún tienes puesta la blusa.
Callie volvió a sentir cómo se ruborizaba.
–Aunque me cures la herida, seguiré investigando la demanda. Que seas amable no significa que…
–De modo que ése es el problema. Crees que estarás en deuda conmigo. Olvídalo. Sólo estoy haciendo lo que hay que hacer. Imagina los titulares… «Mujer muere desangrada en el embarcadero de un cirujano» –sacudió burlonamente la cabeza–. No sería muy buena publicidad.
Callie casi cedió al impulso de sonreír. Casi.
–Jack –susurró, aferrándose involuntariamente el cuello de la blusa–, no puedo quitarme la blusa delante de ti.
–¿Te avergüenza quitarte la blusa? –preguntó él, mirándola con incredulidad.
Ella asintió.
–¿Quieres que me dé la vuelta?
–¿Y de qué serviría? Seguiría aquí sentada en… en… –la voz se le apagó.
Sus miradas se mantuvieron. La de Callie suplicándole comprensión. La de Jack negándose a dársela.
–Cierra los ojos, Callie –le ordenó tranquilamente, pero con la misma severidad que había empleado de niño para extraerle aguijones de avispa del pie o astillas de los dedos.
Ella entendió que sus palabras, aunque severas, eran más un ofrecimiento que una orden. Significaban que podía cerrar los ojos, abstraerse de cualquier incomodidad y que él se ocuparía de todo, Tal vez porque siempre había confiado en él, Callie cerró los ojos. Pero no pudo distanciarse con la misma facilidad que cuando eran niños. Hizo acopio de todo el valor que pudo, no sólo por el dolor físico, sino por la humillación. Él le hizo abrir los dedos que aferraban la blusa y le colocó las manos en los brazos de la silla. Entonces empezó a desabotonar la blusa. Callie mantuvo los ojos fuertemente cerrados. No podía creer que aquello estuviera sucediendo. Jack Forrester desabrochándole la camisa. El primer botón. El segundo. El tercero. El corazón le latía salvajemente. Iba a quedarse ante él con su sujetador blanco semitransparente.
Al sentir un ligero frescor en la piel, supo que Jack le había abierto la blusa. Si alguna otra parte de su cuerpo además de sus mejillas pudiera ruborizarse, estaría más roja que un cangrejo. Jack le había retirado la blusa del costado herido, lo que significaba que podía verle el sujetador, y le estaba aplicando un desinfectante. A continuación, le puso un vendaje en la herida y la miró a los ojos.
Ninguno de los dos sonrió ni apartó la mirada. Y no había ninguna razón, ninguna en absoluto, que explicara el delicioso calor que invadía su interior y le llenaba la cabeza con la idea de besarlo. Como tampoco había razón para que la mirada de Jack bajara lentamente hasta su boca. Una corriente de sensualidad le recorrió las venas, pero se dijo a sí misma que no significaba nada. Había malinterpretado sus miradas otras veces. Jack la había mirado así en un par de ocasiones cuando eran jóvenes, sólo para romper el momento a los pocos segundos con un chiste estúpido.
–¿Hemos acabado, doctor? –le preguntó, rompiendo el momento ella misma.
Él la miró a los ojos, visiblemente aturdido, y respiró profundamente.
–La parte de la herida que te he desinfectado es sólo un rasguño. No he podido ver el resto.
–¿Por qué no? –preguntó ella, sintiendo cómo un presagio se arremolinaba en su estómago.
–Está bajo tu sujetador.
–¿Mi sujetador? –repitió con voz ahogada.
–Tienes que quitártelo, Callie –dijo él, como si estuviera preparándola para una amputación.
Ella lo miró, boquiabierta. ¿Realmente esperaba que se quitara el sujetador?
–Parece un corte muy profundo –siguió él–. El sujetador puede estar actuando como un vendaje, impidiendo que sangre la herida. Tengo que mirarlo de cerca.
–¿No… no podemos simplemente aflojar los tirantes? –murmuró ella, cruzando las manos sobre el encaje que le protegía los pechos–. Ya sabes, aflojarlas lo justo para que puedas…
–Tienes que quitarte el sujetador –declaró él–. Y cuando te haya curado la herida, no podrás llevar nada sobre ella.
A Callie se le aceleró aún más el corazón, y los pezones se le endurecieron al pensar en exponer sus pechos ante él.
–No.
Él se echó hacia atrás en la silla y se cruzó de brazos.
–Hasta ahora no te has avergonzado –dijo, intentando razonar con ella–. ¿Verdad?
Callie se admitió a sí misma que en eso tenía razón. Jack había mostrado el mismo interés por su desnudez parcial que el que mostraba cuando ella era una niña desgarbada y de pecho plano.
Pero, aunque ahora no fuera una belleza despampanante, sus pechos habían crecido considerablemente desde entonces.
–Ya sé que esto es un tópico –dijo él–, pero no tienes nada que no haya visto antes.
Callie apretó los dientes. Claro que era un tópico. Y también era la verdad. Le estaba diciendo que no tenía nada que pudiera interesarle.
–Cierra los ojos otra vez, Callie.
–No –respondió ella suavemente–. Creo que prefiero mantenerlos abiertos.
–Prefiero que los cierres –insistió él–. Puede que te resulte muy incómodo.
–Soy una mujer adulta –repuso. Se tocó el tirante del sujetador con la punta de un dedo y descendió lentamente hasta las copas–. Puedo hacerlo, doctor.
Jack siguió sus dedos con la mirada. Con el corazón desbocado, Callie los deslizó sobre el borde del encaje hasta alcanzar el cierre frontal.
–¿Debería quitármelo yo o… deberías hacerlo tú? –le preguntó, mirándolo con la cabeza ladeada.
Él se quedó boquiabierto un instante.
–Como tú prefieras –respondió con voz áspera.
Ella se concentró en su rostro, oscuro e inescrutable, y él se concentró en el cierre, sentado rígidamente, observando cómo lo abría con dedos temblorosos.
El gancho cedió. Una ola calor se extendió por el cuello y le inundó el rostro. Se abrió el sujetador y los pechos se liberaron del encaje.
Jack no movió ni un músculo ni desvió la mirada. Permaneció mirando al frente, entre los pechos, como si estuviera soñando despierto. Una dolorosa punzada traspasó a Callie. Era cierto. Jack no tenía el menor interés en ella. Nunca lo había tenido.
–Vas a tener que ayudarme a quitármelo del todo –dijo, humillada por su propio descaro y porque realmente necesitaba su ayuda–. No quiero rozarme la herida.
Lentamente, como si se hubiera dado cuenta de su presencia, Jack subió la mirada y se encontró con la suya. El fuego que ardía en sus ojos la sorprendió.
–Callie –murmuró–. Toma mi camiseta.
Antes de que ella entendiera lo que quería decir, Jack se quitó la camiseta y se la tendió, tensando los músculos de su espléndido pecho.
–Úsala para cubrirte –le ordenó. Y cuando ella dudó, le quitó la camiseta de las manos y se la echó sobre el hombro, con cuidado de no tocarle los pechos.
–Se puede manchar de sangre –susurró ella con una voz casi irreconocible. La inesperada reacción de Jack la había dejado sin aliento, así como la imagen de su torso desnudo.
–No pasa nada. Sólo es un poco de sangre.
Callie sintió el impulso de pasarle las manos sobre el contorno de sus músculos, de enredar los dedos en la sedosa capa de vello y de acariciarle la cicatriz sobre el pezón izquierdo.
–Toma tu camiseta –dijo–. No me importa si no tengo con qué cubrirme.
–A mí sí me importa –replicó él, abrumándola de nuevo con la intensidad de su mirada.
Las llamas de sus ojos le hirvieron la sangre en las venas. Estremeciéndola. Asustándola. Nunca lo había visto así. Quería retroceder. Y al mismo tiempo quería acercarse más.
Él apartó la mirada y reanudó su tarea. Un silencio denso y acalorado descendió entre ellos, tan sólo interrumpido por el murmullo de las olas, el suspiro de la brisa veraniega y el chillido ocasional de una gaviota. Pero Jack sólo oía el torrente sanguíneo resonando en sus orejas mientras retiraba los tirantes del sujetador abierto de los hombros de Callie.
Apretó los dientes, aunque de nada servía. ¿Qué le había hecho pensar que podría ver los pechos desnudos de Callie sin perder el control? Ya lo había pasado bastante mal al desabotonarle la blusa sin fijarse en los pezones que se adivinaban bajo el encaje blanco.
No podía entender aquella reacción física ante ella. No era la primera vez que veía los pechos de una mujer. Se maldijo a sí mismo y a su indeseada erección y siguió trabajando rápido y en silencio. Tenía que olvidar que era la piel de Callie la que estaba tocando. El olor de Callie el que estaba oliendo. Los pechos de Callie los que casi podía rozar con el rostro…
Hasta ese momento, nunca había tenido problemas para concentrarse en su trabajo. De las muchas mujeres que había tratado a lo largo de su carrera, ninguna lo había desconcertado, tentado ni excitado. Ninguna excepto Callie. Tal vez fuera debido a su historia con ella. De joven había alcanzado a ver sus pequeños pechos a través de sus camisetas y bañadores. Sus pezones siempre lo habían obsesionado, transformándose de botones florales a duros guijarros en un abrir y cerrar de ojos. Sólo hacía falta salpicarlos con agua fría o que los acariciara la brisa. A veces bastaba con una simple mirada, aunque él nunca la había mirado deliberadamente. No se había sentido bien pensando en ella de ese modo, y había pasado noches enteras intentando sofocar los pensamientos de Callie, ingenua e inocente, y de sus puntiagudos pechos.
Y ahora intentaba no pensar en lo mismo. Pero la camiseta se había deslizado un poco, y la curva pálida y exuberante del pecho se asomaba muy cerca de sus dedos. La tentación de rozar los nudillos contra aquella protuberancia sedosa le provocó una punzada de calor en la ingle.
Apretó los dientes con más fuerza y acabó de vendarle la herida. Aliviado, levantó la cabeza para decirle que no necesitaría puntos de sutura, pero entonces sus miradas se encontraron y sus palabras se evaporaron en otro ataque de calor, provocado por el modo en que ella lo miraba. En lugar de la inocencia de grandes ojos se percibía una conciencia sutil y sensual. Callie sabía que él la deseaba. Y no le disgustaba saberlo.
–¿Has acabado, doctor? –le preguntó con voz ronca, recordándole cómo le había hablado, cómo lo había mirado y cómo se había quitado el sujetador. ¿Estaba burlándose de él? ¿O… invitándolo?
–El vendaje está listo –respondió lentamente, incapaz de apartar la mirada de sus ojos verdes y de olvidar que estaban sentados frente a frente, semidesnudos–. No te harán falta puntos.
Ella no dijo nada. Permaneció sentada cubriéndose los pechos con la camiseta, con los brazos y hombros al descubierto, los labios ligeramente entreabiertos y un brillo sensual en los ojos.
Lentamente bajó la mirada hasta la boca de Jack. El deseo de besarla lo invadió. ¿No se imaginaba ella lo que le estaba haciendo? ¿No sabía que, siendo el médico que la estaba curando, no podía sucumbir al deseo?
–No juegues con fuego, Callie –le advirtió en voz baja, consciente de que su código ético corría peligro–, a menos que quieras quemarte.
Ella lo miró fijamente a los ojos.
–Si es eso lo que quieres –añadió él, acercando el rostro al suyo–, vamos a prender la llama…
Un sonido ahogado se elevó desde la garganta de Callie, que se apartó de él. La camiseta se le cayó y se la apretó contra el pecho con ambas manos. De repente parecía muy nerviosa.
–¿De qué estás hablando?
Una profunda decepción invadió a Jack. ¿Sería posible que lo hubiera malinterpretado todo? ¿Que su propio deseo le hubiera hecho imaginarse la provocación de Callie?
–Creo que ya lo sabes –dijo.
Como si percibiera su inseguridad, Callie recuperó la compostura y lo miró furiosa.
–¿Qué intentas decir exactamente, doctor?
Jack supo entonces, sin ninguna duda, que había estado burlándose de él. La señorita Callie Marshall tal vez no estuviera lista para besarlo, pero le gustaba jugar. Desde niña había reaccionado con la misma indignación siempre que tenía que salir de una situación apurada.
Sintió deseos de echarse a reír y al mismo tiempo de zarandearla. Pero, sobre todo, quería besarla.
–Vístete y luego devuélveme mi camiseta.
Al menos tuvo la satisfacción de ver un destello de angustia en sus ojos verdes. Lástima que no tuviera una ducha a mano. Necesitaba desesperadamente una ducha de agua helada.
–¿Te importa si me quedo con tu camiseta? –le preguntó ella mientras él se lavaba las manos. Su voz había perdido el tono de indignación y en su lugar había adoptado un tono humilde–. Mi blusa está hecha un desastre y es demasiado transparente para ponérmela sin mi… sujetador.
La imagen que provocaron sus palabras sólo sirvió para agraviar el estado de Jack.
–En ese caso ponte la camiseta.
Callie se mordió el labio. Jack le había curado la herida con amabilidad y profesionalidad, ¿y qué había hecho ella? Se había pavoneado ante él, provocándolo con su feminidad.
Volviéndose de espaldas a él, se puso su camiseta sobre la cabeza y se cubrió con ella los pechos desnudos, consciente del dolor en el costado. La herida era mucho más leve ahora que estaba limpia, seca y vendada. Realmente le debía un agradecimiento a Jack.
–Jack –lo llamó, volviéndose nerviosamente hacia él–. Quiero darte las gracias por tu ayuda.
–No hay de qué –respondió él mientras se dirigía hacia la nevera–. ¿Quieres una cerveza?
–¿Una cerveza? Oh, no. Gracias. Se está haciendo tarde –dijo, mirando los colores del crepúsculo por las polvorientas ventanas–. Tenemos que encontrar la manera de avisar a las autoridades antes de que el cocodrilo ataque a alguien.
Él sacó una botella de cerveza y retiró el tapón con el pulgar.
–Podría conectar mi vieja radio –dijo, asintiendo hacia una caja llena de polvo en el estante–. Pero hace años que no la uso. Es posible que le falten piezas.
–Merece la pena intentarlo –insistió ella, mordiéndose el labio–. Pero, ¿y si no funciona?
–En ese caso tendremos que esperar hasta que alguien nos rescate –dijo él con una lenta sonrisa.
–Pero podrían pasar horas –dijo ella. No podía estar con Jack. La gente pensaría que estaba confraternizando con él, y el caso de su hermana se vería comprometido.
–No te preocupes –la tranquilizó. Se sentó en una silla y estiró sus largas piernas–. Si la situación se hace crítica, puedo inflar un bote, llenarlo con chalecos salvavidas e improvisar una cama.
–¿Una cama? –repitió ella, incrédula–. ¿Para qué íbamos a necesitar una cama? No estarás diciendo que… –por un momento se quedó sin habla, horrorizada–. No creerás que tengamos que pasar toda la noche aquí, ¿verdad?
–Míralo por el lado bueno. Como mi padre solía decir: «Detrás de cada horizonte oscuro, siempre hay un sol esperando a salir». Tenemos una nevera llena de bebidas, un armario de latas de conserva y buena compañía –dijo, y levantó la cerveza en un brindis amistoso.
–Pero… tengo que conseguir un teléfono. Debo hacer muchas llamadas y ocuparme de muchas cosas. No puedo quedarme aquí.
–Intentaría dejar atrás al cocodrilo, pero ya casi ha oscurecido –dijo él. Se inclinó hacia delante en la silla y sostuvo la cerveza entre las piernas–. Es bien sabido que los cocodrilos están especialmente hambrientos antes de que anochezca.
Callie se tragó un grito de consternación y se clavó las uñas en las palmas. Empezaba a sentirse realmente atrapada.
–Vamos a probar con la radio.
–Podemos intentarlo, pero…
Unos golpes en la puerta los sobresaltaron a ambos.
Los dos se miraron el uno al otro y se movieron hacia la puerta a la vez.
–¿Quién demonios…? –empezó a mascullar Jack.
–Gracias a Dios –exclamó Callie, pero enseguida ahogó un grito de pánico–. ¡El cocodrilo! Puede atacar a quien esté ahí fuera.
Jack abrió la puerta con una expresión más de disgusto que de preocupación. Callie se enganchó a su codo, desgarrada entre el alivio por ser rescatada y temerosa de un posible ataque del cocodrilo.
–Sheriff Gallagher –saludó Jack, con un tono no especialmente complacido.
–¿Cómo estás, doctor? –preguntó el sheriff, un hombre calvo y achaparrado con el rostro colorado–. Hemos recibido una llamada telefónica de alguien que se había quedado atrapada en la carretera de Gulf Beach. Mi secretaria no pudo entender casi nada de lo que la señora le estaba diciendo antes de que la conexión se perdiera, pero…
–Yo hice la llamada, sheriff –dijo Callie. Agarró el voluminoso brazo del sheriff y tiró de él hacia el interior–. ¡Entre, rápido! –gritó, cerrando la puerta–. ¿Tiene un móvil o un radiotransmisor? Oh, veo que tiene un arma. Espero que no tengamos que usarla, pero si la cosa se pone fea…
–Discúlpeme, señorita –la interrumpió el sheriff, desconcertado–, pero parece muy alterada por algo. ¿Cuál es el problema?
–Eh, sheriff Gallagher, ésta es Callie Marshall –intervino Jack–. La recuerda, ¿verdad? La hija pequeña del coronel Marshall.
–Callie Marshall, ¡claro que sí! –exclamó el sheriff con una amplia sonrisa–. ¡Se ha convertido en toda una mujercita! Su padre estaría muy orgullo si pudiera verla ahora.
Una mezcla familiar de dolor y remordimiento traspasó a Callie cuando oyó la mención de su padre. Hubo un tiempo en el que hubiera dado todo porque se sintiera orgulloso de ella, pero acabó dándose cuenta de la inutilidad de sus intenciones. Tendría que haber sido uno de sus soldados para ganarse su aprobación. Una simple hija jamás podría estar a la altura.
–Gracias.
–Lamenté enterarme de su fallecimiento. Era mi compañero de póquer siempre que venía a Point, ¿sabe? He oído que murió en una misión militar en el extranjero.
–Sí –corroboró Callie. Ella también lo había oído… muchos meses después de la desgracia. A las autoridades les había costado mucho tiempo ponerse en contacto con ella. Los colegas de su padre no sabían que tenía familia, después de que su esposa hubiera muerto.
–Quiero expresarles mis condolencias a ti y a tu hermana.
Callie no respondió, incapaz de articular palabra. Se sentía como si le hubieran abierto una vieja herida. Había sabido que sería muy duro volver allí.
–Es estupendo que haya vuelto finalmente a casa de visita.
Callie recuperó la compostura, como si fuera un escudo, y dejó de pensar en aquel tema tan doloroso.
–En realidad, sheriff, he venido por asuntos de trabajo. Y ahora, como estaba diciendo, hay un…
–Meg es abogada, sheriff –dijo Jack–. Una gran abogada en Tallahassee.
–¿En serio? Siempre pensé que lo suyo eran las fiestas glamurosas y todo eso.
–¡Sheriff, por favor! –espetó Callie–. Hay un cocodrilo ahí fuera, y está hambriento. Ha estado persiguiéndome.
–¿Un cocodrilo? –repitió el sheriff. Se volvió con el ceño fruncido hacia Jack.
–Le juro que es cierto, sheriff –insistió Callie. No podía creerse que Jack no la apoyara–. Tal vez el doctor Forrester no me crea, pero un cocodrilo ha estado persiguiéndome por la playa. Estaba muy preocupada de que pudiera atacar a alguien.
–Entiendo… –dijo el sheriff–. Seguramente haya visto al viejo Alfred.
–¿El viejo Alfred? –repitió Callie con el ceño fruncido. El sheriff no había entendido nada.
–Alfred es el único cocodrilo que nos queda en Point, señorita. No le haría daño a nadie.
Callie lo miró sin comprender.
–Una familia que vivía en la playa empezó a darle de comer hace diez años e hicieron de él su mascota. Cuando se mudaron, Alfred se desplazó a la propiedad del doctor Forrester, quien se ocupa de él ahora. Si tuviera que cazar para vivir, se moriría de hambre.
–¿Alfred? –preguntó ella mirando a Jack, quien se había enganchado los pulgares en los bolsillos de los vaqueros y miraba atentamente el techo.
–El doctor incluso le ató un trapo naranja para asegurarse de que todos lo reconocieran –añadió el sheriff Gallagher.
Callie sintió que la sangre empezaba a hervirle.
–Doctor Forrester –dijo con una voz de ultratumba–, ¿tienes a un cocodrilo llamado Alfred viviendo por los alrededores?
Jack se aclaró la garganta y se frotó la nuca.
–Ahora que lo pienso, es posible que Alfred esté por aquí cerca.
–¿Y me has dejado creer que estábamos en peligro? –espetó Callie, echando fuego por los ojos.
–¿Cómo podía estar seguro de que no era otro cocodrilo?
–¿Vestido de naranja? –farfulló ella.
El sheriff Gallagher parpadeó, confuso.
–Cálmese, señorita Callie –le dijo, poniéndole una mano en el brazo–. Seguramente el doctor se olvidó por completo del viejo Alfred.
–¿Que se olvidó? –gritó Callie. Se soltó de la mano del sheriff y miró furiosa a Jack–. ¡He atrancado la puerta con mi cuerpo para impedir que arriesgaras tu vida!
–Te dije que podía ocuparme de un cocodrilo –se excusó él.
–¿Qué derecho tienes a dejar suelto un cocodrilo por ahí? –le preguntó ella entre dientes.
–Yo no lo he dejado suelto. Está en su hábitat natural. Es inofensivo. Apenas tiene dientes.
Callie apretó los puños, intentando contenerse para no estrangular a Jack.
–Y me ibas a mantener aquí encerrada hasta mañana, ¿verdad?
–No, no. Bueno, tal vez. Pero…
–¡Eres un ser despreciable! –espetó, aunque las palabras no causaron ni de lejos el daño que quería infligir–. Alguien podría sufrir un ataque al corazón sólo por ver a ese cocodrilo. Y no podría contar con ayuda médica competente en cien kilómetros a la redonda.
La expresión de regocijo se borró de los ojos de Jack.
–Ésa es una acusación muy dura, Callie.
–Pero cierta. Y no vuelvas a llamarme Callie. Para ti es señorita Marshall, maldito… ¡maldito mentiroso! –pasó como una exhalación junto al sheriff y abrió la puerta.
–Maldita sea, Callie, espera un momento –la llamó Jack mientras ella bajaba los escalones–. No te mentí. En realidad, te dije que no quedaban muchos cocodrilos en Point.
–Vete al infierno, Jack Forrester –gritó ella por encima del hombro–. No vuelvas a acercarte a mí, o lo tomaré como una declaración de guerra.
–Eh, eres tú la que ha entrado en mi propiedad. Ambos sabemos que te arrojaste en mis brazos.
Callie se quedó boquiabierta y se giró para fulminarlo con la mirada.
–Eh… discúlpeme, señorita Callie –dijo el sheriff, bajando los escalones hacia ella–. Se está haciendo de noche y he visto su coche atrapado en la ciénaga. ¿Puedo llevarla a alguna parte?
A través de la neblina roja que le empañaba la visión, Callie se dio cuenta de que, efectivamente, estaba oscureciendo y de que aún le quedaba un buen trecho para llegar a casa de Grant Tierney. No podía presentarse a esas horas, y menos con una camiseta de hombre y hecha un desastre.
–Gracias, sheriff. Me haría un gran favor si pudiera sacarme de aquí.
–Callie… –volvió a llamarla Jack desde lo alto de los escalones.
–¡No! –lo cortó ella, apuntándolo con un dedo como si fuese un arma–. Ríete todo lo que quieras por esta noche, doctor Forrester. Pero recuerda… –bajó la voz a un tono mordazmente sarcástico–. En cada horizonte radiante hay un sol esperando a ponerse. Te veré en el juicio.
Dicho eso, se dirigió muy digna hacia el coche del sheriff.
Jack apretó los labios y la vio alejarse.
–No, señorita –se murmuró a sí mismo–. Nos veremos antes de eso.
Capítulo Tres
Aquel hombre era un peligro.
Tras una larga noche despotricando contra él en la suite del Bayside Bed-‘n-Breakfast Inn, Callie había caído rendida en un sueño ardientemente sensual en el que Jack Forrester le hacía el amor contra la pared del embarcadero.
Se despertó empapada en sudor. No había duda; Jack era un peligro. Se había burlado de ella, había amenazado su credibilidad como investigadora y, lo peor de todo, le provocaba un inquietante deseo físico. Y ella no podía permitirse nada de eso. No podía confiar en Jack Forrester.
Nunca olvidaría la primera vez que aprendió aquella lección. Acababa de cumplir diecisiete años. Meg, dos años mayor que ella, había salido por la noche con Jack, un chico rebelde de diecinueve años al que le gustaban los coches rápidos, las motocicletas y las mujeres.
Meg le ocultó la relación a su padre. El coronel nunca había aprobado las compañías de su hija, y mucho menos que saliera con el salvaje Jack Forrester. Su temperamento, siempre irascible, había empeorado aún más tras la muerte de su mujer, sin cuya influencia apaciguadora había tratado a sus hijas como si fueran soldados, exigiendo un control absoluto sobre sus vidas: nada de chicos, coches y fiestas. Prohibido llevar amigos a casa y tener mascotas. Obligación de sacar sobresalientes en la escuela. Toque de queda a las diez en punto. Interminables tareas domésticas. Inspecciones agotadoras. Normas imposibles de acatar.
No pudieron evitar llevar una vida secreta. Cuando el coronel se enteró por un amigo que Meg estaba viendo en secreto a Jack, tuvo una explosión de ira. Pero, por primera vez en su vida, Meg se negó a claudicar, tan desesperada estaba por conseguir su libertad. Callie la apoyó sin reservas. El coronel vio la unión de las hermanas como una insurrección y les dio un ultimátum: u obedecían o se marchaban de casa para no volver jamás. Callie no podía creerse que lo dijera en serio. Le parecía una horrible traición. Tenía que ponerlo a prueba y averiguar si su padre la quería o si realmente la quería fuera de su vida. Por tanto, ella y Meg eligieron marcharse. Hicieron el equipaje, salieron de casa en mitad de la noche y fueron a buscar a Jack. Las dos sabían que podían contar con él. Había sido el mejor amigo de Callie y había salido con Meg durante el verano. Lo encontraron en una fiesta en la playa, abrazado a otra chica. Callie seguía poniendo una mueca de dolor cada vez que recordaba la escena tan humillante que había provocado Meg. Jack se había ido de la fiesta con ella, pero sólo para acabar con su relación.
–No estoy listo para tener algo serio con nadie, Meg. Si tú lo estás, búscate a otro.
El dolor y la furia habían impedido a Meg informarlo sobre sus planes, pero Callie le había contado el ultimátum del coronel.
–Sólo eres una niña, Cal. No puedes salir adelante por ti misma. Vete a casa. Las dos.