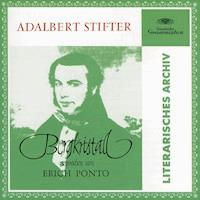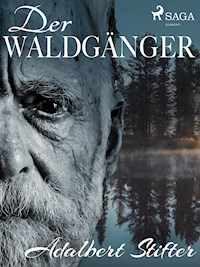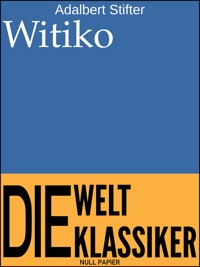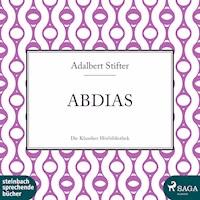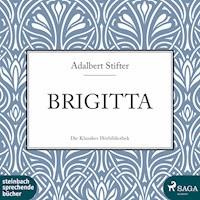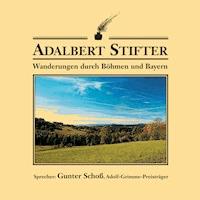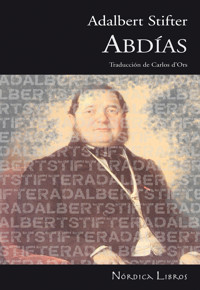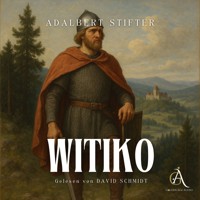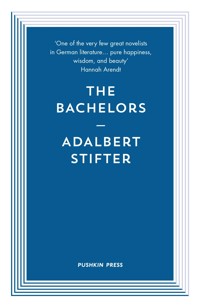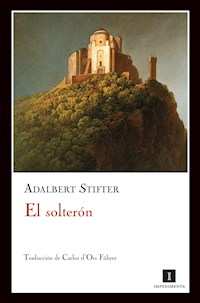
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"En realidad, ¿a quién le apetece casarse?" Víctor es un joven bastante cándido cuya vida se reduce a dar paseos bajo la luna y a asistir a comidas campestres. En sus ratos libres, sin embargo, se siente profundamente desgraciado. Haciendo gala de un temperamento sublime, jura un día que nunca se casará. Entonces, por sorpresa, recibe la noticia de que ha de viajar junto a su anciano tío, al que no conoce y que lleva años recluido en una remota isla en medio de un lago sumergido entre montañas tenebrosas. Será en ese lugar, poblado por seres que parecen sacados de un sueño, donde el joven Víctor hallará un sentido a su existencia. El solterón, traducida por primera vez al castellano, constituye un viaje iniciático de la adolescencia hacia la madurez, y una confrontación entre la libre e irrefrenable juventud y la aislada y solitaria vejez.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El solterón
Adalbert Stifter
Traducción del alemán
a cargo de Carlos d’Ors Führer
Nota a la edición
En el año 1840 apareció la primera narración impresa de Adalbert Stifter (1805-1868) con el título de El cóndor. Con ello se abría la década más gloriosa de su vida literaria. En poco tiempo le siguieron otros títulos tan conocidos como Der Hochwald, Abdías y Brigitta, con gran eco en la prensa. Con la aparición de los primeros volúmenes de la colección de sus Studien, en el otoño de 1844, alcanzó la obra de este autor su máxima resonancia, aunque tuvo que enfrentarse muy pronto a considerables críticas, dada su voluntad formal de alcanzar la perfección clásica.
Paralelamente a este momento culminante de su actividad, apareció en el mismo otoño de 1844 el relato Der Hagestolz (El solterón), que presentamos hoy a nuestros lectores. Esta narración surgió exclusivamente de una serie epistolar escrita entre diciembre de 1843 y julio de 1844. Como sucedía casi siempre, el escritor recurrió a las notas a pie de página para redactar el manuscrito definitivo que se fuese a publicar, de tal manera que antes de imprimirlo incorporó algunas anotaciones críticas de cara a una posible reedición posterior más amplia. Pero a pesar de sus temores, la acogida de su relato —que en su opinión era todavía inmaduro e incompleto— fue buena. Ya en noviembre de 1844 apareció la primera recensión que fue publicada en el Almanaque Iris. Taschenbuch für das Jahr 1845 (Iris. Libro de bolsillo para el año 1845) por el conde Johann von Mailáth en Pest (Budapest). A pesar de la favorable acogida del relato, Stifter se aplicó a finales de 1846 a la revisión y ampliación del relato con vistas a editarlo en el conjunto de los Studien, apareciendo finalmente en el Tomo V de los mismos en 1850, junto con Der Waldsteig (El sendero en el bosque).
Por mucho que Stifter creyese que había conformado en Der Hagestolz el carácter de su héroe con verdadera profundidad y fuerza originarias, no obstante, las valoraciones que se hicieron de su libro fueron controvertidas y discrepantes. Stifter permitió, a tenor de las objeciones recibidas por aquel entonces, que en su relato proliferase lo puramente decorativo, prefiriendo los elementos más descriptivos, accesorios y naturalistas. (Nosotros no suscribimos ni mucho menos esas objeciones de su tiempo y pensamos, muy por el contrario, que ese supuesto decorativismo naturalista es lo que confiere mayor valor a esta narración, convirtiéndose así en su principal virtud.)
El texto de la edición de nuestra traducción del relato de Stifter (Adalbert Stifter. Der Hagestolz. München. dtv. Deutscher Taschenbuch Verlag, Bibliothek der Erstausgaben, nummer 2662, 2005) sigue la primera edición aparecida en octubre de 1844 en Pest (Budapest), y publicada por la editorial Gustav Heckenast en el Iris. Taschenbuch für das Jahr 1845, en las páginas 277-394, según la ortografía y la puntuación de aquella época, aunque se corrigieron en esta edición alemana de 2005 para dtv algunas erratas de imprenta encontradas en el texto original impreso de 1844.
Carlos d’Ors Führer
Uno
La higuera infecunda fue talada y arrojada al fuego abrasador.
Pero si el jardinero es benévolo y bondadoso, vela cada primavera por sus verdes hojas y favorece el reverdecer del árbol hasta que las hojas van faltando y al fin solamente quedan las secas ramas mirando al cielo. Finalmente el árbol es arrancado y su lugar desaparece en el jardín. Las otras miles de ramas y millones de hojas continúan creciendo y reverdeciendo sin que ninguna pueda decir: he brotado de sus semillas y produciré dulces frutos como aquel árbol. El sol continúa brillando con sus amables rayos, el cielo azul sigue sonriendo como lo viene haciendo desde hace milenios, la tierra se reviste de su acostumbrado verdor y las especies vivas continúan sucediéndose en su larga cadena desde antiguo hasta la actualidad: pero solo este árbol es verdaderamente eliminado, borrado para siempre, porque su existencia no ha dejado señal y sus huellas no se perpetúan en el curso del tiempo.
Ante una casa, situada en una isla, permanecía sentado un hombre viejo, muy viejo, tembloroso ante la muerte. Se le hubiera podido contemplar durante muchos años, si hubiese habido ojos que le hubieran podido ver. No hubo jamás ninguna mujer que permaneciese junto a él, ni siquiera la sombra de un niño al que él hubiese podido enseñar a correr por la arena de la playa. Todo era silencio en aquella casa. Cuando el viejo entraba en ella, se encargaba de cerrar la puerta tras de sí y, cuando salía, era él quien abría la puerta.
Muy lejos de la soledad del anciano, a varios días de distancia, existía otro lugar muy diferente donde crecían los árboles, donde cantaban los ruiseñores y donde vivían cinco jóvenes que estaban en la efervescencia de sus vidas. Un resplandeciente paisaje les circundaba bajo la sombra de las nubes pasajeras y en la llanura se divisaban las mansiones y las torres de una gran ciudad.
Uno de ellos dijo:
—Está decidido: desde ahora y para siempre no me casaré nunca.
El que pronunció estas palabras era un joven delgado, de dulces ojos. Los demás rieron, no parecieron darle mayor importancia y siguieron caminando.
Al cabo de un rato, otro de ellos dijo:
—En realidad, ¿quién quiere casarse? ¿Quién quiere asumir la ridícula carga de una esposa y ser gustosamente su esclavo, sometiéndose a ella y a quedarse sentado como un pájaro entre las rejas de una jaula?
—Sí, ¡pedazo de estúpido!; pero bailar, ser amado y pelear con tu pareja, sí que te gustaría, ¿no? —contestó un tercero, y de nuevo estallaron las carcajadas.
—A ti no te va a querer nadie.
—Y a ti, tampoco.
—Me importa un bledo.
No se pudo oír el resto de la conversación. Solo se escuchó alguna alegre risa suelta y luego nada más, puesto que los jóvenes subieron enseguida por una empinada cuesta que partía de la plaza, alborotando al pasar las ramas de los arbustos.
Mucho más lejos, mirando hacia la izquierda, más allá de los montes azulados que brillaban en el lejano horizonte, se hallaba la isla en la que vivía el solitario anciano.
Vigorosamente caminaban los muchachos bajo el sol resplandeciente, rodeados del verde ramaje, y en sus ojos y sus mejillas brillaba toda su inquebrantable confianza en la vida. En torno a ellos florecía la primavera con la misma inexperiencia y seguridad que la de ellos.
Y un alegre parloteo brotaba de sus gargantas. Al principio hablaban todos de todo, y lo hacían al tiempo; unas veces hablaban de lo más elevado, y otras, de lo más profundo. Y en ambos casos los temas se agotaban rápidamente. Fueron tratados los temas de la libertad, de la justicia y de la tolerancia sin límites y se aseguró que quien estuviese en contra de ello, sería rechazado y vencido. El enemigo del pueblo sería aplastado y sobre la cabeza de los héroes brillaría la gloria. Entretanto en torno a ellos reverdecerían solos los arbustos, surgiría la tierra fértil y esta empezaría a jugar con sus primeros animalillos primaverales, como si fuesen joyas.
Entonces entonaron una canción; después, se persiguieron unos a otros, se arremolinaron en la hondonada o en la maleza, cortaron palos y ramas, y fueron subiendo cada vez más arriba hacia el monte y más allá de las viviendas habitadas.
¡Ay, qué misteriosa, qué enigmática y qué atractiva es la perspectiva del futuro y, sin embargo, qué claro y cotidiano aparece cuando este futuro se convierte en pasado!
Todos estos jóvenes corren ya hacia ese porvenir, como si no pudiesen esperar más. Uno hace gala de posesiones y placeres que sobrepasan sus años; otro se muestra aburrido como si hubiese agotado ya todas las experiencias, y un tercero habla utilizando términos que ha oído de sus mayores y de sus antepasados más lejanos. Después persiguen a una mariposa que aletea ante ellos y encuentran tirada en el camino una piedra de múltiples colores. El anciano, sin embargo, sigue sentado, mira hacia la nada, y el aire vacío y los inútiles rayos del sol juegan en torno a él.
Y mientras tanto, los jóvenes siguen esforzándose en subir cada vez más y más arriba de una colina. Desde lo alto, en las lindes del bosque, vuelven la vista atrás para mirar a la ciudad, otean en todas las casas y tejados para ver si hay alguien o no, y al final acaban introduciéndose en las sombras del hayedo.
El bosque se extiende un poco más allá. Sin embargo, más a lo lejos ascienden praderas luminosas en donde destacan algunos árboles frutales en un valle que se prolonga hacia abajo, silencioso y escondido entre las laderas de las montañas, y donde desembocan dos arroyuelos de agua cristalina. Las aguas saltan alegremente sobre la clara superficie, en medio de espesos bosques frutales, pasando a través de los huertos floridos y las casas, de un modo tan silencioso que se puede oír a lo lejos —en el claro aire del atardecer— el canto del gallo, y también el aislado sonido de las campanas con que el reloj da las horas. Raras veces un habitante de la ciudad visita el valle y ninguno de ellos ha levantado jamás en él una residencia veraniega.
No obstante, nuestros amigos corren más cuando van pradera abajo, hacia el suave declive del valle. Bulliciosamente descienden por jardines y huertos, avanzan por la primera vereda; luego, por la segunda; caminan junto a un arroyo y llegan finalmente a un jardín plagado de sauces, nogales y tilos. Allí se sientan alrededor de una de las mesas fijadas en el césped, y en cuya superficie aparecen nombres y corazones grabados, y solicitan la comida como si fuesen por una vez los dueños de la casa. Aquel día cada uno comió lo que quiso y después discutieron con el camarero, ordenaron que les trajesen una tarta de frutas y finalmente se marcharon. Luego continuaron el camino, desembocando en la amplia apertura del valle, pasando por encima de la cascada de la que se asustaban las mujeres que eventualmente pasaban por allí. Atravesaron un paraje peligroso sin ser conscientes de ello. Otra vez pidieron ayuda a un hombre para que les condujese en un bote, para luego regresar a por ellos y atracar en el lugar en donde les había dejado.
Después se introdujeron por cañaverales y otros lugares pintorescos hasta que alcanzaron el talud del ferrocarril. Y en tren, sentados en un asiento muy aireado, volvieron a la ciudad. Se apresuraron alegres por las calles solitarias, mientras todavía brillaban las últimas luces del día. Corrieron por los campos, por los terraplenes, atravesando casas, jardines y huertos mientras el sol, que durante todo el día les había acompañado tan alegremente, seguía brillando fuera como una reluciente esfera dorada que iba declinando, extendiendo sus últimos rayos entre los arbustos de los jardines y sumergiéndose cada vez más hasta que finalmente se hundió en el horizonte. Así, los amigos que habían gozado de aquellas montañas en el albor de la mañana, podían observar ahora los lejanos perfiles azulados de las mismas, irguiéndose sobre el cielo dorado del atardecer.
A continuación se dirigieron hacia la ciudad, en cuyas cálidas y polvorientas callejuelas iba ya anocheciendo. Y cuando llegaron al lugar en donde por fuerza tenían que separarse, se despidieron alegremente.
—¡Adiós! —gritó uno.
—¡Adiós! —respondió el otro.
—¡Buenas noches! Saluda de mi parte a Rosina.
—¡Buenas noches! Saluda también de mi parte a Augusto, si le ves, así como a Teobaldo y a Gregorio.
—Y tú, a tu vez, también a Carlos y a Lotario.
—Y a Eduardo y a Teodoro.
Y seguían oyéndose nombres y más nombres. Se acordaban del uno y del otro; de este y de aquel, porque la juventud tiene innumerables amigos y siempre aparecen nombres nuevos. Y todavía en los callejones por donde ya se habían dispersado, seguía resonando el eco de los «buenas noches, buenas noches». Luego se hizo el silencio y cada uno se dirigió a su casa, buscando el descanso y el sosiego para sus fatigados cuerpos.
El anciano de la isla, sin embargo, yacía en su cama, situada en una habitación firme y bien protegida, y cerraba con fuerza sus ojos con intención de dormir.
Pero dos de los jóvenes, al separarse los demás, habían tomado el mismo camino.
Uno le dijo al otro:
—¿Es cierto, Víctor, que no quieres casarte?
—Sí, es verdad —contestó el otro—. Y encima soy muy desgraciado.
Mientras decía esto, sus ojos brillaban y su respiración se agitaba. Su compañero guardaba silencio mientras caminaba a su lado por el callejón. Finalmente entraron también en la misma casa, subieron las escaleras y pasaron a través de diversas habitaciones, repletas de luces y de gente.
—Mira, Víctor —dijo su compañero—. He mandado preparar para ti una cama junto a la mía para que duermas cómodamente. Rosina nos traerá la cena y mañana podrás regresar a tu casa atravesando el bosque. Ha sido un día increíble. No quiero que lo pongamos fin entre más gente. ¿No prefieres tú también cenar aquí arriba conmigo y no abajo, en la mesa con todos? Ya he avisado a mi madre…
—Lo prefiero, desde luego —contestó Víctor—. Es muy aburrido que tu padre nos haga perder tanto tiempo comiendo. Además, habla demasiado. Pero mañana, Fernando, tengo que volver a casa en cuanto amanezca.
—Puedes irte cuando lo desees —dijo el otro—. Las llaves de la casa están siempre en el hueco de la puerta.
Mientras charlaban, comenzaron a desvestirse y a quitarse las pesadas y polvorientas botas. Una prenda de vestir fue puesta en un sitio; otra, en otro. Un criado trajo lámparas y una doncella una bandeja de cenar cubierta con ricos y abundantes alimentos. Cenaron deprisa y con ganas. Después se apresuraron a mirar primero por una ventana; luego, por otra; dieron vueltas por la habitación mientras las nubes se tornaban rojizas, y vieron los regalos que Fernando acababa de recibir hasta que, finalmente, se acostaron cada uno en su cama. Aun así, continuaron charlando animadamente. Pero, apenas habían transcurrido unos minutos, ninguno de ellos era ya capaz ni de comenzar un tema de conversación ni de proseguirlo, porque ambos habían caído ya rendidos en el profundo, sano y reconfortante sueño de la juventud.
Y no solamente ellos: todos sus compañeros de aquel día, y miles y miles de personas más, se sumergieron totalmente en esa tumba cotidiana que es el sueño. La noche, con su manto de estrellas, fue avanzando lentamente. Ya se tratase de jóvenes corazones que hubiesen disfrutado del día vencido, o de ancianos que estuviesen próximos a la muerte, la noche transcurrió, empujando una estrella tras otra hacia el oeste hasta que finalmente llegó al borde de su manto, levantando entonces al amanecer aquel pálido velo luminoso al que le sigue el día y que viene ya rodeado de las miles y miles de luminosas imágenes de la alegría que acompañarán ese día a los pobres mortales, con sus vidas colmadas de sufrimientos.
Uno de aquellos jóvenes era el que el día anterior con tanta ligereza y tanto atolondramiento se había exaltado: Víctor fue el primero que salió por las callejuelas cuando apenas empezaba a despuntar la primera, pálida y lechosa luz del amanecer bajo la ciudad dormida. Como movido por un resorte, caminó a través de las despiertas callejuelas mientras sus pasos resonaban sobre los adoquines.
Vamos a seguirle para ver lo que de alegre o de triste le traerá la jornada. Había pronunciado el día anterior una palabra ofensiva, aunque él no era consciente de ello. En la figura del anciano de la isla estaba prefigurada su suerte futura, pero él ni lo sospechaba. Alegremente avanza hacia su destino, esperando bien a que llegase a cumplirse como lo había hecho hasta entonces, o bien a que le volviese definitivamente la espalda.
En los primeros momentos caminaba solo por las callejas: era el único ser que había a la vista. Después fue encontrándose con algunos rostros amargados y adormilados que se encaminaban temprano a sus trabajos. Comenzaban a escucharse ya los ruidos de los carruajes que traían las vituallas a la ciudad. Continuó caminando. Fuera de las puertas de la ciudad se encontró con el fresco y húmedo verdor de los campos. Justamente en ese momento salió el sol, enviando con sus rayos resplandores rojos, azules y verdes a la superficie de las húmedas praderas. Las alondras revoloteaban alegres, aunque la cercana y, de ordinario, ruidosa ciudad permanecía muda todavía.
Una vez se sintió fuera de las murallas de la ciudad, Víctor abandonó inmediatamente la recta calle por la que transitaba y tomó la pequeña senda lateral que se perdía en los campos, ascendiendo hacia las montañas y muriendo en la arboleda en la que el día anterior había escuchado el aletear de los ruiseñores.
Continuó por aquella senda, oteando su ascensión hacia las montañas y caminando bajo la cubierta de árboles. Al igual que el día anterior, siguió escuchando el canto y el aleteo de los ruiseñores. Pero, también al igual que el día anterior, decidió pasar de largo. Subió luego por la misma ladera del monte que ascendía desde la arboleda hasta las lindes del bosque. No se volvió esta vez a contemplar la ciudad sino que se internó enseguida en la maleza, apresuradamente y, tras ascender por una pradera, bajó al mismo valle que ya conocemos, tan silencioso, y por el que discurrían dos arroyuelos de agua cristalina.
Tomó por el primer sendero, y hoy sí que se detuvo algún tiempo a contemplar el brillante y soleado panorama que se divisaba abajo. Caminó entonces por la segunda vereda, avanzando junto a las impetuosas aguas. Antes de alcanzar los jardines donde el mediodía anterior habían celebrado la comida, había un sauce, un sauce enorme que se inclinaba casi totalmente sobre la superficie del agua y cuyas raíces y ramas colgantes parecían juguetear y desdibujarse en la corriente. En el ancho campo que se extendía alrededor del sauce había un vallado de jardín pintado de color gris ceniza sobre el que se habían derramado las copiosas y abundantes lluvias primaverales, y en el vallado se hallaba una puertecita de madera increíblemente minúscula, tan grisácea como el mismo tronco del sauce, pero tan inocente e inofensiva que ni siquiera podía cerrarse, pues no tenía ni cerradura ni pestillo, sino únicamente un dispositivo cuyo ángulo inferior se prolongaba más allá del travesaño de su parte superior de tal manera que la puertecilla, al abrirse, volvía a cerrarse sola. Por esta puertecita entró Víctor, pasando por ella con suma facilidad. Caminó alrededor del sauce sintiendo en sus mejillas el roce de sus ramas. A lo lejos, frente a él, divisó la pared de una casa, blanca como la nieve. Ante ella surgían dulcemente arbustos de lilas y árboles frutales, y se destacaban relucientes ventanas, tras las que colgaban blancas cortinas inmóviles. Víctor se aproximó a la casa. Delante de ella, se extendía un amplio patio con una fuente y un viejo manzano en el que se apoyaban numerosas estacas y objetos varios. Un viejo perro lobo movió su cola ante el recién llegado mientras las gallinas, las alegres habitantes de la casa, escarbaban intensamente bajo las ramas del manzano como si quisieran mostrar su alegría por la presencia del recién llegado. Entró por la puerta abierta de la casa, atravesó la cocina y la arenilla que había en las baldosas del suelo rechinó bajo sus pies. Siguió después hacia la habitación de abajo, revelando, al abrirla, un suelo encerado y reluciente. En la habitación no había más que una anciana mujer que en aquel momento estaba abriendo una ventana, ocupada en limpiar el polvo de las blancas mesas, sillas y armarios y en colocar en su lugar las cosas que habían sido utilizadas la noche anterior.
Cuando oyó al recién llegado, abandonó su tarea y volvió su rostro hacia él. Su cara era la de una mujer anciana pero bella —algo poco frecuente—, de tez suave y tranquila, aunque surcada por múltiples y minúsculas arrugas, que daban cuenta de su bondad y alegría de carácter. Su rostro aparecía rodeado de una inmaculada toca blanca y en ambas mejillas lucía sendas y preciosas manchitas sonrosadas.
—Espera —dijo ella—. He vuelto a olvidarme de la leche. Tenía que haberla mantenido caliente. Mira, está allí en la ventana; pero seguro que se habrá enfriado. Ten paciencia, Víctor; la volveré a calentar.
—No estoy hambriento, madre —dijo Víctor—. En la ciudad, antes de marcharme he comido un par de bocados de la comida que sobró de la cena de anoche.
—Aun así, tienes que estar hambriento —contestó la mujer—. Has caminado más de dos horas en el aire frío de la mañana, y el bosque está húmedo. Porque seguro que has venido por el bosque, ¿no es cierto?
—Sí. Por allí el camino es mucho más corto.
—¿Lo ves? Como precaución he puesto las cosas en la lumbre hace una hora, por si venías a tiempo. Y me había olvidado de ello por completo.
—Pero no quiero comer nada…
—Come, Víctor, come —dijo ella. Y se dirigió a la cocina sin aguardar respuesta. Avivó el fuego de dos cazos que había sobre negros carbones y regresó a la habitación.
—¿Estás cansado? —dijo ella cuando vio que su hijo se sentaba en una silla.
—No —contestó el muchacho—. No estoy cansado, pero ¡cuánta distancia hay también hasta aquí si se viene por la pradera de entrenamiento!
—Sí; corres siempre de tal forma que crees que los pies te aguantarán eternamente. Mientras estás corriendo no te das cuenta, pero si te has sentado así, medio tirado en la silla, será porque te has cansado de verdad.