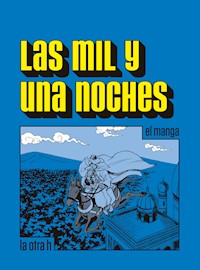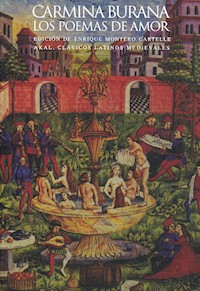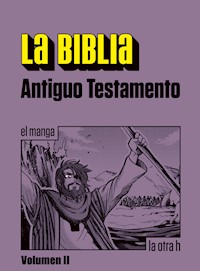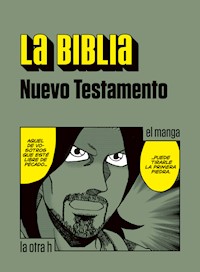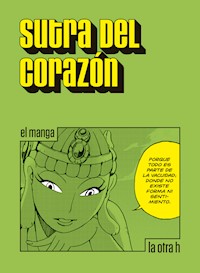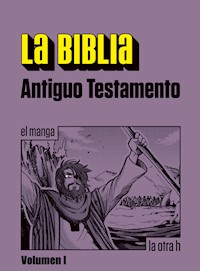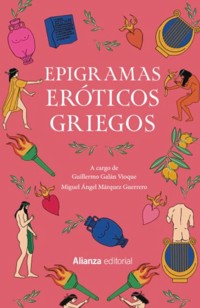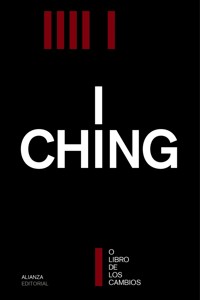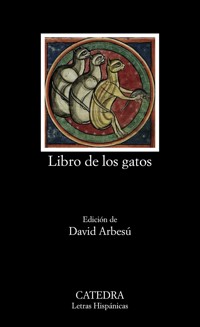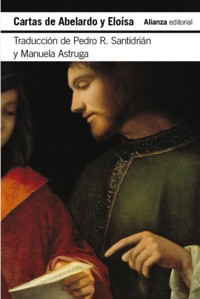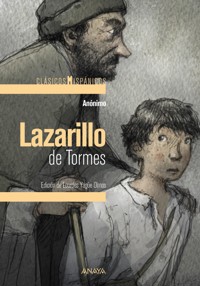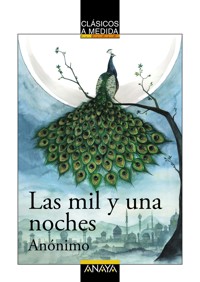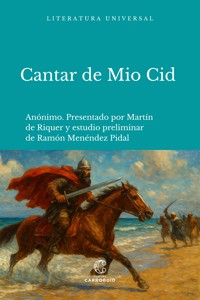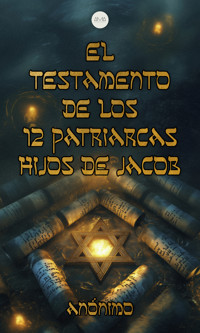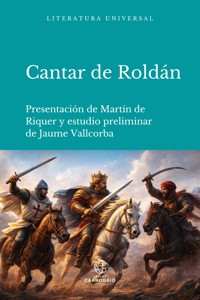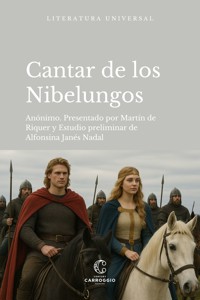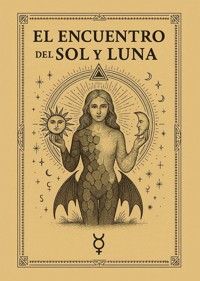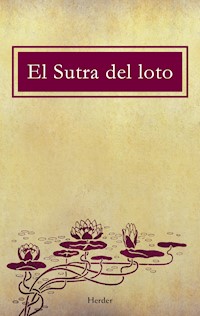
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
El Sutra del loto es el texto sagrado más influyente del budismo Mahayana, cuya vocación es acercar el mensaje budista a la población laica. Se caracteriza por su mensaje universalista y la belleza de sus imágenes, símiles y parábolas, que apelan a las emociones y desafían al intelecto. Sus 28 capítulos, que combinan verso y prosa, presentan un universo cósmico, más allá del tiempo y del espacio, en el que el Buda eterno predica la doctrina suprema. Su mensaje es que existe un vehículo único para alcanzar la salvación: la apertura completa a la enseñanza del Buda y la fe en que el estado de Budeidad está al alcance de todos los seres. A partir del siglo xx, con la llegada del budismo a Occidente, El Sutra del loto, cuyo mensaje es capaz de adaptarse e inspirar a los corazones de todas las personas, se ha convertido en uno de los faros espirituales del hombre moderno. El texto originario de El Sutra del loto data de los siglos I-II d.C. y recoge diversos textos sánscritos sobre la enseñanza del Buda. Con la expansión del budismo a Extremo Oriente, esta obra fue traducida, ampliada y comentada, ejerciendo una influencia profunda y duradera en China, Corea y Japón. Para facilitar la lectura espiritual del Sutra, esta edición presenta un texto fluido, sin aparato crítico. Incluye, además, una completa introducción del Dr. Carlos Rubio, experto en historia y cultura de Japón, y un glosario final exhaustivo de términos budistas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL SUTRA DEL LOTO
Supervisión y presentación
Carlos Rubio
Traducción
Paula Tizzano y otros
Edición
Noemí Fuster y otros
Título original: The Lotus Sutra and Its Opening and Closing Sutras
Diseño de cubierta: Stefano Vuga
Edición digital: José Toribio Barba
© 2014, de la traducción, Soka Gakkai
1.ª edición digital, 2015
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3420-4
Depósito legal: B-8699-2015
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
NOTA DE LOS EDITORES
EL SUTRA DEL LOTO
1. Introducción
2. Medios hábiles
3. Parábolas y semejanzas
4. Creencia y comprensión
5. La parábola de las hierbas medicinales
6. La anunciación de profecías
7. La parábola de la ciudad fantasma
8. La profecía de iluminación a los quinientos discípulos
9. Profecías a adeptos y aprendices
10. El maestro de la Ley
11. El surgimiento de la torre de los tesoros
12. Devadatta
13. Aliento a la devoción
14. Prácticas pacíficas
15. Surgir de la tierra
16. La duración de la vida de El Que Así Llega
17. Distinciones de beneficios
18. Los beneficios de responder con alegría
19. Los beneficios del maestro de la Ley
20. El bodisatva Jamás Despreciar
21. Poderes sobrenaturales de El Que Así Llega
22. La transferencia
23. Asuntos pasados del bodisatva Rey de la Medicina
24. El bodisatva Sonido Maravilloso
25. El pórtico universal del bodisatva. Percibir los Sonidos del Mundo
26. Dharani
27. Asuntos pasados del rey Adorno Maravilloso
28. El aliento del bodisatva Sabio Universal
GLOSARIO
ROMANIZACIÓN CON SIGNOS DIACRÍTICOS DE LOSDHARANISQUE APARECEN EN LOS CAPÍTULOS 26 y 28
PRESENTACIÓN
La flor del loto, paradigma de la extraña belleza que crece inmaculada en medio del fango, da el nombre al rey de los textos sagrados del budismo. El Sutra del loto es la denominación popular del texto religioso titulado en sánscrito Saddharma-pundarika sutra,cuya traducción literal sería Sutra del loto de la Ley prodigiosa. La escritura más comentada del budismo, su influencia ha demostrado ser duradera y profunda en las culturas de los países de Extremo Oriente, habiendo sido objeto de una profunda veneración a lo largo de los siglos entre los budistas de China, Corea, Japón y otras partes de Asia oriental.
Caracterizado por su mensaje universalista y la belleza de sus imágenes, el Sutra del loto se sitúa en el extremo de una compleja historia del budismo, por lo que confluyen en él varias tendencias anteriores. Aunque primitivamente escrito en algún dialecto índico medio, este sutra fue finalmente redactado en lo que se denomina sánscrito budista medio, una lengua que realzaba su prestigio y difusión. La existencia de distintas fuentes sobre la composición de este sutra ha dado lugar a divergencias en su fecha de origen. Sí que se sabe con cierta seguridad que existía en su forma escrita en el año 255 de la era común, fecha en que data su versión al chino. Parece que hubo en total seis traducciones a esta lengua, de las cuales tres se han perdido. De las tres conservadas, la versión realizada en el año 406 por el monje Kumarajiva fue la que gozó de mayor popularidad en China y la que se propagó con éxito por los países sometidos a la influencia cultural china. Esta versión, unánimemente aclamada como la más afortunada tanto en términos de estilo como de contenido, sirve de base al texto que tiene el lector en sus manos.
La antigüedad de este texto sagrado, así como la hondura de su cosmología y de sus ideas, aconsejan una breve introducción encaminada a poner al lector de lengua hispana al corriente del contexto religioso y de la estructura formativa e ideológica de una obra cuyos valores siguen hoy día nutriendo las creencias de millones de personas en el mundo.
EL CONTEXTO BUDISTA DELSUTRA DEL LOTO
Según la tradición, el fundador del budismo, Siddharta Gautama, nació hacia el año 466 antes de la era común1 como el primogénito del soberano de una región localizada en el norte de la India, hoy parte de Nepal. A los diecinueve años dejó su hogar para buscar una respuesta a las grandes cuestiones de la vida. Al cabo de seis años de prácticas ascéticas,2 se dio cuenta de que el ascetismo no le permitía alcanzar la iluminación y abandonó dichas prácticas para dedicarse a la meditación, a través de la cual pudo lograr la Budeidad, convirtiéndose en «Buda» («el que ha despertado a la verdad»). Después y hasta su muerte, acaecida a una edad avanzada, viajó por la India compartiendo su sabiduría y propagando sus enseñanzas. Fue conocido bajo el nombre honorífico de Shakyamuni («el sabio o sagrado del clan de los Shakyas»).
La trayectoria del budismo, desde el punto de vista de su expansión, se puede dividir en cinco grandes fases. La primera, desde la muerte del Buda hasta el primer siglo de la era común. En ella el budismo arraiga en la India, se ramifica en diversas escuelas budistas y, alrededor del año 67, según la tradición, llega a China en los tiempos del emperador Ming, de la dinastía Han tardía. Sin embargo, hay diversas leyendas y estimaciones que situarían en una época anterior la fecha de introducción del budismo en China, tal vez en el siglo III antes de la era común.3 El segundo período va desde el primer siglo al sexto. Son los siglos de su difusión por la inmensa China, de su llegada a Corea en el siglo IV y a Japón en el VI. Sobresale en este período la estatura del monje chino Tiantai o Tendai (538-597), uno de los grandes comentaristas del Sutra del loto. El tercer período llega al siglo XIII, la centuria de los grandes reformadores del budismo japonés, como Honen (1133-1212), Shinran (1173-1262), Eisai (1141-1215), Dogen (1200-1253) y Nichiren (1222-1282), los patriarcas del nuevo budismo. La cuarta se extiende hasta el siglo XX, cuando el budismo abandona los confines de su cuna, el continente asiático. La quinta, la que presenciamos ahora y que se inició el siglo pasado, está caracterizada por el salto del budismo a Occidente, una nueva época de globalización en la cual la voz del mensaje universalista del Sutra del loto resuena con un acento muy significativo.
Dos mil quinientos años de historia, mecida en los brazos de países de ricas herencias culturales, han hecho del budismo una doctrina de insondable profundidad psicológica y de complejo calado intelectual. A semejanza del cristianismo, cuenta con un fundador, con escrituras, códigos morales, ricas liturgias, jerarquías, congregaciones masculinas y femeninas, con una vigorosa y moderna tradición laica, con múltiples interpretaciones institucionalizadas y una larga historia en la que, aunque no con la frecuencia e intensidad del cristianismo, también se ha visto asociado al poder político. Pero existe una diferencia llamativa con respecto al cristianismo y a otros credos monoteístas: el budismo ha sabido generalmente prosperar en relativa armonía con religiones coexistentes, si bien se han producido ciertos choques sociales y culturales cuando se transmitía por primera vez y no ha sido utilizado como pretexto de conquista de otros pueblos salvo contadas excepciones.
A continuación exponemos una síntesis de las ideas budistas más relevantes para la comprensión de la obra aquí presentada.
Las «cuatro nobles verdades» resumen la doctrina fundamental del budismo, que esclarece la causa del sufrimiento y el camino de la liberación. Específicamente, se explican del siguiente modo: 1) toda existencia en los seis senderos es sufrimiento; 2) el sufrimiento es causado por los deseos egoístas; 3) la eliminación de los deseos egoístas determina el cese del sufrimiento y posibilita alcanzar la iluminación; y 4) existe un camino por el cual se puede lograr esa eliminación de los deseos. Este camino se resume en el llamado «óctuple sendero u ocho caminos», un conjunto de principios morales dirigido a inculcar: ideas correctas, pensamiento correcto, lenguaje correcto, acciones correctas, estilo de vida correcto, esfuerzo correcto, intención correcta y meditación correcta.
Un tema básico es el de los «tres tesoros»: el Buda, la Ley o conjunto de enseñanzas budistas y la Orden o la comunidad de los creyentes budistas —pasados, presentes y futuros—. El Buda es Shakyamuni, el buda histórico que alcanzó la iluminación; pero también es el Buda eterno que existe desde siempre y para siempre, identificado con el nombre honorífico de «El Que Así Llega» (jap.: nyorai; sánsc.: tathāgata).
El budismo asumió del pensamiento indio su creencia en el karma, que significa exactamente «acción anterior que lleva a un resultado futuro».4 Según esta noción, todas las acciones o actos, sean buenos o malos, producen efectos concretos en la vida, aunque estos efectos tarden en manifestarse. En el ciclo interminable de muertes y renacimientos por el que pasan los seres vivos, los efectos adversos de los actos pueden no mostrarse en la vida presente, pero su manifestación en una vida futura es ineludible. En relación con esto, el budismo niega con vehemencia tanto la inmortalidad del alma como la misma existencia de un alma individual o de una identidad personal. Tal existencia solo daría ocasión a la aparición de más deseos egoístas. Acepta, sin embargo, la idea del renacimiento o la transmigración. Y enseña que las circunstancias en las cuales renace una persona están determinadas por las acciones buenas o malas realizadas en existencias anteriores. Esto significa, entre otras cosas, que la persona no tiene que luchar por liberarse del sufrimiento en solamente una vida, sino que puede trabajar por la salvación paso a paso, realizando buenas acciones y actos piadosos que le aseguren el renacimiento en circunstancias más favorables en el futuro.
Otro concepto central, que además se trata en el Sutra del loto, es la interdependencia originaria o la interconexión de todo con todo. En el budismo esta doctrina es la expresión de la verdad suprema que ilustra la relación entre ignorancia y sufrimiento. Se expresa por medio de la «cadena causal de doce eslabones». El primer eslabón es la ignorancia. A partir de ella se causa la acción (toda conducta que va desde la conceptualización hasta el acto voluntario); la acción causa la conciencia; la conciencia, el nombre y la forma; el nombre y la forma, los seis órganos sensoriales; estos causan el contacto; el contacto, la sensación; la sensación, el deseo (apetito o impulso); el deseo, el apego; este provoca la existencia; la existencia, el nacimiento; y el nacimiento causa el envejecimiento y la muerte. El propósito de esta doctrina, como la de las cuatro nobles verdades, es despertar al ser vivo a la verdadera naturaleza de la realidad y ayudarle a liberarse de la ignorancia y del sufrimiento.
A fin de revestirse de la disciplina necesaria para lograr esa liberación, en el budismo temprano se pensaba que era necesario abandonar la vida secular y abrazar la vida religiosa. Así, libre de ataduras familiares y mundanas, el monje o monja, gracias a las limosnas de la comunidad laica, podía consagrarse por completo a una vida de pobreza, castidad, estudio y ascetismo. Los creyentes laicos podían adquirir méritos religiosos sosteniendo a la comunidad religiosa mendicante, observando los principios morales y realizando actos piadosos, como rendir tributo a los stupas o torres conmemorativas que albergaban reliquias budistas. Se pensaba que tenían que esperar a vidas futuras para lograr la liberación completa del sufrimiento.
La religión, cuyos principios e ideas acabamos de esbozar, ha ido desarrollándose en distintos sitios a lo largo de los siglos, tras la muerte de Shakyamuni, como orden budista, dando lugar a las más diversas ideas y opiniones. En esta etapa de las escuelas del budismo temprano se encuentra la que frecuentemente se ha denominado «Hinayana» o «pequeño vehículo», un término peyorativo aplicado (a las opiniones tradicionales que prevalecían en el budismo cuando surgió el movimiento reformista) por un grupo de seguidores de un budismo reformado al que dieron el nombre de «Mahayana» o «gran vehículo». En armonía con el espíritu de tolerancia dominante en casi todos los ámbitos budistas de nuestros días, se intenta evitar el uso del término «Hinayana» para referirse a ese budismo, prefiriéndose el de «Theravada» o «Enseñanzas de los Mayores». Esta es la forma del budismo prevaleciente hoy día en Sri Lanka, Camboya, Tailandia, Myanmar (Burma) y Laos.
El budismo Mahayana surgió en la India durante los dos primeros siglos de la era común, en parte como una reacción a la importancia excesiva que las escuelas del budismo temprano concedían a la vida monástica. Su fin era hacer más accesible el mensaje budista, secularizar la práctica religiosa, implicar más profundamente a la población laica. Con el espíritu universalista y plural contenido en el lema de que «todos los seres vivos llegan a alcanzar la Budeidad» se invitaba a que todos, hombres y mujeres, sea cual fuere su condición social, aspiraran al logro del nivel más alto de iluminación, el estado de Buda o Budeidad, en suma, a lo mejor de uno mismo. Pero llegar a tan exaltado estado, a la Budeidad, era una tarea ardua. Hacía falta ayuda. El budismo Mahayana hizo entrar entonces en escena una figura llamada bodhisattva —castellanizado como «bodisatva» en esta traducción—, literalmente «quien ha logrado la iluminación o está en camino hacia la iluminación», pero a la vez que busca para sí la iluminación perfecta alcanzada por el Buda, comparte el dolor de quienes padecen dificultades, empatiza con ellos y procura ayudarlos para poner fin a los sufrimientos. Será un rasgo definitorio del nuevo budismo. En la etapa de las escuelas del budismo temprano se describía con frecuencia al buda Shakyamuni como un bodisatva en existencias anteriores. Se consideraba que el Buda en este mundo era solo Shakyamuni y que el siguiente buda aparecería —también uno solo— en un futuro distante. En contraste, en los sutras del budismo Mahayana —por ejemplo, el Sutra del loto— aparecen los bodisatvas en número incalculable porque, según sus enseñanzas, cualquiera podía llegar a ser un buda. De manera que se reconocía la presencia de numerosos budas al mismo tiempo, así como la existencia de innumerables bodisatvas, quienes, en el futuro, llegarían a ser budas.
Otra de las críticas dirigidas contra la doctrina del budismo temprano, en su etapa de formación de las diversas escuelas, se refería al nihilismo que rodeaba a una de las nociones fundamentales del budismo, la del nirvana. En dicha fase del desarrollo, el budismo concebía al nirvana como la consumación de la liberación definitiva (emancipación del ciclo interminable del dolor o de la transmigración), como un regreso a la nada y a la muerte. En el nuevo budismo, en cambio, al vacío no se llega por la negación de la materia. Antes bien, el vacío es el aspecto real de la materia o, expresado de otra forma, en el vacío está la esencia verdadera de la materia. La representación de la materia se produce gracias al vacío. En resumen, el vacío es la base de la existencia y, por lo tanto, la verdad fundamental que hace que exista la materia. El estudioso Nagarjuna (hacia 150-250) declaró: «Donde hay sunyata, hay materia. Donde no hay sunyata, nada existe».5 El Sutra del loto se encargará de resaltar los aspectos positivos del vacío y de insistir en que el vacío no significa la nada.
Estas nuevas doctrinas parecen haber dominado en el noroeste de la India, desde donde pasaron primordialmente al Asia central y de allí a China. Casi en la misma época se transmitieron a China tanto los sutras de la etapa de las escuelas del budismo temprano como los del Mahayana, entonces nuevas enseñanzas, y debido a que estos últimos eran más afines con la mentalidad de los chinos, el budismo Mahayana se arraigó desde los primeros tiempos. A su vez, en el norte de la India, por un lado, prosperaron varias escuelas del budismo temprano, entre ellas, la Sarvastivada; mientras que, por el otro, se desarrollaron las escuelas Solo Conciencia y Madhyamika del Mahayana. De resultas, esta versión de la doctrina budista fue la que se propagó a través de China a diversos países, como Corea, Japón y Vietnam.
LOS SUTRAS
Cuando mencionamos el vocablo «sutra» (palabra sánscrita con el significado de «hebra» o «hilo»), pensamos en la prédica del Buda. Sin embargo, el buda Shakyamuni no dejó nada escrito. La enseñanza budista no comenzó en forma escrita. En sus comienzos la transmisión era oral. A medida que la enseñanza pasaba de persona a persona, fueron incorporándose elementos singulares de cada región, época y población. Con el paso del tiempo empezaron a fijarse por escrito las enseñanzas así acrecentadas. Los nuevos textos fueron obra de discípulos directos. El canon de la época inicial del budismo fue clasificado en tres colecciones conocidas con el nombre de Tripitaka, es decir, los tres recipientes o cestos: los sutras, las reglas de disciplina monástica, o vinaya, y los comentarios sobre los dos anteriores (abhidharma). El canon budista recogido en lengua pali se ha transmitido hasta la actualidad. Según la tradición, después de la muerte del buda Shakyamuni, sus enseñanzas fueron compiladas en el Primer Concilio Budista, celebrado bajo la supervisión de Mahakashyapa o Kashyapa, uno de los diez discípulos más destacados del Buda. Se dice que Ananda, otro de los discípulos, primo e íntimo colaborador del Buda, se encargó de recitar los sutras; y Upali, otro discípulo, los vinaya. Los comentarios serían redactados más tarde, cuando empezaron a proliferar las diversas escuelas budistas.
Casi todos los sutras empiezan con la frase nyoze gamon o mon nyoze, es decir, «esto es lo que escuché». El sujeto de «escuché», por lo tanto, se refiere a Ananda dirigiéndose a los fieles budistas congregados. Después de esta frase inicial, el Buda predica, por boca de Ananda y ante la asamblea de creyentes, las doctrinas —el Dharma— pronunciadas a lo largo de su vida. Esta estructura básica, frecuentemente dialogada, es común a todos los sutras. Se incluyen en ellos los nombres de los monjes y de los laicos presentes en estas asambleas, aunque sus tipos y números difieren en cada sutra. Tales son las características por las que reconocemos un sutra. Entre los sutras usados hoy día por los budistas hay algunos que fueron trasmitidos hace más de dos mil años. Incluso los más recientes, de acuerdo con la investigación moderna sobre la formación de los sutras, datan de hace más de mil quinientos años. En ese largo período, estos textos han asumido refundiciones distintas, dependiendo de los grupos o de las facciones doctrinales que los transmitían.
A medida que se desarrollaban las enseñanzas budistas, en el siglo primero de la era común empezaron a compilarse nuevos sutras: los textos budistas del Mahayana. Los primeros en aparecer fueron lossutras Prajnaparamita, que enseñaban el vacío de todo lo creado. La edición de este conjunto de sutras prosiguió a lo largo de varias centurias en virtud de su desarrollo doctrinal. Además, según las épocas y los lugares, aparecieron diversos sutras: los sutras Vimalakirti-nirdesha y Srimaladevi-simhanada, que describen las acciones desplegadas por los laicos y laicas; el sutra Avatamsaka, que enseñaba las prácticas por etapas de los bodistavas y sus funciones mentales; los sutras de la Tierra Pura, que fomentaron el culto al buda Amida; y el Sutra del loto, como texto budista de vital importancia entre los primeros sutras del Mahayana temprano, que comentaremos más adelante.
Cuando el budismo penetró en China, las ideas y creencias del budismo indio no resultaron fáciles de entender para los chinos y, por ser vista como una religión extranjera en competencia con el nativo taoísmo y el código ético confuciano, al traducir sus escrituras se introdujeron ideas y valores chinos fuertemente teñidos de esas dos ideologías. Por otra parte, los budistas chinos resumieron la esencia de los sutras, escribieron comentarios sobre estos y expresaron de varias formas su comprensión del budismo indio. La nueva religión, que empezó a calar entre la población en general, sobre todo a partir del siglo III de la era común, asumió principalmente la vertiente Mahayana. Los estudiosos del budismo evaluaban las diferentes enseñanzas contenidas en los sutras, establecían su propio canon doctrinal y fueron creando las diversas corrientes budistas. En general, y en consonancia con la mentalidad china, el budismo se hacía menos especulativo y más concreto. Se favorecía la expresión directa e intuitiva sobre la doctrina abstracta y, de acuerdo con la ética confuciana y la tendencia a centrarse en las circunstancias de la persona y en la vida social, se ponía el acento en la relación del individuo con los demás, en la familia y en una sociedad jerarquizada.
El budismo, progresivamente sinizado, pasó a otras partes de Asia oriental. Según una de las crónicas japonesas más antiguas, la nueva doctrina se introdujo en Japón desde Corea en el año 552, cuando el rey de Baekje envió una misión al soberano japonés que llevaba «una imagen de Shakyamuni de oro y cobre, un número de banderas y paraguas —usados en ceremonias budistas—, además de varios sutras». Otra propuesta más plausible es el año 538. Dejando a un lado el debate sobre la transmisión oficial, no cabe duda de que el budismo se introdujo en Japón gracias a las numerosas personas que llegaron al país desde la península coreana, alrededor del siglo VI, y a las más diversas ideas, documentos y objetos pertenecientes al patrimonio cultural que fueron adoptados como parte de una excelsa cultura avanzada. El activo apoyo de la Casa Imperial y de las clases dirigentes a la nueva religión, como vehículo de otras importaciones civilizadoras y expresión de prestigio, fue decisivo para su implantación en Japón. Pero, probablemente el mayor atractivo del nuevo credo, tanto para nobles como para plebeyos, radicaba en su asociación con China o, más concretamente, en la vaga percepción colectiva de que la nueva religión era la cualidad esencial de una civilización superior.
Muy poco después de la implantación del budismo en Japón, según la tradición, el príncipe Shotoku (574-622) escribió los llamados Comentarios de los tres sutras, entre ellos el del Loto, lo cual atestigua la popularidad que debía de gozar ya entonces en China. Como el Sutra del loto desarrollaba la idea del vehículo único, que consistía en salvar a todas las personas mediante una única enseñanza, y predicaba la paz y la buena fortuna de quienes lo aceptaban y mantenían su fe en él, este sutra ha sido preferido por los gobernantes que anhelaban la formación y el mantenimiento de un estado unificado, por cuanto se cree que el príncipe japonés optó por su elección. Shotoku, en efecto, valoraba el Sutra del loto como «la fuente que a todos hace bien».
EL MUNDO DELSUTRA DEL LOTO:FORMACIÓN Y ESTRUCTURA
Se cree que el Sutra del loto fue completado en su forma actual en el período comprendido entre los años 50 y 150 de la era común. Tan solo uno de sus veintiocho capítulos, el 12, titulado «Devadatta», fue probablemente añadido, complementado y, luego, separado del capítulo 11, «El surgimiento de la torre de los tesoros», en los tiempos del mencionado Tiantai o Tendai, en el siglo VI. Originalmente, por lo tanto, el sutra constaba de veintisiete capítulos. Sobre su importancia en la India hay pruebas: Nagarjuna, ya citado, lo menciona varias veces en su Tratado de la gran perfección de la sabiduría y Vasubandhu (siglo IV o V) escribió un comentario sobre él titulado El tratado del «Sutra del loto de la Ley prodigiosa».
Una vez que el budismo arraiga en China, el esfuerzo de traducir los sutras budistas, emprendido sobre todo entre los siglos III y VI, estaba orientado a clasificar los sutras de acuerdo con el mérito de sus contenidos respectivos y con el fin de afirmar la superioridad de una escuela sobre otra. En ese período el Sutra del loto, cuyo original en sánscrito debía estar completo hacia el año 220, era definido como la escritura que predica la verdad unificadora. El hecho de que se realizaran hasta seis versiones chinas ilustra la validez de esa definición y su arraigo entre los budistas de China. Las tres traducciones conservadas son las siguientes: un texto de veintisiete capítulos y diez fascículos traducido por Dharmaraksha en el año 286 y llamado Sutra del loto de la Ley correcta, otro de veintisiete capítulos y siete fascículos traducido por Kumarajiva en el año 406 y titulado Sutra del loto de la Ley prodigiosa; y, finalmente, un tercero, también de veintisiete capítulos y siete fascículos, traducido por Jñanagupta y Dharmagupta en el año 601, que en realidad es una versión revisada de la traducción de Kumarajiva. El primer texto es de difícil comprensión, con numerosos pasajes aún no descifrados. Por el contrario, el texto de Kumarajiva (344-413), un monje nativo del pequeño reino de Kucha, en Asia central, que llegó a China hacia el año 382 y dejó una cohorte de discípulos, sobresale por su claridad y elegancia, habiendo ganado por ello un merecido prestigio en todos los ámbitos budistas hasta la fecha. Kumarajiva había viajado por la India y había adquirido un profundo conocimiento de los textos budistas. Su fama rebasó fronteras y llegó a China, cuyo soberano patrocinó su labor traductora en Changan (la actual Xian), donde, al frente de un equipo de monjes chinos que revisaban y cotejaban sus traducciones con otras anteriores y con quienes discutía los conceptos, produjo una serie de versiones chinas desutras y tratados budistas —treinta y cinco en total—, entre ellas el Sutra del loto. Sin duda, este trabajo de colaboración es una de las causas de la excelencia y de la pervivencia de sus obras.
Del Sutra del loto, y bajo el título de Saddharmapundarika sutra (El Sutra del lotode la Ley prodigiosa), existen varios manuscritos en sánscrito, y se han descubierto en esta lengua y en los últimos años fragmentos en Nepal, Cachemira y Asia central. Existe también una versión en tibetano. Algunos de esos fragmentos parecen haber sido copiados en el siglo XI o más tarde; otros, incluso, en el V o VI. A pesar de que los manuscritos en sánscrito más recientes difieren considerablemente de la versión de Kumarajiva, aparte de ser más prolijos en la expresión, los pasajes de al menos uno de esos manuscritos proporcionan pruebas evidentes de la fidelidad de la traducción del monje de Kucha. Esto permite suponer que el texto sánscrito utilizado por Kumarajiva era de una fecha muy antigua y pudo haber sido muy próximo a la versión original.
Kumarajiva trabajó en su traducción china con la ayuda de varios discípulos con quienes intercambiaba ideas. De este trabajo en equipo emanaron comentarios sobre el sutra que fueron clasificados y caracterizados. El Miao fa lien huan ching su(Comentario del «Sutra del loto»), escrito por uno de esos discípulos, Tao Sheng, es la compilación más antigua de esos comentarios. En ella se hace una división entre el capítulo 14 («Prácticas pacíficas») y el 15 («Surgir de la tierra») mediante la separación del sutra en dos mitades: la mitad de la causa y la mitad del efecto. Esta división ha sido la tradicional. El patriarca de la escuela Tendai, Tiantai o Zhiyi, la respetó y definió la primera mitad como «el reino de los restos» o la enseñanza teórica, y la segunda como «el reino del origen» o la enseñanza esencial. Observó, asimismo, que la primera parte, centrada en el capítulo 2 («Medios hábiles»), explica la Ley prodigiosa como vehículo único y asume la forma de prédica por Shakyamuni, el buda histórico, cuya iluminación se describe durante su vida mortal y en la India. En cambio, la segunda, centrada en el capítulo 16 («La duración de la vida de El Que Así Llega»), adopta la forma de prédica por el Buda que, despojado de su función transitoria como Shakyamuni, revela su verdadera identidad búdica al alcanzar la iluminación en un pasado incalculablemente remoto. Ambas, la Ley prodigiosa como único vehículo y la vida eterna del Buda, son nociones fundamentales del sutra y, como tales, siguen siendo aceptadas en la actualidad.
Aparte de esa división temática fundamental, cuyas ideas ampliaremos en el apartado siguiente, y teniendo en cuenta el proceso refundidor a que lossutras fueron sometidos a lo largo del tiempo, los estudios sobre la formación específica del Sutra del loto dieron lugar a diversas opiniones contrapuestas. Hoy se cree que su composición se llevó a cabo durante un período extenso en la historia. Se estima que los pasajes en verso o gathas correspondientes a la primera mitad del Sutra del loto ya existían antes de la era común; los pasajes en prosa —que expresaban en discurso narrativo los contenidos de las partes en verso— proceden de una fecha posterior; y la segunda mitad del sutra se añadió después. Cabe mencionar que existen porciones en verso que fueron compuestas después de las partes en prosa. De esta manera, el Sutra del loto en sánscrito llegó a tener veintisiete capítulos. Casi todos los capítulos constan de una combinación de partes en prosa y en verso. Estas últimas se usaban como medio de transmisión que favorecía más fácilmente la memorización. Se cree que los pasajes en verso o gathas debieron de ser compuestos antes. En fecha posterior se agregaron los pasajes en prosa que parafraseaban o comentaban las partes poéticas. En la redacción actual del texto, las secciones en verso generalmente repiten pasajes en prosa precedentes. Se piensa, además, que el cuerpo original de este texto conoció varias adiciones, las cuales, en conjunto, son denominadas como «el sutra de las partes añadidas». Hay estudiosos que comparten la opinión de que, incluso después de esos aditamentos, el texto sánscrito fue sometido a varias refundiciones, si bien la base del texto libre de esos añadidos quedó fijada aproximadamente hacia el año 200 de la era común. El resultado es un conjunto que, a pesar de todo, produce la impresión de ser armonioso.
En el estado actual en que nos ha llegado elsutra a través de la versión de Kumarajiva, y siguiendo al estudioso Shioiri Ryodo,6 se pueden distinguir tres secciones desde el punto de vista formativo. La primera y la segunda serían las más antiguas; la tercera representaría la suma de aditamentos incorporados posteriormente. En el período 150-220 e.c., como ha quedado dicho, el texto se había completado en sus veintisiete capítulos originales. A pesar del distinto desarrollo histórico de las tres secciones, es posible aprehender la idea central del sutra sin necesidad de considerar qué sección era anterior o posterior, lo cual habla del favor de la destreza del compilador y de la sorprendente unidad y coherencia temática que subyacen a toda la obra. A lo largo de sus páginas se aprecia un proceso constante de expansión, no solo de su estructura, sino también de su significado y de sus funciones.
EL MUNDO DELSUTRA DEL LOTO:COSMOLOGÍA Y PERSONAJES
Los sucesos descritos en el Sutra del loto acaecen en un universo de proporciones cósmicas sostenido por dimensiones temporales incalculables, un universo que en muchos aspectos es el reflejo de antiguas ideas cosmogónicas de la India. Para empezar, se creía que el mundo en el cual vivimos estaba constituido por cuatro continentes en torno a una montaña grandiosa, el monte Sumeru. Al sur de esta elevación, situada en el centro, como una Jerusalén celeste, estaba Jambudvipa, es decir, el continente (dvipa) donde abundan los árboles de jambu, cuya forma era la de un triángulo equilátero y su superficie estaba regada por cuatro grandes ríos, entre ellos el Ganges. Es decir, su parte norte era ancha y por el centro se estrechaba hasta acabar en punta por el sur; una forma que recuerda el contorno geográfico de la actual India. En este continente había dieciséis reinos grandes, quinientos medianos y cien mil pequeños. En sus tierras la felicidad no era común, pues las poblaban gentes con mal karma, razón por cual —se pensaba— el Buda apareció únicamente en este continente con el propósito de iluminar a sus habitantes. Más allá de este mundo nuestro de cuatro continentes, existían otros en número infinito y dispersos en todas las direcciones, cada uno de los cuales constaba de cuatro continentes que presidían diferentes budas. Al igual que el nuestro, todos estos mundos se hallaban atrapados en un ciclo incesante de formación, desarrollo, decadencia y desintegración, un proceso de cuatro fases que se extendía a lo largo de eras de duración astronómica.
Como casi todos los sutras, este empieza con las palabras: «Esto es lo que escuché», palabras tradicionalmente atribuidas a Ananda, presente en muchos de los sermones del Buda. Ananda describe a continuación el momento en que, en el monte o pico del Águila, también llamado «monte Gridhrakuta», cerca de la antigua ciudad india de Rajagriha, Shakyamuni predicó el Sutra del loto.7 En estas frases iniciales todavía estamos en el mundo de la realidad histórica, en las afueras de la mencionada ciudad india, en el estado de Magadha, donde probablemente Gautama o Shakyamuni expuso sus enseñanzas en el siglo V antes de la era común. Pero, acto seguido, Ananda menciona la variedad incalculable de seres celestiales, humanos y no humanos que se congregan para escuchar las palabras del Buda. Entonces nos damos cuenta de que hemos dejado atrás el mundo de la realidad cotidiana y hemos entrado en otro mundo igualmente real, pero extraordinario. Tal vez este sea el primer punto que el lector moderno, imbuido de los modernos mitos de la razón, la lógica y la historia como representaciones «fieles» de la realidad, debe tener presente cuando abre este libro. El escenario de la prédica del Buda y de los bodisatvas pertenece a un universo que trasciende totalmente nuestros conceptos ordinarios de tiempo, espacio, lógica y razón; y, por supuesto, el de historia. Una y otra vez, se nos habla de seres o mundos tan numerosos como los granos de arena del río Ganges, de sucesos acaecidos hace un número incontable de kalpas. Un kalpa pequeño, a menudo descrito simplemente como «kalpa», duraba dieciséis millones de años.
Estas cantidades astronómicas o «cifras» no son en realidad más que pseudo números enunciados con la intención de imprimir en el lector —en el oyente, cuando el Buda predicaba— la conciencia de la imposibilidad de calcular lo incalculable. Tomarlas al pie de la letra sería tan pueril como considerarlas pura metáfora. Son simplemente reales, pero en el contexto de la realidad-irrealidad sublime de esta escritura. El Sutra del loto no es ni un cuento de hadas ni un relato de ciencia ficción. A propósito del desajuste entre «nuestros números» y los números del sutra, el segundo presidente de la organización budista laica Soka Gakkai, Josei Toda, discurrió con sabia ironía en los siguientes términos:
¡Había ochenta mil bodisatvas y doce mil discípulos que escuchaban la voz! ¿Cómo es posible que, en una época en que no había micrófonos, Shakyamuni hubiese reunido una cantidad de tales proporciones y les haya hablado a todos? El Sutra del loto nos dice que, de verdad, todos estaban allí y que todos lo escucharon predicar. Es decir, hubo un enorme número de espectadores, cientos de miles de personas allí reunidas y escuchando a Shakyamuni exponer la Ley. ¿Acaso fue mentira? No, en absoluto. ¿Realmente se juntó tanta gente? ¿Cómo es posible que un buda diserte ante un grupo de personas tan multitudinario, sin micrófono? Por muy alto que haya hablado... El Sutra del loto dice que el cónclave duró ocho años. Proveer comida a tantas personas durante ocho años habrá sido una labor titánica. ¿Cómo habrán hecho para organizar baños para que tanta cantidad de gente hiciera sus necesidades? Pero, entonces, ¿el sutra miente? No, no miente. Estuvieron reunidos y no estuvieron reunidos...
Los que se congregaron allí fueron los que escuchaban la voz y los bodisatvas que habitaban en la propia vida de Shakyamuni. Por eso, no podía haber nada que fuese impedimento para que se reunieran incluso decenas de millones de bodisatvas y de discípulos que escuchaban la voz.8
Ni este sutra es una historia fantástica, ni en sus páginas se pretende ofrecer datos estadísticos; simplemente se busca anonadar la mente, romper las ataduras de la razón, liberar al intelecto de los conceptos convencionales de tiempo y espacio. En efecto, en el reino del vacío, tiempo y espacio, tal como los concebimos y regulan nuestra vida cotidiana, carecen por completo de relevancia. El lector, sin el pesado equipaje de servidumbres conceptuales, en libertad gozosa, recibirá de esa forma una doctrina que entonces podrá llegar a lo más profundo de su ser.
Por otro lado, el cosmos del Sutra del loto no está deshabitado. Según la concepción cosmogónica que ilumina sus páginas, así como la de los escritos budistas en general, este mundo, Jambudvipa, está habitado por seres vivos. Somos todos nosotros y ocupamos en él seis categorías o reinos. Más bien, recorremos los siguientes «seis senderos de la existencia»: el sendero o reino del infierno, el de las entidades hambrientas, el de los animales, el de los demonios, el de los seres humanos y el de los seres celestiales. En el más bajo de estos reinos, ordenados en este caso del menos al más deseable, puesto que no existe un orden jerárquico ni relación de superioridad o inferioridad, se hallan aquellos seres que, por su maldad en existencias pasadas, están condenados a morar en los diferentes infiernos que hay en las regiones subterráneas, el más terrible de los cuales es el infierno Avichi o el infierno del sufrimiento incesante. Después está el reino de los espíritus o entidades hambrientas, que deben vivir atormentados por un hambre y un ansia insaciables. Le siguen el de los animales y el de los demonios o asuras, seres de la mitología hindú constantemente en estado beligerante. Estos tres o cuatro caminos representan las «sendas malvadas», los niveles más penosos de la existencia. Por el quinto camino transitan los hombres; y por el sexto, los seres celestiales. Estos últimos, aunque llevan una vida mucho más feliz que los seres de los otros caminos, se hallan sujetos al ciclo eterno de la muerte y el renacimiento. Que renazcan en un camino u otro depende de las acciones, buenas o malas, realizadas en vidas anteriores. Pero jamás pueden salirse de la rueda incesante de ese ciclo.
Las diversas filosofías y corrientes de pensamiento de la India han aspirado a salir de ese ciclo incesante de transmigraciones. El budismo advirtió que, en esencia, la transmigración resultaba del deseo impulsivo por la supervivencia y del ansia de preservación del yo, que anidan en lo profundo de la vida. Por tal razón, enseña que se debe tomar conciencia de este hecho y que todo cuanto existe está sujeto a un cambio constante, ya que ninguna existencia es fija e inmutable. Así, pues, el budismo consiste en la enseñanza de la «transitoriedad de todos los fenómenos», es decir que «las cosas no son entidades dotadas de una naturaleza fija, sino fenómenos que adoptan un aspecto temporal y cambiante». Todo practicante budista llega a tomar conciencia acerca de esta ley de causalidad inherente a la vida. El séptimo estado es el de los shravakas o «los que escuchan la voz», tal como se denominan en el Sutra del loto. Ese término se aplicaba originalmente a los discípulos del Buda, aquellos que habían escuchado la prédica budista y seguían sus enseñanzas. En nuestro sutra, sin embargo, se refiere también a los monjes y monjas fieles a las doctrinas del Buda, como por ejemplo a la relativa a las cuatro nobles verdades, ya explicada. Luego, estaban «los que toman conciencia de la causa» o «los que logran despertar por sí mismos». Estos seres, llamados pratyekabuddhas (jap.: engaku) en el sutra, han adquirido una comprensión de la verdad de la «impermanencia» gracias a la observación de los fenómenos naturales. Quienes se encuentran en estos dos últimos estados: «los que escuchan la voz» y «los que toman conciencia de la causa» o los que logran despertar por sí mismos se denominan, en conjunto, las personas de los «dos vehículos» o, simplemente, los dos vehículos, que en muchos sutras del Mahayana suelen ser comparados con los bodisatvas y son criticados porque no logran ser budas por no realizar esfuerzos para ayudar a otros seres a alcanzar la iluminación. En el quinto nivel están los bodisatvas (jap.: bosatsu), ya descritos, los cuales persiguen no solamente su propia iluminación, sino, movidos de amor compasivo, también la de los demás. En tal estado hallan placer en dedicarse a aliviar el sufrimiento ajeno y en llevar al prójimo a la felicidad, aun a costa de su vida y de retrasar su ingreso al estado más alto. En el estado más alto, el décimo, se encuentran los budas, es decir, aquellos seres que han logrado el estado de Budeidad. Este es el estado al que, conforme a la enseñanza del Sutra del loto, todos los seres vivos deben aspirar y el cual —se insiste— pueden alcanzar si, lejos de contentarse con objetivos secundarios, tienen fe en el Buda y en sus enseñanzas.
Los diez niveles o caminos de existencia descritos corresponden al concepto budista de los «diez estados» o diez categorías de seres, también llamados «diez mundos» o «diez reinos». Es importante distinguir uno de otro porque en la pantalla gigantesca ante la cual nuestros ojos siguen el desarrollo del sutra hay referencias constantes a los habitantes de todos ellos desfilando continuamente, en jubilosos cortejos, por los distintos niveles de existencia.
Nuestro mundo puede ser tridimensional, en términos de espacio, o tal vez tetradimensional. Pero la apoteosis espiritual del Sutra del loto es una película de múltiples dimensiones, y todas colosales, que se proyecta sobre la pantalla del universo entero. ¿Pero cuáles son sus contenidos? Todos ellos emanan de la propia vida de Shakyamuni.
EL MUNDO DELSUTRA DEL LOTO:CONTENIDO E IDEAS
Después de varios sucesos pasmosos que nos recuerdan la escala verdaderamente cósmica de la película que estamos observando, el Buda comienza su prédica. El primer punto que se destaca en el Sutra del loto es que solo hay un vehículo de salvación: el camino que lleva a la Budeidad. Antes, el Buda había enseñado tres caminos o vehículos: el de los que escuchan la voz (shravaka), el de los que logran la iluminación para ellos solos (pratyekabuddha) y el de los bodisatvas. Pero ahora, el creyente debe dejar a un lado estos caminos menores y aspirar, simple y exclusivamente, a la Budeidad, el único vehículo de la verdadera iluminación o, expresado en términos del Sutra del loto, la iluminación suprema y perfecta. Al ser preguntado por el porqué de la vieja enseñanza de los tres vehículos, el Buda responde que entonces los creyentes no estaban preparados para comprender esta verdad sublime. Era necesario, en consecuencia, recurrir a los llamados «medios hábiles» para llevarlos gradualmente al camino de una comprensión superior.
En ciertos textos Mahayana, algunos discípulos directos del Buda, como Shariputra, que representaban a los que escuchan la voz, aparecían ridiculizados como creyentes del pequeño vehículo. En el Sutra del loto, en cambio, un texto imbuido de amor compasivo por todos ellos, esos mismos discípulos comprenden las palabras de Shakyamuni y, como auténticos discípulos del Buda, le responden con gratitud por poder vivir como bodisatvas, que es el camino conducente a la iluminación. La doctrina es sublime y solo la captan a fondo los bodisatvas del Sutra del loto y, en última instancia, los budas; pero tampoco es una enseñanza elitista: es para todo el mundo. Y es que la Budeidad no se logra a través de la sabiduría, los méritos y virtudes que se adquieren gracias a la práctica que uno mismo lleva cabo a lo largo de varias existencias, sino que se llega a alcanzarla porque uno cree y acepta la iluminación que resulta de la sabiduría lograda por el Buda. Lo que hace posible esta creencia y aceptación es el estado de sabiduría iluminada que llegó a adquirir el Buda, inherente a la vida de todas las personas y que se manifiesta, precisamente, cuando uno deposita su fe y acepta la verdadera enseñanza del Buda. La primera mitad del Sutra del loto revela el secreto que hizo posible esta iluminación y lo subraya reiteradas veces. Por eso, Shakyamuni se ayuda de una variedad de recursos de salvación («medios hábiles»), tal como lo ilustra la serie de parábolas, como la famosa de la casa en llamas (cap. 3), la del padre del hijo pródigo (cap. 4) —que recuerda la parábola cristiana del Hijo Pródigo—, la de la lluvia que cae sobre toda clase de plantas (cap. 5) —la misma lluvia baña por igual a todas las plantas, pero cada una la recibe según su capacidad—, la del conjuro de una ciudad encantada (cap. 7) —que anima a los caminantes a seguir la marcha—. En el capítulo 8 se narra una de las parábolas más ricas de contenido, la de la joya escondida: un pordiosero, a pesar de vivir de las limosnas, ha llevado durante años una gema de gran valor cosida en el forro de su vestido. Esta sencilla parábola ilustra más verdades que muchos tratados sobre la felicidad. ¿Dónde hallar la regla para ser feliz? ¿No estará en el interior, dentro de cada persona?
La idea del universo entero unificado por una Ley prodigiosa como único vehículo de salvación, tal como se expone en el Sutra del loto, mereció elaboraciones posteriores. Kumarajiva tradujo este concepto de la verdad que el Buda había logrado alcanzar como «la verdadera entidad de todos los fenómenos». A partir de este concepto, Tiantai sistematizó la enseñanza de los «tres mil aspectos contenidos en cada instante vital». Esta idea podría expresarse como la verdad fundamental que gobierna tanto al ser humano individual como al universo. Los «tres mil aspectos» indican los aspectos y fases variables que adopta la vida en cada momento. Nichiren, el vigoroso defensor en el siglo XIII de la supremacía del Sutra del loto sobre los demás textos budistas, designó a la quintaesencia de esta verdad —los «tres mil aspectos contenidos en cada instante vital»— como Nam-myoho-renge-kyo y le dio la forma de mandala, para lo cual representó también los diez estados, ya comentados. La enseñanza de los «tres mil aspectos» explica que el estado del microcosmos (una mente) y el estado del macrocosmos (tres mil aspectos) son interdependientes, están unidos en su verdadera naturaleza y forman un conjunto armonioso bajo la Ley prodigiosa como único vehículo. Por otro lado, el mandala —en cuya representación se incluyeron los diez estados— ilustra en forma de diagrama las existencias de los diferentes seres que pueblan un universo dividido en diez estados o mundos, desde el mundo del infierno al de los budas, pero, eso sí, unificados bajo la Ley prodigiosa como vehículo único.
Un creyente moderno del Sutra del loto, el escritor japonés Kenji Miyazawa (1896-1933), expuso bellamente la misma idea en su Nomin geijutsu gairon koyo(Introducción al arte de la agricultura):
Antes que nada,
seamos partículas de polvo, brillantes y diminutas,
y dispersémonos por el cielo..., en todas las direcciones.
La segunda idea central, que corresponde a la expresión práctica de la primera, es la universalidad del mensaje budista: la Budeidad está al alcance de todos. En el capítulo 12, el Buda revela que Devadatta, autor de delitos de la máxima gravedad —como atentar contra la vida de Shakyamuni y sembrar la discordia en el seno de la comunidad budista—, en una vida anterior había sido un vidente bajo cuya guía Shakyamuni se consagró a la práctica de austeridades, por lo que no solamente se salvará de las penas del infierno del sufrimiento incesante, sino que se convertirá en un buda. Este ejemplo muestra el alcance infinito de la compasión de la enseñanza budista: en el reino del no dualismo que predica el sutra, el mal y el bien no son polos opuestos siempre excluyentes entre sí. En el mismo capítulo hay otra prueba del poder salvífico y universal de esta enseñanza. El bodisatva Manjushri habla de cuando predicaba el Sutra del loto en el palacio del Rey Dragón situado en el fondo del mar. Los nagas o dragones, adaptaciones de la mitología hindú, constituían una de las especies de seres no humanos responsables de proteger el budismo. Cuando a Manjushri le preguntan si entre sus oyentes había alguien que hubiera alcanzado la iluminación, contesta que sí. Hubo alguien: una niña de apenas ocho años. La respuesta causa estupor en la asamblea, pues nadie ignora que al mismo Shakyamuni le costó kalpas de práctica religiosa poder alcanzar la iluminación. Pero entonces aparece la niña y, ante una asamblea atónita, realiza unos actos que prueban que es verdad. Las enseñanzas budistas anteriores a la prédica del Sutra del loto afirmaban que las mujeres jamás podrían aspirar a la Budeidad por el simple hecho de ser mujeres y estar sujetas a los «cinco impedimentos». Pero el Sutra del loto desmonta resueltamente esta afirmación. La niña ni siquiera es un ser humano: es un dragón; pertenece al sexo femenino; apenas ha cumplido ocho años. Y, sin embargo, con solo escuchar un momento hablar al bodisatva ha llegado al nivel más elevado en la escala de la progresión espiritual. Nuevamente, este sutra revela que su doctrina revolucionaria funciona en un ámbito que trasciende todas las distinciones impuestas por la sociedad: de género (hombre o mujer), de edad (niño o adulto), de especie (humano o no humano), de tiempo (instante o kalpa). Estas sorprendentes revelaciones relativas a la accesibilidad universal de la Budeidad, que ocupan los capítulos centrales del sutra, constituyen la segunda idea más importante de la obra.
En la segunda mitad del Sutra del loto se trata de la tercera idea, igualmente fundamental: la vida eterna del Buda. Tal como se enuncia en el capítulo 16, titulado «La duración de la vida de El Que Así Llega», Shakyamuni ha sido buda desde un pasado eterno en el que alcanzó la Budeidad. Se afirma, además, que ese Shakyamuni, el buda histórico que residió en la India y murió a los ochenta años, ha sido la manifestación física del Shakyamuni eterno que vive en nuestro mundo. En favor de la eternidad del Buda se pueden ofrecer tres explicaciones. Según la primera, era necesario unificar esos diferentes budas. La historia de la veneración al Buda indica que los seguidores de Shakyamuni no solamente rendían culto a sus reliquias, sino que también añoraban su presencia una vez que dejó este mundo. No tardaron en buscar otros budas como sustitutos de Shakyamuni. El Sutra de loto pretendió unificar los diferentes budas que surgieron. Presentarlos como emanaciones de un Shakyamuni eterno unificaba a todos. En segundo lugar, la existencia eterna se contempla como la cualidad inherente a una verdad unificadora. Es decir, la Ley prodigiosa como vehículo único —verdad unificadora del universo— no es solamente una ley natural, sino también una realidad eterna, personal y vital que permea a todos los seres vivos, a toda la vida. En tercer lugar, el ritmo de la existencia eterna es percibido a través de la actividad realizada en el mundo real. El Shakyamuni histórico se toma la molestia de explicarlo. Así, en ese mismo capítulo 16 se comenta que el Buda eterno realiza interminablemente las prácticas de los bodisatvas.
Contra estas razones podría argumentarse que el Buda a veces parece extinguirse en el nirvana, a veces aparece de nuevo en el mundo. Pero todo esto lo hace con el fin de que los seres humanos no flojeen en la búsqueda de la iluminación por el hecho de estar habituados siempre a su presencia. Su desaparición física no es más que otro «medio hábil» encaminado a que el ser humano se esfuerce, uno de tantos recursos bienhechores con los cuales pretende que sus enseñanzas se adapten a las múltiples capacidades y naturalezas de los individuos. Sabemos así que en el Sutra del loto el Buda, que antes había sido considerado una personalidad histórica, ahora es concebido como un ser que trasciende el umbral del tiempo y el espacio, un principio eterno de verdad y compasión existente en todas partes y en todos los seres.
Basándonos en el análisis tradicional y en una comprensión de la evolución histórica del texto, el contenido principal del Sutra del loto se puede condensar en tres elementos: la Ley o doctrina (Dharma), el ser perfecto (buda) y los hombres (bodisatvas); o, aún más sucintamente, en la verdad, la vida y la práctica. En otras palabras, la verdad unificadora del universo (la Ley prodigiosa como único vehículo), la vida eterna (Shakyamuni eterno), y las actividades humanas en el mundo real (las prácticas de los bodisatvas) son los tres grandes ejes temáticos de este sutra. En concreto, se refieren, en primer lugar, a la «sustitución de los tres vehículos por el vehículo único», expuesta en la «enseñanza teórica»; segundo, a «abrir lo provisional y revelar lo verdadero», que aparece en la «enseñanza esencial»; y, en tercer lugar, a la práctica del Camino del bodisatva que predica el Sutra del loto, cuya representación simbólica la vemos en los bodisatvas surgidos de la tierra y en el bodisatva Jamás Despreciar. Esta última enseñanza pone de relieve la necesidad de ejercitar la doctrina verdadera y de soportar las penalidades de la vida. Si bien puede diferir de la posición tradicional, según mi parecer, los tres elementos corresponden, respectivamente, al primer reino o mundo (el de los restos), al segundo reino (del origen) y al tercer reino (de la práctica). Por ejemplo, en un período de notable turbulencia política e ideológica, como el siglo XIII en Japón, un monje de extracción humilde llamado Nichiren fue el primero en reconocer la importancia de este tercer reino y en izar el Sutra del loto como estandarte de la lucha por la justicia, como bandera del bien contra el mal. Las tribulaciones padecidas por este hombre —persecuciones incesantes y sendos destierros a Izu, a los cuarenta años, y a la isla de Sado, a los cincuenta— fueron la chispa que le hizo comprender el tercer reino, que lo llevó a compararse con los bodisatvas mártires mencionados en el sutra y, en definitiva, a reconocer el valor incalculable de esta escritura.
El trío de ideas comentadas anteriormente constituye el meollo del Sutra del loto, que es la esencia del budismo Mahayana. No es exagerado añadir que las tres ideas, tesoros doctrinales de tal budismo, fueron establecidas en el Sutra del loto y que esta es la razón por la cual ha sido en los últimos dos mil años un texto venerado y ensalzado por creyentes de todas las escuelas. En sus páginas se exponen dichas ideas a través de un lenguaje elegante y convincente, particularmente a través de símiles y parábolas, por los cuales el sutra se ha ganado tanta presencia en la literatura y en las artes plásticas de las culturas asiáticas.
Sería erróneo acercarse al Sutra del loto buscando la exposición metódica y lógica propia de un sistema filosófico occidental. Algunos de los principios religiosos considerados más importantes en el budismo tradicional solo se tocan de pasada, mientras que otras ideas, lejos de ser presentadas en forma ordenada o encadenadas en una secuencia argumentativa, aparecen dispersas y de modo repentino, como destellos de revelación divina. Estamos ante un texto que, con sus cifras astronómicas, su lenguaje hiperbólico y lleno de fórmulas y sus efectos de conjuro, pretende apelar no tanto al intelecto cuanto a las emociones. Ya hemos indicado que, en los primeros siglos del budismo, la costumbre no era escribir las enseñanzas, sino, confiadas a la memoria, transmitirlas oralmente a fin de que fueran recibidas solo por personas dignas. El estilo formulaico, las recapitulaciones en verso y las repeticiones constantes se destinaban a facilitar su memorización y transmisión.
La idea más importante del sutra —y tal vez la responsable de su secular veneración— es la repetida afirmación de que en él se encarna la verdad que subyace a todo el universo. Es raro hallar una escritura que se prodigue en tantos elogios a sí misma y con un entusiasmo tan incansable. Esta es otra faceta sorprendente del Sutra del loto y uno de sus valores secretos. La Ceremonia en el Aire9 y los «dos lugares y tres asambleas»10 representan una de las claves para desvelar el secreto de este sutra. A medida que pasan sus capítulos, aumentan las alabanzas sobre sus propios méritos, siendo fácil quedar envuelto en la magia del discurso de los protagonistas y, como ellos, no darse cuenta de un hecho sorprendente: la prédica del sermón prometido en el primer capítulo jamás tiene lugar. En algunos pasajes se nos dice que el Sutra del loto va a ser predicado; en otros, que ya ha sido predicado con maravillosos resultados; en otros, se refiere a cómo debe predicarse o a la veneración que se le debe rendir. George Tanabe ha llegado incluso a afirmar que estamos ante unsutra cuyo «discurso nunca es presentado, ante un extenso prefacio sin libro».11 En resumen, la espléndida cadena de alabanzas sobre el Sutra del loto se convierte en el mismo Sutra del loto. Este carácter elusivo tal vez se deba a que el budismo Mahayana siempre ha insistido en que la verdad suprema nunca puede expresarse en palabras, ya que estas crean una especie de distinción que transgrede la unidad del vacío. Todo lo que elsutra puede hacer, por lo tanto, es girar en torno a la verdad, como una mariposa en torno a la lámpara, apuntando con sus giros al centro vacío en donde reside el manantial de luz deslumbrante. Es un río que fluye de forma expansiva y desemboca en un mar infinito de significados, es un cuadro de magníficos marcos pero con el lienzo en blanco que se despliega horizontalmente ante nuestros ojos atónitos. No solamente se trata de un texto sujeto a diversas interpretaciones, como puede serlo la mayoría de los textos, sino que, efectivamente, su mismo centro está vacío o abierto. Es como un árbol hueco, pero de frondosas ramas y espléndidos frutos, cuyas semillas están puestas ahí para germinar en el corazón de los hombres. Este sutra hace honor a la naturaleza de la flor de su nombre: el loto (Nelumbo nucifera), en efecto, es una planta cuyo tallo y rizoma, a diferencia del nenúfar, se hallan huecos. Nuestra escritura es, así, un texto vacío y circular, puro contexto, lo cual invita irresistiblemente no solo a interpretarlo, sino a llenar lo que no se dice en su expansivo desarrollo horizontal. Es, en suma, una escritura abierta a las personas. Se presta, en consecuencia, más fácilmente que otros textos sagrados, a ser comentado e interpretado, como, de hecho, lo ha sido; y también a transformarse y a impregnar sutilmente, como un perfume en la seda de un vestido, los corazones y las vidas de las personas.
EL MUNDO DELSUTRA DEL LOTO:VALORES Y TRASCENDENCIA
En el plano religioso, esa cualidad horizontal, elusiva y al mismo tiempo abierta del Sutra del loto, que acaba de comentarse, nos enseña que hay otros caminos a la verdad distintos del de las palabras y el discurso intelectual. En sus páginas se nos exhorta a acercarnos a la sabiduría de los budas a través de la fe y la práctica religiosa, se nos invita a vivir esas páginas con nuestros cuerpos y mentes, a imbuirnos de su significado. Su profunda influencia en la vida religiosa y cultural del Asia oriental se debe no tanto a su importancia como devocionario cuanto a que unifica enseñanzas fragmentadas y sirve de faro espiritual del ser humano. Tal vez este valor humanista sea el más significativo para la sociedad moderna. Ahí radica la sabiduría del Sutra del loto, una sabiduría cien por cien centrada en el hombre y de una validez plenamente moderna. Daisaku Ikeda, presidente de la Soka Gakkai Internacional y sin duda el más lúcido paladín moderno de los valores del sutra en la arena internacional, ha acuñado el término de «humanismo cósmico» para calificar la enseñanza del Sutra del loto. Lo razona del siguiente modo:
En sus páginas resuenan las voces de un coro de alegría por lograr la absoluta libertad a través de las Tres Existencias —pasado, presente y futuro—, una libertad que se eleva como un vuelo hacia las alturas. En él, la luz resplandeciente se conjuga con flores, verdor, música, imágenes pictóricas y vívidos relatos. Ofrece lecciones insuperables sobre la psicología y las funciones del corazón humano, sobre la vida, la felicidad y la paz. Traza, como un mapa, las reglas básicas para la buena salud. Nos hace tomar conciencia de la verdad universal de que un cambio en nuestro corazón y nuestra actitud puede transformarlo todo. El Sutra del loto no es ni un desierto calcinante de individualismo ni una prisión totalitaria. Posee el poder de manifestar un reino de pura misericordia, en el que las personas se complementan y se alientan unas a otras. Tanto el comunismo como el actual capitalismo han utilizado a las personas como medio para sus propios fines. Pero en el Sutra del loto —rey de los sutras— hallamos un humanismo fundamental en que las personas son el propósito y el objetivo, son protagonistas y soberanas. ¿No podríamos, acaso, llamar «humanismo cósmico» a la enseñanza del Sutra del loto?12
Con mucha frecuencia se insta en el sutra a que el creyente «copie, acepte y abrace, lea, recite, predique y practique» este texto, se describen las generosas recompensas ganadas con tales acciones, se advierte del terrible riesgo que corren los que difamen este sutra o a sus creyentes, se anima al devoto a que realice ofrendas a los budas y a los bodisatvas, a las torres conmemorativas, a los templos y monasterios. Las ofrendas habituales son flores, incienso, músicas, loas y cánticos de alabanza, pero también alimentos, vestidos y otros artículos cotidianos y necesarios para los miembros de las comunidades religiosas. Se menciona también el oro, la plata, las piedras preciosas y otros productos suntuarios. Sin embargo, lejos de contribuir con estas riquezas a poner al rico en ventaja, en el sutra se insiste en que lo importante no es el objeto en sí, sino el espíritu con que se ofrece. En relación con las ofrendas, conviene indicar que los sacrificios animales, centrales en las religiones védicas de la India, fueron rechazados por el budismo como abominables. En uno de los pasajes del Sutra de loto se describe a un bodisatva que se quemó el cuerpo como forma de inmolación, pero todo el pasaje debe interpretarse metafóricamente. No obstante, algunos creyentes de épocas posteriores, ansiosos de emular el ejemplo del bodisatva, entendieron su conducta literalmente. La práctica de «quemarse a lo bonzo» sigue siendo testigo de esa trágica interpretación.
Tal vez los capítulos que mayor influencia han ejercido en la práctica devocional de los creyentes budistas hayan sido los últimos. En ellos se describe a varios bodisatvas que descuellan por su celo en asistir al creyente. Sobresale entre ellos el capítulo 20, donde aparece el bodisatva Jamás Despreciar, esencial para comprender la enseñanza sobre el sentido del perdón. Y el capítulo 25, cuyo protagonista es el bodisatva Avalokitasvara o Percibir los Sonidos del Mundo, conocido en China como Guanyin y en Japón como Kannon o Kanzeon. «Kanzeon» es un compuesto de tres ideogramas: kan (mirar), ze (el mundo) y on