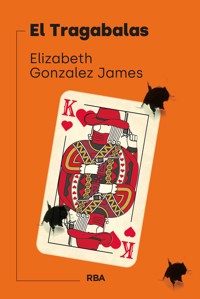
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
UN DESLUMBRANTE EJERCICIO DE REALISMO MÁGICO HEREDERO DE CORMAC MCCARTHY Y GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. LA HISTORIA DE UN BANDIDO MEXICANO QUE VIAJA HASTA TEXAS PARA VENGAR A SU FAMILIA. «Fascinante... Tremendamente entretenida. Gonzalez es una gran narradora». The Boston Globe «Crepita con la acción trepidante que se espera de una historia de pistoleros, pero también profundiza en los rincones oscuros de su mitología. Con una mezcla de lenguaje lírico, acción y realismo mágico, es una puerta alentadora al futuro del western». Esquire A Antonio Sonoro se le dan bien las armas y los problemas, pero esta vez se ha quedado sin dinero y sin opciones. Una sequía asola su pueblo en México, donde vive con su esposa e hijos. Por eso, cuando le llega información sobre un tren cargado de oro y otros objetos valiosos, no duda en viajar a Houston para robarlo con su hermano. El atraco sale mal y Antonio se ve inmerso en una búsqueda de venganza que pondrá en peligro no solo su vida y la de su familia, sino también su alma. Setenta años más tarde, Jaime Sonoro es uno de los actores y cantantes más reconocidos de México. Pero su cómoda vida se ve interrumpida por el hallazgo de un libro que cuenta la historia de su familia: Jaime descubre en sus páginas multitud de crímenes horribles cometidos por sus antepasados. La llegada de una misteriosa figura a la ciudad le hará entender que tiene que pagar por los crímenes de sus ancestros, a menos que logre descubrir la verdadera historia de su abuelo Antonio, el legendario bandido apodado El Tragabalas. El Tragabalas es una saga familiar inmersiva de dimensiones épicas y mágicas. Es, también, una reflexión sobre el efecto de los pecados de nuestros antepasados sobre nuestras vidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
El Tragabalas
Elizabeth Gonzalez James
Traducción de Pilar de la Peña
Título original inglés: The Bullet Swallower.
© del texto: Elizabeth Gonzalez James, 2024.
© de la traducción: Pilar de la Peña Minguell, 2024.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: junio de 2024.
ref: obdo365
isbn: 978-84-1132-828-9
aura digit • composición digital
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
SUMARIO
Prólogo
PRIMERA PARTE: EL IDIOTA
1
2
3
4
5
6
SEGUNDA PARTE: EL TRAGABALAS
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TERCERA PARTE: HACERSE LUZ
21
22
23
CUARTA PARTE: DONDE EL RÍO SE BIFURCA
24
25
26
27
Epílogo
Nota de la autora
Agradecimientos
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Epígrafe
Índice
Comenzar a leer
Agradecimientos
Colofón
para antonio, y antonio y zeke
Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
general porfirio díaz, presidente de México, 1876-1880, 1884-1911
PRÓLOGO Dorado, México, principios de la década de 1800
El alférez Antonio Sonoro nació con oro en los ojos. El oro era punzante y le escocía; por eso parpadeaba sin control y siempre llevaba un frasquito de agua salada en el bolsillo. De los cuatro hermanos Sonoro, era el único que sobresalía de aquel modo, y sus padres lo consideraban una bendición, prueba incontestable del favor divino. Aunque era el más joven, los criados le servían la carne primero, incluso antes que a su padre. Su madre a menudo se arrodillaba ante él por las noches y rezaba directamente a su hijo, en vez de a Dios.
Los Sonoro vivían en Dorado, una población minera fundada por sus opulentos antepasados en el chaparral contiguo a lo que los texanos llamaban Río Grande, pero que para los mexicanos llevaba el nombre más descriptivo de río Bravo del Norte. La localidad de Dorado, que no era más que un montón de edificios de color arcilla, tachonados de vigas de madera y decorados con dalias adormiladas en tiestos blancos, se alzaba serena y orgullosa al otro lado de la masa de agua que la separaba de las regiones inexploradas de la provincia de Texas, a cuatro días de viaje río arriba desde donde el Bravo desembocaba, esmeralda, en el golfo salobre. Dorado, haciendo honor a su nombre, era tanto un deseo como una orden: allí los Sonoro destripaban sus tierras y desvelaban sus secretos. Y se quedaban con todo lo que podían.
El dolor de ojos hacía al alférez poco empático. «Si yo aguanto, cualquiera puede soportar lo que sea», se decía. Y casi todos pensaban que Antonio había nacido con oro en las entrañas también, porque siempre codiciaba más, más de lo que podía gastar, más de lo que podía llevar en brazos, más de lo que la carreta podía sacar de las tripas de la tierra.
Cuando el alférez estaba al sol, el oro emitía un destello blanquecino que impedía a los demás dirigirse a él sin apartar la mirada. Hasta su padre, abandonando todo fingimiento de ser dueño y señor de aquella criatura, se quitó el sombrero, se lo llevó al pecho y miró al suelo un día en que su hijo adolescente, plantado a la entrada de la veta madre, exigió saber por qué solo los adultos trabajaban en la mina.
—Seguro que hay fragmentos pequeños que las mujeres y los niños pueden extraer —dijo Antonio, y le dio un puntapié a un niño flaco de pies deformes que se le había acercado tímidamente con una mano abierta a modo de súplica—. Montamos las yeguas igual que los potrillos. Hacemos la matanza de los cabritos más gordos y los cocinamos en su propia sangre. ¿Por qué esos mestizos sí y nosotros no?
Su padre estudió las espaldas de los hombres de la tribu de los carrizos que se adentraban en las fauces de la mina, arrastrando los pies en fila india. Mil cien años cultivando con esmero los campos desagradecidos y, por todo su esfuerzo, ahora se les concedía licencia para acuclillarse en su propia tierra. Los españoles superaban en número a los carrizos y hacía tiempo que los habían ido empujando hacia el oeste, lejos de las riberas, porque su dios les decía que repoblaran la tierra y la sometieran. Su dios les otorgaba el dominio de todos los seres vivos que habitaban el planeta.
El padre hizo girar el sombrero entre los dedos, como si fuera a encontrar valor en algún lugar del ala de fieltro.
—Cuando la mina sea tuya, podrás gobernarla como quieras —le dijo bajito y, con voz temblorosa, añadió—: Pero no te aconsejo que explotes a los carrizos. No se dejarán aplastar.
El alférez Antonio soltó un bufido.
—¿Cuándo será mía? —Y entonces, con una voz que su padre entendió que no venía del chiquillo, sino de Dios, añadió—: Porque tú no vivirás eternamente.
—Un caballo cojo no corre —susurró su progenitor.
Cuando el padre murió al cabo de unos días, el pueblo entero dio por supuesto que el alférez lo había matado y, como toda noticia desagradable e inevitable, el rumor se aceptó, se digirió y se olvidó de un solo trago.
El trabajo en la mina fue presentado a los carrizos como una oportunidad de progreso.
—¡Imaginad tener en las manos unos centavos propios cada semana! —dijo el capataz haciendo tintinear las monedas que llevaba en el bolsillo y lanzando miradas lascivas a las mujeres al pasar despacio, con sus botas de puntera afilada, por delante de los jacales techados de paja—. Imaginad a vuestros hijos redimidos de la servidumbre de labrar la tierra caprichosa, figuraos la tranquilidad de ganar un jornal y poder aportar a la familia. Un trabajo en la mina es una mano que se os tiende. Agarradla y sed libres.
Los indígenas escucharon el discurso de aquel hombre con un ojo puesto en sus compinches, que, sin bajarse del caballo, apuntaban con los rifles al cielo. A los que no se ofrecieron voluntarios los reunieron el primer día, los llevaron como ganado a la puerta de la mina y la milicia particular del alférez los obligó a adentrarse en las entrañas de la tierra. Apenas habían pasado dos días cuando ocurrió la primera desgracia: un chiquillo de cinco años que correteaba por una cornisa para llevarle una lámpara a su padre dio un traspié y se precipitó al vacío; la luz le alumbró la carita redonda mientras caía y caía, hasta que terminó desapareciendo en las rocas del fondo.
Las explosiones no tardaron en hacer traquetear a los santos de escayola de las hornacinas de la iglesia ni en hacer rebosar las ollas de barro en las cocinas. El alférez excavaba cada vez más hondo y más ancho. Hasta entonces habían trabajado trescientas personas en la mina; Antonio, en cambio, tenía a tres mil en sus pozos, familias enteras equipadas, hasta el menor de los chiquillos, con taladros manuales y pólvora negra.
La mina escupía oro por la boca con tal regularidad que la llamaban la Fuente. Se levantó a toda prisa una pasarela sobre el río para que los cargamentos pudieran viajar al norte, a San Antonio. El alférez supervisó la construcción de una iglesia nueva en el centro del pueblo, con el campanario más alto visto al norte de Monterrey. Además, se hizo construir una extensa hacienda en el extremo meridional del pueblo, con columnas romanas blancas y edificios anexos más pequeños para sus hermanos y las esposas de estos. Organizaba fiestas y servía montañas de gambas y aletas de tiburón, que se traían en barcazas, empaquetadas en hielo, por el río Bravo desde el golfo. En los diez años siguientes, contrajo matrimonio con una mujer, y luego otra, y después otra, y las paseaba por la plaza los domingos por la noche con sus vestidos vaporosos de estilo regencia igual que si fueran tres náyades. Los vecinos de Dorado se tragaban sus recelos como el que se traga una medicina amarga recubierta de azúcar: bailaban en sus fiestas, jugaban al faro en sus cantinas hasta el alba, llevaban cadenas de oro trenzadas al cuello y carraspeaban y cambiaban de tema cuando los carrizos recorrían las calles cargados con otro de sus muertos, gimiendo y retorciéndose las manos y haciendo sonar sus campanas.
Pero, a los treinta y pocos años, al alférez Antonio empezó a fallarle la vista. El oro se le había desplazado desde el borde del iris, le invadía de pronto las pupilas y le nublaba la visión. El dolor lo despertaba por las noches y le hacía deambular rabioso por los pasillos de su espléndida vivienda, contemplando furioso por las ventanas y entre las columnas los prados oscuros y la mina oscura de más allá. Pronto se dividió a los peones en turnos y los hornos de mercurio empezaron a arder toda la noche, rivalizando en resplandor con la luna.
Fue entonces cuando a la disconformidad de los carrizos empezaron a salirle zarcillos que brotaban en espirales y se aferraban a las piernas de los que trabajaban con la cara tapada con trapos atados, llevando a los caballos por patios circulares para que removieran un lodo de treinta centímetros de alto compuesto de oro, mercurio, sal, agua y sulfato de cobre. «Otras dos niñas muertas —susurraron— y un anciano». Y todo el mundo sufría dolores de cabeza, flojera de extremidades. «Mal aire». «No, son los productos químicos», dijo otro, y señaló a un ruano que se abría paso por aquel barro con los corvejones temblorosos. Consiguieron sacarlo del patio antes de que cayera muerto. Uno de los supervisores apartó a los hombres y le abrió la panza al animal con un movimiento rápido del machete. Metió la mano hasta el codo y extrajo un bulto sangriento del tamaño de un mango. Pidió agua y, en cuanto lo lavaron, los hombres allí reunidos vieron que se trataba de una amalgama de oro y mercurio, calentada en el horno húmedo del estómago del animal.
Se organizó una huelga para la semana siguiente.
El alférez oyó los rumores. Sus espías conocían el lugar de todos los encuentros. La víspera de la huelga, una mañana bochornosa de junio en que el aire denso amenazaba lluvia, Antonio se plantó delante de sus peones y les anunció que iba a permitirles un día de libranza para que descansaran con sus familias. Los carrizos soltaron los picos, dejaron los burros sin descargar y volvieron a sus chozas riendo y cantando. «¿Por qué, hermano? —le preguntaron los otros Sonoro—. Se volverán indolentes. Lo próximo que querrán será que les masajeemos los pies callosos». El alférez rio. «Precisamente por eso», dijo.
Esa noche los hombres de la tribu de los carrizos se reunían en un bosquecillo de cipreses para enumerar sus demandas. El alférez Antonio esperó a que volvieran sus espías y lo informaran de que el encuentro había empezado, y entonces envió a sus hombres a las chozas de los carrizos a por las mujeres y los niños. «Traédmelos de los pelos si hace falta. Hasta al último de ellos».
Había una veta abandonada y una serie de escalones a lo largo del margen septentrional de la mina, y los dejaron allí, obligándolos a entrar en el pozo a punta de pistola. Cuando los hombres de la tribu regresaron a sus casas, el propio alférez los aguardaba para decirles exactamente dónde estaban sus familias.
En Dorado todo el mundo despertó sobresaltado al oír los alaridos de los carrizos abriéndose paso por la maleza en busca de los suyos. Descendieron furibundos a la tierra caliente y sus mujeres e hijos los recibieron parpadeando asustados desde la negrura. Hablaban todos a la vez, todos tenían un plan y nadie oyó a los soldados del alférez encender las cerillas ni el silbido de las mechas. La explosión selló la salida con diez metros de roca y generó una oleada de polvo y escombros que hizo volar a los carrizos muy adentro y asfixió a los más afortunados.
El alférez apuró el vaso de tequila oro añejo y vio satisfecho cómo se elevaba el humo de la explosión bajo la luna llena. Estaba a punto de girarse hacia su teniente para ordenarle que fuera a Agualeguas por la mañana a reclutar una nueva cuadrilla de peones y advertirles de lo que les ocurría a los agitadores en la Fuente, cuando el suelo empezó a temblar. La explosión del extremo norte del filón había soltado los puntales del extremo oriental. Las vigas se partieron. Los túneles se hundieron. La luna estaba blanca como un huevo y, bajo su resplandor, Antonio vio árboles enteros sumergirse y desaparecer. Cuando el metano atrapado bajo tierra inundó y encendió todas las arterias, el temblor se hizo más violento y lo acompañaron grandes explosiones. La nueva pasarela se desplomó sobre el río crecido, que se desbordó por las orillas y anegó las viviendas próximas. En el pueblo la gente se levantó de la cama, salió corriendo a la calle y alzó la vista hacia el campanario de la iglesia nueva, que, sacudiéndose de lado a lado, cayó al suelo y se hizo pedazos. En Laredo, Texas, a tres días de viaje a caballo, el temblor hizo sonar la campana de la iglesia de San Agustín.
La luna desapareció tras una nube de humo y polvo. Al norte de la mina, adonde el río Bravo había ido trasladando pacíficamente sedimentos y agua de lluvia durante millones de años, la explosión hizo que el cauce se dividiera en dos, se bifurcara como un rayo y después volviera a unificarse pasada la mansión blanca del alférez Antonio, en el extremo más meridional de las tierras de los Sonoro. En cuestión de minutos, Dorado se convirtió en una isla, como si el río hubiera abierto las piernas y hubiera parido el pueblo, de pronto alargado y con forma de hígado, y tan desconectado de México como de Estados Unidos. Los escarpados riscos de Texas se alzaban imperturbables como un leviatán que durmiera al otro lado del agua. Dorado se había convertido en una tierra sin patria.
Cuando salió el sol, Antonio pudo ver lo que quedaba de la Fuente: el terreno que emergía bajo la luz morada del alba era tan irreconocible que el alférez se sintió como si hubiera ido deslizándose hasta otro sitio, como si unos dedos gigantes lo hubieran cogido y depositado en una tierra extraña. La mina no solo se había derrumbado, sino que ya no estaba allí. Un cráter anegado de cinco kilómetros de ancho se extendía ante él, un boquete poco profundo que se había tragado a todos los caballos, todas las rocas, todos los árboles, todas las palas, y había dejado una depresión estéril, como aplastada por el tacón de una bota enorme. Le ardían los ojos y sentía el corazón partido en dos, porque no lamentaba la pérdida de las esposas a las que quería, ni de sus hijos, ni siquiera del oro, sino del poder. Sabía que ya nunca podría volver a tomar lo que quisiera sin cuestionárselo. Su libertad y sus privilegios habían quedado atrapados bajo tierra con los carrizos, enterrados bajo kilómetros de estratos. Los envidiaba a la vez que los odiaba y los culpaba. Sus manos sucias habían conseguido brotar de la tierra y agarrarlo por los tobillos, anclándolo para siempre en el sitio como en un antiguo cuento ruso que había oído una vez sobre un soldado al que le habían desafiado a clavar la espada en una tumba. Cabalgó por las tierras de los Sonoro, que entonces comprendían los tres cuartos del fondo de la isla, hasta donde volvía a converger el río. Vio cómo el torrente de agua se llevaba los últimos árboles que hasta hacía apenas unas horas estaban en tierra seca. «Es lo que hay», se dijo, y escupió en la tierra. Había gobernado el pueblo y ahora gobernaría la isla. Y encontró algo de consuelo en saber que su voluntad había sido lo bastante fuerte como para doblegar un río, que su rabia había alterado la orografía de la zona.
A los vecinos del pueblo, en cambio, les asqueó lo que había hecho el alférez. Las criadas y los braceros de sus ranchos, que eran primos de los carrizos, cogieron los rosarios y los zapatos de domingo y se largaron, con la excusa de que los susurros de los muertos suplicando una vela o una oración no les dejaban oír sus propios pensamientos. Los niños apedreaban al alférez, a sus esposas y a sus hijos cuando los llevaba de paseo. Más de una vez, al despertar, se encontró las columnas blancas de su vivienda pringadas de sangre de vaca. Los Sonoro discutieron: la casa de uno de ellos ardió por completo; otro cayó muerto encima de la sopa; y el tercero, convencido de que su mujer favorecía al alférez, la estranguló con un lazo de cortina. Sus sobrinos aparecieron muertos a orillas del río.
Antonio siguió viviendo en la mansión blanca, aun después de que los escorpiones invadieran la biblioteca, anidaran en Cervantes y se pelearan en lo alto de las páginas amarillentas de Sahagún. Cerró las habitaciones que no necesitaba y su mundo se redujo. A una de sus esposas la enterró en el jardín después de que se asfixiara con una espina de pescado, otra se fugó con un vendedor de violines, pero la tercera se quedó y, obediente, le dio hijos y los preparó para su retorno, algún día, a la sociedad adinerada. Aquella esposa murió tras un parto, el día en que cumplía catorce años, con una pequeña retorciéndose en su pecho. A la niña le pusieron Perla y, quizá por haber sido la causante de la muerte de su madre, creció enfermiza y temerosa, convencida de que cada estornudo auguraba su fin.
Antonio tenía casi sesenta años cuando nació Perla. Sus otros hijos se habían hecho mayores y se habían marchado, no sin antes llevarse todo lo que pudieron de la mermada fortuna de la familia. De pequeña, Perla veía el cerco rectangular de las pinturas que en su día habían forrado las paredes, el contorno polvoriento donde habían descansado los butacones y las otomanas copetudas, las vitrinas desprovistas de figuritas de porcelana. A los veinte años, se casó con un primo lejano que le prometió que repararía las grietas de las paredes blancas y se desharía de los escorpiones que plagaban los libros, aunque siempre encontraba excusas para no estar en casa y, entretanto, las palomas se instalaron en los dormitorios.
Cuando el alférez despertó una mañana llorando porque no veía (el oro había terminado perforándole los nervios y emborronándole las últimas luces del mundo visible), Perla cruzó chillando el chaparral que rodeaba entonces la mansión blanca y fue al pueblo en busca del médico, pero su padre murió antes de que ella se acercara siquiera a la recia puerta de roble de la mansión, y expiró con una tos y un gemido, siendo su último pensamiento una sola palabra que resonaba como una tecla de piano pulsada una y otra vez: mina.
Perla tapó los espejos con paños negros, detuvo los relojes y se negó a comer más que pan durante un mes. Ese año, 1864, el mismo en que Napoleón III instaló al archiduque austríaco Fernando Maximiliano en la presidencia de México, nació el hijo de Perla.
A su preciado pequeño lo llamó Antonio Sonoro.
Después de echar de la alcoba al médico, a las criadas y a sus primos, por miedo a que insuflaran aire impuro en los delicados pulmones de su hijo, dio de mamar al bebé.
Y, observándolo todo desde un sillón arrinconado, meneando el pie de angustia y de impaciencia, sin que lo vieran ni lo oyeran el médico ni las criadas ni los primos, ni menos aún Perla, se encontraba Remedio.
Remedio ya había estado en la casa en varias ocasiones para llevarse a alguien: un joven que se lo había suplicado, una joven que había sollozado y un anciano que había reído y sacudido el puño desafiante hacia donde suponía que estaba el cielo.
Perla le apartó el pelito moreno de la frente al pequeño y Remedio se puso en pie porque ya no podía parar quieto. El único indicio de que había cruzado la estancia fue una leve perturbación en la uniformidad del aire; su presencia podía esfumarse con un simple pestañeo.
—No lo entiendo —dijo en voz alta, plantado detrás de la mujer y mirando los ojos verde hierba del recién nacido—. El pequeño no ha hecho nada. No sabe nada. ¿Y si lleva siempre una vida virtuosa?
No hubo respuesta, claro.
Perla empezó a cantarle al niño. Antonio dejó de mamar y miró a su madre, ambos ajenos a la sombra que se encontraba al otro lado del cabecero, cuyos bordes vibraban ligeramente por la agitación. Aunque el bebé apenas tenía diez minutos de vida, allí, en brazos de su madre y bañado por el calor de su amor, sonrió.
Remedio dio un paseo por la alcoba y volvió a intentarlo, aunque sabía que sus argumentos eran fútiles.
—Míralo. ¿Cómo se le puede asignar semejante destino a alguien tan joven? Eso no es justicia; no es mucho mejor que el caos.
El bebé empezó a llorar y Perla se lo apoyó en el hombro y le dio unas palmaditas en la espalda hasta que se le cerraron los ojos. Ella tardó unos segundos en dormirse también, y a Remedio le pareció que madre e hijo estaban tan quietos y bien colocados como si el mismísimo Filippo Lippi los hubiera pintado en el paisaje de la alcoba.
—Me niego a hacerlo —dijo Remedio, echándole un último vistazo al bebé y poniéndose el sombrero. A diario se condenaban al infierno por sus actos pecaminosos hombres y mujeres cuyas fechorías se propagaban a su alrededor y lo alcanzaban todo como una marea creciente, pero aquella era la primera vez que a Remedio lo mandaban a por un bebé—. Acaba conmigo si quieres, pero me niego a hacerlo.
Salió de la mansión por la puerta principal y enfiló el sendero que conducía al río Bravo. Un día, un año, una vida..., visto desde las alturas, el paso del tiempo tenía tan poca relevancia como la rotación de galaxias lejanas. Volvería, el deber lo obligaba, pero solo él decidiría cuándo.
PRIMERA PARTEEL IDIOTA
1 Dorado, México, 1895
Antonio Sonoro iba ya por la quinta taza de pulque. La bebida agridulce había relajado por fin al bandido hasta el punto de que podía sentarse a una mesa en vez de apoyarse en la barra, podía bajar la mirada a una mano de cartas en vez de supervisar la estancia agrupando a los hombres y sus intenciones en pequeños montones que fuera capaz de examinar concienzudamente. Los hombres lo saludaban con la cabeza, pero mantenían una distancia prudencial. Que hubiera tenido que defenderse de las bandas rivales que iban a Dorado a cobrar la recompensa ofrecida por su cabeza solo había servido para convertirlo, a ojos de la gente, en un asesino comparable a Billy el Niño. Y sus refriegas con los odiados agentes de aduanas y la policía federal mexicanos le habían valido la fama de hombre que no se andaba con tonterías. Por eso solían dejarlo en paz. Aun así, desde que había entrado en la cantina, se había ido acumulando a sus pies una pila de obsequios: una cesta de huevos morenos, un pequeño fardo de pescaditos, una docena de velas de sebo amarillentas y combadas como huesos viejos..., agradecimientos de una mujer a la que Antonio le había regalado una gallina, un hombre al que Antonio había escondido de los rurales, una adolescente con una criatura, ¡y otra en camino!, en cuyas manitas Antonio depositaba monedas siempre que las tenía... Aceptaba aquellos obsequios a regañadientes. Luego los dejaba en la barra, para la madre del cantinero.
Y así, aunque tenía poco que temer allí dentro, como el nuevo puente a Texas se hallaba cerca y a menudo llegaban forasteros a comprar armas, venderlas o buscar un escondite porque al norte los perseguían los rurales y al sur los rangers de Texas, Antonio siempre pasaba su primera hora junto a la barra, de espaldas al cantinero adormilado, bebiendo una taza tras otra de pulque hasta que cesaban las descargas eléctricas que le recorrían las piernas, se le aflojaban los dedos con los que sostenía la taza y podía llenarse un poco más los pulmones. Esa noche lo invitaron a jugar una partida de monte y, tras valorar a la competencia, se sentó.
Jugaba con tres braceros y un cuarto hombre al que, en privado, llamaba el Idiota. Lo tenía sentado enfrente, tan borracho que le chorreaba por la barbilla una baba blanquecina. El Idiota llevaba la camisa manchada de vómito y, a ojos de Antonio, no era más que un tipo que se había hecho recientemente con algo de dinero, no lo suficiente para ir a ninguna parte ni hacer nada, pero sí para financiarse un par de semanas de furcias y mezcal, para acariciar la libertad antes de volver de golpe a la tierra. Viéndolo aporrear la mesa con el puño sucio cada vez que perdía e intentar mirarle por debajo de la falda a la madre ya entrada en años del cantinero mientras esta se movía desgarbada entre las mesas, y comprobando cómo los otros torcían el gesto y se llevaban la mano con disimulo a la cartuchera, Antonio se entretuvo tratando de averiguar cuánto tardaría en matarlo alguno de ellos.
El Idiota fanfarroneaba baboso: «Una vez estuve con una chica cohauilense que tenía una pata de palo. ¡Ay, cabrón, la pata era de palo, pero el coño no!». Se inclinó para gritarle la comanda al cantinero y derramó el contenido de su jarra sobre las cartas extendidas en la mesa: «Bah, si no teníais nada, cabrones». Hubo un momento en que quiso subirse de un brinco a la silla para demostrar cómo cabalgaba de pie... «¡Igual que Buffalo Bill, pendejos!».
—He estado en Zacatecas —dijo el Idiota y, por cómo se miraban los braceros por encima de las cartas, Antonio vio que ya no le hacían ni caso y andaban decidiendo cuándo se lo iban a llevar a la parte de atrás de la cantina para robarle y darle una paliza que lo dejara ciego—. Los blancos se están llevando todo lo que no esté clavado al suelo —prosiguió—. Han saqueado las ruinas de La Quemada. Han arramblado con todo el mezcal bueno, ¡no hay ni una gota hasta Monterrey! Todos los meses mandan un tren a Nueva Orleans repleto de toda clase de mierdas. —El Idiota se carcajeó y salpicó de esputo, amarronado por el tabaco, las cartas de Antonio, que dio gracias a que ya no llevaba la cuenta del pulque que había bebido, porque, de lo contrario, también él se habría echado la mano al revólver—. Dejadme que os diga —concluyó— que los gringos lo quieren todo de México, salvo a los mexicanos.
En ese momento al Idiota le salió una buena mano y, emocionado, se levantó a celebrarlo y, sin querer, le quitó de la cabeza el sombrero a uno de los braceros, que esbozó una sonrisa, contento de tener por fin una excusa para desenfundar el arma. Acto seguido, la sangre brotaba alrededor del cuchillo que el Idiota tenía clavado en el vientre y se extendía por debajo de la mesa y por las baldosas de terracota hasta donde estaba sentado Antonio, fumando y pensando. Cuando por fin se marchó a casa, fue dejando huellas rojas a su paso.
Al día siguiente, Antonio fue a caballo hasta la parada más próxima del ferrocarril y estuvo hablando con el jefe de estación hasta que el hombre se orinó encima y le ofreció su reloj de plata de bolsillo. Porque, a pesar de ser el tío duro del pueblo, Antonio era tan pobre como sus vecinos, y a su hacienda le había afectado la sequía tanto como a la de cualquier otro. Necesitaba una nueva oportunidad. Iban por el sexto año de sequía. No había llovido en ocho meses y apenas habían caído unas gotas. Todo el mundo, en todas partes, necesitaba más agua, más comida, más dinero. «¿Dónde está Dios?», era la frase que más se oía por el pueblo. Y Antonio, mirando los vientres flacos y los ojos plomizos de sus convecinos, podía responder con sinceridad: «¡Aquí no!».
Esa noche volvió a Dorado con la buena noticia de que el tren del que hablaba el Idiota existía de verdad, un convoy cargado de tesoros que transportaba riquezas a Estados Unidos y más allá. El tren recorría México, cruzando la frontera bastante al norte de Dorado, en Ciudad Porfirio Díaz, e iba custodiado todo el camino por una tropa de federales que no se moverían de su lado hasta el río Bravo. Al saber de la presencia de guardias armados, Antonio decidió que robarlo mientras aún estaba en México era imposible sin un pequeño ejército de verdad que pudiera con los hombres del Gobierno. Tras salir de México, el tren ya no se detendría hasta llegar a Houston, a seiscientos kilómetros de distancia. Y Antonio decidió que allí llevaría a cabo su plan, mientras el tren estuviera detenido en las vías aguardando a que lo desengancharan de la locomotora, antes de que la mercancía se enviara a Nueva Orleans, Chicago y adonde vivieran los yanquis con dinero.
Llegó a casa con la cabeza llena de cálculos. Iba a necesitar hombres. Para hacerlo en condiciones, doce; para hacerlo sin más, por lo menos seis. Y su mayor inconveniente sería la orografía. En circunstancias ideales, tardaría dos semanas en llegar a Houston, sin contar con el tiempo que tuvieran que esperar al tren una vez allí, y bastante más de dos semanas en regresar, suponiendo que las mulas fueran por entonces cargadas con varios centenares de kilos de carga cada una. Afirmar que no iban a llamar la atención habría sido como decir que un coyote pasa inadvertido entre los conejos recién nacidos. De los doce hombres, podía contar con que tres morirían o serían víctimas de algún asalto, y debía tener presente que perderían entre el treinta y el cincuenta por ciento del botín, porque la mercancía robada tendía a caerse por precipicios, alejarse río abajo llevada por la corriente o simplemente desaparecer cuando alguien se quedaba dormido o se iba detrás de un árbol a orinar. Y también era posible, claro, que no llegara a encontrar el tren. El jefe de estación parecía bastante convencido de que se trataba de la locomotora 339 de la línea de Texas y Nueva Orleans, y esa convicción había ido en aumento cuanto más al fondo de la garganta le había metido Antonio el cañón de su revólver, pero la mente humana era torpe con los nombres y los números, y Houston era un sitio cada vez más grande. A saber cuántas vías habría allí o lo fácil que sería que una banda de ladrones de trenes pasara inadvertida.
Antonio manejaba sobre todo ganado, llevaba rebaños de Texas al sur, donde los embarcaban para Cuba, aunque también pasaba de contrabando casi de todo de una orilla a otra del río, desde tequila rumbo al norte hasta algodón rumbo al sur, y armas en todas las direcciones. Pero no le gustaba adentrarse en Estados Unidos más allá de Laredo. Lo buscaban por robo de ganado y de caballos, contrabando, corte de cercas, asesinato y una decena más de cargos entresacados de los carteles de se busca de otros bandidos y atribuidos a su persona por la creencia de que «son todos por el estilo». Y aun así, el anhelo del tesoro, del juego, del momento inquietante de abrir la puerta corredera del vagón de carga y vislumbrar lo que había dentro no remitía.
El jefe de estación no tenía claro lo que llevaba el tren. Le había hablado de oro y de máscaras toltecas, restos culturales de los indígenas muertos hacía siglos. Las joyas de oro sería complicado llevárselas. La última persona que había tenido oro en Dorado había sido su propia madre y había heredado una suma ridícula. Pero a Antonio le gustaban los retos. Y el jefe de estación le había mencionado algo en concreto que había hecho que le sudaran las palmas de las manos: varios cajones de monturas de Hermosillo, las mejores que se habían hecho nunca. «Si el cabrón de Cortés hubiera cruzado el océano a caballo, su culo habría descansado en una de esas bellezas», le había dicho el jefe de estación.
Fue la idea de Cortés y aquellas sillas de montar lo que empezó a resonarle a Antonio en la cabeza ya de vuelta en Dorado, donde vivía con su esposa, Jesusa, sus dos hijos, Nicolás y la pequeña Aura, y su hermano menor, Hugo. Pensó en las sillas mientras, tirando de sus mulas escuálidas, sembraba otra cosecha que se perdería por falta de agua. Por la noche, aquel pensamiento retumbó entre las paredes de adobe de su jacal cuando, después de reprender a los niños para que se durmieran, Jesusa se metió en la cama de espaldas a él y se lo quitó de encima dándole patadas con sus talones huesudos. La idea le tiró de las perneras de los pantalones mientras arrastraba los pies por el camino trillado que conducía desde el jacal, situado en el extremo de una pendiente en el borde meridional de las tierras de los Sonoro, mirando a Texas, hasta el río donde cogía agua para las cabras. Era una rodera que trazaba un círculo perfecto desde el jacal hasta la orilla, el corral de las cabras y de nuevo la casa. «Un hombre está en guerra con todo —se dijo—, hasta con el propio tiempo», que, según sospechaba cada vez más, no avanzaba en línea recta, sino en espiral, de forma que vivía una y otra vez los mismos momentos de su existencia: plantar, beber, pelearse con Jesusa, los niños, las cabras, el maíz pálido, las furcias, las cabras, su escopeta de dos cañones repiqueteando contra la pared cada vez que cerraba de golpe la puerta de su casa. Acababa de cumplir los treinta años; no tendría que saber ya cómo sería su vida a los sesenta. Le parecía que había vivido ya todos los días hasta tal punto que ni recordaba si había hecho algo el lunes o el domingo o hacía un mes o un año. Había nacido trescientos años tarde, decidió. Tendría que haber navegado con Hernán Cortés, con una espada larga incrustada de rubíes ceñida a la cadera. Habría arrollado la selva vestido con una armadura, agitando una nidada de cabezas de animales ante los sacerdotes del templo y llenando cofres con oro suficiente para comprar la entrada a cincuenta cielos. Un hombre de su carácter no debería verse sometido a la tiranía diaria de la vida doméstica más de lo que podía esperarse que un jaguar tirase de un arado. Debía encontrar ese tren tanto por lo que contenía como por lo que simbolizaba, algo que aún no era capaz de verbalizar, pero que comprendía nada menos que su hombría, su libertad y su derecho divino.
Hugo, en cambio, llevaba bien el peso de la vida doméstica. Se había mudado al pequeño jacal con Antonio, Jesusa y los niños cuando el techo de la mansión blanca de su abuelo se había desplomado por fin. Encontrándose de pronto sin un centavo en aquel mundo caluroso y hambriento, tras haberse invertido el último dinero de los Sonoro en su educación en Monterrey, Hugo no tardó en darse cuenta de que su conocimiento de la antigua filosofía griega y del catolicismo no se materializaría en ternera que llevar a la mesa y de que ninguna mujer se casaría jamás con un hombre que no tenía ni callos ni pelo. Así que se fue a vivir con Antonio y su familia, y ayudaba a su cuñada a recoger huevos y tapar agujeros, y enseñaba a Nicolás las letras y la aritmética.
A Antonio y a Hugo los habían criado como hermanos, pero, en realidad, no compartían la misma sangre. Antonio era la última persona viva que sabía que su madre había atropellado a una mujer con su carruaje y que una criada indignada la había obligado a adoptar al pequeño de la muerta. Aunque de niño Antonio había tolerado sin más al bebé, con el tiempo le cogió cariño, y la mayor prueba de ello era que seguía dejándole pensar que era un Sonoro. ¿Qué mejor regalo podía hacerle que un apellido ilustre? Sin embargo, viviendo allí apretados, la realidad era cada vez más obvia, porque el confinamiento y la desesperación ponían de relieve sus diferencias.
Unas semanas después de enterarse de lo del tren, Antonio entró furibundo en el jacal y le dio una patada tan fuerte a la solitaria mesa que esta se volcó y le golpeó en la cara. Hugo estaba sentado en el suelo, moliendo maíz en un metate, y lo miró con una sonrisita mal disimulada.
—Me da que algo te perturba —dijo.
Antonio pudo entrever el contorno de un libro por debajo de la camisa de Hugo.
—Tú a lo tuyo o te tiro ese libro al fuego —le contestó. Y luego, porque aquella era su casa, maldita sea, y él aún era dueño de algo, añadió—: Y después te tiro a ti.
Hugo sacó el libro de debajo de la camisa, lo dejó en el suelo y se inclinó de nuevo sobre el metate.
—Más te valdría olvidarlo. Que nadie quiera ir contigo parece un mal presagio.
Antonio se mordió el carrillo. La semana anterior había sabido que su deseo de asaltar aquel tren no era compartido. Había abordado a todos los contrabandistas de Dorado y todos, absolutamente todos, le habían dicho que no. Demasiado lejos, demasiado peligroso, las recompensas demasiado inciertas. «Que se queden esas máscaras indígenas los blancos —le había dicho un bandido—. Total, están malditas». El hombre al que había visitado esa tarde, un bruto grande con el que había comido gusanos y hormigas en una ocasión mientras se escondían de los apaches, había llegado al punto de fingir un súbito interés en la agricultura.
—Tengo que cuidar de mi familia —le había dicho el tipo—. ¿Por qué no haces lo mismo?
Al verlo rascar la tierra pálida con un azadón herrumbroso como el pollo que busca un grano de maíz olvidado, Antonio le había escupido en el pie.
—Aún puedo mantenerme erguido, aunque los demás os dobleguéis.
El hombre había esperado a que subiera al caballo para contestarle:
—La gente habla. —Antonio lo había mirado furioso desde debajo del sombrero—. Dicen que son los carrizos, que son ellos los que impiden que llueva. —Bajo la luz incansable del sol, el rostro de Antonio era oscuridad—. Ve a Texas si quieres, pero llévate también a tu familia.
Jesusa irrumpió en el jacal, con Aura a la espalda, envuelta en el rebozo de color rojo intenso. Estaba demacrada por el calor, el agotamiento y la falta de hidratación. Soltó una cesta en el suelo. Seis membrillos pequeños y descoloridos salieron rodando de ella.
—Apenas llega para un tarro —dijo, mirando asqueada la cosecha de la temporada.
Se descolgó a Aura de la espalda y la plantó en los brazos de Antonio mientras ella, sin mediar palabra, recogía los membrillos y empezaba a prepararlos para mermelada. La pequeña se alborotó de pronto y su padre le ofreció el nudillo para que lo chupara.
—Mírame las faldas —continuó Jesusa, y se sacudió el triste vestido marrón, que asía fuerte con los puños—. Están secas. He ido a refrescarme al río y el agua no me llega ni al dobladillo.
El río había ido mermando todo el año. No tardaría en secarse del todo, y nadie sabía cuándo volvería a llenarse.
—Podemos excavar otro pozo —terció Antonio—. Probar en otro sitio. Puedo volver a la mansión, echar un vistazo por si aún queda algo que pueda venderse.
Dicho eso, cerró la boca, porque los dos sabían que no quedaban otros sitios donde probar a abrir pozos, ni otra cosa que fantasmas en la mansión.
Hugo, siempre de lo más inoportuno con sus comentarios, dijo:
—He leído que hay un hombre en Francia que ha estado mandando globos a las nubes para ver si podía estimularlas para que produzcan lluvia. Es fascinante que...
Jesusa mascullaba algo por lo bajo. Las cejas oscuras se le habían juntado en una sola línea negra que le cruzaba el rostro y la hacía parecer muy joven. Antonio vio a su esposa trajinar furibunda, dejando con rabia las cucharillas en la mesa, volcando una cesta medio llena de patatas deformes.
—Dilo en alto, maldita sea —le soltó por fin—. En esta casa no hay secretos.
—Hectáreas y hectáreas hasta donde se pierde la vista —dijo Jesusa más alto y sin levantar los ojos de su trabajo— y lo dejas todo abandonado como un jornalero imbécil mientras que a nosotros no nos queda más que una parcelita en la que no se puede cultivar nada...
—Vaya, eso no me lo habías dicho nunca —replicó Antonio—. Por favor, cuéntame que pensabas que te casabas con un patrón rico y luego resultó que no tenía nada.
—Y todas las veces que, al pasar por delante de la mansión blanca de niña, pensé que los agujeros del tejado podían arreglarse...
—Mil disculpas, princesa, por no querer criar a nuestros hijos en una casa repleta de malos recuerdos.
—Todos me decían que no me casara contigo, que los fantasmas de esos indígenas muertos me perseguirían en sueños y, Dios me perdone, qué razón tenían...
—Me tienes confundido: ¿son los indígenas muertos los que te han arruinado la vida o yo?
—Pero eras guapo y divertido. Cantabas...
—Sigo siendo guapo, chamaca, que no se te olvide.
—Mi madre amenazó con tirarse del tejado de la iglesia...
—Tu madre no cumplió una promesa en toda su vida.
—Hoy, encaramada al membrillo, cuando iba de rama en rama y todo estaba muerto o seco, me he dicho: «¿Por qué, Dios mío?». Le he preguntado a la Virgen María...
—Hugo, ¿tú sabías que yo controlo la lluvia? Yo solito, Antonio Sonoro, soy responsable de que las nubes se abran o se cierren. Ya te digo que, si pudiera, inundaría este agujero infernal. Lo mandaría al fondo de un lago.
—Y tengo miedo, que Dios me asista: temo por los niños, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y...
Hugo ya hacía rato que había dejado de fingir que molía el grano de maíz y, con escaso convencimiento, se había ofrecido a viajar a Matamoros y buscar algunos alumnos a los que dar clases, pero todos sabían que no iba a hacerlo, así que tanto Antonio como Jesusa le dijeron que cerrara el pico y siguiera trabajando.
—Y ahora te quieres largar a perseguir un tren. —Jesusa se había dado la vuelta y amenazaba a Antonio con el dedo índice, brillante del jugo de la fruta—. ¿Qué clase de codicia llevas dentro que serías capaz de dejarnos morir de hambre mientras tú vives una aventura?
Antonio le lanzó una mirada asesina por encima de la cabecita del bebé.
—Hay hombres que han matado a su mujeres por insolencias menores que esa.
Al oír aquello, Jesusa se limitó a echarse el rebozo raído por los hombros y menear la cabeza.
—Justo lo que todo el mundo esperaría.
—¿Tan ignorante eres que no ves que no me queda otra? —le dijo Antonio—: ¿Tan despiadada que me acusas de codicia sabiendo que lucho por salvarnos? —Se mordió fuerte el nudillo por no gritar y, para sorpresa suya, también por no llorar—. No hagas como que no lo sabes.
Jesusa arrugó el gesto en una expresión inescrutable que tenía algo de desesperación y de resignación, y a la vez de ternura. También ella parecía a punto de echarse a llorar, y Antonio le pasó la pequeña a Hugo y estrechó a Jesusa entre sus brazos, y le dolieron en el alma los cantos afilados de aquellos hombros y las medialunas grises que le bordeaban los ojos. Le besó el cuello y le susurró en la piel que lo iba a solucionar, que lo arreglaría todo. Ella se enjugó las lágrimas y le contestó que tenía que recoger los huevos y, antes de que Antonio pudiera protestar, abrió la puerta de un empujón y se la tragó la luz del sol.
Antonio volvió a coger en brazos a Aura y le dio una muñeca de trapo para que jugara con ella, y los dos hombres guardaron silencio mientras la pequeña balbucía y pegaba a su padre en el pecho con la muñeca.
—«Matrimonio y mortaja del cielo baja».
Hugo miró a Antonio con las cejas enarcadas, pero este se limitó a rascarse una picadura de pulga. El otro se aclaró la garganta como si se preparara para decir algo.
—Eeeh..., he estado practicando un poco en el chaparral con un arco y una flecha que encontré en la mansión. Es poca cosa, seguramente hecho para un chiquillo, pero lo he trabajado y no se me da nada mal si consigo situarme. El caso es que...
Antonio miró a Hugo con cierta aprensión. Sabía que aquello iba a pasar.
—No vas a ir a Houston. Te vas a quedar aquí, a ayudar a Jesusa.
—Sé montar —dijo Hugo—. Y cazar, un poco. Haré lo que me digas.
—Voy a robar un tren. Cuando necesite ayuda para tomar el té con la mujer del presidente, te aviso.
—No deberías ir solo.
—Muele el maíz.
Hugo parecía dolido, pero Antonio fingió que no le importaba, aún resentido por la discusión con Jesusa. La había decepcionado, y no le extrañaba. Nada más casarse, cuando se mudaron al jacal, él le dijo que era solo por un tiempo, que dejaría las peleas y los robos, arreglaría la mansión blanca y limpiaría los campos abandonados y, a machetazos, eliminaría de raíz la oscuridad y la historia allí amontonadas que ensombrecían su nueva vida. Y quizá tuviera intención de hacer eso y más, pero no había dinero con el que pagar las reparaciones, ni braceros que limpiaran el campo, ni bancos que le fiaran. Antonio nunca había creído en maldiciones ni en desgracias heredadas; vivía en una región pobre de un país pobre habitado por campesinos ignorantes, aprisionados por siglos de explotación, dirigidos por un gobierno corrupto y avaricioso, limitados por una potencia extranjera hostil sin respeto alguno por la paridad económica ni la soberanía nacional y lo bastante desafortunados como para haber sufrido una sequía prolongada. Aunque su abuelo hubiera asesinado a montones de indígenas, Antonio sabía que ni él ni el pueblo iban a estar peor por ese motivo.
Y por eso, después de pasarse meses volviendo a casa arañado, abrasado por el sol y escocido por las espinas del granjeno, habiendo conseguido arrancar solo unas hectáreas del denso sotobosque que se aferraba a las tierras de los Sonoro, estaba dispuesto a escapar como fuera. Cuando le propusieron sumarse al asalto a un pequeño rancho cercano a Zapata, no se lo pensó dos veces. Y así había logrado subsistir los últimos doce años, de asalto en asalto, solo que en cuanto se hacía con algún dinero, fuera lo que fuese, aparecían a su vera viudas y niños llorosos, tirándole de la ropa y suplicándole un poco de consideración. Cuando llegaba a casa, indefectiblemente, el puñadito de monedas que ponía en las manos de Jesusa no era más que calderilla, comparado con lo que habría querido darle. Aquel trabajo, aquel tren podría ser el dragón que custodiaba el tesoro. Le ensartaría la cabeza en un palo, llevaría a casa el tesoro y le concedería a Jesusa la paz que ella merecía.
—Te acompaño —repitió Hugo con el rostro comprimido y una línea fina instalada entre los ojos.
Pero Antonio ya había dicho lo que quería, y le apetecía un trago.
—No seas imbécil —contestó y, ablandándose un poco, añadió—: No te manches las manos, que a lo mejor terminas siendo tú quien nos saque de esta mierda.
Le pasó a la pequeña y se dirigió a la cantina con la esperanza de poder ordenar sus pensamientos.
Antonio pasó la semana siguiente en la cantina, bebiendo hasta el alba y durmiendo todo el día en una manta extendida en el suelo del almacén. Una noche para ordenar sus pensamientos se había convertido en dos noches para dormir la mona de la primera, y al final había optado por quedarse allí, porque prefería el discreto tintineo de los vasos, el murmullo de la conversación, el estante ordenado de las botellas y los movimientos pacientes del cantinero al servir, lavar, secar... que los múltiples fracasos, reales y previstos, que lo aguardaban en casa. Mantenía discusiones mentales con Jesusa, y las disputas se agravaban con cada trago, y luego pasaba las mañanas medio borracho, imaginando la cara de ella cuando le pusiera una cadena de oro al cuello y anillos de oro en todos y cada uno de sus dedos maltratados por el trabajo.
Al séptimo día, hizo el largo viaje de Dorado a su jacal por el pueblecito convertido en isla. La torre de la iglesia, en el centro del pueblo, se alzaba en cuatro alturas de un neogótico en su día imponente, un edificio de ladrillo y piedra rematado por un campanario abandonado de azulejos rojos, muchos de los cuales se habían desprendido y hecho pedazos hacía decenios. Los otros edificios del pueblo se distribuían en torno a la iglesia, y las casas bajas, muy juntas, construidas al estilo europeo, se extendían hasta casi los márgenes del río, y de sus colores, en su día alegres (verde rana, salmón, miel y zafiro), solo se veían algunos restos, como si el pueblo se estuviera olvidando de sí mismo, sucumbiendo a la necesidad imperiosa de engullir su existencia, de dejar que su nombre, Dorado, se alzara serpentino al cielo como una columna de humo y desapareciera.
Antonio recorrió a pie el pueblo, pasó por las últimas casas y por las colinas que alojaban el cementerio, y siguió hasta el comienzo de las tierras de los Sonoro. Al salir airado de la casa, iba tan absorto en sus pensamientos que se había dejado el machete y tuvo que servirse de la navaja y de una rama larga para abrirse paso por el denso chaparral, cuyos árboles parecían haberse arrimado de pronto unos a otros para crear una fortificación botánica alrededor de la finca. Hubo un tiempo, mucho antes de que él naciera, en que esas tierras habían sido amplios maizales y campos de sandías, extensos prados para el ganado, pero, cuando era un crío, todo se había vuelto ya silvestre y estaba en barbecho. Como le había dicho a Jesusa un millar de veces, si las cosechas no prosperaban, ¿de qué servía tener más? Daba igual. Le construiría una casa nueva. Hasta podían mudarse al continente si ella quería. Antonio llenaría su casa de platos de porcelana y sábanas limpias. ¿Que nadie quería ayudarlo?, ¿y qué? Tampoco nadie le reclamaría el botín. Se detuvo y se apoyó en un árbol para vomitar. Había estado en peor forma otras veces antes de empezar un nuevo trabajo. Además, mejor solo. Sería visto y no visto, rápido y fácil. Dos caballos, cuatro mulas. Si alguien lo paraba por el camino, relajaría el gesto y diría en un inglés espantoso: «¿Me quiere comprar el burro, señor? Pues adelante».
Cuando llegó al jacal, se sorprendió y se consternó al comprobar que todo estaba en orden. Las cabras bebían del abrevadero, los caballos pastaban en el campo seco... Incluso vio que Jesusa había reparado un poste de la valla que una de las mulas había tumbado de una coz hacía un mes.
Nicolás estaba sentado a la puerta de la casa desollando una ardilla, y tenía otros dos cuerpos moteados y marrones al lado, encima de un tocón de árbol. Miró a su padre sin decir nada y siguió peleándose con la piel del animal.
—Empieza por las patas —le dijo Antonio—. Has comenzado por el lomo como si fuera un conejo, pero con las ardillas se empieza por las patas.
—Pensábamos que te habías ido ya —contestó Nicolás con visible resentimiento, aunque le dio la vuelta a la ardilla y le clavó el cuchillo justo por debajo de la pata.
—¿Dónde está tu madre?
El chico señaló con el cuchillo al gallinero y justo entonces salió Jesusa al patio esparciendo maíz para las ruidosas gallinas. Se puso bien el rebozo rojo por los hombros y, con los brazos en jarras, parecía un pájaro flaco, de cuerpo marrón y alas rojas. Le lanzó una mirada incisiva a su marido, que se tambaleaba, y, a continuación, se agachó para meterse en el gallinero.
—Nos tienes que dejar la escopeta —le dijo el chiquillo, y cuando Antonio miró a su hijo, le vio sobre el labio superior el primer vello de color castaño claro, que más que hombría parecía suciedad—. Ahora yo soy el hombre de la casa —añadió y, en silencio, coincidieron los dos en que a Nicolás se le daría mejor que a Hugo defender a la familia.
Antonio se lio un cigarrillo, lo encendió y luego, después de pensárselo un momento, se lo quitó de la boca y se lo ofreció al muchacho. Nicolás le dio una calada corta y profunda, y exhaló el humo al cielo azul de la mañana, como si hubiera estado esperando aquel cigarrillo toda la vida.
—Confío en estar de vuelta dentro de un mes —le dijo Antonio a Jesusa, que se había asomado al gallinero a recoger los huevos.
—Pensaba que ya te habías ido —replicó ella, dándole a su marido la espalda y el trasero escurrido—. Ya ves que nos las apañamos bien sin ti.
Tenía el cuerpo doblado formando una ele perfecta para llegar a los huevos del fondo, y bajo los pliegues generosos de la falda, se ocultaba su contorno firme. Aprovechando la ocasión, Antonio se arrimó a ella y le pasó las manos en las caderas. Jesusa se apretó contra él, se restregó en su cuerpo y Antonio la sacó del gallinero, la hizo girarse y la besó con tal ferocidad que esperaba que le flaquearan las piernas y el peso de su amor la hiciera derrumbarse. Instantes después, cuando estaban en el jacal, Jesusa sentada a horcajadas en el regazo de Antonio, recogiéndose el pelo para que él le viera los labios gruesos y los ojos fervientes mientras hacían el amor, le preguntó si aún pensaba marcharse.
—¿Crees que voy a dejar que te largues? —le preguntó, con un brillo perverso en los ojos—. ¿Que me vas a poder dejar?
Le tiró tan fuerte del pelo que lo dejó mirando a una grieta del techo en forma de gaviota. Antonio no contestó, por no estropear el momento con la verdad.
Cuando terminaron y Jesusa volvió a ponerse la blusa, Antonio cogió un morral y empezó a meter en él lo que iba a necesitar, pero paró y se agachó al ver que ella le tiraba una taza hecha de barro a la cabeza.
—¡Hijo de puta! —le gritó—. ¡Cobarde!
—¿Qué haces? —respondió él, también a gritos, cogiendo uno de los trozos más grandes de la taza rota y tirándolo lo bastante cerca de Jesusa como para que ella se acobardara, pero no lo bastante como para darle—. Ya te dije que me iba.
—¡Quiero que busques un trabajo! Que nos hagas una casa lo bastante grande y cuides de nosotros como corresponde. Madre mía, te crees un caballero andante como... como...
—Como don Quijote —sugirió Antonio con sequedad, lamentando de pronto las noches en que le había leído aquel libro en voz alta a su mujer analfabeta.
—Un caballero andante como don Quijote —dijo ella, llevándose las manos a la cara en señal de desesperación. Luego lo miró con aquellos ojos que eran como dos aceitunas maduras—. Yo no creo que estés maldito —continuó—. Lo que pienso es que tienes miedo de ser como los demás: otro campesino. Creo que no soportas la idea de que tu vida esté aquí mismo, con nosotros.
Pero Antonio se había dado la vuelta y estaba preparándose de nuevo el morral.





























