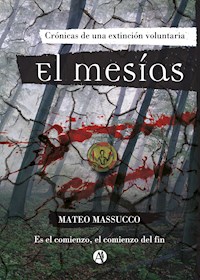Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Vanadis
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Estados Unidos, año 1899, un tren está listo para partir en un pequeño y viejo pueblo del Lejano Oeste. Un grupo de personas lo aborda, sin saber que ese viaje cambiará sus vidas para siempre. Un accidente. Un negocio ilegal. Un detective ambicioso que, junto a un joven oficial y una enigmática mujer, intentarán llegar a la verdad. Entrañables personajes que lucharán por subsistir contra una justicia corrupta, indios dispuestos a iniciar una revolución, una banda de criminales que tratará de silenciarlos y una sociedad que los abandona. Entre tormentos del pasado, facciones divididas, alianzas que se forjarán con sangre, amores que nacen y traiciones infames, cada uno deberá seguir su propio camino para llegar a la verdad y salir con vida. Nadie estaba en ese tren por casualidad. La línea entre el bien y el mal es difusa, y todos guardan sus secretos en medio de una guerra en la que el amor y la lealtad son las armas más letales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dirección editorial: Natalia Hatt
Corrección: Julieta Carrizo
Diseño de cubierta: Kramer H.
Diseño interior: Nadín Velázquez
Massucco, Mateo
El tren que nunca llegó / Mateo Massucco. - 1a ed. - Crespo : Vanadis, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-48061-0-9
1. Narrativa Argentina. 2. Literatura Juvenil. 3. Novelas de Misterio. I. Título.
CDD A863.9283
© 2021 Mateo Massucco
© 2021 Editorial Vanadis
www.editorialvanadis.com
Todos los derechos reservados. Prohibidos, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción total o parcial de esta obra, el almacenamiento o transmisión por cualquier medio las fotocopias o cualquier otra forma de cesión de la obra sin previa autorización escrita de la editorial.
Distribuido por Bookwire.
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723.
Vieytes 1254, Crespo, Entre Ríos. Abril de 2021.
Dedicado a Roberto Julio Marcos y Alcira Irma Garcia Labandal
Parte I
Sorpresas del destino
CAPÍTULO 1
1899, Estados Unidos, Lejano Oeste.
Como todas las mañanas, en el antiguo pueblo de Beverly, las calles volvían a poblarse, y no solo por hombres trabajadores. Gallinas, perros hambrientos y gatos agotados de danzar en los techos, caminaban entre las personas como fantasmas, hundiendo sus patas en el barro frío.
La cantina abría sus puertas y las prostitutas salían en busca de clientes solteros o despechados, pero que quisieran divertirse un rato entre tanto esfuerzo y angustia.
Los primeros músicos se aparecían en las veredas y empezaban a acompañar la bella mañana con sus alegres melodías, esperando que cayeran monedas dentro de sus sombreros.
El carnicero volvía a disputarse con los perros por un pedazo de carne que acababan de robar de su local; mientras en la armería, las persianas se abrían y dejaban al descubierto relucientes y aterradoras armas.
La mayoría de los niños salían de sus casas, desesperados por jugar con sus espadas de cartón o ver al anciano del establo sacar los primeros caballos al sol. Pero otros yacían en las esquinas y repetían a gritos: «Nuevas Noticias», mientras mantenían una enorme pila de periódicos entre sus brazos.
Antes del mediodía ya había dos o tres hombres dormidos sobre las mesas de la cantina, balbuceando en un plácido sueño.
El Sheriff David Gagnon se encontraba sentado en su silla a la salida de la comisaría. Con su cigarro entre manos, observaba atento a quienes pasaban por las calles. Esperaba cualquier delito para así poder desenfundar su revólver y sentirse un héroe como siempre había querido, pero en el último tiempo, desde que los indios y el clan de los O’ Kelly eran buscados y las calles se llenaban de papeles con sus rostros horrorosos, todo yacía en calma. Al aparecer, tanto los rebeldes de piel morena como los forajidos habían decidido mantenerse alejados de cualquier nuevo conflicto, temían que las autoridades los encontraran y los colgaran al igual que al pobre de Li. Lo habían ahorcado hacía ya dos días por haber querido robar una diligencia camino al pueblo de Wang, pero su cuerpo inerte aún seguía ahí, colgando como un péndulo, sin moverse solo a menos que uno que otro cuervo llegara para servirse un platillo.
En la estación de tren, la cual rara vez se veía vacía, sentada en un banco con un bello vestido de percal, se encontraba una joven y espléndida mujer. Con sus ojos claros observaba su alrededor con temor. Se podía notar que estaba un tanto nerviosa debido a sus repetidos movimientos; jugaba con su corto cabello rubio o acomodaba el sombrero deslumbrante que cubría parte de su cabeza. Entre sus manos, llevaba un libro y un lápiz, y cada cierto tiempo, bajaba su mirada hacia ellos y comenzaba a escribir con la delicadeza con la que un pintor recorre su obra con el pincel.
De pronto, un hombre se sentó a su lado. De cabello rubio y una gran sonrisa el caballero le clavó la mirada y le tendió una mano.
—Una linda mañana —exclamó el desconocido, pero la joven mujer solo respondió con una mirada desconcertada—. Disculpe, que mal educado, no me he presentado como corresponde a un caballero —agregó al oír el silencio de quien yacía a su lado—. Soy Matthew Tremblay. ¿Y usted es?
—Soy Rose, Rose Smith —respondió la mujer, confundida.
—Un placer. —Matthew tomó su sobrero y se lo llevó contra el pecho, para luego tenderle la mano a la mujer, quien no le devolvió el gesto—. Bueno, veo que no es de por aquí.
—No, ni me gustaría serlo, señor Tremblay. Soy de la ciudad de Roy. Solo quiero regresar a mi hogar —contestó la señorita Smith, sin dirigirle la mirada.
—¡No me diga! —exclamó Matthew con una gran sonrisa—. Pues yo también estoy esperando el siguiente tren a Roy.
—¿Y por qué se dirige a Roy, señor Tremblay? —preguntó sin perder su seriedad.
—Asuntos laborales. Pero usted, ¿por qué está aquí, en Beverly?
—Soy escritora, señor Tremblay. Un escritor necesita alejarse de los ruidos de la ciudad ya que su mejor compañía es el silencio, y yo vine a Beverly creyendo que encontraría paz para escribir mi próxima novela—. Rose guardó el libro en el interior de su cartera, al igual que el lápiz.
—¡Increíble! Quién diría que una escritora y un simple hombre se cruzarían en una estación de tren en el maldito pueblo de Beverly.
—Pues yo no fui hecha para esto, para la vida de campo, las granjas y demás. Soy una joven de buena familia, mi apellido es honrado en Roy, mi padre tuvo control del puerto años atrás. Somos una familia de bien, señor Tremblay, y usted lo ha dicho, es solo un simple hombre, un campesino. Y si piensa que podrá propasarse conmigo, lárguese ahora mismo, no busco eso de momento.
—Por favor, señorita Smith, no vine buscando eso. Solo la vi aquí sola. Es raro que la estación esté tan poco poblada, ¿verdad? —preguntó Matthew, cordial.
—Puede ser, señor Tremblay, todo puede ser —respondió la joven al dirigir la mirada a una extraña mujer que, envuelta en un costoso abrigo de piel de oso, delgada y con un cigarro entre sus labios rojos, esperaba la llegada del tren al igual que ellos.
De pronto, un mexicano que yacía sentado contra la pared con su larga barba y cabello, y su gran sombrero, comenzó a tocar la guitarra que llevaba entre sus manos. La marcha fúnebre se apoderó de la estación y la pobre señorita Smith comenzó a sentirse incómoda y nerviosa. Un aire de tensión los ahogó a todos allí dentro.
Las puertas de la estación se abrieron y un misterioso hombre ingresó junto a su ayudante. Ambos, vestidos con elegantes trajes negros, arrastraban a un joven indio, el cual solo llevaba cubiertas sus partes íntimas. El supuesto cazarrecompensas, tras acariciar su bigote y apagar la pipa, tendió la cadena que amarraba las manos del prisionero a su ayudante, para luego sacarse el abrigo negro de piel de oso que llevaba puesto. La mujer que también esperaba en la estación, al ver que el abrigo de aquel anciano se parecía al suyo, arrojó el cigarro al piso y le clavó la mirada, indignada
Un muchacho de unos treinta años llegó seguido por su pequeño hijo y su mujer. Los tres se quedaron junto a la puerta, murmurando. Segundos después, un hombre robusto y vestido de cazador atravesó la misma puerta, recorrió el lugar con la mirada, y se quedó a un lado de la familia.
—Bueno, ¿y por qué decidió regresar a Roy? —preguntó Matthew.
—Asuntos personales, señor Tremblay —respondió Rose con malhumor. Matthew prefirió cerrar la boca, pero no pudo evitar ver la pulsera de perlas que llevaba la mujer en su muñeca.
—¡Hijos de puta! —gritó el indio de repente. Todos dieron un salto y le dirigieron la mirada. El cazarrecompensas lo abofeteó.
—Cierra el pico, imbécil —susurró al oído del prisionero—. No quieres terminar como tu familia, ¿o sí?
El silencio volvió a apoderarse del lugar. Segundos después, el tren por fin llegó y una gran cantidad de personas ingresaron a la estación a toda velocidad, desesperados por subir primeros y ocupar los mejores lugares. Rose y Matthew se pusieron de pie, se escabulleron entre la muchedumbre y llegaron a una de las puertas del tren. Antes de ingresar, el hombre volteó y vio que los cazarrecompensas y el indio ya no estaban. Se quedó helado por unos segundos, pensante, y finalmente subió.
Rose tomó asiento junto a una ventana, pues planeaba disfrutar del paisaje en su regreso a la oscura y sucia ciudad. Matthew apareció a su lado e intentó sorprenderla, pero la mujer ni se inmutó.
—¿Cómo se llama su novela, señorita Smith? —preguntó al sentarse a su lado.
—Sorpresas del destino —respondió la joven sin dejar de contemplar el exterior.
—Lindo nombre.
El tren se puso en marcha y, pronto, dejaron el pueblo de Beverly atrás para sumergirse en las bellas praderas, camino a las montañas nevadas, las cuales ocultaban la ciudad de Roy a sus pies.
El viaje sería largo, por lo que la mayoría de pasajeros se alistaron para dormir y caer en un profundo sueño; pero otros no, sus mentes no los dejaban descansar, y entre ellos, se encontraba Rose. La pobre no despegaba la mirada de la ventana mientras dejaba pasar el tiempo.
Una hora después todo en el exterior comenzó a tornarse blanco. Comenzaban a ingresar a las montañas nevadas. Una brisa fría recorrió a los pasajeros, muchos de los cuales descansaban en sus asientos.
Matthew yacía dormido plácidamente junto a Rose, y sus ronquidos lo confirmaban, pero, al acomodarse y ponerse de costado en el asiento, un revólver cayó de su cinturón. Rose soltó un grito y el hombre despertó de un salto.
—¿Qué sucedió? —preguntó, confundido.
—¿Qué hace con un maldito revólver? —preguntó la mujer, y señaló el arma que yacía en el suelo. Algunos pasajeros la contemplaban desconcertados por haberlos despertado de su sueño. Matthew se agachó con rapidez y guardó el arma—. ¿Qué hace con un revólver, señor Tremblay? —preguntó otra vez, con tono amenazante.
—Protección, señorita Smith. Uno nunca sabe cuándo tiene un enemigo cerca—respondió Matthew con una sonrisa en su rostro—. ¡Oh! Veo que ya llegamos a la nieve. Que belleza —agregó al dirigir la mirada a la ventana. De pronto, el mexicano comenzó a tocar de nuevo la marcha fúnebre con su guitarra. Un negro se puso de pie enfurecido y se aproximó a él.
—Disculpe, muchos intentamos dormir —dijo, cordial. El mexicano continuó tocando sin hacerle caso. El negro, agotado, le arrebató la guitarra de las manos.
—¿Qué mierda hace? ¿Encima que lo dejaron subir ¿cree que tiene derecho a hacerme guardar silencio? —preguntó el mexicano. Se levantó de su asiento y lo empujó. Ambos hombres comenzaron a discutir, mientras la mujer del abrigo de oso se ponía de pie y se dirigía a la salida del vagón. En el camino, se cruzó con el pequeño niño que corría al lado contrario mientras su padre lo llamaba desde su respectivo asiento. De pronto, la puerta del vagón se abrió y el indio ingresó corriendo, seguido por los dos cazarrecompensas que desenfundaron sus armas y le apuntaron.
—¡Alto! —ordenó el más anciano. Todos los pasajeros soltaron un grito y bajaron sus cabezas. En un abrir y cerrar de ojos, el tren descarriló y se oyó una explosión. La nieve se llenó de cristales, pedazos de los vagones y cuerpos humanos, y perdió su blancura al teñirse de rojo.
•
El pueblo de Beverly permanecía de luto. Pronto la noticia llegó a toda la región y los periódicos llevaban el título de «Tren desaparecido». Nadie sabía dónde se encontraba, solo que no había llegado a destino, ni a ningún otro lugar. Para muchos el tren se había borrado de la faz de la tierra, había dejado de existir; es más, jamás había existido.
El sacerdote del pueblo organizó una misa para pedir a dios que los ayudara a encontrar a los desaparecidos. Aquella mañana lluviosa después del accidente, una muchedumbre se reunió frente a la puerta de la iglesia. Entre ellos, se encontraba el alcalde, un hombre obeso, de lentes y vestido de forma elegante, pero con colores un tanto llamativos. En sus ojos, se veía el reflejo del demonio. Una caja de secretos se resguardaba en su corazón. Pronto, un sujeto de mediana edad, canoso, delgado y con una mirada penetrante, apareció tras el alcalde, que volteó con su paraguas en la mano.
—Señor Morton, quién diría que volveríamos a encontrarnos —dijo el alcalde con una sonrisa.
—Un placer volver a verlo, mi querido amigo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué me llamó a mí y no dejó todo en manos del Sheriff Gagnon? —preguntó Morton.
—Detective Morton, mi querido y viejo amigo, ¿de verdad crees en que el tren se esfumó?
—No, señor Lam, no creo en cuentos de hadas —respondió Morton con seriedad.
—Pues, algo ha pasado, y creo que es más grande de lo que parece.
—No lo sé, Lam. Lo único que sé es que a usted no le importa esa gente, le importa lo que había en los vagones del tren. ¿De qué cargamento estamos hablando? ¿Armas? ¿Alcohol? ¿Putas? ¿Indios? —preguntó Morton con tono desafiante—. Conozco sus trucos, fuimos amigos por largo tiempo, Lam, pero desde que me removiste de mi cargo en el gobierno por temor a que abriera la boca, soy tu enemigo. Sé que usted trafica y utiliza los trenes de pasajeros para que la mercadería pase desapercibida. Bien, ¿qué mierda llevaba ese tren? —inquirió de nuevo, pero el alcalde guardó silencio—. Tomaré el caso por ellos, por esa pobre gente, no por usted.
De pronto, una mujer vestida de negro y con un paraguas entre las manos se aproximó e interrumpió la charla.
—Disculpe, no pude evitar oír que usted tomará el caso, señor Morton.
—Así es ¿Quién es usted y por qué pregunta?
—Soy Laurence Tremblay, mi marido desapareció junto a toda esa gente, y me gustaría ser su ayudante en esta investigación.
El detective guardó silencio por unos segundos, para luego dirigirle la mirada.
—¿Sabe cabalgar? —cuestionó.
•
En medio de las montañas heladas, en la fría nieve, pisadas humanas se perdían entre los árboles. Matthew Tremblay caminaba ensangrentado y dolido, y en sus brazos cargaba con Rose Smith, que yacía inconsciente. De repente, oyó el cargador de un arma y, al voltear, se topó frente a frente con el mayor de los cazarrecompensas, el anciano del abrigo negro, que le apuntaba con su revólver en la frente.
—¡Buh! —exclamó el anciano con una sonrisa burlona—. ¿A dónde creíste que irías?
Mientras, Morton, Laurence, y una gran cantidad de oficiales, se alistaban con sus caballos para marchar rumbo a las montañas nevadas. Estaban dispuestos a llegar al fondo de la situación. Un tren no desaparece de la noche a la mañana, y tal como había dicho el alcalde Lam, esto era algo grande. Pero a Morton eso no le importaba, llegaría a la verdad, cayera quien cayera. Mientras tanto, tendrían que sobrevivir en medio de las solitarias montañas heladas y llenas de secretos.
Condenados a muerte
CAPÍTULO 2
La nieve helada caía sobre los cadáveres que yacían en el suelo, descansando en un eterno y profundo sueño; llenos de cristales, sangre, metales, valijas, bolsos y ropajes. El terreno de un bosque solitario estaba repleto de objetos que habían caído del interior del tren. Tres de los vagones habían volcado, uno había sido consumido por una llama ardiente, y otros tres se habían desplazado por la nieve hasta chocar con los árboles blancos.
—¿Qui... quién es u… usted? —preguntó Matthew. Temía que el anciano abriera fuego.
—Soy el agente y cazarrecompensas James Bush. Junto a mi querido ayudante, el señor Thompson, llevábamos un indio a la prisión de Roy. Pero, ¡vaya sorpresa! Cuando recuperamos la consciencia después del accidente, esta misma mañana, el puto indio ya no estaba. Ahora vengo a encontrarme con usted en este maldito bosque, ¡qué coincidencia! ¿Dónde está el indio? ¿Fue esto un atentado para liberarlo? —preguntó al colocar su dedo en el gatillo. Matthew estaba helado, las palabras no salían de su boca—. ¡Hable! —ordenó Bush.
—No sé de qué me habla. No he visto a su maldito indio, solo intento salvar la vida de esta mujer. También desperté esta mañana —se defendió el hombre.
—Pues no lo creo, porque cuando yo desperté usted no estaba—. Bush sostuvo su arma con fuerza y mantuvo la mira centrada en la frente de su oponente.
—Por favor, no dispare. No sé de qué me habla —suplicó Matthew. Su corazón latía a máxima velocidad, como si quisiera escapar del interior de su cuerpo. De pronto, se oyó un disparo.
Morton, Laurence y los oficiales, cabalgaban por la pradera en dirección a las montañas heladas. Llevaban numerosas provisiones para el viaje. Tras el detective, doce de los mejores hombres del alcalde seguían con atención sus movimientos. El plan era recorrer las montañas heladas en busca del tren. Morton creía que este podía esconderse en algún lugar de aquella área, pero debían apurarse, porque si alguno de los supervivientes seguía con vida, moriría a causa de las bajas temperaturas o por los depredadores que recorrían esos lares en busca de alimento fresco.
—¿Por qué decidió venir, señorita Tremblay? —preguntó Morton.
—Porque usted es enviado por el alcalde, y no confío en los hombres del alcalde —respondió desde su caballo, el cual galopaba a la par que el detective.
—Yo no soy un hombre del alcalde, señorita Tremblay —dijo tras soltar una carcajada.
—Eso dicen todos, pero se venden por dinero como putas.
—Pues, yo no soy de esos. Con el alcalde Lam tuve una gran amistad, pero me traicionó, señorita Tremblay.
—¿Y entonces qué hace aquí? —cuestionó Laurence, confundida.
—El alcalde trafica mercadería en este tipo de trenes. Si encontramos al tren y sus pasajeros, encontramos la mercadería.
—¿Y qué planea hacer si eso llega a suceder?
—Haré mi trabajo y quitaré el velo que oculta los sucios negocios del alcalde. Toda la región sabrá su secreto y, lo más probable, es que lo saquen de su puesto y vaya prisión. En fin, me vengaré, señorita Tremblay, pero ahora debemos encontrar a su esposo y los demás pasajeros.
—¿Cree que están con vida? —preguntó Laurence con los ojos llenos de lágrimas.
—¿Usted lo cree?
—Pues sí —respondió al secarse las lágrimas con una de sus manos, mientras que con la otra sostenía las riendas del caballo.
—Entonces yo también, señorita Tremblay. Yo también.
•
En medio de las montañas, en el frío bosque, Matthew corría cargando a Rose. A su lado iba Bush con el revólver entre sus manos. Se detuvieron al toparse con el mexicano que apuntaba con una Derringer al pobre Thompson. Este yacía sobre la nieve y suplicaba al supuesto músico por su vida. De inmediato, al ver la escena, Bush apuntó al mexicano.
—¡Las manos arriba! —ordenó el cazarrecompensas, pero el mexicano no le hizo caso—. No me obligue a disparar.
—Su maldito compañero empezó, wey. Yo solo caminaba por el bosque cuando me apuntó con esa chingada—. Señaló un fusil Winchester que se ocultaba entre la nieve—. Antes de que pregunte usted también, no, no vi a su puto indio, no lo conozco, no lo quiero, ni nada.
—Está bien. Solo suelte el arma y hablemos como personas civilizadas—. Bush enfundó su revólver. El mexicano hizo lo mismo con la Derringer.
Thompson se puso de pie con brusquedad y corrió hacia su fusil, pero antes de que pudiera tomarlo, alguien puso un pie sobre este y le apuntó en la cabeza con un revólver Schofiled.
—Quieto —susurró el hombre vestido de cazador, el mismo que Matthew había visto en la estación. Bush y el mexicano desenfundaron sus armas y apuntaron al recién llegado, que no despegaba la punta del caño de la cabeza de Thompson.
—Cuidadito, mijo —advirtió el mexicano—. Que, como me llamo Tadeo Sotelo, les meteré una bala en la cabeza a cada uno de ustedes.
—¡Todos tranquilos! Caballero, baje el arma —ordenó Bush al cazador, que respondió con una sonrisa.
—No voy a bajar nada, señor Bush. James Bush, ¿verdad? —inquirió con una mirada amenazante—. Y este debe ser su Sancho Panza, Arnold Thompson. ¡Pero si de cerca pareces un niño! ¿Por qué le sigues los pasos a esta escoria? —preguntó, refiriéndose a Bush.
—Disculpe, ¿nos conocemos? ¿Cuál es su nombre? —preguntó el cazarrecompensas.
—Soy Bruce Peterson, y Bob Peterson era mi hermano. El que usted encerró en prisión por dinero, ¡basura! —gritó furioso. El insulto retumbó en la zona y se perdió en la lejanía.
—Pues si su hermano está en prisión, es porque cometió un delito, señor Peterson. ¡Ahora suelte a mi compañero! El no merece esto —ordenó Bush, sin dejar de apuntarle.
—Qué curioso, ¿verdad? —dijo mientras colocaba el dedo sobre el gatillo—. No todos reciben su merecido, señor Bush.
De pronto, Rose abrió los ojos y clavó su mirada en Matthew, que aún la resguardaba en sus brazos. Luego, la mujer se soltó del agarre y bajó al piso. Con lentitud volteó y se encontró con aquellos tres hombres armados y uno a punto de ser asesinado. Soltó un grito y se ocultó tras Matthew.
—¡Despertó la bella durmiente! —bromeó Bruce Peterson con una gran sonrisa, sin dejar de apuntar al pobre Thompson.
—¿Qué es esto, señor Tremblay? —tartamudeó Rose, y mientras un escalofrío recorrió su cuerpo—. ¿Qué sucede?
—Descuida —respondió Matthew—. ¡Bajen las armas! Estamos en esto juntos, debemos buscar la forma de salir de aquí o moriremos congelados.
Todos guardaron silencio por unos segundos e intercambiaron miradas, pero cuando Bruce se decidió a bajar el arma, el negro salió de detrás de un árbol.
—No es buen momento para aparecer, ¿verdad? —dijo con las manos en alto. Tras él había una anciana obesa, la cual no paraba de temblar debido al frío.
—¿Y ustedes dos?, ¿también son pasajeros del tren? —preguntó Bush confundido.
—Así es —respondieron a coro. De repente, tras Bruce, apareció aquella familia que Matthew también había visto ingresar a la estación.
—¿Ustedes son pasajeros? —preguntó el padre.
—Sí —respondieron todos a coro.
—Necesitamos ayuda, mi mujer está herida —dijo preocupado.
—¿Cómo se llaman? —cuestionó Bush antes de aproximarse.
—Soy Clint, ella es Alice y el pequeño se llama Ed. Íbamos a Roy para empezar una nueva vida, pero parece que tendremos que esperar. ¿Alguien de aquí es médico? —Todos cruzaron miradas y ninguno respondió, hasta que el negro dio un paso adelante.
—Yo algo sé. Me llamo Bryson y mi padre fue médico. —Se aproximó a Alice—. ¿Qué sucedió?
—Un cristal se me clavó aquí. —La mujer bajó un poco su larga pollera azulada y dejó al descubierto su cintura. El negro limpió la sangre con la nieve helada e inspeccionó la herida.
—No es una herida demasiado profunda, señorita Alice. Estará bien, debe controlar que no se infecte.
El grito de una mujer rompió el silencio, parecía provenir del lugar en el que había ocurrido el accidente, por lo que todos comenzaron a correr hacia las vías.
—¡Ayuda! —gritaba una voz femenina con desesperación. Cuando el grupo llegó, se encontró con aquella mujer de la estación que vestía un abrigo de piel de oso. Yacía en el suelo, contra el techo de uno de los vagones que había volcado.
—¿Señorita, se encuentra bien? —Bush se aproximó.
—¿Quiénes son ustedes? —preguntó confundida.
—Pasajeros, igual que usted. Somos supervivientes del accidente —dijo el cazarrecompensas. La mujer soltó un suspiro.
—Menos mal que están aquí, creí que él y yo éramos los únicos supervivientes. —El mexicano la ayudó a ponerse de pie.
—¿Usted y quién más? —preguntó Matthew.
—Vi a un hombre bajar la colina, grité porque llevaba un revólver entre las manos y temí que me hiciera algo —Todos se miraron.
—¿Un hombre? —inquirió Bush, pensando que podría haber sido el indio. Matthew se alejó del grupo y se dirigió a donde la mujer había divisado a aquel sujeto, pero colina abajo solo yacía un vagón que, al desprenderse del resto, había caído allí y terminado chocando con un árbol. La niebla dificultaba la vista, pero estaba claro que no había nadie.
—Ahora está segura con nosotros ¿Cuál es su nombre? —dijo Bryson.
—Me llamo Sherlyn —respondió la bella y joven mujer. Intentó caminar, pero al pisar con su pie derecho, un fuerte dolor la atravesó.
—¿Qué sucede? ¿Se lastimó? —se preocupó Bush.
—Sí —comentó Sherlyn. Perdió la estabilidad y cayó sobre los brazos del mexicano.
—Thompson y Tadeo, carguen con la dama. Síganme todos, conozco un camino que puede llevarnos a Roy. Una vez cacé a un criminal en estas montañas, ¿Lo recuerdas, Arnold? —preguntó el cazarrecompensas a su ayudante. Bruce lo contemplaba con odio. Arnold Thompson y el mexicano accedieron y le tendieron la mano a Sherlyn.
—¿Y usted? ¿Cuál es su nombre? —preguntó Clint a la anciana, que mantenía distancia del grupo.
—Soy Annabelle Mitman, mi hermano es dueño del establo Mr. Mitman de Roy. Iba a visitarlo, pero veo que no llegaré—. Agachó la cabeza, con tristeza.
—Estaremos bien, los oficiales no tardarán en encontrarnos —dijo Clint con calma mientras resguardaba a su pequeño hijo entre sus brazos.
•
Morton cabalgaba con su gente, se adentraban al bosque, dejando la bella y despejada pradera detrás.
—Señor Morton, ¿no deberíamos seguir las vías? —cuestionó Laurence con curiosidad.
—Estamos tomando un atajo, señorita Tremblay, llegaremos más rápido de esta forma. Buscaremos las vías cuando nos encontremos más cerca de las montañas —respondió sin dirigirle la mirada, firme a las riendas de su caballo blanco.
Mientras, el grupo de supervivientes seguía los pasos de Bush. Era difícil caminar en la nieve, los pies se hundían en ella como las anclas de los barcos en el océano. Requería de mucho esfuerzo desplazarse por allí, pero no había tiempo que perder.
Rose caminaba junto a Matthew, tenía frío y sentía que su cuerpo poco a poco se congelaba.
—¿Es casado? —dijo la mujer, rompiendo el silencio. El hombre le dirigió la mirada, sorprendido por la pregunta.
—No, ¿usted?
—Lo era. Mi marido murió tiempo atrás.
—¿Qué le sucedió?
—Indios, señor Tremblay. Atacaron la ciudad una noche. Ingresaron a todas las casas y nos robaron. Mi marido quiso defenderse, pero lo asesinaron a sangre fría. —Ninguna expresión cruzó su rostro mientras hablaba. Comenzó a temblar.
—Veo que tiene frío. Tome. —Matthew se quitó el abrigo y la envolvió en él.
—¿Y usted no tiene frío?
—Con mi padre solíamos cazar osos en estas montañas, me acostumbré al frío. Pero usted misma lo dijo, en la estación: es una mujer de ciudad, de buena familia; aquí las personas de ciudad no sobreviven, señorita Smith. Debería tener en cuenta eso —comentó con seriedad antes de alejarse y dejar a la mujer a solas con sus pensamientos.
—Tiene una linda familia, señor Clint —dijo Bryson a quien tenía a su lado.
—Muchas gracias, ¿usted tiene familia? —preguntó, cordial. Alice cargaba con el pequeño Ed.
—Mi padre fue médico en Wang. Pero si habla de si yo formé una familia, pues no, prefiero la soledad, señor Clint. Yo y solo yo —dijo el negro sin quitarle la vista de encima a quien iba delante del grupo, Bush.
—¿Le duele mucho? —cuestionó el mexicano a la dama que ayudaba a caminar. Ella le dirigió la mirada.
—Un poco. Creo que fue porque, cuando desperté, el cadáver de un pobre hombre yacía sobre mis piernas —respondió Sherlyn.
—Ese hombre que usted vio, ¿era un blanco? ¿Cómo iba vestido? —Se apresuró a formular el joven Thompson.
—Sí, era blanco. Vestía de negro, con un gran sombrero sobre su cabeza, como un forajido.
—Entonces no era el maldito indio —susurró Arnold. De pronto, todos se detuvieron al oír el aullido de un lobo.
—¿Qué hacemos? —preguntó Rose, asustada.
—¡Todos quietos! —ordenó Bush—. Guarden silencio.
La vegetación que los rodeaba comenzó a moverse con suavidad. Un clima de tensión se apoderó del ambiente. Cruzaban miradas de temor. Una brisa los golpeó en el rostro, pero no parpadeaban, estaban atentos a cualquier movimiento. Esperaron un minuto, inmóviles ante el frío bosque.
—Bueno, creo que ya se han alejado, sigamos —dijo el líder del grupo al soltar un suspiro y voltear, cuando un lobo saltó de detrás de un árbol y se interpuso en el camino.
—Bush —lo llamó Arnold, a la espera de una orden, pero este se encontraba helado. Despacio dirigió su mano al revólver que llevaba en la cintura.
—Tranquilo... —dijo el cazarrecompensas. Desenfundó el arma y colocó al animal en la mira. De pronto, la bestia se lanzó sobre él, pero por fortuna, Bush fue más rápido y disparó una bala precisa que se adentró en la cabeza del lobo, el cual cayó muerto. El disparo retumbó en las montañas y no tardaron en oír cómo una manada de lobos se aproximaba por el bosque a toda velocidad.
—Mierda —resopló Bruce y recorrió los alrededores con la mirada—. ¡No debiste disparar!
—Iba a devorarme, señor Peterson.
—¿Qué hacemos ahora? Van a alcanzarnos —comentó Matthew, desesperado.
—Tengo una idea: dispérsense. Huyan para todas las direcciones, volveremos a encontrarnos en el lugar del accidente. ¡Corran! —ordenó Bush, y se lanzó a la carrera. Todos cruzaron miradas y, segundos después, comenzaron a correr en direcciones diferentes, adentrándose y separándose en la profundidad del bosque.
Tadeo y Arnold llevaban consigo a la mujer adolorida. Clint corría con su familia y se ocultaron tras un árbol.
—Papá, ¿qué sucede? —preguntó el pequeño desde los brazos de su madre—. Tengo miedo.
—Todo estará bien, Ed, solo debemos guardar silencio —respondió su padre, observando lo que los rodeaba para ver si divisaba a algún lobo que les hubiera seguido el rastro.
Matthew corría junto a Rose, en sus manos llevaba el revólver, listo para disparar si algún depredador los sorprendía.
—Tenemos que regresar al tren, señor Tremblay, o van a devorarnos los lobos —dijo la señorita Smith con lágrimas en los ojos y el corazón a punto de salirse por la boca.
—Primero debe tranquilizarse —le ordenó Matthew sin dejar de mirar los alrededores.
—¿Cómo quiere que esté tranquila? ¡Una manada de lobos nos persigue! —exclamó, desesperada.
—Pues si se tranquiliza y cierra la boca, no van a encontrarnos.
De pronto, unas plantas se movieron tras Rose. Matthew volteó bruscamente y apuntó. La mujer se hizo a un lado y se aferró a él. El hombre estaba listo para abrir fuego cuando Bryson apareció con las manos en alto.
—Tranquilos, soy yo. —Matthew bajó el arma y Rose se alejó.
—Casi nos mata del susto —tartamudeó Rose. En ese momento oyeron un grito femenino en la cercanía. Los tres se miraron boquiabiertos y se echaron a correr por el bosque hacia donde parecía estar la víctima.
Tadeo, Sherlyn y Arnold, llegaron al lugar del accidente, pero allí no había nada más que cadáveres desparramados por la nieve o dentro de los vagones.
—¿Dónde están todos? —preguntó Thompson, confundido. La niebla y la nieve les impedían una clara visión.
—¡Ahí! —exclamó Sherlyn al ver un sujeto observándolos desde lejos. Comenzó a aproximarse a él mientras lo llamaba, dolorida—. ¿Hola? ¿Bush, es usted? —cuestionó al sujeto que los contemplaba bajo su sombrero. Pero al dar un paso más, notó que aquel era el mismo hombre que había visto antes.
Matthew y Rose corrían cuando se encontraron con una asquerosa escena, un lobo estaba devorando a Annabelle, que agonizaba en el suelo. La bestia, al verlos aparecer tras los árboles, soltó un rugido, pero Matthew disparó antes de que pudiera hacer algo. Cuando cayó muerto se aproximaron a socorrer a la anciana, pero ya no respiraba. Rose, al contemplar la escena, se hizo a un lado y vomitó. Matthew pronto notó que Bryson no los había seguido.
El negro caminaba por el bosque, había perdido de vista a sus compañeros. Los llamaba, pero no recibía respuesta.
A varios kilómetros de allí, Morton y su gente decidieron tomar un descanso y bajaron a la orilla de un río para dar de beber a los caballos.
—¿Qué hacen? —preguntó Laurence, confundida.
—Los caballos deben descansar, señorita Tremblay —respondió Morton con cordialidad.
—Hay personas desaparecidas en medio de esas malditas montañas. Si están con vida y no las encontramos a tiempo, morirán.
—Lo sé. —El hombre encendió su pipa y se la llevó a la boca—. Pero también sé que estos caballos necesitan un descanso, de lo contrario morirán en las montañas heladas. Y no sé usted, señorita Tremblay, pero yo no estoy para caminar.
—Pues yo seguiré. Luego, cuando hayan descansado, alcáncenme —respondió con firmeza desde su caballo.
—No dejaré que una mujer indefensa cabalgue sola, señorita Tremblay, hay muchos forajidos en la zona.
—Yo sé defenderme. —La mujer le clavó la mirada—. Usted no sabe nada de mí, señor Morton.
—Sé más de lo que usted cree, señorita Tremblay.
En las montañas, Bush corría por el bosque cuando se topó cara a cara con Bruce Peterson.
—Buenos días, señor Bush —exclamó con sarcasmo—. Creí que los lobos ya lo habían devorado.
—Pues no, aún sigo con vida —respondió con una mirada amenazante.
—Que extraño, ¿verdad? No todos obtienen lo que se merecen, mi hermano no merecía ir a prisión y, sin embrago, a usted no le importó—. Bruce comenzó a aproximarse con los puños cerrados.
Bryson, atemorizado, continuaba llamando a Rose y Matthew, pero estos no aparecían. Solo era él y el silencio del bosque. De pronto, una cadena lo envolvió por el cuello y, como si de un condenado a muerte se tratara, alguien pasó la cadena por sobre la rama de un árbol y, al tirar, el pobre negro comenzó a despegarse del suelo. Poco a poco perdía oxígeno y la cadena presionaba aún más su cuello. Al mirar hacia el costado, se encontró con la figura de un joven moreno, el mismo indio que el cazarrecompensas buscaba.
De nuevo las montañas heladas quedaron sumergidas en un silencio de ultratumba. Nadie sabía lo que les depararía el destino, pero lo cierto era que todos jugaban el rol de un condenado a muerte.
Encuentros cercanos
CAPÍTULO 3
Sherlyn se aproximaba a paso lento y cojeando hacia aquel extraño sujeto. El mexicano y Thompson contemplaban desde la distancia. La mujer sentía que algo estaba por suceder. Su corazón latía, pero no de amor. Pronto se percató que aquel hombre llevaba el arma con la que lo había visto antes, y entonces, comenzó a retroceder. Sin previo aviso el sujeto elevó su revólver y abrió fuego contra la pobre Sherlyn. Por suerte, Tadeo se abalanzó sobre ella antes de que la bala la alcanzara. Ambos cayeron al suelo y quedaron cubiertos por uno de los vagones. Thompson huyó despavorido.
—¿Qué hacemos? —preguntó nerviosa a quien le acababa de salvar la vida.
—Voy a agujerear a ese hijo de puta —respondió Tadeo y desenfundó su Derringer.
No muy lejos Bryson se balanceaba hacia los costados. Sentía que su alma se le salía del cuerpo con el pasar de los segundos. Su corazón empezaba a calmarse, latiendo más y más lento. Estaba a punto de morir, cuando Matthew y Rose lo encontraron. El primero le sostuvo las piernas y la mujer se quedó a unos metros, boquiabierta.
—Rose, suelta la cadena ¡Ahora! —ordenó Matthew con desesperación. La escritora no podía moverse, estaba paralizada—. Rose, por favor, morirá si no lo haces. —Segundos después, por fin se decidió a correr hacia la estaca que mantenía tensa la cadena y se clavaba en la nieve. Con sus guantes blancos, intentó quitar la estaca una y otra vez, pero no tenía las fuerzas necesarias—. Rose, hazlo, no resistirá mucho más —suplicó Matthew mientras sostenía al pobre de Bryson.
—Eso intento, pero no puedo —respondió nerviosa. Finalmente, enfureció, tomó la estaca con todas sus fuerzas, la tiró con brusquedad y cayó de espaldas al suelo. La cadena paso por sobre la rama y el negro quedó tendido en los brazos de Matthew.
—Gracias —boqueó Bryson entre suspiros.
—Mierda —susurró Smith al ver que su bello vestido se había llenado de nieve y teñido de blanco. Matthew se aproximó y le tendió la mano, pero ella lo miró con seriedad y se puso de pie por sus propios medios.
—Tenemos que irnos de aquí ahora mismo, creo que fue el maldito indio el que intentó matarme —interrumpió Bryson exhalando e inhalando repetidas veces.
—Hay que encontrar a Bush y contarle todo —dijo Matthew decidido. Pronto, el joven Arnold apareció tras un árbol y les apuntó con su fusil, pero cuando reconoció sus rostros, bajó el arma.
—Son ustedes, oía voces y creí que podían ser...
—¿Quienes? —cuestionó Tremblay con curiosidad.
—El mismo hombre que Sherlyn vio minutos antes de que la encontráramos. Nos atacó en el lugar del accidente, no tuve más remedio que huir.
—¿Quiénes estaban contigo? —preguntó.
—El mexicano y Sherlyn.
—Tenemos que ir a ayudarlos ahora mismo —ordenó Matthew con firmeza—. Arnold, tú vienes de allí, te seguiremos.
El grupo se puso en marcha para socorrer a sus compañeros cuanto antes, pero se encontraban en medio de un inmenso y pálido bosque, todo era igual a simple vista.
Mientras, Bush retrocedía con lentitud, pero Bruce se le aproximaba a paso agigantado, y en sus ojos no se veían las mejores intenciones. Al desenfundar su Schofiled soltó una sonrisa aterradora.
—Mi hermano era un buen hombre —susurró sin despegar la mirada de quien tenía delante—. Blanco, católico, servidor de su iglesia. Pero la vida le jugó una mala pasada, señor Bush. Cayó en el alcohol. Pasaba todos los días en la cantina, y una vez, presenció cómo un sucio cerdo abusaba de una mujer. Ella no quería… —los ojos de Bruce comenzaron a llenarse de lágrimas—. El hombre insistía e insistía. La llevó a una habitación y la golpeó hasta matarla. Mi hermano los siguió y presenció la muerte; se quedó callado. ¿Usted sabe lo que es para un hombre guardar algo así? —preguntó sin dejar de empuñar su revólver, pero Bush no respondió—. ¿Lo sabe? ¡Conteste! —ordenó enfurecido.
—Sí —tartamudeó el cazarrecompensas.
—Los secretos te corrompen por dentro, señor Bush; son un veneno que uno mismo decide resguardar, y eso hizo mi hermano, porque si abría la boca aquel hombre no tardaría en encontrarlo. Pero una noche no aguantó. Se dirigió a la casa de ese bastardo y lo asesinó, a él, a su mujer y a su hijo.
—¿Al hijo? —preguntó Bush para mostrarse interesado por la historia mientras retrocedía, intentando alejarse.
—Eso es lo que dije, al hijo. ¿Qué sale de la cruza entre una perra y un perro? Biología, señor Bush.
—Un perro —dijo sin dejar de sudar.
—Exacto, un perro; así como de dos mierdas sale otra mierda. Mi hermano se encargó de eliminarlos a todos, pero pusieron una recompensa por su cabeza y usted fue el primer buitre hambriento que lo encontró. Encerró a un justiciero, y yo haré justicia. —Bruce levantó el arma y centró la mira en el rostro de su oponente. De pronto, Clint y su familia aparecieron detrás de Bush.
A unos kilómetros Arnold Thompson guiaba al pequeño grupo por el bosque. Su rastro quedaba impregnado en la nieve. La fuerte brisa los golpeaba de frente, pero, cubriéndose con sus brazos, continuaban en marcha.
•
Morton y su gente cabalgaban a través del forraje, cuando el primero se detuvo y con una seña de mano, ordenó a quienes venían detrás que se quedaran quietos.
—¿Qué sucede? —preguntó Laurence desde su caballo. El detective extrajo un reloj del bolsillo de su saco y lo contempló con atención.
—Tres, dos, uno. —Cuando terminó de contar, una bengala fue lanzada desde alguna parte cercana del bosque y estalló en el amplio cielo, tiñéndolo de rojo.
—¿Y eso? —cuestionó la única mujer del equipo.
—La señal que estábamos esperando, es de nuestro hombre en las vías. ¡Síganme! —ordenó. Tomó las riendas y continuó cabalgando en dirección a donde la bengala había sido lanzada.
Tras atravesar la vegetación, se encontraron frente a las vías del tren y, a un lado, una pequeña cabaña de guardia. En la puerta había un hombre con un reloj de bolsillo entre las manos.
—¡Señor Morton! —exclamó con alegría al verlo—. Creí que me había adelantado. Que bien que pudieron ver la bengala.
—La vimos nosotros y medio pueblo de Beverly —dijo con sarcasmo mientras bajaba de su caballo.
—Pues me alegra. —Ambos se dieron un fuerte e interminable abrazo. Cuando se despegaron, el sujeto se quedó contemplando a Laurence—. ¿Y esta dama? ¿Es su mujer?
—No exactamente. —Morton lanzó una carcajada. La mujer soltó una sonrisa forzada que no duró mucho más de tres segundos—. ¿Ha visto a alguien por aquí últimamente, señor Walsh? —preguntó a su amigo. El sujeto, delgado y con lentes, se mantuvo pensante. —No recuerdo, pero creo que no. ¿Por qué pregunta, Morton?
—No importa —evadió el tema—. Señores —dijo al clavar la mirada a su gente, que esperaban en silencio sobre sus caballos—. Vamos a seguir hasta las montañas heladas por las vías del tren. Solo estamos a unos pasos. El señor Walsh nos dará abrigos.
—Así es —asintió el hombre. Corrió hacia la cabaña y, tras unos minutos, salió con una pila de ropa. Luego repartió un abrigo a cada uno de los jinetes. Cuando todos tenían el suyo, Morton montó a su caballo y se despidió de su amigo con un apretón de manos—. Suerte —susurró con una sonrisa que dejaba al descubierto sus dientes podridos.
—Gracias, Walsh, vamos a necesitarla. ¡Todos conmigo! —ordenó el detective para luego comenzar a cabalgar siguiendo las vías.
Walsh esperó a que se alejaran para ingresar a la cabaña. Allí dentro, sentado cómodamente sobre una silla de madera, yacía un hombre de cabello corto y morocho, vestido de igual forma que aquel al que Sherlyn había divisado en la nieve.
—¿Lo hizo? —preguntó el sujeto, y se puso de pie.
—Sí —respondió Walsh con temor. Gotas de sudor caían de su frente.
—Aquí tiene. —El hombre extrajo un fajo de billetes de debajo de su abrigo y se lo dio—. Recuerde, si abre la boca, no habrá Dios que lo salve —susurró antes de hacerse a un lado y salir. Walsh quedó helado, con el dinero entre sus manos.
•
El joven Arnold continuaba guiando al pequeño grupo, cuando Matthew se detuvo.
—Ya deberíamos haber llegado —se quejó, enfurecido.
—No puede ser, tal vez tomamos el camino incorrecto —interrumpió Rose.
—Creo que nos perdimos —susurró Arnold con la cabeza gacha. Matthew corrió hacia él y lo golpeó en el rostro. El joven cayó al suelo, dolorido. Rose se interpuso entre ambos.
—¡Basta! —exclamó, desesperada—. Tiene que haber alguna forma de regresar al tren.
—¿Qué tren? El tren está destruido, nunca saldremos de este puto lugar. —Matthew se tiró del cabello. Rose lo abofeteó con su guante blanco.
—Cierra la boca —advirtió la mujer—. Saldremos de aquí, todos.
—Tú no conoces las montañas heladas, eres una dama de ciudad —respondió el hombre con una mirada desafiante, pero recibió una segunda bofetada por parte de la mujer.
—¿Y si seguimos nuestras huellas? —preguntó Bryson desde la distancia. Al voltear, se llevó la sorpresa de que sus rastros ya no estaban en la nieve, se habían esfumado—. Ahora sí creo que vamos a morir —agregó.
Tadeo y Sherlyn se ocultaban tras uno de los vagones del tren. Se mantuvieron allí por un tiempo. Todo yacía sumergido en un frío silencio. El primero decidió asomarse y notó que el extraño sujeto ya no estaba.
—Ya podemos salir —susurró a la mujer que lo acompañaba. Ambos dejaron su escondite y comenzaron a caminar por la zona, buscando al resto de supervivientes con los que habían pactado encontrarse en el lugar del accidente. La soledad era inmensa, solo estaban ellos dos rodeados por una trágica escena.
Tadeo observaba los cadáveres que se abrían paso entre la nieve, al igual que los cristales, las maletas, bolsos y partes de los vagones. Era un cementerio en medio de las montañas, pero quién conoce la vida más que los muertos.
El mexicano continuó caminando entre el desastre, hasta que se topó con que una parte de las vías yacían rotas, pero no debido al accidente. Al aproximarse, sintió el olor a pólvora, y divisó un cable que se extendía desde aquella parte de las vías hasta detrás de un árbol lejano. En ese momento, comenzó a sospechar que todo había sido obra de un atentado. Alguien había colocado dinamita en las vías; el tren no se había descarrilado, sino que hubo un tercero involucrado. Pero ¿por qué?
Sherlyn no seguía los pasos de su compañero, se había quedado paralizada contemplando lo que había colina abajo. El mexicano no tardó en aproximarse.
—¿Qué ve? —preguntó, intrigado.
—Allí. —La mujer elevó su mano derecha y señaló el vagón que yacía allí debajo, contra un gran árbol. A simple vista se encontraba en perfecto estado—. ¿No le parece extraño? Pareciera que no sufrió ningún daño. —Sherlyn comenzó a descender hacia allí y Tadeo, segundos después, fue tras ella.
A medida que se encontraban a menor distancia, sentían que algo crecía en su interior. El temor estaba consumiéndolos por dentro, junto con la incertidumbre y la curiosidad. Tadeo empuñó la Derringer, pero la mujer tomó la delantera y se colocó cara a cara con la puerta del vagón. Suspiró y la abrió. En su interior solo reposaban una gran cantidad de cajas.
—¿Y esto? —preguntó la mujer, confundida.
—Es el vagón de carga, por eso no lleva ventanas, aunque aquí deberían llevar parte del equipaje.
Sherlyn, sin pensarlo dos veces, subió al interior y se acercó a una de las cajas, para luego abrirla. Dio un salto al encontrar al menos tres fusiles en el interior. El mexicano se apresuró a subir, y al ver el contenido, corrió a otra de las cajas para abrirla. Se llevó la misma sorpresa que su compañera, aunque en aquella caja reposaban tres carabinas.
¿Qué diablos…? —se preguntó, boquiabierto.
—Armas y más armas —respondió la mujer al abrir las demás cajas.
—Esto no fue un accidente, alguien interceptó el tren porque sabía sobre las armas. Ese maldito hombre que nos disparó —recordó, asombrado.
—¿Y qué hacemos? —cuestionó la mujer con temor. El mexicano pensó por unos segundos.
—Tengo una idea. Ellos nos arruinaron la vida, casi nos matan, así que vamos a hacerle lo mismo a ellos. —Tadeo cerró una de las cajas y la cargó en sus brazos, para luego lanzarla fuera del vagón.
—¿Qué hace? —dijo Sherlyn sin comprender a su compañero.
—Vamos a esconder todas las armas.
La noche comenzaba a caer y el pequeño grupo de Matthew iba tras los pasos de Arnold, le habían dado una segunda oportunidad.
—No hay caso —comentó Matthew al detenerse—. Seguro ya nos hemos alejado del maldito tren.
—Hay que pensar en algo, la noche está por caer y no sería grato estar aquí afuera para cuando eso suceda —interrumpió el negro, nervioso.
—No podemos morir —dijo Rose desesperada—. No puedo morir, no podemos —repitió caminando de un lado a otro. Matthew la detuvo.
—Tranquila —susurró y la envolvió con sus brazos.
Morton y su gente ingresaron a las montañas heladas. Las patas de los caballos comenzaron a hundirse en la nieve y a perder fuerzas en el galope. Laurence se mantenía distante, en silencio, contemplando su alrededor con asombro.
Desde lo alto de una colina, un sujeto observaba a los recién llegados.
El silencio era inquietante. Todos temían que algo les pasara en aquella tierra desconocida, impredecible. El cielo nublado no traía las mejores noticias tampoco, pues parecía avecinarse una tormenta helada.
—Señores y señorita, estén atentos por si ven algo o alguien que pueda llevarnos al tren. Los quiero con los ojos bien abiertos —ordenó Morton desde su montura. Las águilas danzaban en el cielo, algo se aproximaba y no era la tormenta. De pronto, una bala derribó a uno de los soldados y aturdió a los caballos, los cuales se pusieron molestos. Todos desenfundaron sus armas y se quedaron inmóviles, recorriendo el lugar con la mirada en busca del tirador. Pero una nueva bala los sorprendió y derribó a otro soldado. Morton dio la orden y todos comenzaron a cabalgar en direcciones distintas, dispersándose por el bosque, sin saber lo que les esperaría allí dentro.
Un tercer disparo retumbó en el cielo. Tadeo y Sherlyn estaban a punto de terminar de esconder las armas, solo les faltaban unas pocas, pero al oír el estruendo de la bala el mexicano dejó caer la caja con la que cargaba y las armas se dispersaron en la nieve. Ambos se agacharon a recogerlas a toda velocidad.
—Mierda, hay que hacerlo rápido e irnos —tartamudeó Tadeo. Cada cierto tiempo miraba hacia atrás, con temor a que alguien los estuviera viendo—. Ayúdeme con esta. —Le tendió una escopeta a la mujer, quien se quedó helada—. ¿Qué sucede? —preguntó al verla inmóvil.
—¿Y su acento mexicano? —cuestionó Sherlyn con desconfianza. Tomó la escopeta y retrocedió.
Morton cabalgaba por el bosque empuñando su revólver. De repente se encontró con Laurence y soltó un suspiro.
—Me alegra que estés bien ¿Y los demás? —preguntó a la mujer.
—No lo sé, pero ¿qué sucede?
—No tengo ni idea, señorita Tremblay, pero parece que alguien avisó que estaríamos a esta hora llegando a las montañas. Tenemos un traidor entre nosotros, o un espía, de lo contrario, no hay forma de explicarlo. Estaban esperándonos en el lugar y momento preciso, nos tendieron una emboscada —respondió atento a cualquier movimiento de la naturaleza.
—¿Y ahora qué?
—Hay que reunir a los hombres, lograron separarnos, seguro eso era lo que querían. Conozco esta estrategia, van a matarnos uno por uno. —La mujer comenzó a temblar, su corazón quería salirse del cuerpo. De pronto, oyeron un cuarto disparo en la lejanía, pero una quinta bala los sorprendió e hirió al caballo de Morton. Este cayó al suelo junto a la montura y su pierna quedó atrapada debajo. La bala había ingresado al cuello del pobre caballo, que ahora agonizaba en el suelo.
—¡Mierda! ¡Hijos de puta! —gritó Morton una y otra vez. Laurence bajó de su montura y, tras tomarlo de la espalda, comenzó a tirar hasta sacarlo de debajo del animal.
—No voy a dejarlo —susurró la mujer con firmeza. Luego, lo tomó de las axilas y le ayudó a ponerse de pie.
—Muchas gracias señorita Laurence, pero hay que irnos o van a matarnos a ambos —ordenó Morton y apuntó con el revólver a su alrededor.
—Lo sé, súbase al caballo. —La mujer se aproximó a su animal, pero Morton se negó.
—No, deje al caballo. Seguiremos a pie, es más difícil que nos encuentren. —Para sorpresa de Laurence el hombre, sin previo aviso, apuntó con su revólver al cielo y disparó. El animal se asustó por el estruendo y huyó—. Nos servirá de distracción. Ahora ¡corre!
Ambos se escabulleron entre la vegetación del bosque nevado. Morton tenía un fuerte dolor en las piernas, pero aun así no dejaba de correr. La mujer se detuvo agotada pocos segundos después.
—¿Qué hace? —El hombre se volteó a verla. El bosque ya no parecía el mismo lugar pacífico de antes, ahora en todos sus rincones, en las copas de los árboles y entre la fría nieve, se estaba librando una masacre. Sedientos hombres asesinaban con crueldad a la gente de Morton; el lugar se había tornado un campo de batalla.
—Estoy agotada, me falta el aire. — Laurence se llevó las manos al pecho. —Respire, respire. —Morton se aproximó e intentó calmarla. De pronto, el detective escuchó que un revólver era cargado a sus espaldas. Se quedó helado, contemplando a la mujer que tenía delante.
—¡Manos en alto! —ordenó la voz de un hombre. Ambos quedaron inmóviles, envueltos por la fuerte brisa.
Thompson, Bryson, Rose y Matthew, que habían oído los disparos, decidieron continuar caminando con prisa, porque, al parecer, algo se desataba a sus espaldas. Al principio, la dama quería ir hacia el lugar de donde provenían los disparos por si quienes abrían fuego eran de la policía, pero Matthew se lo impidió. Debían continuar, llegaran a donde llegaran, pero no podían quedarse quietos.
La luna salía poco a poco de su escondite y las estrellas comenzaban a cubrir el cielo. Una por una, como pequeñas lámparas de queroseno que se encendían al cantar de los grillos. El último de los hombres había tomado la delantera, el resto seguía sus pasos. Pronto, sorpresivamente, divisaron una cabaña de madera en la cima de una colina. A través de dos ventanas frontales salían unos rayos de luz cálida, un indicio de que era probable que estuviera habitada. Por la chimenea una bocanada de humo se elevaba al cielo, uniéndose con la niebla.
—Una cabaña —susurró Rose, y sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ella. Matthew la detuvo.
—Espere —ordenó—. No sabemos a quién pertenece. Le recuerdo que alguien intentó ahorcar a Bryson; ¿y si ese sujeto está allí dentro? —Nadie respondió—. Yo iré delante —dijo con firmeza y desenfundó su revólver—. Todos detrás de mí.
El pequeño grupo, con Matthew al frente, se dirigió con cautela hacia la cabaña. Desde fuera se oían voces de hombres que, al parecer, estaban cenando. Cuando se encontraban a unos metros, divisaron otra estructura de madera en la zona. Parecía ser un establo, pero no le prestaron demasiada atención y continuaron.
Matthew se colocó a un lado de la puerta y sus tres compañeros le siguieron la jugada. De repente, sin pensarlo dos veces, derribó la puerta de una patada e ingresó con el revólver en alto, pero tanto él como el resto del grupo se llevaron una gran sorpresa al encontrarse allí dentro con Bush, Bruce, Clint y su familia. Todos ellos compartían un delicioso banquete a la luz del fuego en la chimenea, sentados en una larga mesa de madera. Junto a ellos había un peculiar matrimonio de ancianos que, al parecer, eran los dueños de la cabaña. Comían una cálida sopa, pero cuando Matthew ingresó se quedaron inmóviles y contemplaron a los recién llegados.
—¡Bienvenidos! —exclamó el anciano con una sonrisa en su rostro, rompiendo con el silencio.
La cabaña
CAPÍTULO 4
—¿Son ustedes pasajeros del tren? —preguntó el anciano dueño de la cabaña.
—Sí, iban con nosotros —interrumpió Bush.
—Mi nombre es Charles Crowell —se presentó el hombre—. Ella es mi amada esposa, Elizabeth. —señaló a la anciana que servía sopa desde una gran cacerola.
—¿Qué hacen aquí? —cuestionó Matthew confundido. Clavó su mirada en Bush—. Acordamos encontrarnos en el lugar del accidente.
—Señor Tremblay, puedo explicarlo —respondió el cazarrecompensas, y se puso de pie—. Íbamos de camino al lugar pactado, pero nos perdimos y el amable señor Crowell nos encontró por casualidad y nos trajo a su hogar. De todas formas, no hubiéramos sobrevivido allí afuera.
—La anciana, Annabelle Mitman, no sobrevivió. La devoró un lobo —replicó Matthew— ¿Y qué hay de Sherlyn y el mexicano? ¿Dónde están? —inquirió.
—No han pasado por aquí, pero eso no tiene por qué importarnos. La mujer estaba herida y el mexicano era insoportable, ninguno de los dos iba a sobrevivir mucho tiempo más —dijo Bush con sarcasmo, para luego lanzar una carcajada.
—¿Van a pasar? Se enfría la sopa —advirtió la anciana al ver que los recién llegados se mantenían firmes en la puerta. El pequeño grupo cruzó miradas y, tomando coraje, dieron un paso adelante.
—¡Cierren la puerta! —ordenó Bruce enfurecido porque una brisa le golpeaba el rostro. Bryson accedió.
—Bueno, siéntanse como en casa —dijo el señor Crowell con amabilidad.
—Deben estar hambrientos, adelante, tomen asiento —invitó Elizabeth envuelta en un abrigo de tela. Los recién llegados aceptaron la invitación y se sentaron junto al resto. La anciana, les sirvió un plato de sopa a cada uno y les tendió una cuchara de madera. Se mantenían en silencio, incómodos; todas las miradas apuntaban a los nuevos. Matthew decidió romper el hielo.
—¿Por qué viven aquí, en medio de la nieve? —cuestionó y se llevó una cucharada de sopa a la boca. Su cuerpo comenzaba a recuperar temperatura, pero el frío los acechaba con la intensa nevada golpeando las ventanas.
—Vivíamos en Roy. De hecho, vivimos allí durante mucho tiempo, hasta que a nuestro hijo... lo asesinaron en una cantina. Escapamos de la ciudad porque, desde entonces, no pudimos pegar un ojo. Sentíamos la presencia del joven Joe en todos lados. Una vez alguien lastimó a Eli en medio de la noche, pero en casa no había nadie, creemos que fue su espíritu. En el último tiempo no habíamos tenido la mejor de las relaciones. Joe salía mucho y nunca tenía tiempo para nosotros, su familia. No tuvimos más remedio que escapar y vinimos aquí, lejos de las personas, del mundo. Nos gusta la soledad, la paz de estas montañas, pero hay muchos misterios y peligros. —Cuando Charles terminó el silencio gobernó la cabaña. Todos cruzaban miradas—. ¿Y ustedes cómo se llaman? Sus amigos ya se han presentado, pero no los he oído a ustedes.
—Yo soy Matthew Tremblay.
Los demás se animaron a hablar y continuaron, excepto Rose que se mantuvo en silencio.
—¿Y usted? —preguntó Crowell a la dama, que revolvía su sopa sin haber dado ni un sorbo—. Señorita, le hablo a usted —aclaró al no recibir respuesta.
—¿Qué importa cómo me llamo? Yo solo quiero salir de aquí —respondió la escritora levantándose de un salto y golpeando la mesa con brusquedad. Matthew intentó calmarla, pero ella se rehusó—. No voy a guardar silencio. ¿Están locos? Hay cientos de muertos tendidos en la nieve y nosotros estamos aquí haciendo un banquete.
—No tenemos muchas opciones, señorita Smith. ¿O prefiere estar allí afuera? —recriminó Bush clavándole la mirada.
—¿No tenemos muchas opciones? Puede ser, pero debemos continuar caminando, sea de noche o de día, hay que llegar a Roy. No pienso quedarme en esta pocilga. No voy a quedarme quieta, me dan asco —Bush se puso de pie y también golpeó la mesa, descargando su ira.
—Mire, señorita de ciudad, nadie de los aquí presentes quiere estar en este maldito lugar, pero la vida nos jugó en contra. Yo transportaba a uno de los indios más buscados, y ahora no sé si está bajo uno de esos vagones o suelto por ahí.
—Respecto a su indio —interrumpió Bryson—. Yo lo vi. El maldito intentó ahorcarme con una cadena. Gracias a Matthew estoy con vida. La próxima piense dos veces antes de llevar a un asesino en un tren de pasajeros.
Bush se quedó boquiabierto y comenzó a aproximarse a paso lento.