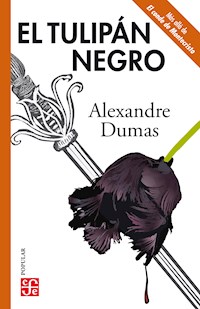
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Colección Popular
- Sprache: Spanisch
Mientras Cornelio van Baerle trabaja por descubrir el tulipán negro, un envidioso enemigo lo acusa de ser cómplice de los hermanos de Witt, culpados de traicionar al pueblo de Holanda. Condenado a pasar el resto de sus días en prisión, Van Baerle conoce a Rosa Gryphus, la hija del carcelero, quien se convertirá no sólo en su consuelo ante la injusticia, sino en la esperanza de encontrar la flor nunca antes vista. Sólo el amor y la lealtad serán capaces de destruir las murallas de odio que impiden que la verdad y la belleza resplandezcan entre tanto infortunio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
783
EL TULIPÁN NEGRO
Revisión de la traducción FAUSTO JOSÉ TREJO
ALEXANDRE DUMAS
El tulipán negro
TraducciónANDRÉS RUIZ MERINO
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición en francés, 1850 Primera edición, FCE, 2020 [Primera edición en libro electrónico, 2020]
D. R. © 2020 Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Título original: La Tulipe noire
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6914-8 (ePub)ISBN 978-607-16-6898-1 (rústica)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
I. Un pueblo agradecido
II. Los dos hermanos
III. El discípulo de Jean de Witt
IV. Los asesinos
V. El aficionado a los tulipanes y su vecino
VI. El odio de un cultivador de tulipanes
VII. El hombre feliz conoce la desgracia
VIII. Invasión
IX. El cuarto de la familia
X. La hija del carcelero
XI. El testamento de Cornélius van Baerle
XII. La ejecución
XIII. Lo que ocurría en aquellos momentos en el alma de un espectador
XIV. Las palomas de Dordrecht
XV. El ventanillo
XVI. Maestro y discípula
XVII. El primer bulbillo
XVIII. El pretendiente de Rosa
XIX. La mujer y la flor
XX. Lo que había ocurrido durante ocho días
XXI. El segundo bulbillo
XXII. Floración
XXIII. El envidioso
XXIV. Donde el tulipán negro cambia de dueño
XXV. El presidente Van Systens
XXVI. Un miembro de la Sociedad de Horticultura
XXVII. El tercer bulbillo
XXVIII. La canción de las flores
XXIX. Donde Van Baerle, antes de abandonar Loevestein, arregla sus cuentas con Gryphus
XXX. Donde empieza a sospecharse qué suplicio le aguardaba a Cornélius van Baerle
XXXI. Haarlem
XXXII. Última súplica
Conclusión
I. UN PUEBLO AGRADECIDO
EL VEINTE de agosto de 1672 la ciudad de La Haya, tan risueña, tan blanca y tan coqueta que se diría que en ella todos los días son domingo; la ciudad de La Haya, con su parque sombreado, sus grandes árboles inclinados sobre las casas góticas, con los anchos espejos de sus canales que reflejan sus campanarios de cúpulas casi orientales; la ciudad de La Haya, capital de las Siete Provincias Unidas,1 tenía todas sus arterias repletas de una oleada negra y roja de ciudadanos presurosos, anhelantes, inquietos que, cuchillo al cinto, mosquete al hombro o bastón en mano, corrían hacia el Buitenhof, prisión formidable de la que aún hoy se enseñan sus ventanas enrejadas y en la que languidecía Corneille de Witt,2 hermano del ex gran pensionario del Consejo de Holanda, desde la acusación presentada contra él por el cirujano Tyckelaer.
Si la historia de aquellos tiempos, particularmente la del año a mediados del cual empezamos nuestro relato, no estuviera ligada de manera indisoluble a los dos nombres que acabamos de citar, tal vez estarían fuera de lugar las pocas líneas explicativas que siguen; pero debemos prevenir al lector, viejo amigo al que siempre prometemos solaz en nuestras primeras páginas y con el cual cumplimos mal que bien en las que siguen, de que dicha explicación es tan indispensable para la claridad de nuestra historia como para la mejor comprensión del acontecimiento político en el que se encuadra.
Corneille o Cornélius de Witt, ruart3 de Pulten, es decir, el inspector de diques del país, ex alcalde de Dordrecht, su pueblo natal, y diputado de los Estados de Holanda,4 tenía cuarenta y nueve años cuando en el pueblo holandés, cansado de la república tal como la entendía Jean de Witt,5 gran pensionario del Consejo de Holanda, se encendió una pasión tempestuosa por la magistratura suprema, abolida para siempre en Holanda en virtud del edicto perpetuo que impuso Jean de Witt a las Provincias Unidas.
Como es raro que, en sus evoluciones caprichosas, el espíritu público no advierta al hombre detrás de cada principio, así detrás de la república el pueblo veía las severas figuras de los hermanos De Witt, aquellos romanos de Holanda, que desdeñaban adular el gusto nacional y eran amigos inflexibles de una libertad sin licencia y de una prosperidad sin excesos; como veía detrás de la magistratura suprema la frente inclinada, grave y reflexiva del joven Guillermo de Orange, a quien sus contemporáneos bautizaron con el nombre, que la posteridad hizo suyo, de “el Taciturno”.6
Los dos De Witt no le escatimaban miramientos a Luis XIV,7 cuya autoridad moral veían crecer por toda Europa y cuya influencia material sobre Holanda habían percibido hacía poco con el éxito de la maravillosa campaña del Rin. Tal campaña, ilustrada por aquel héroe de novela que se llamó el conde de Guiche8 y cantada por Boileau,9 acabó en tres meses con el poderío de las Provincias Unidas.
Luis XIV era de tiempo atrás enemigo de los holandeses, que lo insultaban o se burlaban de él lo mejor que podían, y lo hacían casi siempre, en efecto, por boca de los franceses refugiados en Holanda. El orgullo nacional hacía de él el Mitrídates10 de la república. Había, pues, contra los De Witt el doble motivo de animosidad que resulta de una vigorosa resistencia suscitada por un poder en pugna con el gusto de la nación y del cansancio que se apodera de los pueblos vencidos cuando esperan que otro jefe los salve de la ruina y de la vergüenza.
El otro jefe, presto a comparecer y a medirse con Luis XIV, por muy gigantesca que pareciese su fortuna futura, era Guillermo, príncipe de Orange, hijo de Guillermo II y nieto, por Enriqueta Estuardo, del rey Carlos I de Inglaterra; muchacho taciturno cuya sombra, como ya dijimos, se dibujaba detrás de la magistratura suprema.
El joven tenía veintidós años en 1672. Jean de Witt, su maestro, lo educó con el propósito de hacer de él un buen ciudadano. Más firme en él era el amor a la patria que el que sentía por su discípulo, así que lo despojó, por el edicto perpetuo, de toda ilusión de llegar a ser magistrado supremo. Mas Dios, que se ríe de la pretensión de los hombres de hacer y deshacer los poderes en la tierra sin consultar al rey de los cielos, explotando el terror que inspiraba Luis XIV y el capricho de los holandeses, decidió cambiar la política del gran pensionario del Consejo y abolir el edicto perpetuo, restableciendo el cargo de la magistratura para Guillermo de Orange, sobre quien tenía Sus designios, hasta entonces ocultos en las misteriosas profundidades del futuro.
El gran pensionario del Consejo se inclinó ante la voluntad de sus conciudadanos, pero Corneille, más obstinado, rehusó firmar el acta que restablecía la magistratura suprema, a pesar de las amenazas de la plebe orangista, que había sitiado su casa de Dordrecht.
Firmó, por fin, a instancias de su llorosa mujer, aunque añadió a su nombre estas dos letras: “V. C.”, o vi coactus, que quiere decir: “obligado por la fuerza”.
El que ese día pudiera escapar a los golpes de sus enemigos se debió a un verdadero milagro.
A Jean de Witt no le funcionó gran cosa su adhesión rápida y fácil a la voluntad de sus conciudadanos, ya que pocos días más tarde fue víctima de un atentado. Sin embargo, aun cuando fue cosido a cuchilladas, no murió de sus heridas. No era esto lo que los orangistas necesitaban. La vida de los dos hermanos era un obstáculo permanente para sus proyectos, así que decidieron momentáneamente cambiar de táctica, en espera de coronar en un momento dado la segunda por la primera, y consumaron con ayuda de la calumnia lo que no habían conseguido por medio del puñal.
Generalmente es difícil encontrar al hombre que ha sido destinado por Dios para la gran acción y, debido a esto, cuando la combinación providencial se produce, la historia registra de inmediato el nombre de la persona elegida y lo recomienda a la admiración de la posteridad. Pero cuando el diablo se mezcla en los negocios humanos, para destruir una vida o para aniquilar un imperio, es raro que no encuentre enseguida a algún miserable, a quien basta soplar al oído una palabra para que se ponga de inmediato en acción.
El miserable que en aquellas circunstancias estuvo dispuesto a servir de agente al genio del mal se llamaba, como ya creemos haberlo dicho, Tyckelaer y era cirujano de profesión. Declaró que, desesperado Corneille de Witt por la derogación del edicto perpetuo —como lo probaba su misma apostilla— y lleno de odio contra Guillermo de Orange, le había encomendado a un asesino que librara a la república del nuevo magistrado supremo, y que el asesino designado era él mismo, quien, abrumado por los remordimientos ante la tarea que se le había encomendado, prefería revelar el crimen a cometerlo.
Júzguese ahora la indignación de los orangistas al conocer la noticia del complot. El fiscal ordenó detener a Corneille en su casa el 16 de agosto de 1672, y el ruart de Pulten, noble hermano de Jean de Witt, sufrió en una sala de Buitenhof la tortura preparatoria que debía arrancarle, como a los criminales más viles, la confesión de su pretendido complot contra Guillermo.
Pero Corneille no sólo tenía una gran inteligencia, sino también un gran corazón. Pertenecía a esa estirpe de mártires que en posesión de una fe política, como sus antepasados tenían una fe religiosa, sonríen ante el tormento; así pues, mientras duró su tortura, recitó con voz firme y dando a los versos su medida justa la primera estrofa del Justum et tenacem, de Horacio,11 no confesó una palabra y agotó las fuerzas y el fanatismo de sus adversarios.
A pesar de ello, los jueces absolvieron por completo a Tyckelaer y en cambio terminaron por dictar contra Corneille una sentencia que lo despojaba de todos sus cargos y dignidades, lo condenaba a pagar las costas del proceso y lo desterraba a perpetuidad del territorio de la república.
Suponía algo para la satisfacción del pueblo, cuyos intereses había defendido constantemente Corneille de Witt, aquel decreto que hería en la misma persona a un inocente y a un gran ciudadano. Sin embargo, como vamos a ver, no era suficiente.
Los atenienses, que dejaron en la historia una sólida reputación de ingratitud, quedaron por debajo de los holandeses, puesto que a Arístides12 se contentaron con desterrarlo.
A los primeros rumores de la acusación lanzada contra su hermano, Jean de Witt se había apresurado a dimitir de su cargo de gran pensionario del Consejo. También él se veía así dignamente recompensado de sus sacrificios por el país. Al retirarse lo acompañaban a su vida privada sus enemigos y sus heridas, únicos beneficios que, por lo general, se otorgan a los honrados, cuya sola culpa es la de trabajar por su patria con olvido de sí mismos.
Durante aquel tiempo Guillermo de Orange, apresurando los acontecimientos por cuantos medios disponía, esperaba que el pueblo, que lo idolatraba, hiciera del cuerpo de los dos hermanos los dos escalones que necesitaba para subir al cargo de magistrado supremo.
Pues bien, como dijimos al comienzo de este capítulo, el 20 de agosto de 1672, la ciudad entera corría a la cárcel del Buitenhof para presenciar la salida de la prisión de Corneille, quien debía partir al exilio, y ver las señales dejadas por la tortura en el noble cuerpo de aquel hombre, que tan bien conocía a Horacio.
Apresurémonos a añadir que aquella multitud que se dirigía al Buitenhof no lo hacía solamente con el propósito inocente de asistir a un espectáculo, sino que también muchos de ellos intentaban representar un papel o, si se quiere, desempeñar con creces un empleo que, a su juicio, no se había realizado de la manera debida.
Nos referimos al oficio de verdugo.
Otras, es verdad, acudían al lugar abrigando intenciones menos hostiles. Lo único que ellos pretendían era asistir al espectáculo, siempre atrayente para las multitudes porque halaga su orgullo instintivo, de ver rodar en el polvo al que por largo tiempo se había mantenido en pie.
Este Corneille de Witt, el hombre sin miedo, según se decía, ¿no había estado encerrado y había quedado debilitado por la tortura? ¿No se le iba a ver pálido, ensangrentado y avergonzado? ¿No suponía eso un hermoso triunfo para la burguesía —aún más envidiosa que el pueblo—, al que ningún burgués de La Haya debía dejar de asistir?
Y luego —se preguntaban los agitadores orangistas, hábilmente mezclados entre la muchedumbre a la que presumían manejar como instrumento a la par tajante y contundente—, ¿no se presentaría en el tránsito del Buitenhof a las puertas de la ciudad una pequeña ocasión de arrojar lodo e incluso algunas piedras contra ese ruart de Pulten, que no sólo se rehusó a dar la magistratura suprema al príncipe de Orange salvo con la reserva del vi coactus, sino que además trató de asesinarlo?
Ello sin contar, añadían los envalentonados enemigos de Francia, con que, si se llegaban a hacer bien las cosas en La Haya, no se dejaría partir al destierro a Corneille de Witt, pues éste, una vez allende la frontera, no tardaría en reanudar sus intrigas con Francia, viviendo, con el bandido de su hermano Jean, a costa del oro del marqués de Louvois.13 En tal estado de ánimo es natural que los espectadores corran en vez de andar. Tal era la razón de que los habitantes de La Haya corrieran con prisa hacia el Buitenhof.
Entre aquellos que más se apresuraban, lleno de rabia el corazón e incapaz de tener en mente un proyecto definido, se hallaba el honrado Tyckelaer, ensalzado por los orangistas como un héroe imbuido de honestidad, de honor nacional y de caridad cristiana.
Embelleciendo el relato con las flores de su ingenio y con los más variados recursos de su imaginación, contaba el atrevido bribón las tentativas de asalto que emprendió Corneille de Witt contra su virtud, las cantidades que le había prometido y la infernal maquinación preparada de antemano para allanarle a él, a Tyckelaer, las dificultades que se presentaran para el asesinato. Ávidamente recogida por la multitud, cada frase de su discurso provocaba gritos de entusiasmo en favor del príncipe Guillermo y alaridos de furia contra los hermanos De Witt.
El vulgo no cesaba de maldecir a aquellos inicuos jueces, cuya sentencia permitía que escapara, sano y salvo, un criminal tan infame como Corneille.
Y no faltaban instigadores que repetían en voz baja: “¡Va a marcharse! ¡Se nos escapa!” A lo que otros agregaban: “Hay un barco que le espera en Scheveningen. Es un barco francés. Lo vio Tyckelaer”.
—¡Viva Tyckelaer, el honrado Tyckelaer! —gritaba a coro la multitud.
—Sin contar —se escuchaba decir a una voz— con que, mientras se lleva a cabo la fuga de Corneille, se fugará también el gran traidor de su hermano Jean.
—¡Y los dos tunantes irán a devorar en Francia nuestro dinero, el dinero de nuestros barcos, de nuestros arsenales y de nuestros astilleros, vendidos a Luis XIV!
—¡Podemos impedir que se escapen! —incitaba la voz de un patriota más avanzado que los demás.
—¡A la cárcel, a la cárcel! —repetía el coro.
Y a la par de aquellos gritos corrían más los burgueses, se preparaban los mosquetes, salían a relucir las hachas y flameaban los ojos.
Sin embargo, aún no se había cometido violencia alguna, y la fila de caballeros que guardaba los alrededores del Buitenhof permanecía fría, impasible, silenciosa, más amedrentadora con su flema que la multitud burguesa con sus gritos, su agitación y sus amenazas; inmóvil bajo la mirada de su jefe, un capitán de caballería de La Haya que tenía la espada desenvainada pero baja, con la punta formando ángulo con su estribo.
Aquellas tropas, única muralla que defendía la prisión, contenían con su actitud no solamente a las masas populares desordenadas y chillonas, sino también al destacamento de la guardia burguesa que, colocado frente al Buitenhof para defender a medias el orden con las tropas, daba ejemplo a los perturbadores al proferir gritos sediciosos:
—¡Viva Orange! ¡Abajo los traidores!
La presencia de Tilly y de su caballería constituía, hay que decirlo, un freno saludable para los soldados burgueses; aunque, a poco, exaltados éstos por sus propios gritos y sin entender que también hay valor en la calma, tomaron como timidez el silencio de los de a caballo y dieron un paso hacia la cárcel, arrastrando consigo a la turba.
Pero entonces el conde de Tilly se adelantó sin compañía a su encuentro y, levantando la espada y frunciendo las cejas, exclamó:
—¡Veamos, señores de la guardia burguesa! ¿Por qué avanzan? ¿Qué quieren?
Los burgueses agitaron sus mosquetes y volvieron a gritar:
—¡Viva Orange! ¡Mueran los traidores!
—El “¡viva Orange!” me parece bien —respondió Tilly—, por más que yo prefiera las caras alegres a los rostros desabridos. “¡Mueran los traidores!” no está mal, siempre y cuando no pasen de los gritos. Así pues, griten “¡Mueran los traidores!” cuanto les plazca; pero si quieren ponerlo en ejecución, aquí estoy yo para impedirlo… y lo impediré.
Acto seguido, se volvió hacia sus soldados y les ordenó:
—¡Preparen las armas!
Los soldados de Tilly obedecieron la orden con tranquila precisión, lo que inmediatamente obligó a retroceder a la guardia burguesa y al pueblo, en confusión tal que hizo sonreír al oficial de caballería.
—¡Vaya, vaya! —dijo con el acento burlón propio del guerrero—. Tranquilícense, burgueses. Mis soldados no encenderán sus mechas, pero ustedes no darán un paso más hacia la prisión.
—¿Sabe, señor oficial, que también nosotros tenemos mosquetes? —dijo irritado el comandante de los burgueses.
—Por todos los cielos, ya veo que los tienen —dijo Tilly—, pues no hacen más que exhibirlos ante mi vista. Pero observen también que nosotros tenemos pistolas, las que alcanzan perfectamente a cincuenta pasos, y ustedes están apenas a veinticinco.
—¡Mueran los traidores! —gritó exasperada la compañía burguesa.
—¡Bah, estoy cansado de oírles decir lo mismo! —gruñó el oficial.
Y volvió a tomar el puesto a la cabeza de su tropa, en tanto aumentaba el tumulto en torno al Buitenhof.
Mientras, el pueblo irritado ignoraba que en el mismo momento en que olfateaba la sangre de una de sus víctimas la otra, como si tuviese la intención de anticiparse a su suerte, pasaba a cien pasos de la plaza, por detrás de los grupos y la caballería, y luego se dirigía al Buitenhof.
En efecto, Jean de Witt acababa de descender de una carroza acompañado de un criado y atravesaba tranquilamente el patio frente a la prisión.
Dio su nombre al carcelero, que por lo demás lo conocía ya, diciendo:
—Buenos días, Gryphus. Vengo a buscar a mi hermano Corneille de Witt, condenado a destierro, como sabes, para sacarlo de la ciudad.
Y el carcelero, especie de oso encargado de abrir y cerrar la puerta de la prisión, lo había saludado y dejado entrar en el edificio, cuyas puertas se cerraron detrás de él.
A diez pasos de allí, Jean de Witt encontró a una hermosa joven de entre diecisiete y dieciocho años, ataviada con un vestido frisón, que le hizo una encantadora reverencia. Jean le devolvió el saludo y le acarició la barbilla:
—Buenos días, mi buena y bella Rosa. ¿Cómo está mi hermano?
—No temo, señor Jean, por el mal que le han hecho, que ése ya pasó.
—¿Qué teme, pues, la hermosa joven?
—Temo el mal que le quieren hacer, señor Jean.
—¡Ah, sí!… El populacho, ¿verdad?
—¿Lo escucha?
—Está muy revuelto, en verdad. Pero cuando nos vea es posible que se calme, porque nunca le hicimos más que bien.
—Por desgracia, ésa no es una razón —dijo la joven, quien se alejó ante un signo enérgico de su padre.
—No, hija mía, no. Es verdad lo que dices.
Y después, mientras continuaba su camino, murmuró:
—He aquí una joven que probablemente no sabe leer, que nada ha leído, por tanto, y que acaba de resumir la historia del mundo en una sola palabra.
Y con la misma calma, aunque más melancólico que a la entrada, el ex gran pensionario del Consejo prosiguió su camino hacia la celda de su hermano.
II. LOS DOS HERMANOS
COMO dijo la bella Rosa, en una duda cargada de presentimientos, mientras Jean de Witt subía la escalera de piedra que conducía a la prisión de su hermano Corneille, los burgueses hacían cuanto podían para alejar a las tropas de Tilly, que los acosaban. Y al ver esto, el pueblo, que apreciaba las buenas intenciones de su milicia, lanzaba a grito herido: “¡Vivan los burgueses!”
Tilly, tan prudente como enérgico, parlamentaba con la compañía burguesa, al amparo de las pistolas montadas de su escuadrón, explicándole lo mejor que podía la orden, dada por los Estados, de que guardase con tres compañías la plaza de la cárcel y sus alrededores.
—¿A qué viene semejante orden? ¿Para qué resguardar la prisión? —clamaban los orangistas.
—¡Ah! Me preguntas de pronto mucho más de lo que yo puedo contestar —replicaba Tilly—. Se me ha dicho: Guarda, y yo resguardo. Ustedes, que son casi militares, deben saber que una orden no se discute.
—¡Es que se te ha dado esta orden para que los traidores puedan salir de la ciudad!
—Puede que así sea, ya que los traidores fueron condenados al destierro.
—¿Y quién ha dado esa orden?
—¡Los Estados, por supuesto!
—Los Estados nos traicionan.
—Nada sé y nada tengo que saber de eso.
—Y tú mismo eres un traidor.
—¿Yo?
—Sí, tú.
—En cuanto a eso, entendámonos, señores burgueses: ¿A quién traiciono? ¿A los Estados? No puedo traicionarlos, porque son ellos los que me pagan y me limito a ejecutar puntualmente sus órdenes.
A partir de aquel momento, como el conde tenía razón al decir que era imposible discutir su respuesta, se incrementaron los clamores y arreciaron las amenazas; clamores y amenazas espantosos a los que el conde respondía con toda la cortesía posible.
—Por favor, señores burgueses, desmonten sus mosquetes. Se les puede escapar un tiro, y si por casualidad llegara a herir a uno de mis hombres, derribaríamos a doscientos de los suyos, lo que nos molestaría grandemente, aunque más a ustedes, puesto que la pelea no entra ni en sus intenciones ni en las mías.
—Si tal cosa sucediera, nosotros dispararíamos también sobre ustedes.
—Recuerden que, si abrieran fuego contra nosotros y nos mataran hasta el último hombre, no podrían resucitar a uno solo de los suyos.
—Déjanos entonces la plaza libre y cumplirás como buen ciudadano.
—En primer lugar, yo no soy ciudadano, sino oficial, que es distinto. Además, no soy neerlandés, sino francés, que es aún más distinto. No reconozco más que a los Estados que me pagan. Tráiganme una orden de los Estados de abandonar la plaza, y daré media vuelta enseguida, porque me aburro soberanamente de estar aquí.
—¡Sí, sí! —clamaron entonces cien voces, coreadas al instante por quinientas más—. ¡Vamos al Ayuntamiento! ¡Vamos a buscar a los diputados!
—Eso es —murmuró Tilly, viendo alejarse a los más furiosos—. Vayan a pedir una cobardía al Ayuntamiento y verán si se las conceden. ¡Vayan, amigos míos, vayan!
El digno oficial contaba con el honor de los magistrados, y éstos, a su vez, con el honor de aquel soldado.
—Escúcheme, capitán —dijo al oído del conde su primer teniente—, estaría bien que los diputados rechazaran la petición de los revoltosos, pero tampoco estaría mal que nos enviaran refuerzos.
Mientras tanto, Jean de Witt, a quien dejamos subiendo la escalera de piedra, después de su conversación con el carcelero Gryphus y su bella hija Rosa, había llegado ante la puerta de la celda en que yacía sobre un colchón su hermano Corneille, a quien, como dijimos, el fiscal hiciera aplicar la tortura preparatoria.
La llegada del decreto de destierro hizo inútil la aplicación del tormento.
Corneille, extendido en el lecho, destrozadas las muñecas, triturados los dedos, sin que hubiera confesado un crimen que no había cometido, respiraba al fin, luego de tres días de atroces sufrimientos, al saber que los jueces, de los que esperaba la muerte, habían tenido a bien condenarlo tan sólo a destierro.
Cuerpo enérgico, alma invencible, hubiese decepcionado a sus enemigos si éstos, en las profundidades sombrías de la cámara de Buitenhof, hubieran podido ver sobre su pálido rostro la sonrisa del mártir que olvida el fango de la tierra cuando ya ha entrevisto los esplendores del cielo.
Merced a la fuerza de su voluntad, y no gracias a una verdadera ayuda, el ruart había recobrado todas sus energías y sólo calculaba cuánto tiempo más lo retendrían aún las formalidades de la justicia por cumplir.
Ocurría esto precisamente en el momento en que los clamores de la milicia burguesa, mezclados con los del pueblo, se levantaban contra los dos hermanos y amenazaban al capitán Tilly que les servía de muralla. El clamor, que se estrellaba como una marea contra los muros de su prisión, llegó hasta el detenido.
Pero por más amenazador que fuera el ruido, Corneille no se preocupó de averiguar la causa del alboroto ni se tomó el trabajo de levantarse para mirar por la ventana, estrecha y enrejada, a través de la cual llegaban la luz y los rumores del exterior.
Lo habían aturdido tanto sus continuos sufrimientos que éstos llegaron a parecerle habituales. Por otra parte, sentía tan próximas las delicias del momento en el que su alma y su razón habrían de desprenderse de su cuerpo que le parecía que éstas, libres ya de la materia, flotaban por encima de ella, como flota la llama por encima de un fogón casi apagado para subir al cielo.
También pensaba en su hermano.
Sin duda, también se sentía su proximidad debido a los misterios que después descubriría el magnetismo.1 En el preciso momento en que Jean se hacía a tal punto presente en la memoria de Corneille que éste casi murmuraba su nombre, se abrió la puerta, entró Jean y fue a situarse ante el lecho del prisionero, que tendió sus brazos magullados y sus manos vendadas hacia este glorioso hermano a quien, si no consiguió superar en los servicios prestados al país, lo excedió como blanco del odio de los holandeses.
Jean besó tiernamente a su hermano en la frente e hizo que descansaran sobre el colchón sus manos heridas.
—Corneille, hermano mío, ¿sufres mucho, verdad?
—Ya no sufro, porque te veo.
—Si tú no sufres, mi pobre Corneille, soy yo el que sufre por verte así, si me dejas decirte.
—También yo pensé en ti más que en mí mismo. Y mientras me atormentaban sólo me quejé una vez para decir: ¡Pobre hermano! Pero ya que estás aquí, olvidémoslo todo. Vienes a buscarme, ¿no es así?
—¡Por supuesto!
—Me siento recuperado. Ayúdame a levantarme y verás que me muevo perfectamente.
—No tendrás que andar mucho, hermano, porque tengo mi carroza en el vivero, detrás de los mosqueteros de Tilly.
—¿Los mosqueteros de Tilly? ¿Para qué diablos están en el vivero?
—Se supone —dijo el gran pensionario del Consejo, con la sonrisa triste que le era peculiar— que la gente de La Haya quiere verte partir, y se teme que haya un poco de tumulto.
—¿Tumulto? —preguntó Corneille fijando la mirada en su hermano.
—Sí, Corneille.
—Entonces, eso es lo que acabo de oír —dijo el preso como si hablara consigo mismo. Luego, volviéndose a su hermano, preguntó—: Hay gente delante del Buitenhof, ¿verdad?
—Sí, hermano.
—Pero, si es así, para venir aquí…
—¿Qué?
—¿Cómo te dejaron pasar?
—Sabes bien que no nos quieren, Corneille —dijo el gran pensionario con melancólica amargura—. Tuve que tomar callejuelas aledañas.
—¿Te ocultaste, Jean?
—Tenía pensado llegar contigo sin pérdida de tiempo, e hice lo que se hace en política y en el mar cuando se tiene el viento en contra… lo he sorteado.
En aquel momento el bullicio ascendía con más furia de la plaza a la prisión. Tilly dialogaba con la guardia burguesa.
—Sé que eres un gran piloto —dijo Corneille—, pero no sé si ante este oleaje y en medio de estos escollos populares conseguirás sacar a tu hermano del Buitenhof tan felizmente como condujiste la flota de Tromp a Amberes a través de los bajos fondos del Escalda.2
—Al menos lo intentaremos con la ayuda de Dios, Corneille. Pero una palabra primero.
—Habla.
Volvieron a escucharse los clamores de la plaza.
—¡En verdad está colérica esa gente! ¿Será contra ti? ¿Contra mí?
—Creo que es contra los dos, Corneille. Ya te dije que los orangistas nos reprochan, entre sus necias calumnias, haber negociado con Francia.
—¡Qué estúpidos!
—Sí, pero eso es lo que nos echan en cara.
—Con todo, si tales negociaciones hubiesen tenido éxito les hubieran ahorrado los desastres de Rees, de Orsay, de Vesel y de Rheinberg; hubieran evitado el paso del Rin, y Holanda podría creerse aún invencible, rodeada de sus marismas y sus canales.
—Todo eso es cierto, hermano, pero es mayor verdad que, si se encontrase sobre nosotros la correspondencia con Louvois, por buen piloto que yo sea, no salvaría el débil y mísero barquito que va a llevar fuera de Holanda a los hermanos De Witt y su fortuna. Estas cartas, que probarían a las personas honradas cuánto amo yo a mi país y los sacrificios que me disponía a realizar en pro de su libertad y de su gloria, nos perderían ante los orangistas, nuestros vencedores. Así pues, quiero creer, querido Corneille, que las habrás quemado antes de abandonar Dordrecht para venir a reunirte conmigo en La Haya.
—Tu correspondencia con Louvois —dijo Corneille— prueba que fuiste durante los últimos tiempos el ciudadano más grande, más generoso y más diestro de las Siete Provincias Unidas. Y como quiero la gloria de mi país y sobre todo la tuya, no me he permitido quemar esta correspondencia.
—Entonces estamos perdidos —repuso tranquilamente el ex pensionario, acercándose a la ventana.
—Por el contrario, Jean, con lo hecho tendremos al mismo tiempo la salud del cuerpo y la resurrección de la popularidad.
—En definitiva, ¿qué has hecho con las cartas?
—Se las confié a Cornélius van Baerle, mi ahijado, que vive en Dordrecht y al que tú conoces.
—¡Pobre e inocente muchacho! Es raro que, sabiendo tantas cosas, sólo piense en las flores que cantan a Dios y en Dios que dio vida a las flores. Al confiarle este encargo mortal, has perdido al pobre y querido Cornélius, hermano mío.
—¿Perdido?
—Sí, porque puede ser fuerte o débil. Si es fuerte —pues, por ajeno que se mantenga a nuestra situación, pese a su distracción y su aislamiento en Dordrecht, algún día sabrá lo que nos pasa—, se envanecerá de nosotros, y si es débil, tendrá miedo de nuestra cercanía. Si es fuerte, divulgará el secreto; si débil, dejará que se lo arranquen a la fuerza. En cualquiera de los casos, Corneille, está perdido y nosotros con él. Por tanto, huyamos, hermano, si hay tiempo todavía.
Corneille se levantó del lecho y, tomando la mano de su hermano, que se cimbró al tocar el vendaje, dijo:
—¿Crees que no conozco a mi ahijado? ¿Que no aprendí a leer en Van Baerle cada uno de los pensamientos que anidan en su mente, cada uno de los sentimientos que alberga su alma? Me preguntas si es débil o fuerte. No es ni una ni otra cosa, pero ¿qué importa lo que sea? Lo esencial es que guardará el secreto, porque ni siquiera lo conoce.
Jean se volvió sorprendido. Corneille continuó con una sonrisa dulce:
—¡Ah! El ruart de Pulten es un político educado en la escuela de Jean. Puedes estar seguro de que Van Baerle desconoce la calidad y el valor del paquete que le he confiado.
—Entonces, ¡deprisa! —exclamó Jean—. Ya que aún es tiempo, hagámosle llegar rápidamente la orden de quemarlo.
—¿Con quién le enviaremos tal orden?
—Con mi sirviente Craeke, quien debía acompañarnos a caballo y que entró conmigo en la cárcel para ayudarte a bajar la escalera.
—Reflexiona, Jean, antes de quemar esos títulos gloriosos.
—Pienso ante todo, mi querido Corneille, que los hermanos De Witt deben salvar la vida para salvar su renombre. Muertos, ¿quién nos defenderá? ¿Habrá siquiera uno que sepa comprendernos?
—¿Crees, pues, que nos matarían si encontraran esos papeles?
Sin responder a su hermano, Jean extendió la mano hacia el Buitenhof, de donde llegaba el estruendo feroz de los clamores.
—Sí, sí, oigo esos gritos —dijo Corneille—, pero ¿qué significan?
Jean abrió la ventana.
—¡Mueran los traidores! —aullaba el populacho.
—¿Los oyes bien ahora, Corneille?
—¡Y los traidores somos nosotros! —comentó Corneille levantando los ojos al cielo y encogiéndose de hombros.
—Somos nosotros —repitió Jean de Witt.
—¿Dónde está Craeke?
—Espero que esté en la puerta de tu celda.
—Hazlo entrar entonces.
Jean abrió la puerta y, en efecto, ahí estaba el fiel criado.
—Ven, Craeke, y recuerda bien lo que mi hermano te dirá.
—No basta que se lo diga. Por desgracia, es preciso que lo escriba.
—¿Por qué?
—Porque Van Baerle no entregará el depósito ni lo quemará si no recibe una orden por escrito.
—¿Pero podrás escribir? —preguntó Jean al ver las manos de Corneille quemadas y magulladas.
—Lo verías si tuviera pluma y tinta.
—A falta de eso, toma mi lápiz.
—¿Tienes también papel? Porque aquí no me dejaron nada.
—Arranquemos la primera página a esta Biblia.
—Bien.
—¿Podrá leerse lo que escribas?
—¿Qué crees? —replicó Corneille mirando a su hermano—. Estos dedos que resistieron las mechas del verdugo, esta voluntad que domó al dolor, se unirán en un solo esfuerzo y, pierde cuidado, la letra no saldrá temblorosa.
Dicho esto, Corneille tomó el lápiz y escribió. Entonces pudo verse cómo bajo el blanco lienzo se transparentaban las gotas de sangre que la presión de los dedos sobre el lápiz hacía brotar de sus carnes abiertas.
El sudor perlaba las sienes del gran pensionario.
Corneille escribió:
Querido ahijado:
Quema el depósito que te dejé. Quémalo sin mirarlo, sin abrirlo, a fin de que tú mismo lo desconozcas. Los secretos de esta clase matan al depositario. Quémalo y habrás salvado así a Jean y a Corneille.
Adiós, y no me olvides.
CORNEILLE DE WITT
20 de agosto de 1672
Jean, con lágrimas en los ojos, secó una gota de la noble sangre que manchó la hoja, le entregó el papel a Craeke con sus últimas recomendaciones y se volvió hacia Corneille, a quien el sufrimiento puso tan pálido que parecía a punto de desmayarse.
—Ahora —dijo—, cuando Craeke deje oír su silbido de antiguo contramaestre, será la señal de que se encuentra fuera del alcance de los grupos, al otro lado del vivero… y nosotros podremos salir también.
No habían transcurrido cinco minutos cuando un largo y vigoroso silbido hendió con su redoble marino la cúpula de negro follaje de los olmos y dominó los clamores del Buitenhof.
Jean levantó los brazos al cielo, en señal de reconocimiento.
—¡Y ahora, vámonos, Corneille!
III. EL DISCÍPULO DE JEAN DE WITT
MIENTRAS los alaridos de la multitud reunida en torno al Buitenhof llegaban cada vez más terribles hasta ambos hermanos, obligando a Jean de Witt a apresurar la salida de su hermano Corneille, una comisión de burgueses había marchado al Ayuntamiento, como ya dijimos, con el fin de exigir la expulsión de las fuerzas de caballería al mando de Tilly.
Como la distancia entre el Buitenhof y Hoogstraat1 no era larga, pudo verse que un extranjero que seguía con curiosidad los detalles desde el comienzo de la escena se dirigía con los demás —o mejor dicho, detrás de los demás— hacia el Ayuntamiento, para saber lo que allí iba a suceder.
Se trataba de un joven al parecer poco vigoroso, como de veintidós o veintitrés años, que sin duda tenía razones para no querer que se le reconociera, pues ocultaba su cara pálida y alargada bajo un fino pañuelo de hilo de Frisia, con el cual repetidamente se limpiaba la frente, empapada en sudor, y los labios ardientes.
Con la mirada fija como la de un ave de presa, la nariz larga y aguileña, la boca fina y recta, abierta o más bien hendida como los bordes de una herida, aquel hombre hubiese ofrecido a Lavater,2 si Lavater viviera en aquella época, materia para estudios fisiológicos que seguramente no le hubieran sido favorables.
Los antiguos solían preguntar: “¿Qué diferencia habrá entre la figura de un conquistador y la de un pirata?” Y respondían: “La misma que existe entre un águila y un buitre”.
Uno es sereno; inquieto el otro.
Por consiguiente, aquella pálida fisonomía, aquel cuerpo delicado y doliente, aquel andar inquieto, al ir del Buitenhof al Hoogstraat detrás del pueblo vociferante, correspondían a la imagen de un señor suspicaz o de un ladrón intranquilo, e indudablemente un policía hubiera optado por la última calificación, al ver el cuidado que ponía en ocultarse.
Haciendo abstracción de lo anterior, vestía con sencillez y al parecer no llevaba armas; su brazo era delgado pero lucía vigoroso; su mano, que era seca pero blanca, fina, aristocrática, se apoyaba no en el brazo sino en el hombro de un oficial que, con la mano en la empuñadura de la espada, había estado mirando con interés comprensible las escenas del Buitenhof hasta el momento en que su compañero emprendió la marcha y lo arrastró consigo.
Tan pronto como llegaron a la plaza de Hoogstraat, el hombre pálido empujó al oficial al abrigo de una contraventana abierta y clavó sus ojos en el balcón del Ayuntamiento. A los gritos del pueblo enfurecido, se abrió la ventana de Hoogstraat y a ella se asomó un hombre para dialogar con la multitud.
—¿Quién es el del balcón? —le preguntó el joven al oficial, señalando con la mirada al arengador, quien parecía muy conmovido y que, más que asomarse, se sostenía en la balaustrada.
—Es el diputado Bowelt —respondió el oficial.
—¿Qué clase de hombre es este diputado Bowelt? ¿Lo conoces?
—Excelente persona, según creo, monseñor.
Al oír la apreciación del carácter de Bowelt hecha por el oficial, el joven hizo un gesto de contrariedad tan marcado, de descontento tan visible, que el oficial lo notó y se apresuró a añadir:
—Eso es, al menos, lo que se dice, monseñor. Por lo que a mí toca, nada puedo afirmar porque no conozco personalmente al caballero Bowelt.
—Excelente persona —repitió aquel a quien habían llamado monseñor—, ¿quiere decir un hombre bueno o un hombre valiente?
—Perdóneme, monseñor, si no establezco esa diferencia en un hombre que, le repito a su alteza, sólo conozco de vista.
—Esperemos, pues —murmuró el joven—, y lo veremos.
El oficial inclinó la cabeza en señal de asentimiento y calló.
—Si ese Bowelt es realmente una persona buena y honorable, va a recibir con los oídos tapados, como se merece, la petición de esos energúmenos.
Y el movimiento nervioso de su mano, que a su pesar se estremecía sobre el hombro de su compañero como si se tratara de los dedos de un músico sobre las teclas de un clavecín, delataba su ardiente impaciencia, tan mal disfrazada, sobre todo en ese momento, bajo el gesto de su rostro, glacial y severo.
Se oyó entonces al jefe de la delegación burguesa interpelar al diputado preguntándole dónde se hallaban sus colegas.
—Les digo, señores, por segunda vez, que estoy solo con el señor Asperen y que me es imposible decidir por mi propia cuenta.
—¡La orden, la orden! —gritaron millares de voces.
Bowelt quiso hablar pero no se oían sus palabras, ahogadas por el griterío. Lo único que se percibía era la agitación de sus brazos en ademanes múltiples y desesperados.
Mas al ver que no se le podía oír, se volvió hacia la ventana abierta y llamó a Asperen. Éste apareció a su vez en el balcón, donde fue recibido con gritos aún más ruidosos que los que se le habían brindado a Bowelt diez minutos antes.
Emprendió entonces la difícil tarea de hacerse oír por la multitud, pero ésta prefirió arrollar a la guardia de los Estados, que por lo demás no opuso ninguna resistencia al pueblo soberano, antes que escuchar la arenga de Asperen.
—¡Vamos! —dijo fríamente el joven, mientras el pueblo se abalanzaba sobre la puerta principal de Hoogstraat—. Parece que la deliberación va a celebrarse dentro, coronel. Vamos a oírla.
—¡Oh, monseñor, tenga cuidado!
—¿De qué?
—Entre esos diputados hay muchos que estuvieron en relación con usted, y bastaría que alguno reconozca a su alteza…
—Sí, para que se me acuse de ser el instigador de todo esto. Tienes razón —dijo el joven, cuyas mejillas enrojecieron un instante por el arrepentimiento de haber mostrado demasiada precipitación en sus deseos—. Quedémonos acá. Desde este lugar los veremos volver con o sin la autorización, y por ello sabremos si ese señor Bowelt es un buen hombre o un hombre valiente, que es lo que me interesa saber.
—Pero —dijo el oficial mirando con extrañeza a quien le confería el título de monseñor— me figuro que su alteza no supondrá ni un instante que los diputados darán la orden de alejarse a la caballería de Tilly, ¿no es así?
—¿Por qué? —preguntó fríamente el joven.
—Porque si ordenaran eso equivaldría a firmar la sentencia de muerte de los señores Corneille y Jean de Witt.
—Vamos a verlo —declaró en el mismo tono su alteza—. Sólo Dios puede saber lo que ocurre en el corazón de los hombres.
El oficial miró a hurtadillas el rostro impasible del joven, y palideció.
En realidad, el oficial era un hombre bueno y valiente.
Tanto su alteza como su compañero oían desde el lugar en que se encontraban los rumores y las pisadas del pueblo en las escaleras del Ayuntamiento.
A poco, el bullicio del interior comenzó a extenderse por la plaza a través del balcón al que se asomaran los diputados Bowelt y Asperen, quienes se refugiaron en el salón tras la llegada de las masas, temerosos de que éstas los empujaran o los obligaran a saltar por encima de la balaustrada.
Se vio después cómo pasaban por delante de las ventanas tumultuosas y arremolinadas sombras. Se iba llenando el salón de sesiones.
De pronto cesó el ruido; poco después redobló su intensidad y al fin alcanzó tal grado de violencia que el edificio se conmovió hasta los cimientos.
Luego, el torrente rodó por galerías y escaleras hasta la puerta, bajo cuya bóveda desembocó como una tromba.
Un hombre repugnantemente desfigurado por la alegría volaba más que corría a la cabeza del primer grupo.
Era el cirujano Tyckelaer.
—¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos! —gritaba, agitando un papel al viento.
—¡Tienen la orden! —murmuró estupefacto el oficial.
—Bueno, ya estoy enterado —dijo su alteza tranquilamente—. Usted no sabía, coronel, si Bowelt era un hombre bueno o un hombre valiente. Ahora sabemos que no es ni lo uno ni lo otro.
Y sin pestañear, siguió con la vista a la muchedumbre que se desplegaba frente a él.
—Vamos ahora al Buitenhof, coronel. Creo que vamos a presenciar allí un raro espectáculo.
El oficial se inclinó y siguió a su amo sin rechistar.
La muchedumbre era inmensa y cubría la plaza y los alrededores de la prisión, pero la caballería de Tilly la contenía siempre fácilmente y sobre todo con la misma firmeza.
A los oídos del conde llegó pronto el rumor creciente de aquel flujo de hombres, cuyas primeras oleadas distinguió acercándose con la rapidez de una catarata. Por encima de las manos crispadas y de las armas resplandecientes, alcanzó al mismo tiempo a distinguir el papel que flotaba al viento.





























