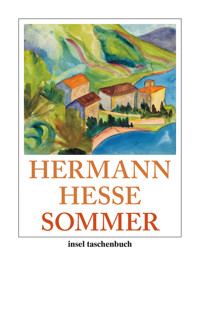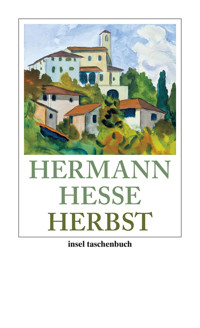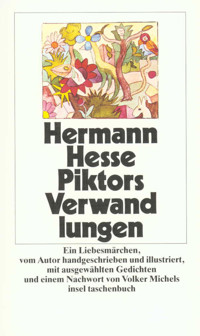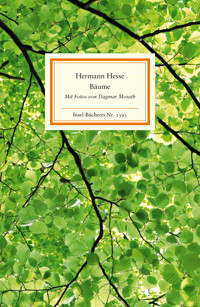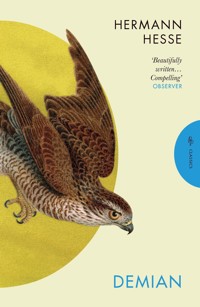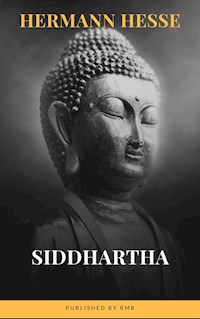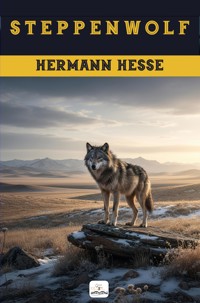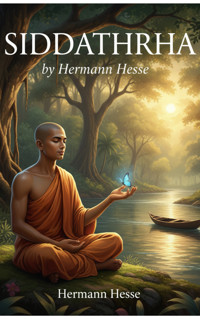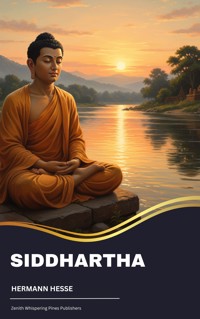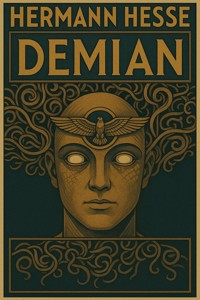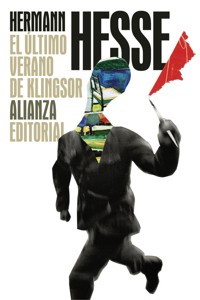
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Hesse
- Sprache: Spanisch
Este maravilloso relato de Hermann Hesse (1877-1962) recrea los últimos meses de vida de Klingsor, un pintor expresionista bebedor y mujeriego retirado en un remoto pueblo suizo en el que, sumido en el cromatismo de la luz meridional, la vida simple y la comunión con la naturaleza, experimenta la pugna entre sus inclinaciones sensuales y su aspiración espiritual al tiempo que barrunta su próximo final. Escrito después de "Demian" y a poco de haber concluido la Primera Guerra Mundial, en "El último verano de Klingsor" (1920) Hesse levanta un trasunto de su propia situación en aquel momento: una encrucijada en que buena parte de su vida anterior -la lucha por hacerse un nombre como escritor, el áspero conflicto con su familia, su primer matrimonio y sus frutos- había tocado fin o estaba a punto de hacerlo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Hesse
El último verano de Klingsor
Traducción de Eduardo Gil Bera
Índice
Nota previa
Klingsor
Louis
El día de Kareno
Klingsor a Edith
La música del ocaso
Atardecer en agosto
Klingsor escribe a Louis el Cruel
Klingsor envía un poema a su amigo Tu Fu (de los días en que pintaba su autorretrato)
El autorretrato
Créditos
Nota previa
El pintor Klingsor pasó el último verano de su vida, a los cuarenta y dos años de edad, en aquellos parajes meridionales próximos a Pampambio, Kareno y Laguno, que en años anteriores había amado y visitado muchas veces. Allá nacieron sus últimos cuadros, aquellas paráfrasis libres de las formas del mundo visible, aquellas extrañas pinturas resplandecientes, pero serenas en su quietud de sueño, con árboles retorcidos y casas como plantas, que los entendidos preferían a las de su época «clásica». Su paleta se había reducido entonces a unos pocos colores muy luminosos: amarillo cadmio y rojo, verde veronés, esmeralda, cobalto, violeta cobalto, cinabrio francés y laca geranio.
La noticia de la muerte de Klingsor conmocionó a sus amigos al final del otoño. En algunas de sus cartas se leían premoniciones y deseos de morir. De ahí pudo nacer el rumor de que se quitó la vida. Otros rumores, de esos que inevitablemente se adhieren a una fama controvertida, son igual de infundados. Muchos sostienen que Klingsor estaba mentalmente enfermo desde meses atrás, y un crítico de arte un tanto escaso de luces ha intentado explicar lo chocante y fervoroso de sus últimos cuadros a partir de esa presunta locura. Más fundamento que esas habladurías tiene la leyenda poblada de anécdotas sobre la afición a la bebida de Klingsor. Esa afición formaba parte de él y nadie la mencionaba con más franqueza que él mismo. En ciertos momentos, y también en los últimos meses de su vida, no sólo obtenía placer bebiendo tan copiosamente, sino que buscaba la embriaguez como anestésico de sus dolores y de una profunda tristeza difícilmente soportable. Su favorito era Li Tai Po, el poeta de los más profundos cantos báquicos, y en la borrachera se llamaba a sí mismo Li Tai Po, y a uno de sus amigos, Tu Fu.
Le sobreviven sus obras y, en el pequeño círculo de sus allegados, sigue igual de viva la leyenda de su vida y su último verano.
Klingsor
Un verano apasionado y de corta vida echaba a andar. Los días calurosos, con todo lo largos que eran, desaparecían echando llamas como banderolas ardiendo. A noches de luna, breves y sofocantes, seguían noches de lluvia, breves y bochornosas, y las semanas radiantes se iban enfebrecidas, veloces como sueños y rebosantes de imágenes.
De vuelta de un paseo nocturno, pasada la medianoche, Klingsor estaba en el estrecho balcón de piedra de su estudio. El viejo jardín aterrazado descendía vertiginoso y profundo a sus pies, una maraña apretada y sombría de densas copas arbóreas, palmeras, cedros, castaños, árboles del amor, hayas purpúreas y eucaliptos, ceñidos por plantas trepadoras, lianas y glicinias. Sobre la negrura de los árboles relucían como espejos pálidos las grandes hojas bruñidas de los magnolios, y entre ellas, las enormes flores blancas semicerradas, grandes como cabezas humanas, lívidas como la luna y el marfil, de las que exhalaba, penetrante y exaltado, un tierno aroma a limón. Desde una distancia indefinida, llegaba volando una música con vaivén cansado, tal vez una guitarra, quizá un piano, no se distinguía. En el gallinero gritó de repente un pavo, dos y tres veces, y rasgó la noche boscosa con el fugaz tono malévolo y áspero de su voz atormentada, como si resonase desde las profundidades, crudo y estridente, el sufrimiento de todo el mundo animal. Una luz sideral fluía por el valle selvático. Sublime y abandonada, destacaba del bosque interminable una capilla blanca, hechizada y primitiva. En la lejanía confluían el lago, la montaña y el cielo.
Klingsor estaba en el balcón con la camisa remangada y los brazos desnudos apoyados en la barandilla de hierro, y leía un tanto malhumorado, con ojos ardientes, la escritura de las estrellas en el cielo descolorido, y las luces tenues en el nublado negro y grumoso de los árboles. El pavo lo volvió en sí: otra vez era de noche, tarde, uno tendría que dormir sin falta y a toda costa. Quizá si uno durmiera de verdad una serie de noches, podría recuperarse; los ojos volverían a ser obedientes y pacientes, el corazón, más calmado, y las sienes no le dolerían. ¡Pero entonces este verano, este sueño estival desbocado y trémulo, habría pasado, y, con él, mil copas sin beber derramadas, mil inadvertidas miradas de amor perdidas, y mil irrecuperables pinturas nunca vistas extinguidas!
Apoyó la frente y los ojos doloridos en la fría barandilla de hierro, que le refrescó un momento. Quizá al cabo de un año, o antes, esos ojos estarían ciegos, y el fuego de su corazón, apagado. No; nadie podía soportar mucho tiempo esa vida en llamas, ni siquiera él, ni siquiera Klingsor, que tenía diez vidas. Nadie podía tener ardiendo mucho tiempo, día y noche, todas sus velas y todos sus volcanes; nadie podía estar día y noche inflamado, cada día muchas horas de trabajo febril, cada noche muchas horas de pensamientos febriles, gozando sin parar, creando sin parar, con todos los sentidos y los nervios siempre despejados y alerta, como un castillo detrás de cuyas ventanas suena día tras día la música, y brillan mil velas noche tras noche. Eso se acaba, y ya se ha malgastado mucha fuerza, consumido mucha vista y desangrado mucha vida.
De golpe, se incorporó riendo, y recordó que ya había sentido, pensado y temido así muchas veces. En todos los momentos buenos, fértiles y ardientes de su vida, también en la juventud, había vivido así, había quemado sus velas por los dos extremos, con un sentimiento entre jubiloso y sollozante de derroche vertiginoso, de combustión, con una ambición desesperada por vaciar la copa, y con un miedo profundo y secreto al final. Ya había vivido así, había vaciado la copa y se había consumido en llamas con harta frecuencia. A veces, el final había sido suave, como una profunda hibernación inconsciente. En otras ocasiones, había sido terrible, un estrago absurdo, dolores insufribles, médicos, renuncia trágica, triunfo de la debilidad. Pero ya el final de una temporada de incandescencia iba siendo cada vez peor, más triste y aniquilador. Con todo, también de eso se salía, y al cabo de semanas o meses, después de tormentos o aturdimientos, llegaba la resurrección, el nuevo incendio, la nueva irrupción del fuego subterráneo, nuevas obras ardientes, nueva y relumbrante ebriedad de la vida. Así había sido, y los tiempos del tormento y del fracaso, los intervalos miserables, se olvidaban y hundían. Estaba bien así. Y seguiría como tantas veces lo había hecho.
Pensaba sonriendo en Gina, a la que había visto esa tarde, y con la que sus tiernos pensamientos habían jugado durante todo el regreso nocturno a casa. ¡Qué hermosa y efusiva era esa muchacha en su ardor todavía inexperto y asustadizo! Y, como si volviera a susurrarlo al oído de ella, se decía juguetón y cariñoso: «¡Gina! ¡Gina! ¡Querida Gina! ¡Linda Gina! ¡Bella Gina!».
Regresó a la habitación y volvió a encender la luz. Rescató de la confusión de una pequeña pila de libros un tomo rojo de poemas. Se había acordado de una estrofa, del fragmento de una estrofa que le parecía indeciblemente hermoso y tierno. Buscó mucho rato hasta que lo encontró:
¡No me abandones a la noche y al dolor,
amada mía, tú, mi cara lunar!
¡Oh tú, mi fósforo, mi vela,
tú, mi sol, tú, mi luz!
Sorbió con deleite profundo el vino oscuro de esas palabras. Qué hermoso, qué entrañable y encantador era lo de: «¡Oh tú, mi fósforo!». Y: «¡Tú, mi cara lunar!».
Paseó sonriente arriba y abajo ante el ventanal, y recitó los versos, invocando a Gina en la lejanía: «¡Oh tú, mi cara lunar!». Y su voz se oscureció de ternura.
Entonces abrió el cartapacio que llevaba consigo toda la tarde, después de su larga jornada de trabajo. Buscó el cuaderno de bocetos, el pequeño, su favorito, y hojeó las últimas páginas, las de ayer y hoy. Allá estaba el monte cónico con la sombra profunda del peñasco; lo había estilizado como una cara grotesca, el monte parecía gritar y estar abierto de dolor. Allá estaba la pequeña fuente de piedra semicircular en la ladera, el arco de fábrica sombreado en negro, y encima un granado incandescente en flor. Todo exclusivamente para leerlo él mismo, una escritura cifrada para uso propio, una anotación apresurada y voraz del instante, un recuerdo súbitamente arrebatado al momento en que la naturaleza y el corazón concordaban.
Y ahora venían los grandes bosquejos en color, hojas blancas con luminosas superficies coloreadas a la acuarela: la villa roja de madera, fogosamente incandescente como un rubí sobre terciopelo verde, y el puente de hierro de Castiglia, rojo sobre la montaña verdiazul; al lado, el terraplén violeta y la carretera rosa. Y luego la chimenea de la tejería, un cohete rojo ante el verde arbóreo, fresco y brillante, el poste indicador azul, el cielo violeta claro con las densas nubes laminadas. Esa hoja estaba bien, podía quedar así. Era una lástima por la puerta cochera del corral, el marrón rojizo ante el cielo de acero estaba logrado, era elocuente y sonoro, pero quedaba a medio hacer: el sol le había dado de plano en la hoja, lo que le produjo tremendos dolores de ojos. Luego sumergió largo rato el rostro en un arroyo. Ahora, el rojo pardo ante el malvado azul metálico seguía ahí, eso estaba bien, no estaba falseado ni echado a perder por el menor matiz ni oscilación. Eso no se habría conseguido sin el púrpura cardenalicio. Ahí, en ese campo radicaban los secretos. Las formas de la naturaleza, su arriba y abajo, su grosor y delgadez se podían desplazar, y se podía renunciar a todos los medios convencionales con que se suele imitar a la naturaleza. También es cierto que se podían falsear los colores, se podían graduar, difuminar y sobreponer de cien maneras. Pero cuando se quería adaptar con colores un fragmento de naturaleza, importaba que los colores estuvieran exactamente en la misma relación e igual tensión entre sí que en la naturaleza. En eso, se seguía siendo dependiente y naturalista, incluso si entretanto se ponía naranja en vez de gris, y barniz de granza en lugar de negro.
Así que otro día desperdiciado y de escaso rendimiento. La hoja con la chimenea de la fábrica y el acorde de rojo y azul en la otra hoja, y acaso el boceto con la fuente. Si por la mañana estaba el cielo cubierto, iría a Carabbina; allá estaba el cobertizo con las lavanderas. Quizá lloviera una vez más; entonces se quedaría en casa y empezaría el cuadro al óleo del arroyo. ¡Y ahora a la cama! Una vez más, ya era más de la una.
En el dormitorio, se quitó la camisa y se remojó los hombros, el agua salpicó el rojo suelo de piedra. Trepó de un brinco al alto lecho, y apagó la luz. Veía el pálido monte Salute por la ventana, Klingsor había releído mil veces sus formas desde la cama. De la quebrada boscosa llegó un grito de lechuza hondo y cavernoso como el sueño y el olvido.