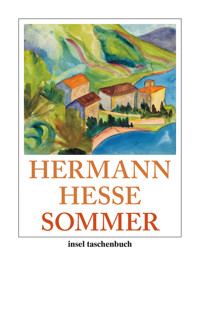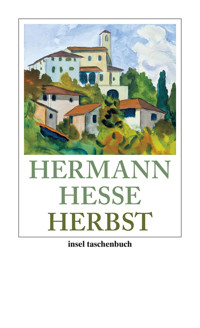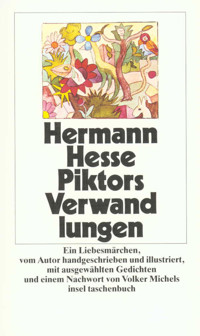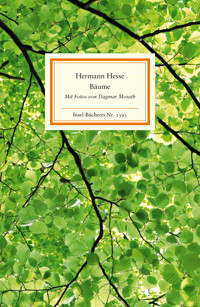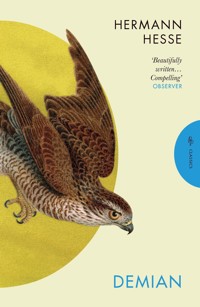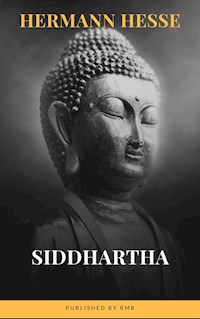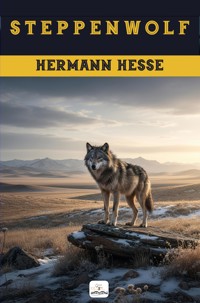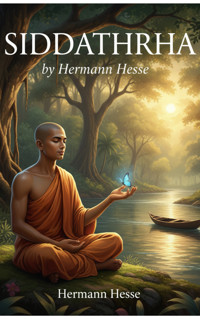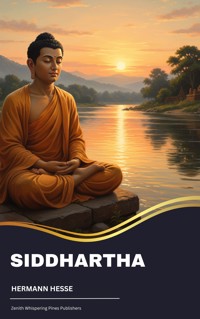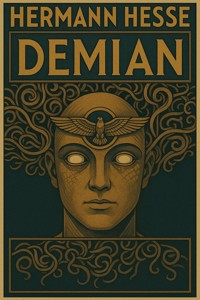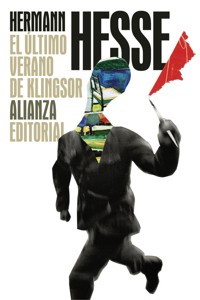Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Hesse
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1904, Peter Camenzind fue la primera novela de Hermann Hesse (1877-1962) y conoció de inmediato un gran éxito. En ella encontramos ya en germen las principales señas de identidad del autor y de su obra posterior: el descontento íntimo o la turbación interior, el ansia de trascendencia y de plenitud (que toma aquí como vía a San Francisco de Asís y que más tarde habría de plasmarse en obras como Siddhartha), la comunión con la naturaleza enfrentada a la artificialidad de las relaciones sociales, la persecución por veces desesperada de una respuesta al sentido de la vida... Genuino representante del malestar que acompañó al alumbramiento del siglo XX, lo que hace de Hesse un escritor plenamente actual es su conciencia de ese malestar y su constante afán de búsqueda de la faceta espiritual del hombre en un mundo cada vez más alejado de ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Hesse
Peter Camenzind
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Créditos
Capítulo 1
En un principio fue el mito. Así como el gran Dios inspiraba las almas de los indios, griegos y germanos, anhelantes de expresión, vuelve también a inspirar diariamente el alma de cada niño.
Yo no sabía aún cómo se llamaban los lagos, las montañas y los arroyos de mi tierra natal, pero contemplaba ya ensimismado la superficie de las aguas, de un color azul verdoso donde reverberaba a trechos un rayo tembloroso de sol. Las montañas se extendían como una majestuosa corona en torno al lago, con nieve en sus cumbres, arroyos deslizándose entre los peñascales y formando pequeñas cascadas, y prados verdes, ligeramente ondulados, con árboles frutales, chozas y ganado paciendo en sus pastos. Y mi pequeña alma contemplaba todo aquello en silencio, vacía y esperanzada, escuchando tan sólo las voces de los espíritus del lago y de las montañas, que hablaban sin cesar de sus bellas y osadas acciones. Las cumbres, los desfiladeros y los precipicios repetían respetuosos las alusiones a aquellos primeros tiempos de su nacimiento. Mostraban sus cicatrices, entreabrían sus grietas y hablaban y hablaban sin cesar de entonces, cuando la tierra temblorosa se movía convulsivamente y su superficie se contraía haciendo surgir cimas y cráteres. Las rocas se embestían unas a otras y los montes pugnaban por abrirse paso entre ellos. Las luchas eran horribles y sólo vencía el que destruía a su hermano y ocupaba su lugar. Aún quedaban huellas de aquellos tiempos lejanos. Eran visibles en las cumbres bravas o las rocas abruptas y a cada deshielo cedían algunos resquebrajados bloques de granito que acababan de romperse como cristal contra las orillas o eran arrastrados por la corriente, montaña abajo hasta las mismas lindes de la pradera.
Pasaban los años, pero las montañas seguían diciendo siempre lo mismo. Y era fácil comprender su lenguaje. Basta una sola mirada a las paredes abruptas, a los desfiladeros recónditos, a las rocas resquebrajadas. Todas ellas estaban llenas de espantosas cicatrices.
–Hicimos algo horrible –repetían sin cesar– y todavía lo estamos pagando.
Pero aun cuando las palabras sonaban a lamentación, su tono era orgulloso, sereno y obstinado, como el de un viejo guerrero nunca vencido.
Y guerreros seguían siendo. Yo contemplaba siempre sus luchas con la tempestad de aire y agua, en aquellas horrorosas noches que precedían a la primavera. El irascible viento del sur1 rugía en torno a sus cumbres y los torrentes desatados arrastraban rocas y por sus vertientes arrancaban la tierra de sus faldas. Como las tempestades menudeaban en la estación, los montes se aferraban a la madre tierra y oponían sus paredes graníticas a la violencia de los elementos, haciendo acopio de todas sus fuerzas en unidad obstinada y difícil. Y a cada herida tronaban temerosos y llenos de ira, llegando su entrecortado y confuso gemido hasta los más apartados parajes.
Pero mis ojos no sólo estaban acostumbrados a estos espectáculos. Contemplaban también praderas y laderas cubiertas de hierba, de flores y de helechos vegetales a los que el dialecto del pueblo había dado nombres pintorescos y llenos de significado. Eran hijos y nietos del monte y yo podía tocarlos, aspirar su aroma y aprender su nombre. La vista de los árboles causaba, en cambio, una impresión mucho más honda y grave en mi ánimo. Mis ojos trataban de escrutar la vida en cada uno de ellos, la forma peculiar de su copa y de su tronco y también la propia manera deproyectar su sombra. Parecíanme ermitaños y guerreros, emparentados de cerca con las montañas e identificados con ellas, pues todos, y especialmente los que crecían en las alturas, tenían también su propia lucha por la existencia; pugna constante con el viento, el tiempo y las rocas. Cada cual llevaba su cruz y por eso tenía sus propias conformaciones y sus heridas especiales. Había pinos a los que las tempestades habían respetado tan sólo las ramas de un lado, y otros que crecían retorcidos como serpientes en torno a las rocas desprendidas de las cumbres, de tal modo que ambos se confundían sosteniéndose mutuamente y semejando un solo cuerpo. Ésos aparecían a mis ojos como los más belicosos de todos los guerreros y en tal condición despertaban en mí respeto y temor al mismo tiempo.
Nuestros hombres y mujeres se parecían también a los árboles. Eran duros como ellos, además de severos y poco habladores. Los mejores eran los más parcos en palabras. Y con su ejemplo aprendí yo a considerar a los hombres como si fuesen árboles, sin reverenciarlos ni amarlos más que a los pinos silenciosos.
Nimikon, nuestro pueblecillo, se elevaba en una pradera, lindante al norte con las faldas de los montes y al sur con el lago. Estaba comprimido entre las cumbres y el agua y sólo un camino estrecho conducía hasta un monasterio cercano y otro más estrecho todavía hasta una aldea vecina, a la que se tardaba unos tres cuartos de hora en llegar. Los restantes pueblecillos del lago sólo eran asequibles por el agua. Nuestras casas estaban construidas de madera según el estilo antiguo y casi nunca se edificaba ninguna nueva. Las vetustas viviendas eran reparadas según las necesidades y no era raro que un año se arreglara el entarimado del vestíbulo y el siguiente la mitad de las vigas. Algunas veces se utilizaban los arrimaderos procedentes de la pared de la estancia como vigas, y cuando pasaba el tiempo y quedaban también inservibles para ese menester, iban a parar al establo como remiendos en los pesebres, como techo del granero o refuerzos para la puerta de la casa. Exactamente igual sucedía con los habitantes. Cada cual hacía su papel durante el tiempo que le era posible, se retiraba a engrosar los que eran ya inútiles y luego desaparecía sin que su ausencia se notara demasiado. Los que regresaban a la aldea tras largos años de ausencia no hallaban más cambio que un par de tejados renovados y otro par mucho más viejos que cuando se marcharon. Los ancianos de entonces también habían desaparecido para dejar paso a otros ancianos que habitaban las mismas chozas, llevaban iguales nombres, cuidaban de un parecido regimiento de chiquillos y apenas se diferenciaba en el rostro o la apariencia de los que ya habían muerto.
Nuestra comunidad carecía de una oleada de sangre fresca y de vida nueva que le llegara del exterior. Sus habitantes, de casta vigorosa y robusta, estaban emparentados estrechamente los unos con los otros y casi unas tres cuartas partes llevábamos el apellido de Camenzind. Éste llenaba las páginas del libro parroquial, se veía repetido con mucha frecuencia en las cruces del cementerio, campeaba en las fachadas de las casas pintado al aceite sobre los portalones o tallado primorosamente en las puertas y podía leerse sobre el carruaje del correo, en los cubos de los establos y en las barcas que surcaban las aguas del lago. También sobre el portalón de mi casa paterna era visible la siguiente inscripción:
ESTA CASA FUE CONSTRUIDA POR JOST
Y FRANCISCA CAMENZIND
Pero la leyenda no aludía a mi padre, sino a un antepasado nuestro que era, según creo, mi bisabuelo. Y yo podía tener la completa seguridad de que si moría sin dejar descendencia, otro Camenzind ocuparía mi lugar en el viejo nido y el apellido se prolongaría hasta que el tejado se sostuviera sobre las cabezas de los moradores.
A despecho de aquella paciente monotonía, existía también en nuestra aldea lo bueno y lo malo, lo distinguido y lo inferior, lo poderoso y lo débil y algunos listos al lado de un deleitoso número de insensatos. Como todo lugar, era aquél una reproducción en pequeño del ancho mundo, con la particularidad de que se conocían o estaban estrechamente emparentados pequeños y grandes, cuerdos y locos hasta el punto de darse el caso de albergar un mismo techo a la más absurda arrogancia y la más estúpida ligereza. Lo hondo y lo cómico del ser humano estaba patente siempre en los habitantes de la aldea y sólo un eterno rebozo o una misteriosa opresión estorbaba la libre expansión de los caracteres. La dependencia de los hombres de las fuerzas de la Naturaleza y la miseria de un destino lleno de trabajo y penalidades habían ido limando toda alegría y dando a aquella vieja casta una inclinación a la melancolía. Pero a pesar de la austeridad, se acostumbraba a prestar atención al par de locos que no faltaban y que, si la mayoría de veces se mostraban reservados y graves, no dejaban de suministrar ocasiones y lances para risa y burla de sus convecinos. Una ráfaga regocijante y gozosa atravesaba los adustos semblantes de los hijos de Nimikon cuando alguno de ellos daba que hablar a causa de una nueva jugarreta. Y a la alegría de la burla se añadía la salsa farisaica de la fruición con que se consideraba la propia superioridad y la complacencia de creerse a cubierto de tales tropezones y locuras. A aquella mayoría situada en el término medio entre los justos y los pecadores, participando de ambos sin llegar a ser ninguno, pertenecía también mi padre. No había tenido lugar en la aldea ninguna locura que no hubiera llenado su alma de inquietud y su espíritu vacilante nunca supo si inclinarse por la admiración incondicional hacia el que la había hecho o el reconocimiento de la propia pureza de intenciones que le había impedido tomar parte en ella.
Mi tío Konrad pertenecía, en cambio, al partido de los locos. Pero no por ello se sentía empequeñecido en presencia de mi padre o de otros héroes de la razón. Antes podía asegurarse que se creía mucho más listo que ellos, pues su espíritu inquieto, tocado siempre de fiebre inventiva, lo elevaba a mucha altura sobre la realidad circundante. Aquel que buscara algo nuevo en vez de conformarse con la melancolía perenne de la aldea estaba llamado a obtener la gloria. Eso pensaba mi tío, sin que los demás habitantes del lugar compartieran tales ideas. Las relaciones entre mi padre y su cuñado no eran más que un constante oscilar entre el menosprecio y la admiración. Cada nuevo proyecto de mi tío despertaba en mi padre una poderosa curiosidad y una gran agitación, que siempre trataba de ocultar con frases irónicas y alusiones de doble sentido. Cuando mi tío creía seguro el triunfo, comenzaba a representar su regio papel. Éste no tardaba en obrar sus efectos y a los pocos días mi padre se dejaba arrastrar por el entusiasmo y cercaba a su cuñado con requerimientos fraternos hasta que el fracaso le abría los ojos de nuevo. Mi tío acogía la desventura con un encogimiento de hombros y un gesto de indiferencia, mientras que mi padre no podía reprimir las expresiones de malhumor y durante meses enteros no cruzaba palabra ni saludo con su cuñado.
Nuestra aldea debe a Konrad la aparición de las primeras velas sobre las aguas del lago. Mi tío las hizo pacientemente, así como el cordaje necesario, y luego las montó sobre un primitivo aparejo en la barca de mi padre. Claro que no fue suya la culpa si ésta resultó demasiado estrecha para navegar a vela. Los preparativos duraron semanas enteras. Los días que precedieron a la prueba estuvieron llenos de esperanzas y de temor para mi padre y de cierto apasionado interés para mi tío. Tampoco en el pueblo se hablaba de otra cosa más que del nuevo intento de Konrad Camenzind. Y por fin, un día memorable para nosotros se deslizó el bote hasta las aguas azules del lago. Era una mañana de verano y hacía mucho calor. Mi padre parecía sospechar la catástrofe y se mantenía algo alejado del grupo de vecinos, después de haberme prohibido, una vez más y con la mayor severidad, que acompañara a mi tío. Fuesli, el hijo del panadero, era el segundo tripulante de la embarcación. Todo el pueblo estaba en nuestro embarcadero, pues nadie quería perderse el comienzo de la temeraria proeza.
Un viento procedente deleste rizaba la superficie de las aguas. Los de la barca tuvieron que remar al principio, hasta entrar en la corriente de aire que hinchó las velas y empujó la embarcación delante de nuestros ojos asombrados. Salió una exclamación de todos los labios y en todas las mentes apuntó la idea de felicitar al inteligente Camenzind a su regreso. Y volvió efectivamente, bien entrada ya la noche, pero con el aparejo roto y sin vela y sus tripulantes más muertos que vivos. Mi padre tuvo que poner dos tablas nuevas a la barca y desde entonces no ha vuelto a blanquear una vela en la tersa superficie del lago.
Fueron tantas las burlas de los habitantes de la aldea, que mi padre tuvo que tragarse su ira y adoptar su única solución: desviar la mirada y escupir despectivamente al suelo tantas veces como tropezó con mi pobre tío. Aquello duró hasta el día en que su cuñado le expuso el proyecto de horno para cocer pan que tantas burlas reportó a su inventor y que costó cuatro táleros a mi padre. ¡Pobre de aquel que se atreviera a recordarle la historia de aquel dinero! Mucho tiempo después, cuando la miseria había vuelto a enseñorearse de nuestra casa, se atrevió mi madre a aludir a los cuatro táleros. Mi padre enrojeció hasta las orejas, pero se contuvo y dijo tan sólo:
–Lo habría gastado en vino en un solo domingo.
Al finalizar cada invierno nos llegaba el viento del sur con su zumbido hondo y grave, que los habitantes de las montañas escuchan con tanto temor y por el que sienten, sin embargo, tanta nostalgia cuando están lejos del terruño.
La proximidad del viento la advertían muchas horas antes de su llegada los hombres y las mujeres, las montañas, los venados y el ganado. Su aparición iba precedida por otros vientos tibios y de menor intensidad. Las aguas del lago, de un habitual azul verdoso, tomaban un tinte sombrío y en pocos instantes blancas coronas de espuma cubrían las crestas del oleaje. La quieta superficie se encrespaba y al silencio solemne sucedían los bramidos amenazadores, iguales a los que se escuchaban a la orilla del mar. Toda la campiña parecía entonces replegarse sobre sí misma y los contornos se destacaban claros y rotundos sobre el cielo. En las cumbres que antes sobresalían confusas entre la niebla, se podían contar las rocas y se distinguían también con claridad los tejados y ventanas delos pueblos que momentos antes no eran más que manchas oscuras en la distancia. Todo parecía replegarse sobre sí mismo. Las montañas, los prados y las casas, el paisaje entero semejaba un ejército que huyera del enemigo. Y luego daba comienzo un horroroso zumbido acompañado de un gran temblor de la atmósfera. Las olas del lago se estrellaban contra la orilla con el golpe seco deun latigazo y muy a menudo, sobre todo durante la noche, se escuchaba el fragor de la lucha que mantenían las montañas con la tempestad. Al día siguiente llegaban a la aldea las nuevas que hablaban de arroyos desbordados, de casas derrumbadas, de barcas hundidas y hombres desaparecidos.
En los años de mi infancia temí tanto al viento del sur que casi llegué a odiarlo. Pero los violentos impulsos de la mocedad y el despertar de la adolescencia cambiaron por completo mis sentimientos y llegué a amarlo. Se convirtió a mis ojos en un rebelde eternamente joven y pendenciero, que arrastraba consigo a la primavera. Era impresionante y magnífico verle comenzar la lucha lleno de vida, de energía y de esperanza, escuchar sus rugidos a través de las cañadas y de los precipicios, ver cómo acababa con la nieve de las montañas y arrancaba los pinos que crecían retorcidos en las laderas. Pasaron los años y mi cariño por el viento del sur se fue haciendo cada vez más hondo. En él adiviné el saludo de tierras lejanas que nos enviaban torrentes de calor y de belleza. Pues nada era tan deliciosamente turbador como la fiebre dulce que despertaba en la sangre el cálido viento. Sus ráfagas hacían perder el sueño a los habitantes de la altura y todos, en especial las mujeres, se sentían inquietas, con la mente presta a la fantasía o la ensoñación. Y en el fondo no era aquello más que el sur, avasallando acometedor al norte áspero y adusto, trastornándolo y turbándolo. Era el sur, proclamando por los agrestes lugares de las montañas la llegada de la buena estación a los lagos azules, cercanos y lejanos al mismo tiempo, denunciando la floración de sus orillas en una espléndida abundancia de prímulas, de narcisos y de flores de azahar.
Luego que el viento cedía en sus violencias y los últimos aludes se deslizaban por las laderas, llegaba lo más hermoso. Los prados florecidos extendían por doquier su magnificencia, mientras los picos nevados, los glaciares centelleantes se destacaban sobre el cielo purísimo y se reflejaban en las aguas mansas y verdosas del lago.
Todo aquello llenó mi infancia y pudo también llenar mi vida entera. El lenguaje de Dios suena fuerte en la majestuosidad de la Naturaleza y quien lo ha escuchado en su niñez sigue oyéndolo durante toda su existencia aunque quiera taparse los oídos. El nativo de las montañas puede estudiar filosofía o historia naturalis durante años enteros, sin llegar a compenetrarse hondamente con la verdad de Dios. Pero cuando presiente de nuevo el inquieto viento del sur o escucha los crujidos del alud al desplomarse por su cauce, siente temblarle el corazón en el pecho y piensa en Dios y en la muerte.
La casa paterna estaba construida a orillas del lago. Un esmirriado jardín la precedía por su parte delantera. En él crecían unas ásperas lechugas, algunas plantas de nabos y varias coles, aparte del cuadro que mi madre reservaba a las flores y en el que lucían esplendorosos dos rosales, una mata de dalias y un puñado de resedas. En la parte trasera existía un pequeño embarcadero en el que se amontonaban dos toneles vacíos y algunas estacas. En el agua cabeceaba amarrada nuestra barquichuela, que se calafateaba, reparaba y pintaba cada año. Han permanecido fieles en mi memoria los recuerdos de cuando esto sucedía. Acostumbraba a ser en una tarde cálida del mediado verano, cuando las mariposas jugueteaban al sol sobre las tablas del embarcadero. Las aguas del lago estaban mansas como el aceite y el aire apestaba a pez y a pintura, olores que la barca seguiría teniendo durante todo el verano. Muchos años después, durante mis travesías marítimas, me bastaba oler de nuevo la apestosa mezcla de brea y humedad para que volvieran a mi memoria los recuerdos de nuestro embarcadero. Y entonces me parecía ver de nuevo a mi padre, en mangas de camisa, con la brocha en la mano, como lo había visto tantas veces. También veía las nubecillas azules de su pipa ascendiendo pesadamente en la atmósfera sofocante de la tarde y los rápidos revoloteos de las mariposas amarillas por encima de nuestras cabezas. Aquellas tardes daban a mi padre un buen humor desacostumbrado. Garganteaba a media voz y sólo de cuando en cuando se aventuraba a alzarla para que el eco resonara contra las montañas vecinas. Entretanto mi madre se encerraba en la cocina haciendo algo apetitoso para la noche. Ahora me imagino que mientras cocinaba debía abrigar la ilusión de que Camenzind no fuera a la taberna, como era su costumbre. Pero llegada la hora, él se marchaba como siempre.
No puedo decir, sin riesgo a incurrir en falsedad, que mis padres intervinieran excesivamente en mis cosas o me educaran arbitrariamente según su propio capricho. Mi madre tenía siempre las manos ocupadas y mi padre distaba mucho por aquel entonces de ocuparse del problema de mi educación. Le bastaba el cuidado delpar de árboles frutales de su propiedad, la roturación de la tierra destinada a la siembra de patatas y la siega del heno necesario para el invierno. Pero aunque aquellos trabajos absorbían todo su tiempo, aún le quedaba el suficiente para cogerme de la mano cada dos semanas, antes de marcharse por la noche a la taberna y llevarme hasta las profundidades del establo. Allí tenía lugar el extraño castigo, especie de acto expiatorio ejecutado con el rigor y la solemnidad de un rito y que consistía en administrarme una soberbia paliza. Ni él ni yo sabíamos la razón del castigo. Eran silenciosas ofrendas en el altar de Némesis y se llevaban a cabo sin reprimendas ni gritos por su parte y sin lamentos ni gemidos por la mía. Años después oí hablar a alguien del «ciego destino» y me imaginé inmediatamente aquellas misteriosas escenas como plásticas representaciones de la idea. De modo que, sin saberlo siquiera, siguió mi padre el camino que la simple pedagogía de la vida acostumbra enseñarnos cuando somos mayores. Pero por desgracia no me fue dado hacer entonces estas reflexiones y bastantes veces acepté el castigo de mala gana y con la única alegría de saberlo alejado, lo menos por espacio de dos semanas.
No de mucho mejor talante acogí los intentos de mi padre para obligarme a trabajar. La caprichosa madre Naturaleza había unido en mí dos dones extraordinarios: una desacostumbrada fuerza y una pereza no menor. Fue inútil que mi padre se esforzara en querer transformarme en una ayuda para su trabajo. Yo me valía de todas las trapacerías y todos los engaños para evitar aquel empeño suyo, y siendo ya bachiller, no sentí por ningún héroe griego tanta compasión como por Hércules, forzado a sus célebres trabajos cuando tan hermoso era vagar por los prados y las montañas y nadar en las aguas quietas del lago.
Mis únicas amistades fueron, en aquellos tiempos, el sol, el lago y las tempestades. Hablaban conmigo y me deslumbraban con sus magnificencias, siendo para mí mucho más queridas que cualquier amistad humana. Pero mis favoritas eran las nubes, antepuestas en los favores de mi admiración albrillante lago, a los melancólicos pinos o a las rocas bañadas por el sol.
¡Mostradme un solo hombre que conozca mejor las nubes y las ame más que yo! ¡O indicadme algo que sea en este mundo más hermoso que ellas! Son recreo y consuelo de la vista, bendición y regalo de Dios. Son blandas y tranquilas como las almas de los recién nacidos; son bellas, poderosas y espléndidas como ángeles buenos. Y algunas veces pueden también transformarse y volverse oscuras, amenazadoras y crueles, como unas mensajeras de la muerte. Se deslizan suavemente por el cielo, adquieren tonalidades rosadas con la media luz del crepúsculo y de la aurora y en otras ocasiones semejan almas fugitivas, huyendo sigilosamente de algún invisible enemigo. Unas tienen formas de flotantes islas o de ángeles etéreos, otras semejan puños cerrados y amenazadores, o velas hinchadas por el viento, o grullas lanzadas al vuelo. Están suspendidas entre el cielo divino y la mísera tierra, como ejemplo hermoso de todas las ansias y todos los anhelos humanos. Son eterna pauta del inquieto caminar, del incesante rebuscar, del deseo y del desespero de los hombres. Y así como ellas están suspendidas, tímidas y anhelantes, entre cielo y tierra, penden asimismo, anhelantes y tímidas, entre tiempo y eternidad, las almas humanas.
¡Oh, las nubes hermosas y eternamente cambiantes! Yo era un niño ignorante y las amaba ya, sintiendo acaso la atracción de nuestra semejanza. También yo sería una nube más, atravesando, rauda, el cielo de la vida. Yo sería también un eterno caminante, forastero en cualquier parte y suspendido siempre entre el tiempo y la eternidad. Quizá por eso han sido las nubes unas buenas amigas, unas verdaderas hermanas mías. No podía salir a la calle sin cambiar con ellas un saludo, sin que me hicieran señas con sus algodones hinchados por el viento y yo correspondiera con una sonrisa a su amabilidad. Y nunca he olvidado sus formas, sus suaves tonalidades, sus juegos, sus danzas, sus bailes y descansos. Su realidad, celeste y terrena al mismo tiempo. Y sus cuentos llenos de fantasía.
Recuerdo aún el de la princesa de las nieves. Eran los montes sus atalayas y sus castillos en los días tempranos del invierno. La princesa de las nieves aparecía con su pequeño séquito, procedente de las escarpadas alturas, y buscaba un lugar de descanso en los desfiladeros agrestes o en las amplias cimas. El cierzo falaz contemplaba envidioso el asentamiento de la princesa y no tardaba en precipitarse sobre ella, derribándola, tapándola con oscuras nubes, haciendo escarnio de ella y queriendo ahuyentarla. La princesa quedaba sorprendida ante el ataque y algunas veces emprendía el regreso a sus alturas, pero otras, en cambio, reunía en torno suyo a su séquito atemorizado, descubría su rostro fascinador y arrogante y repelía con mano helada el embate traicionero del viento. Éste retrocedía aullando y por fin abandonaba el campo. La princesa podía entonces sentarse de nuevo en su trono de niebla y cubrir las montañas y los valles con un manto de nieve nueva. Era su triunfo.
Había en este cuento algo noble y generoso, algo triunfante y bello que hacía latir mi corazón con fogoso misterio. Las nubes me lo contaban y yo lo escuchaba, silencioso y lleno de fervor, transido en un éxtasis.
Transcurrieron los años primeros de mi infancia y llegó por fin el instante de acercarme a las nubes, de tenerlas al alcance de la mano y aun verme más alto que ellas. No había cumplido aún los diez años cuando hice mi primera ascensión. La cumbre de Sennalpstock fue la elegida y por vez primera tuve ocasión de comprobar el horror y la belleza de las montañas. Angostas torrenteras con los cauces llenos de hielo y agua de nieve, ventisqueros centelleantes, rocas cortadas a pico, y abarcándolo todo, alto y redondo como una campana, el cielo azul. Tras diez años de existencia diaria encerrado entre las altas montañas y las orillas del lago, tuvo lugar ese milagro que aún recuerdo muy bien. Contemplé por vez primera el cielo abierto sobre mi cabeza y abarqué con la mirada todo el horizonte. Fue al doblar un recodo, mediada la ascensión, cuando apareció ante mí con toda su inmensidad. Sentí una gozosa sorpresa. ¿Tan grande era el mundo? Nuestra aldea estaba recostada en la hondonada, casi perdida a nuestros ojos, como una mancha insignificante a orillas del lago. Y las cumbres que desde el valle parecían muy juntas se veían separadas desde la altura por muchas leguas de camino.
Entonces comencé a presentir la inmensidad del mundo y tuve la intuición de que allá lejos, detrás de las montañas, existían grandes cosas delas que yo no tenía ni idea. Y al solo pensamiento noté que temblaba en mi interior algo semejante a la aguja de una brújula y me sentí atraído por la nostalgia de lejanía. Y aquello me hizo comprender una vez más la belleza y el melancólico encanto de las nubes, acuciadas siempre, empujadas por el viento hacia horizontes infinitos.
Mis dos acompañantes adultos alabaron mi perfecto escalar y, en el breve descanso en la cima helada del monte, se burlaron un poco de mis ruidosas manifestaciones de alegría. Pero yono les hice caso y seguí gritando jubiloso y excitado. Y aquellos gritos fueron mi primer canto, inarticulado aún, a la belleza. Mis balbuceantes garganteos sonaron en la majestuosidad de las alturas como el trino entrecortado de un pajarillo y al escucharlos me llenó un sentimiento de vergüenza. Sólo entonces contuve mi entusiasmo y procuré mantenerme en silencio.
Pero a partir de entonces pareció romperse el hielo que pesaba sobre mi vida. A un suceso venturoso siguió otro y fui admitido en todas las ascensiones a la montaña, incluso en las más difíciles. Poco a poco fui desentrañando el misterio delas cumbres y entregándome por completo a la fascinación dela altura. Posteriormente me hice pastor de cabras y tuve ocasión de recorrer todas las cañadas y los vericuetos de los montes. En uno de los declives donde llevaba a pastar con frecuencia a mis animales, había un recodo protegido del viento de las cumbres y cubierto de gencianas azul cobalto y saxifraga encarnada, que era mi lugar favorito. El pueblo resultaba invisible desde allá y tampoco dellago veía más que una franja brillante que se destacaba entre las rocas. Las flores crecían con generosidad, salpicando el césped con sus colores vivos, y el cielo se destacaba azul tras los picachos blancos. El murmullo del agua se confundía con el tintineo de las esquilas, componiendo un arrullo que me adormecía cuando, tendido al sol, contemplaba las blancas nubecillas que cruzaban el cielo. Las cabras se apercibían entonces de mi indolencia y comenzaban a retozar y luchar entre sí y yo me tenía que levantar para imponer la paz. Pero aquella plácida dicha no duró mucho, pues a la primera semana me caí en un barranco con una cabra huida del rebaño. El animal se mató y yo me di un golpe muy fuerte en la cabeza. Pero eso no fue obstáculo para que mi padre me moliera a palos al regresar a casa con una cabra menos.
Ahora veo con cuánta facilidad podían haber sido aquéllas mis primeras y últimas aventuras. No estaría entonces escrito este libro, ni tampoco habría cometido unas cuantas locuras. Es probable que me hubiera helado en el fondo de un ventisquero o, de quedarme en el pueblo, me hubiera casado con alguna prima. Pero nada sucedió así y no es cosa de lamentarlo, ni de hacer comparaciones entre lo que ocurrió y lo que podía haber ocurrido.
Por aquella época, mi padre efectuaba de cuando en cuando algunos pequeños servicios en el convento de Welsdorf. Un día cayó enfermo y me ordenó que fuera a excusar su falta. En vez de ello, pedí papel y pluma a un vecino y escribí una respetuosa carta al hermano superior del convento. Se la entregué a la mandadera y me marché luego a efectuar mis acostumbrados trabajos.
A la semana siguiente, al regresar un día a casa, encontré a un monje que estaba aguardando al que había escrito la hermosa carta. Me sorprendí al escuchar sus alabanzas y mi sorpresa llegó al límite al ver que trataba de convencer a mi padre para que autorizara mis estudios. Tío Konrad, que disfrutaba también aquella temporada de los favores de mi progenitor, fue llamado también a formar parte de las deliberaciones. Como es natural, acogió con entusiasmo la idea de tener un sobrino culto y apoyó con todas sus fuerzas las pretensiones del monje. Mi padre se dejó convencer y así pasó mi porvenir a ser una fantasía más de mi peligroso tío, pese a sus estrepitosos fracasos anteriores con la barca de vela, con el horno de cocer pan y otros proyectos semejantes.
A las palabras siguieron los hechos. Comenzaron mis estudios de latín, historia bíblica, botánica y geografía, y a mí me hizo mucha gracia todo aquello, sin que llegara a pensar que podría hacerme perder los años mejores de mi vida. Claro está que la culpa de todo no la tuvo el latín. Mi padre estaba decidido a que yo fuera un labrador y lo habría sido, aun sabiendo de pies a cabeza, al derecho y al revés, todo el viri illustres. Pero el buen hombre había descubierto mi pecado capital y sabía que mi punto flaco era aquella invencible pereza que me tenía sometido. Yo huía aterrorizado de todo trabajo y corría a refugiarme en las montañas, permaneciendo escondido en los barrancos o tendiéndome a orillas del lago donde soñaba y holgazaneaba a mi placer. El conocimiento de aquella dolorosa verdad acabó de alejarle de mi lado, y dejó que estudiara a mi placer.
Creo llegado ya el momento de decir unas pocas palabras sobre mi padre. Mi madre había sido hermosa antes de casarse, pero de aquel pasado esplendor le quedaba tan sólo la buena talla y los ojos oscuros y grandes. Era alta, fornida, laboriosa y callada. A pesar de ser más lista que mi padre y de sobrepasarle en fuerza, no dominaba en nuestra casa, sino que había resignado en él todo mando. Mi padre era de estatura mediana, tenía miembros delgados y casi delicados, poseía una mente bastante turbia y un rostro colorado lleno de pequeñas arrugas casi imperceptibles. Cuando se irritaba, se le marcaba un profundo surco en la frente y sus pobladas cejas se unían en línea casi recta. Frecuentemente parecía su rostro estar impregnado de una vaga melancolía, pero nadie se apercibía de ello, ya que los que habitaban en nuestra vecindad tenían también, casi todos, el alma turbia y tocada por aquel oscuro sentimiento cuya causa había que buscarla en el largo invierno, en los peligros de la montaña y en el aislamiento casi absoluto con que estaban respecto al resto del mundo.