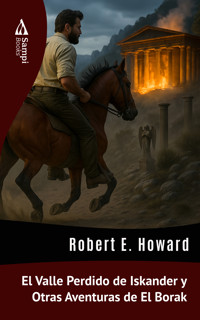
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Entre los desiertos abrasadores y las cumbres remotas de Asia Central, el aventurero El Borak se enfrenta a peligros que desafían la imaginación. Esta colección reúne tres relatos pulp clásicos de Robert E. Howard, donde el acero, el ingenio y la voluntad son lo único que separa la vida de la muerte. Con una reputación legendaria, El Borak recorre tierras olvidadas por los imperios, enfrentando guerras tribales, rebeliones religiosas y secretos perdidos en la niebla del tiempo. • El País Del Cuchillo - Francis Xavier Gordon, conocido como El Borak, debe resolver un asesinato brutal y rescatar a un amigo estadounidense capturado en territorio enemigo. Rodeado de conspiraciones y traiciones, solo cuenta con su espada y su mente aguda para salir con vida. • El Hijo del Lobo Blanco - En pleno desierto, un líder fanático llamado el Hijo del Lobo Blanco lidera una sangrienta rebelión. El Borak, infiltrado entre los insurgentes, debe impedir una masacre — aunque deba enfrentarse solo a un ejército. • El Valle Perdido de Iskander - La leyenda cobra vida cuando El Borak descubre un valle oculto donde los descendientes del ejército de Alejandro Magno han preservado una civilización olvidada. Pero su llegada amenaza con destruir el frágil equilibrio de este antiguo enclave.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Valle Perdido de Iskander y Otras Aventuras de El Borak
Robert E. Howard
SINOPSIS
Entre los desiertos abrasadores y las cumbres remotas de Asia Central, el aventurero El Borak se enfrenta a peligros que desafían la imaginación. Esta colección reúne tres relatos pulp clásicos de Robert E. Howard, donde el acero, el ingenio y la voluntad son lo único que separa la vida de la muerte. Con una reputación legendaria, El Borak recorre tierras olvidadas por los imperios, enfrentando guerras tribales, rebeliones religiosas y secretos perdidos en la niebla del tiempo.
• El País Del Cuchillo – Francis Xavier Gordon, conocido como El Borak, debe resolver un asesinato brutal y rescatar a un amigo estadounidense capturado en territorio enemigo. Rodeado de conspiraciones y traiciones, solo cuenta con su espada y su mente aguda para salir con vida.
• El Hijo del Lobo Blanco – En pleno desierto, un líder fanático llamado el Hijo del Lobo Blanco lidera una sangrienta rebelión. El Borak, infiltrado entre los insurgentes, debe impedir una masacre — aunque deba enfrentarse solo a un ejército.
• El Valle Perdido de Iskander – La leyenda cobra vida cuando El Borak descubre un valle oculto donde los descendientes del ejército de Alejandro Magno han preservado una civilización olvidada. Pero su llegada amenaza con destruir el frágil equilibrio de este antiguo enclave.
Palabras clave
Acción, Intriga, Secretos antiguos
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
I. El País del Cuchillo
Capítulo I:Un Grito del Este
Un grito del otro lado de la puerta con cerrojo: un graznido grueso y desesperado que repetía jadeante un nombre. Stuart Brent se detuvo mientras llenaba un vaso de whisky y lanzó una mirada asustada hacia la puerta de la que había salido aquel grito. Era su nombre el que habían gritado, y ¿por qué iba alguien a llamarlo con tanta urgencia a medianoche en el pasillo de su apartamento?
Se dirigió a la puerta sin detenerse a dejar la botella cuadrada de ámbar. Incluso al girar el pomo, le electrizaron los inconfundibles sonidos de una lucha en el exterior: el rápido y feroz roce de unos pies, el ruido sordo de unos golpes y, a continuación, la voz desesperada que se alzaba de nuevo. Abrió la puerta de golpe.
El ricamente decorado vestíbulo exterior estaba tenuemente iluminado por bombillas ocultas en las fauces de dragones dorados que se retorcían en el techo. Las costosas alfombras rojas y los tapices de terciopelo parecían absorber la suave luz, acentuando el efecto de irrealidad. Pero la lucha que se desarrollaba ante sus ojos era tan real como la vida y la muerte.
Había salpicaduras de un carmesí más vivo sobre la alfombra rojo oscuro. Un hombre estaba tendido de espaldas ante la puerta, un hombre delgado cuyo rostro blanco brillaba como una máscara de cera en la penumbra. Otro hombre estaba agachado sobre él, con una rodilla golpeándole brutalmente el pecho y una mano retorciéndole la garganta. La otra mano levantaba una hoja manchada de rojo.
Brent actuó completamente por impulso. Todo sucedió simultáneamente. El cuchillo se balanceaba hacia arriba para el impulso descendente incluso cuando abrió la puerta. En el punto álgido de su arco, se detuvo brevemente mientras el que lo empuñaba lanzaba una venenosa mirada de ojos rasgados al hombre de la puerta. En ese instante, Brent vio que estaba a punto de cometerse un asesinato, vio que la víctima era un hombre blanco y que el asesino era una especie de extranjero moreno. Instintos ancestrales actuaron a través de él, sin su voluntad consciente. Lanzó la pesada botella de whisky contra el rostro oscuro con toda su fuerza. El cuerpo duro y fornido se desplomó hacia atrás con un estruendo de cristales rotos y una lluvia de salpicaduras de licor, y el cuchillo sonó en el suelo a varios metros de distancia. Con un gruñido felino, el tipo se puso en pie, con los ojos enrojecidos, la sangre y el whisky cayéndole por la cara y el cuello.
Por un instante se agachó como si fuera a saltar sobre Brent con las manos desnudas. Luego, el brillo de sus ojos vaciló, se convirtió en algo parecido al miedo, giró sobre sí mismo y desapareció, bajando las escaleras a toda velocidad. Brent le persiguió con asombro. Todo el asunto era fantástico y Brent estaba irritado. Había roto una regla autoimpuesta desde hacía mucho tiempo, que consistía en no entrometerse nunca en nada que no fuera de su incumbencia.
—¡Brent! —Era el herido, que le llamaba débilmente.
Brent se inclinó hacia él.
—¿Qué pasa, viejo amigo? ¡Thunderation! ¡Stockton!
—¡Méteme dentro, rápido! —jadeó el otro, mirando temeroso hacia la escalera—. Puede que vuelva con otros.
Brent se agachó y lo levantó. Stockton no era un hombre corpulento, y el esbelto cuerpo de Brent ocultaba los músculos de un atleta. No se oía ningún ruido en el edificio. Evidentemente, nadie se había despertado por los sonidos apagados de la breve pelea. Brent llevó al herido a la habitación y lo tumbó con cuidado en un diván. Había sangre en las manos de Brent cuando se enderezó.
—Cierra la puerta —jadeó Stockton.
Brent obedeció y luego se volvió, mirando al hombre con el ceño fruncido. Ofrecían un contraste asombroso: Stockton, de pelo claro, estatura media, frágil, con rasgos sencillos y vulgares que ahora se torcían en una mueca de dolor, sus sobrias ropas desaliñadas y manchadas de sangre; Brent, alto, moreno, impecablemente vestido, apuesto de un modo virilmente masculino y seguro de sí mismo. Pero en los pálidos ojos de Stockton brillaba un fuego que quemaba la diferencia entre ellos y daba al herido algo que Brent no poseía, algo que dominaba la escena.
—¡Estás herido, Dick! —Brent cogió una nueva botella de whisky—. ¡Vaya, hombre, estás hecho pedazos! Llamaré a un médico y...
—¡No! —Una mano delgada apartó el vaso de whisky y agarró la muñeca de Brent—. Es inútil. Estoy sangrando por dentro. Ahora estaría muerto, pero no puedo dejar mi trabajo sin terminar. No interrumpas, sólo escucha.
Brent sabía que Stockton decía la verdad. La sangre rezumaba débilmente de las heridas de su pecho, donde un cuchillo de hoja fina debía de haberle clavado al menos media docena de veces. Brent contempló, asombrado y horrorizado, cómo el hombrecillo de ojos brillantes luchaba contra la muerte hasta paralizarse, aferrándose a los últimos flecos de vida que se desvanecían y manteniéndose consciente y lúcido hasta el final por el mero esfuerzo de una voluntad de hierro.
—He tropezado con algo grande esta noche, en una inmersión frente al agua. Buscaba otra cosa que descubrí por accidente. Entonces sospecharon. Me escapé, vine aquí porque usted era el único hombre que conocía en San Francisco. Pero ese demonio me perseguía, me atrapó en la escalera.
La sangre rezumaba de los labios lívidos, y Stockton escupió secamente. Brent miraba impotente. Sabía que aquel hombre era un agente secreto del gobierno británico, que se había dedicado a rastrear siniestros secretos hasta su fuente. Estaba muriendo como había vivido, en el arnés.
—¡Algo grande! —susurró el inglés—. ¡Algo que equilibra el destino de la India! No puedo decírtelo todo ahora, voy rápido. Pero hay un hombre en el mundo que debe saberlo. Debes encontrarlo, Brent. Su nombre es Gordon-Francis Xavier Gordon. Es americano; los afganos le llaman El Borak. Yo habría acudido a él, pero tú debes ir. Prométemelo.
Brent no dudó. Su mano tranquilizadora sobre el hombro del moribundo era aún más convincente y tranquilizadora que su voz tranquila y nivelada.
—Te lo prometo, viejo. ¿Pero, dónde voy a encontrarlo?
—En algún lugar de Afganistán. Vaya inmediatamente. No le digas nada a la policía. Hay espías por todas partes. Si saben que te conocía y que hablé contigo antes de morir, te matarán antes de que puedas llegar a Gordon. Dile a la policía que yo era simplemente un extraño borracho, herido por un desconocido, y tambaleándose en su sala de morir. Nunca me viste antes. No dije nada antes de morir.
—Ve a Kabul. Los oficiales británicos te facilitarán el camino hasta allí. Simplemente dile a cada uno: "Recuerda las cometas de Khoral Nulla". Esa es tu contraseña. Si Gordon no está en Kabul, el líder te dará una escolta para que lo busques en las colinas. ¡Debes encontrarlo! ¡La paz de la India depende de él, ahora!
—¿Pero qué le digo? —Brent estaba desconcertado.
—Dile —jadeó el moribundo, luchando ferozmente por unos instantes más de vida—, dile: "Los Tigres Negros tienen un nuevo príncipe; le llaman Abd el Khafid, pero su verdadero nombre es Vladimir Jakrovitch".
—¿Eso es todo? —Este asunto era cada vez más extraño.
—Gordon entenderá y actuará. Los Tigres Negros son su peligro. Son una sociedad secreta de asesinos asiáticos. Por lo tanto, estará en guardia a cada paso del camino. Pero El Borak entenderá. Él sabrá dónde buscar a Jakrovitch, en Rub el Harami, la Morada de los Ladrones...
Un estremecimiento convulsivo, y la delgada amenaza que había mantenido la vida en el cuerpo torturado se quebró.
Brent se enderezó y miró al muerto con asombro. Sacudió la cabeza, maravillándose de nuevo ante la inquietud interior que llevaba a los hombres a vagar por los lugares desolados del mundo, jugando a un juego de vida o muerte por un mísero salario. Los juegos que tenían el oro como apuesta, Brent podía entenderlos, y nadie mejor que él. Sus dedos fuertes y seguros podían leer las cartas casi como un hombre lee libros; pero no podía leer las almas de hombres como Richard Stockton que se juegan la vida en los tableros desnudos donde la Muerte es la banca. Y si el hombre ganaba, ¿cómo podía medir sus ganancias, dónde cobrar sus fichas? Brent no pedía nada a la vida; perdía sin rechistar; pero al ganar, era un usurero, que exigía hasta la última migaja de la apuesta, y se contentaba con nada menos que las relucientes y sólidas materialidades de la vida. El juego sombrío y estéril que Stockton había jugado no era prometedor para Stuart Brent, y para él el inglés siempre había estado un poco loco.
Pero cualesquiera que fueran los defectos o virtudes de Brent, él tenía su código. Vivía según él, y por él pensaba morir. La piedra angular de ese código era la lealtad. Stockton nunca le había salvado la vida a Brent, ni había renunciado a una chica que ambos amaban, ni lo había exonerado de una falsa acusación, ni nada tan dramático. Simplemente habían sido amigos de la infancia en cierta universidad británica, años atrás, y desde entonces habían pasado años entre sus ocasionales encuentros. Stockton no tenía ningún derecho sobre Brent, excepto su vieja amistad. Pero ése era un lazo tan sólido como una cadena de troncos, y el inglés lo había sabido, cuando, en la desesperación de saberse condenado, se había arrastrado hasta la puerta de Brent. Brent le había hecho una promesa, y él pretendía cumplirla. No se le ocurrió que hubiera otra alternativa. Stuart Brent era la inquieta oveja negra de una antigua y aristocrática familia californiana cuyo fundador cruzó las llanuras en una carreta de bueyes en el año 49, y nunca había perdido una apuesta ni defraudado a un amigo.
Giró la cabeza y miró a través de una ventana, casi oculta por sus cortinas de raso. Se sentía cómodo aquí. Su suerte había sido fenomenal últimamente. Mañana por la noche había programada una gran partida de póquer en su club favorito, con un gordo rey del petróleo de Oklahoma que estaba maduro para una limpieza. Las carreras empezaban en Tia Juana dentro de unos días, y Brent le había echado el ojo a un esbelto alazán castrado que corría como la llama de un incendio en la pradera.
Fuera, la niebla se enroscaba y se deslizaba por el cristal. Allí se le formaron imágenes, imágenes proféticas de un Oriente diferente del colorido Oriente civilizado que había tocado en sus vagabundeos. Imágenes que no se parecían en nada a las ciudades dominadas por los europeos que recordaba, colores exóticos de clubes con terrazas a la sombra, sirvientes de pies blandos cargados de bebidas refrescantes, mujeres lánguidas y hermosas, vestidos blancos y cascos. Temblando, sintió un Oriente más salvaje, más antiguo; le había soplado un aroma de sí mismo desde la niebla, sobre un cuchillo manchado de sangre humana. Un Oriente no suave, cálido y de colores exóticos, sino sombrío, lúgubre y salvaje, donde la paz no existía y la ley era una burla, y la vida pendía de la inclinación de una espada equilibrada. El Oriente conocido por Stockton, y este misterioso americano al que llamaban "El Borak".
El mundo de Brent estaba aquí, el mundo que había prometido abandonar por una misión ciega y quijotesca; no sabía nada de aquel otro mundo más esbelto y feroz; pero no hubo vacilación en sus modales cuando se volvió hacia la puerta.
Capítulo II:El Camino a Rub El Harami
Un viento soplaba sobre los hombros de los picos donde yacía la nieve, un viento cortante que cortaba el cuero y la ropa a pesar del sol abrasador. Stuart Brent parpadeó contra el resplandor de aquel sol insoportable y se estremeció por la mordedura del viento. No llevaba abrigo y su camisa estaba hecha jirones. Por milésima vez, inútil e involuntariamente, tiró de los grilletes de sus muñecas. Tintinearon, y el hombre que cabalgaba delante de él maldijo, se volvió y le golpeó fuertemente en la boca. Brent se revolvió en la silla y la sangre le brotó de los labios.
La silla le rozaba y los estribos eran demasiado cortos para sus largas piernas. Cabalgaba por un sendero al filo de la navaja, en medio de una fila rezagada de unos treinta hombres, hombres harapientos montados en caballos enjutos y rechonchos. Cabalgaban encorvados en sus monturas de altos picos, con las cabezas cubiertas de turbantes inclinadas hacia delante y cabeceando al unísono con el clop-clop de los cascos de sus caballos, y los rifles de largo cañón balanceándose sobre las alforjas. A un lado se alzaba un imponente acantilado; al otro, un abrupto precipicio se precipitaba hacia profundidades resonantes. La piel de las muñecas de Brent estaba desgastada por las oxidadas y torpes esposas de hierro que las sujetaban; estaba magullado por las patadas y los golpes, desfallecido por el hambre y mareado por la enormidad de la altitud. A veces le sangraba la nariz sin haber recibido ningún golpe. Delante de ellos se alzaba la espina dorsal de la gigantesca cordillera que se había alzado como una muralla ante ellos durante tantos días.
Mareado, repasó los acontecimientos de las semanas transcurridas entre el momento en que había llevado a Dick Stockton, moribundo, a su apartamento, y este momento increíble, pero dolorosamente real. El período de tiempo transcurrido podría haber sido un abismo insondable e insalvable que se extendía y dividía dos mundos que no tenían nada en común, excepto la conciencia.
Había llegado a la India en el primer barco que pudo tomar. Las puertas oficiales se le habían abierto con la contraseña susurrada: "¡Recuerda las cometas de Khoral Nulla!". Su camino había sido allanado por documentos de aspecto impresionante con grandes sellos rojos, por órdenes crípticas ladradas por teléfono o susurradas a oídos atentos. Había avanzado suavemente hacia el norte por canales hasta entonces desconocidos. Había vislumbrado, tenuemente, parte de la sombría y montañosa maquinaria que funciona silenciosa e incesantemente entre bastidores, las ruedas dentadas invisibles y medio sospechosas del imperio que ciñe el mundo.
Hombres bigotudos con medallas en el pecho habían consultado con él sus necesidades, y hombres tranquilos vestidos de paisano le habían guiado en su camino. Pero nadie le había preguntado por qué buscaba a El Borak, ni qué mensaje traía. La contraseña y la mención de Stockton habían bastado. Su amigo había sido más importante en el esquema imperial de las cosas de lo que Brent se había dado cuenta. La aventura le había parecido cada vez más fantástica a medida que avanzaba: una página de "Las mil y una noches", mientras llevaba a ciegas el mensaje de un hombre muerto, cuyo significado ni siquiera podía adivinar, a una misteriosa figura perdida en la niebla de las colinas; mientras, con un conjuro susurrado, puertas ocultas se abrían de par en par y figuras enigmáticas le saludaban en su camino. Pero todo esto cambió en el Norte.
Gordon no estaba en Kabul. Brent lo supo de labios nada menos que del propio líder, que vestía sus ropas europeas como si hubiera nacido para ello, pero con los ojos agudos e inquietos de un hombre que se sabe peón entre poderosos rivales y cuyos nervios están desgastados por la constante lucha por la supervivencia. Brent intuyó que Gordon era un bastón en el que el emir se apoyaba mucho. Pero ni el rey ni los agentes del imperio podían encadenar el pie errante del norteamericano, ni dirigir los vuelos de halcón del hombre al que los afganos llamaban "El Borak", el "Swift".
Y Gordon se había ido, vagando solo por aquellas desnudas colinas cuyos sombríos misterios hacía tiempo que le habían arrebatado a los suyos. Podría estar fuera un mes, podría estar fuera un año. Podía -y el líder se inquietó ante esa posibilidad- no volver jamás. Los pueblos escarpados estaban llenos de sus enemigos de sangre.
Ni siquiera el largo brazo del imperio llegaba más allá de Kabul. El emir gobernaba las tribus a su manera, con un dominio que no se atrevía a ir demasiado lejos. Éste era el País de las Colinas, donde la ley dependía del brazo fuerte que empuñaba el cuchillo largo.
Gordon había desaparecido en el Noroeste. Y Brent, aunque se estremeció ante la sombría desnudez del Himalaya, no dudó ni visualizó una alternativa. Pidió y recibió una escolta de soldados. Con ellos siguió adelante, intentando seguir el rastro de Gordon a través de los pueblos de montaña.
A una semana de Kabul perdieron todo rastro de él. A todos los efectos, Gordon se había desvanecido en el aire. Los salvajes y desgreñados montañeses respondían a las preguntas hoscamente, o no respondían en absoluto, mirando a los nerviosos soldados cabulíes bajo sus negras cejas. Cuanto más se alejaban de Kabul, más abierta era la hostilidad. Sólo una vez una pregunta suscitó una respuesta espontánea, y fue la sugerencia de que Gordon había sido asesinado por miembros de tribus hostiles. En ese momento, los hombres salvajes se rieron sardónicamente, con la feroz y burlona alegría de las colinas. ¿El Borak atrapado por sus enemigos? ¿El lobo gris devorado por la oveja de cola gorda? Y otra ráfaga de risa seca e irónica, tan dura como los peñascos negros que ardían bajo un sol de llama líquida. Obstinado como su abuelo, que había vislumbrado un espejismo de costa oceánica bordeada de árboles a través de la abrasadora desolación de otro desierto, Brent avanzó a tientas, a ciegas, tratando de captar el frío aroma, mucho más allá del punto seguro, mientras los soldados de rostro gris le advertían una y otra vez. Le advirtieron que estaban lejos de Kabul, en una región escasamente poblada, rebelde y poco explorada, cuyas gentes salvajes eran rebeldes al líder y enemigos de El Borak. Habrían abandonado Brent mucho antes y huido de vuelta a Kabul, si no hubieran temido la ira del líder.
Sus presentimientos se vieron justificados por el huracán de disparos de fusilería que barrió su campamento en un frío amanecer gris. La mayoría de ellos cayeron a la primera andanada que arrancó de las rocas que los rodeaban. El resto luchó inútilmente, arrollados y abatidos por los jinetes salvajes que surgieron de la oscuridad. Brent sabía que la sorpresa había sido culpa de los soldados, pero ni siquiera ahora se atrevía a maldecirlos. Habían sido como niños, escabulléndose del frío en cuanto se les daba la espalda, durmiendo de centinelas y cayendo en hábitos desaliñados y poco militares en cuanto perdían de vista Kabul. No habían querido venir, en primer lugar; un presentimiento de fatalidad les había perseguido; y ahora estaban muertos, y él era un cautivo, cabalgando hacia un destino que ni siquiera podía adivinar.
Habían pasado cuatro días desde aquella matanza, pero aún se ponía enfermo cuando la recordaba: el olor a pólvora y sangre, los gritos, el tajo desgarrador del acero. Se estremeció al recordar al hombre que había matado en aquella última acometida, con el cañón de su pistola casi en la cara barbuda que se abalanzaba sobre él bajo la culata levantada de un rifle. Nunca había matado a un hombre. Sintió náuseas al recordar los gritos de los soldados heridos cuando los conquistadores los degollaron. Y se preguntaba una y otra vez por qué le habían perdonado la vida, por qué le habían dominado y encadenado en lugar de matarle. Su sufrimiento había sido tan intenso que a menudo deseaba que lo hubieran matado.
Le permitieron cabalgar y le dieron de comer a regañadientes cuando los demás comían. Pero la comida era escasa. Él, que nunca había pasado hambre, ahora nunca se quedaba sin ella, una miseria desgarradora. Le habían quitado el abrigo, y las noches eran una larga agonía en la que casi se congelaba en el duro suelo, bajo los vientos helados. Se cansaba hasta la muerte de cabalgar durante todo el día por senderos increíbles que subían y subían hasta que sentía que podía extender una mano -si sus manos estaban libres- y tocar el cielo frío y pálido. Lo patearon y lo golpearon hasta que el primer resentimiento y la humillación se disolvieron en un dolor sordo que sólo era consciente del dolor físico, no de la herida a su autoestima.
No sabía quiénes eran sus captores. No se dignaron a hablarle en inglés, pero había aprendido más que una pizca de pastún en aquel largo viaje por el Khyber hasta Kabul, y desde Kabul hacia el oeste. Como muchos hombres que viven de su ingenio, tenía la habilidad de adquirir nuevos idiomas. Pero todo lo que aprendió escuchando su conversación fue que su líder se llamaba Muhammad ez Zahir, y que su destino era Rub el Harami.
¡Rub el Harami! Brent lo había oído por primera vez como una frase sin sentido que salía jadeante de los labios azules de Richard Stockton. Había oído hablar más de ella a medida que avanzaba hacia el norte desde las calurosas llanuras del Punjab: una ciudad de misterio y maldad, que ningún hombre blanco había visitado jamás, excepto como cautivo, y de la que ninguno había escapado jamás. Un foco de peste, extendido en las altas y desnudas colinas, casi fabuloso, fuera del alcance del líder: una ciudad proscrita, de donde los vientos soplaban historias susurradas demasiado fantásticas y horribles para darles crédito, incluso en este País del Cuchillo.
A veces, la escolta de Brent se burlaba de él, con sus ojos ardientes y sus labios sombríamente sonrientes que daban un significado siniestro a sus burlas: "¡El extranjero va a Rub el Harami!".
Por el orgullo de la raza, endureció la columna vertebral y endureció la mandíbula; exploró profundidades insospechadas de resistencia, herencia de una vida limpia y atlética, agudizada por el duro viaje de las últimas semanas.
Cruzaron una cresta rocosa y descendieron por una pendiente entre crestas que se inclinaban hacia arriba durante mil pies.
Muy por encima y más allá de ellos, de vez en cuando vislumbraban una muesca en la muralla que era el paso por el que debían cruzar la espina dorsal de la cordillera por la que estaban subiendo. Mientras subían trabajosamente una larga pendiente, apareció el jinete solitario.
El sol estaba en la cresta de una cresta al oeste, una bola de color sangre, convirtiendo una franja del cielo en llamas. Contra esa bola carmesí apareció de repente un jinete, la imagen de un centauro, negro contra la cortina cegadora. Bajo él, todos los jinetes giraron sobre sus monturas y los cerrojos de los rifles chasquearon. No fue necesaria la orden de Muhammed ez Zahir para detener a la tropa. Había algo salvaje y cautivador en aquella figura indómita del atardecer que atraía todas las miradas. La cabeza del jinete estaba echada hacia atrás y las largas crines del caballo ondeaban al viento.
Entonces, la silueta negra se desprendió de la bola carmesí y descendió hacia ellos, revelando detalles a medida que emergía del fondo cegador. Era un hombre montado en un corcel negro que descendía por la ladera rocosa y sin senderos con el suave vuelo curvilíneo de un águila y los cascos firmes rozando el suelo. Brent, que también era jinete, sintió que el corazón le saltaba a la garganta de admiración por el salvaje corcel.
Pero casi se olvidó del caballo cuando el jinete se detuvo ante ellos. No era alto ni corpulento, pero su fuerza bárbara era evidente en sus hombros compactos, su pecho profundo, sus muñecas acordonadas. También había fuerza en el rostro afilado y oscuro, y los ojos, los más negros que Brent había visto, brillaban con un fuego interior como el que el norteamericano había visto arder en los ojos de los animales salvajes: un salvajismo indomable y una vitalidad insaciable. El fino bigote negro no ocultaba la dureza de su boca.
El extraño parecía un dandi del desierto al lado de los harapientos hombres de la tropa, pero era un dandismo definitivamente masculino, desde el turbante de seda hasta las botas de tacón plateado. Su túnica de vivos colores se ceñía con una faja de hebillas de oro que sostenía un sable turco y una larga daga. Un fusil sobresalía de una vaina bajo su rodilla.
Treinta y tantos pares de ojos hostiles se centraron en él, después de barrer sospechosamente las crestas vacías a sus espaldas mientras galopaba ante la tropa y hacía retroceder a su corcel sobre las ancas con una floritura que hizo tintinear los adornos de oro de las cadenas y las riendas. Levantó la mano vacía en un exagerado gesto de paz. El jinete, muy desenvuelto y seguro de sí mismo, se pavoneaba.
—¿Qué quieres? —gruñó Muhammad ez Zahir, con el rifle amartillado cubriendo al desconocido.
—¡Una pequeñez, a Alá pongo por testigo! —declaró el otro, hablando pastún con un acento que Brent nunca había oído antes—. Soy Shirkuh, de Jebel Jawur. Cabalgo hacia Rub el Harami. Deseo acompañarle.
—¿Estás solo? —preguntó Muhammad.
—Salí de Herat hace muchos días con un grupo de camelleros que juraron guiarme hasta Rub el Harami. Anoche intentaron matarme y robarme. Uno de ellos murió repentinamente. Los otros huyeron, dejándome sin comida ni guías. Me perdí y he estado vagando por las montañas toda la noche y todo el día de hoy. Justo ahora, por el favor de Alá, divisé tu banda.
—¿Cómo sabes que nos dirigimos a Rub el Harami? —preguntó Muhammad.
—¿No eres tú Muhammad ez Zahir, el príncipe de los espadachines? —replicó Shirkuh.
La barba del afgano se erizó de satisfacción. No era insensible a los halagos. Pero seguía desconfiando.
—¿Me conoces, kurdo?
—¿Quién no conoce a Muhammad ez Zahir? Te vi en el mercado de Teherán, hace años. Y ahora dicen que estás en las filas de los Tigres Negros.
—¡Cuidado cómo corre tu lengua, kurdo! —respondió Muhammad—. Las palabras son a veces cuchillas para cortar la garganta de los hombres. ¿Estás seguro de ser bien recibido en Rub el Harami?
—¿Qué forastero puede estar seguro de ser bien recibido allí? —Shirkuh se rió—. Pero hay sangre extranjera en mi espada y un precio por mi cabeza. He oído que tales hombres eran bienvenidos en Rub el Harami.
—Cabalga con nosotros si quieres —dijo Muhammad—. Os llevaré a través del paso de Nadir Khan. Pero lo que os espere a las puertas de la ciudad no es asunto mío. No os he invitado a Rub el Harami. No acepto ninguna responsabilidad por ti.
—No pido a nadie que responda por mí —replicó Shirkuh, con un destello de ira, breve y agudo, como el destello de un acero oculto golpeado por un pedernal y revelado momentáneamente. Miró con curiosidad a Brent.
—¿Ha habido una redada en la frontera? —preguntó.
—Este tonto vino buscando a alguien —respondió despectivamente Muhammad—. Cayó en una trampa tendida para él.





























