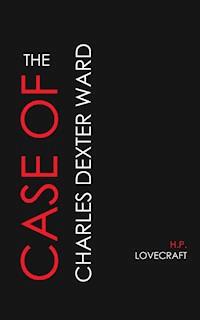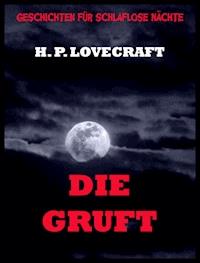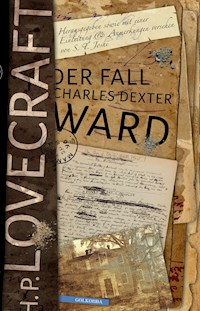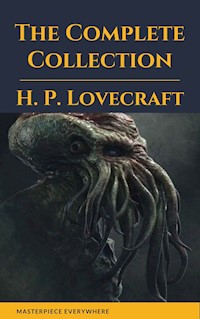Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En las montañas de la locura es uno de los exponentes más acabados del horror cósmico. Enmarcado en el ciclo de los mitos de Cthulhu, el relato cuenta la historia de la trágica expedición de 1930 a la Antártida. Dos años más tarde, su director, el geólogo William Dyer, revela sus descubrimientos con el fin de desalentar una próxima expedición, que podría despertar una civilización más antigua que la humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un libro imprescindible es aquel cuya influencia es capaz de sortear el paso del tiempo desde su aparición y publicación. Es imprescindible porque ha persistido, incluso a pesar de las diferencias culturales y la diversidad de contextos lectores. Imprescindibles Galerna parte de esta premisa. Se trata de una colección cuyo propósito es acercar al lector algunos de los grandes clásicos de la literatura y el ensayo, tanto nacionales como universales. Más allá de sus características particulares, los libros de esta colección anticiparon, en el momento de su publicación, temas o formas que ocupan un lugar destacado en el presente. De allí que resulte imprescindible su lectura y asegurada su vigencia.
Lovecraft, Howard Phillips
En las montañas de la locura / Howard Phillips Lovecraft. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
Traducción de: Juan José Burzi.
ISBN 978-950-556-925-0
1. Literatura Universal. I. Burzi, Juan José, trad. II. Título.
CDD 813
© 2023, RCP S.A.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
ISBN 978-950-556-925-0
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Diseño de colección: Pablo Alarcón | Cerúleo
Diseño y diagramación del interior y de tapa: Pablo Alarcón | Cerúleo
Primera edición en formato digital: febrero de 2023
PrólogoAntes del ascenso a la locuraPor Nicolás Mavrakis
“La vida es algo espantoso, y desde el trasfondo de lo que conocemos de ella asoman indicios demoníacos que la vuelven a veces infinitamente más espantosa”. Escritas en 1920, ocho años después de que también escribiera, apenas a los veintidós años, su propio testamento, y uno antes de que su madre muriera en el mismo hospital psiquiátrico donde lo había hecho su padre, estas palabras resumen la mirada de Howard Phillips Lovecraft sobre la existencia. Lo inquietante, sin embargo, es que poco más de un siglo después, si Lovecraft sigue entre nosotros, es porque su percepción parece más vigente que nunca.
Otra prueba, ahora con palabras escritas en 1922, quince años antes de su propia muerte: “Nos apoyamos en la sombría filosofía de los decadentes, y a ella nos dedicamos aumentando paulatinamente la profundidad y el diabolismo de nuestras penetraciones. Baudelaire y Huysmans no tardaron en hacerse pesados, hasta que finalmente no quedó ante nosotros más camino que el de los estímulos directos provocados por anormales experiencias y aventuras ‘personales’”.
A los ojos de cualquier escéptico habitante del siglo XXI, es decir, para quienes sean suficientemente perspicaces como para sospechar que la aséptica suavidad de las pantallas que constituyen nuestra existencia no es tan transparente como preferiríamos creer, Lovecraft todavía suena como una de esas voces ante las cuales es tan posible la afinidad inmediata como el miedo. Por supuesto, no estamos hablando del miedo corriente a las sombras o los abismos desde donde susurran con su furia contenida seres desconocidos, sino del miedo a algo mucho más trágico e inevitable: el miedo a ciertas verdades. Esto tiene sentido, ya que antes que un cuentista, un ensayista o un maniático escritor de cartas, Lovecraft fue desde el principio un poeta. Su trato directo con la verdad, por lo tanto, nunca estuvo en discusión.
Es una de estas verdades incómodas lo que entrelaza a todas las palabras de En las montañas de la locura, una historia que fue escrita en 1931 y rechazada por sus editores habituales durante cinco largos años, después de los cuales se publicó en versiones trastocadas, adulteradas y arruinadas, según los biógrafos S. T. Joshi y David E. Schultz, durante otros cincuenta. ¿Y cuál es esa verdad? Lovecraft la elaboró durante su anónima vida de escritor en Providence de muchas maneras distintas, pero una de las más elocuentes es de 1926 y dice: “Lo único que salva al presente es que su estupidez le impide cuestionar con sumo rigor el pasado”. Como refuerzo ideológico para los escépticos, puede mencionarse también otra fórmula alternativa de la misma verdad, escrita en 1931: “Era como si yo mismo tuviera una vaga memoria, remota y terrible, que emanase de las células secretas donde duermen nuestras imágenes ancestrales más espantosas”.
En las montañas de la locura es el más extenso de sus relatos publicados mientras vivía, uno de los más logrados según sus lectores y por el que recibió, además, el pago más importante de toda su carrera (el equivalente actual a unos seis mil dólares, nada malos para quien terminó sus días subsistiendo al borde de la indigencia junto a una tía mientras crecía el cáncer de intestino que lo devoró a los cuarenta y seis años). Por todo eso, es también uno de los frutos más acabados de la maniobra por la cual Lovecraft decidió autoevacuarse de la Humanidad para legarle, más tarde, un nuevo subgénero literario germinado entre el terror y la ciencia ficción: el horror cósmico.
Sin duda, hubo muchas cosas esquivas en la vida de Lovecraft, pero la inteligencia no fue una de ellas. Alfabetizado desde los tres años y capaz de escribir poesía a los siete, lo que hoy llamaríamos su “entorno familiar”, sin embargo, no ayudó a que estas aptitudes intelectuales se fusionaran, tal vez para nuestra suerte, con alguna de las formas habituales de la felicidad. De hecho, la inmediata orfandad paterna, las dificultades económicas y una madre que lo sobreprotegió hasta la asfixia transformaron la infancia de Lovecraft en un triste compendio de traumas que él mismo no tardó en sintomatizar.
Para cuando tenía catorce años, las fatigas, los agotamientos, los malestares y los desmayos constantes lo obligaron a abandonar la escuela secundaria y poco después a resignar un proyecto en los ámbitos académicos. Al llegar a la adolescencia, a fin de cuentas, ya estaba sellada la incompatibilidad de Lovecraft con lo que los espíritus optimistas llaman, a veces de manera irreflexiva, el mundo y la vida.
A partir de ahí, hizo eclosión lo que su familia, cada vez más frágil y despedazada, le había transmitido como parte de su educación. En primer lugar, había un protestantismo de raíz aristocrática que más adelante, ante las masas proletarias llegadas a los Estados Unidos desde los rincones católicos y judíos de Europa, se convertiría en racismo, xenofobia y antisemitismo, y una formación humanística que, anclada en las mitologías y los valores de la Antigüedad clásica, contribuyó a dirigir su exaltada imaginación, a pesar de un perdurable interés por la química y la astronomía, hacia explicaciones sobre el cosmos ajenas a los principios científicos de la Modernidad. Respecto a su inocultable aprehensión a las mujeres, que derivaría en una misoginia tajante, basta recordar la anécdota sobre su madre, que hasta los seis o siete años no solo lo vistió a Lovecraft con faldas (lo cual era una costumbre extendida hasta finales del siglo XIX), sino que lo peinó como si fuera una nena.
Inteligente, racista, imaginativo, antisemita, pagano, xenófobo, freak y misógino, Lovecraft observó lo que lo rodeaba y sintió asco, odio y miedo, y entonces hizo de su literatura un frente de guerra personal en el que no habría prisioneros ni esperanzas. En este sentido, las monstruosas genealogías extraterrestres que a lo largo de toda la obra lovecraftiana usan el planeta Tierra como un laboratorio genético, incluso desde mucho antes de que los monos pudieran descender de los árboles para evolucionar como hombres, representan bastante bien lo que este particular genio tiene para decir sobre la especie humana.
Ese mensaje, diseminado a través del tiempo y el espacio en sus páginas de horror cósmico, dice lo siguiente: conviene despojarnos de cualquier sentimiento de superioridad, ya que en la vastedad del universo somos poco menos que un error histérico, y aquello que adoramos como un dios, con seguridad, nos desprecia. En 1931, Lovecraft también lo puso en términos que todavía responden a los escépticos: “Al fin y al cabo, el relato más desquiciado tiene la mayoría de las veces un fondo de realidad…”.
Los críticos no mienten cuando afirman que En las montañas de la locura es la versión triunfal de esta guerra personal en el frente del horror cósmico. Cuando escribió esta historia, en 1931, Lovecraft tenía cuarenta y un años y hacía cinco que su matrimonio con Sonia Haft Greene, una judía ucraniana viuda, madre de una hija adolescente y siete años mayor que él, había concluido. Pero ¿un antisemita casado con una judía? ¿Un xenófobo casado con una inmigrante? ¿Un misógino casado con una mujer independiente y productiva? ¿Un conservador acérrimo que cambia su tranquila Providence por un insólito domicilio conyugal en la enajenada Brooklyn? Así es. En nombre del amor, y durante dos años cercanos al martirio, Lovecraft lo intentó. Pero entonces ya no pudo soportarlo y el dictamen de su conciencia fue inapelable.
En defensa de la “inviolable integridad de su vida cerebral”, como le escribió a uno de sus amigos, todo aquello terminó y volvió a Providence a solas, sin tomarse la molestia formal de tramitar el divorcio. Para nosotros, sin embargo, lo importante es que, libre al fin de los ordinarios compromisos humanos, Lovecraft, a quien todo reconocimiento estético, cultural o comercial le sería negado hasta mucho después de su muerte, se atrincheró en lo profundo de su imaginación sin otros aliados que su odio, su libertad y su disciplina, y creó varias de las mejores historias del siglo XX.
Por esto, En las montañas de la locura resulta una perfecta invitación inaugural al universo lovecraftiano para quienes no lo conozcan y, al mismo tiempo, un perfecto recordatorio de lo que Lovecraft es capaz de hacer para quienes ya lo conocen. Protagonizada por el doctor en geología William Dyer, una de las perturbadas eminencias de la Universidad de Miskatonic, fundada en la ciudad de Arkham, la historia es una advertencia contra quienes, al volver a explorar la Antártida, podrían sin sospecharlo orientar hacia el centro de nuestra civilización a los shoggoths, una raza extraterrestre de esclavos que vagan entre las altas cumbres de las ciudades diseñadas por sus amos, los Primordiales, a quienes destronaron. Es a partir de este punto que las cosas comienzan a volverse siniestras.
Acompañado por “un muchacho brillante llamado Danforth” durante su propia expedición en septiembre de 1930, Dyer tuvo la desgracia de descubrir que “es absolutamente necesario para la paz y la seguridad de la humanidad que algunos rincones oscuros y muertos, algunas profundidades insondables de la Tierra, no sean perturbados”. Lo curioso es que este descubrimiento, avalado por pruebas irrefutables, no representa ninguna desviación delirante de los nobles objetivos científicos involucrados en la exploración de la Antártida, actividad que tanto ayer como hoy prioriza la investigación del origen y la evolución de la vida en nuestro planeta, sino su más completa realización.
En 1926, Lovecraft ya había jugado con las ironías de quienes, entusiasmados por los acelerados avances de la ciencia de la época, apostaban a saber toda la verdad sin imaginar que la cordura humana necesita determinados puntos ciegos para no derrumbarse. En otra de sus más conocidas historias, por lo tanto, había escrito lo siguiente: “Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus propios caminos, no han causado mucho daño hasta ahora; pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá perspectivas tan terribles frente a la realidad y la endeble posición que en ella ocupamos, que enloqueceremos ante la revelación, o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas”.
En las montañas de la locura tiene entre sus méritos llevar esta idea hasta las últimas consecuencias. Como en ningún otro de sus relatos, explica los orígenes, las jerarquías, las anatomías y los conflictos de lo que durante décadas intentaría copiarse, expandirse y asimilarse bajo lo que August Derleth, a quien debemos las primeras recopilaciones y ediciones literarias de los textos de Lovecraft, llamó “los mitos de Cthulhu”. En consecuencia, a través de su conocimiento de textos arcaicos y maléficos como los manuscritos Pnakóticos y el Necronomicón, cuenta el doctor Dyer, los Primordiales “habían bajado de las estrellas cuando la Tierra era joven” con planes que si no auguraban nada bueno, al menos se llevarían adelante bajo las formalidades de una civilización avanzada. De ahí el origen de la ciudad milenaria en lo profundo de la Antártida, ciudad que Dyer y Danforth descubren casi por accidente y que se les revela plagada de rascacielos y galerías con formas, colores, ornamentos y alturas tan apabullantes que la mera contemplación de su arquitectura traumatiza a los hombres de manera irreparable.
Sin embargo, es imposible pasar por alto otro detalle inquietante en la raza extinguida de los Primordiales. Algo que oscurece su aparente refinamiento cultural y que no se relaciona exactamente con su régimen esclavista, semejante al de decenas de civilizaciones humanas pasadas, presentes y futuras, sino con su dominio plenipotenciario de la ciencia. Juzgados, ahora, solo como auténticos ingenieros genéticos de vanguardia, ¿qué nos dice sobre la crueldad de los Primordiales, seres con la cabeza en forma de estrella, estructura semivegetal, grandes alas y ajenos al apareamiento y la vida familiar, el hecho de que, puestos a crear a sus propios esclavos, los shoggoths, optasen por darles una forma semejante a “masas viscosas como gelatina parecidas a una aglutinación de burbujas” con un “cerebro semiestable”?
Durante sus años en Brooklyn, recordaría Sonia Greene, Lovecraft solía caminar junto a ella, a veces en pleno día, incapaz de reprimir las miradas de asco y los gritos de odio contra los hombres y las mujeres cuyas pieles, narices, abdómenes, cabelleras, alturas y facciones lo ofendían porque eran, de acuerdo con su dura mirada sobre los estándares humanos, demasiado negras, demasiado blancas, demasiado cortas, demasiado grandes, demasiado imprecisas o demasiado diferentes. Por supuesto, no hay registro de que alguna de esas personas haya reaccionado contra el desprecio visceral de Lovecraft, probablemente porque ni lo entendían ni les resultaba, al menos en la Nueva York de esa época, sorprendente. Pero sí hay registro de lo que Sonia Greene, que era parte de esa misma nueva masa de inmigrantes, escuchó de boca de su marido cuando ella le reprochó el escándalo cotidiano e inconducente de odio. “Es más importante saber a quién odiar que a quién amar”, le dijo Lovecraft. Los Primordiales, sin duda, pudieron regirse por la misma regla.
Ahora bien, lo que pueda derivarse de esta comparación biográfica no tiene por qué arrastrar a En las montañas de la locura hacia ninguna ligereza. Con su espectacular descripción del espacio antártico, una región cuya insondable vastedad de color blanco Lovecraft trabaja como si se tratara de lo más parecido bajo nuestros pies a la insondable vastedad de color negro del espacio exterior, el horror cósmico encontró el tono, los personajes y las aberraciones todavía presentes en muchísima de la ciencia ficción y el terror que se imagina hasta nuestros días.
Pero si Lovecraft sigue entre nosotros, tampoco es porque su nombre garantice una sostenida discordia con los clichés que reclaman que deben triunfar los buenos o que se nos debe imponer alguna moraleja, ni porque su trágica mirada sobre la realidad nos devuelva un espejo literario oscuro con el cual autoflagelarnos por nuestras serias dudas sobre el devenir de la especie humana. En cambio, Lovecraft sigue entre nosotros porque sus historias, exacerbadas y paranoicas de un modo tan ridiculizable como inimitable, acertaron en mostrarnos que más allá de las indolentes certezas entre las que, hoy más que nunca, intentamos apagar las dudas sobre nuestros mundos interiores y exteriores, la verdad es que nada de eso funciona. También Danforth probó refugiarse en la previsibilidad de la técnica cuando, perseguido por un shoggoth, empezó a recitar las estaciones de subte de Boston a Cambridge entre las galerías de piedra helada, pero eso solo sirvió para que Dyer, con desprecio, confirmara que aún si su cuerpo sobrevivía la prueba, su alma ya estaba perdida.
¿La lección? No hay lección. Si Lovecraft sigue entre nosotros, es porque fue uno de los pocos escritores del siglo XX que se limitó a señalar una verdad mortificante hacia la que, simplemente, nos resta marchar con serenidad y apertura al misterio.
En las montañas de la locura
I
Me veo obligado a hablar porque los hombres de ciencia, sin motivo alguno, se han negado a seguir mis consejos. Es del todo en contra de mi voluntad exponer las razones para oponerme a la planificada invasión de la Antártida, que incluye una gran búsqueda de fósiles y la perforación y fusión de las antiguas capas glaciales. Soy extremadamente reacio, sin embargo, porque mi advertencia puede ser en vano.
Es inevitable que no se crea en los hechos reales tal como debo revelarlos; con todo, si suprimiera lo que puede parecer extravagante e increíble, no quedaría nada. Las fotografías que retuve hasta ahora, tanto las ordinarias como las aéreas, contarán a mi favor, porque son espantosamente vívidas y gráficas. Aun así, van a ponerse en duda debido a las grandes falsificaciones que alguien hábil puede lograr. Seguramente se burlarán de los dibujos de tinta, tachándolos de imposturas obvias, a pesar de lo extraño de su técnica, que sorprenderá y causará perplejidad a los entendidos en arte.
A fin de cuentas, tengo que confiar en el criterio y la autoridad de los pocos líderes científicos que cuentan, por un lado, con la suficiente independencia de pensamiento para evaluar mis datos según sus propios méritos horriblemente convincentes o a la luz de ciertos ciclos míticos primordiales y altamente desconcertantes, y, por otro, también tienen la influencia suficiente para disuadir al mundo de la exploración en general de cualquier proyecto imprudente y demasiado ambicioso en la región de esas montañas de la locura. Es un hecho desventurado que los hombres relativamente anónimos como yo y mis colegas, vinculados solamente con una pequeña Universidad, tengan pocas posibilidades de influir en los asuntos de carácter tremendamente extraño o muy controvertido.
Además obra en contra nuestra que no somos, en el sentido más justo, expertos en los campos en cuestión. Como geólogo, mi objetivo en la dirección de la Expedición de la Universidad de Miskatonic era solo el de conseguir muestras de roca y tierra de niveles profundos y de diversas partes del continente antártico, ayudados por la valiosa perforadora ideada por el profesor Frank H. Pabodie de nuestra facultad de ingeniería. No tenía la ambición de ser un precursor en cualquier otro campo que el mío; pero esperaba que el uso de este nuevo artefacto mecánico en diferentes puntos a lo largo de caminos ya explorados trajera a la luz materiales de una clase que es usualmente dejada de lado por los métodos ordinarios. El aparato de perforación de Pabodie, como ya se sabe por nuestros informes, era único y radical por su ligereza, su movilidad y su capacidad de combinar el principio ordinario de la perforadora artesanal con el principio de la pequeña perforación circular de rocas, de manera tal que podía hacer frente ágilmente a estratos de distinta dureza. El cabezal de acero, las barras articuladas, el motor de gasolina, la torre de perforación desmontable de madera, el equipo para dinamitar, la cordada, la cuchara para extraer la tierra y la tubería desmontable para efectuar taladros de cinco pulgadas de diámetro hasta una profundidad de mil pies, todo ello, junto con los accesorios necesarios, no constituía una carga superior a la que pudieran transportar tres trineos de siete perros. Esto era posible por la ingeniosa aleación de aluminio que conformaba la mayoría de los objetos de metal. Cuatro grandes aeroplanos Dornier, diseñados especialmente para la colosal altura de vuelo necesaria en la meseta antártica y con combustible de calentamiento adicional y dispositivos de arranque rápidos elaborados por Pabodie, podían transportar toda nuestra expedición desde una base en el límite de la gran barrera de hielo hasta diferentes puntos del interior, y a partir de estos puntos nos bastaría con una cantidad suficiente de perros.
Habíamos planificado explorar un área tan grande como el clima antártico permitiera, o un poco más, si era absolutamente necesario, operando especialmente en las cordilleras y en la meseta al sur del mar de Ross, regiones exploradas en mayor o menor grado por Shackleton, Amundsen, Scott y Byrd. Con frecuentes cambios de campamento, realizados en aviones, y abarcando distancias lo suficientemente grandes como para ser de importancia geológica, esperábamos desenterrar una cantidad sin precedentes de material, en especial en los estratos precámbricos, de los cuales solo una escasa serie de muestras se habían rescatado en la Antártida. También queríamos obtener la variedad más grande posible de rocas fosilíferas superiores, ya que la historia primitiva de la vida de este sombrío reino de hielo y muerte es de la máxima importancia para nuestra comprensión del pasado de la Tierra. Es una cuestión ya conocida que el continente antártico fue una vez templado e incluso tropical, con vegetación y formas prolíficas de vida de los cuales los únicos supervivientes son los líquenes, la fauna marina, los arácnidos y los pingüinos del borde norte; y esperamos ampliar lo que se conoce respecto a las variedades, con precisión y detalle. Cuando una perforación revelara indicios de fósiles, agrandaríamos la abertura con explosivos para conseguir muestras de volumen conveniente y en buen estado.
Nuestras perforaciones, de un profundidad que variaría según lo que prometieran las capas superiores del suelo o de la roca, debían limitarse a las superficies expuestas o casi expuestas. Estas tierras son, inevitablemente, laderas y crestas, debido al espesor de una o dos millas del hielo sólido yacente de los niveles inferiores. No podíamos perder el tiempo perforando en cualquier capa glacial, aunque Pabodie había elaborado un plan para hundir los electrodos de cobre en grupos de perforaciones y fundir así áreas limitadas de hielo con la corriente de un dínamo impulsado por gasolina. Este plan, que no podíamos poner en práctica en una expedición como la nuestra, excepto en forma experimental, es el que la Expedición Starkweather-Moore se propone llevar adelante a pesar de las advertencias que he hecho desde nuestro regreso de la Antártida.
El público sabe de la Expedición Miskatonic a través de nuestros frecuentes informes radiofónicos al Arkham Advertiser y al Associated Press, y a través de los posteriores artículos de Pabodie y míos. Éramos cuatro profesores de la Universidad: Pabodie; Lake, de la Facultad de Biología; Atwood, de la de Física (también era meteorólogo), y yo en representación de la geología y como jefe de la expedición además de dieciséis asistentes, siete de ellos estudiantes graduados de Miskatonic y los nueve restantes mecánicos especializados. De estos dieciséis, doce eran pilotos calificados de aeroplanos, de los cuales todos menos dos eran buenos operadores de radio. Ocho de ellos entendían de la navegación con brújula y sextante, al igual que Pabodie, Atwood y yo. Además, por supuesto, teníamos nuestros dos barcos, antiguos balleneros de madera, reforzados para los entornos helados y con auxilio de vapor, que contaban con una tripulación completa.
La Fundación Nathaniel Pickman Derby, ayudada por un par de donaciones especiales, financió la expedición; por lo tanto, los preparativos fueron en extremo cuidadosos a pesar de la ausencia de una gran publicidad. Los perros, los trineos, las máquinas, los materiales de campo y las piezas sin montar de nuestros cinco aviones fueron entregados en Boston, donde se cargaron nuestros barcos. Viajamos magníficamente bien equipados para nuestros propósitos concretos, y en todo lo relacionado con alimentación, régimen, transporte y construcción de campamentos, aprovechamos el excelente ejemplo de nuestros recientes antecesores, que fueron especialmente brillantes. Era el número inusual y la fama de estos viajeros previos lo que hizo que nuestra expedición, aunque importante, despertara poco interés en el mundo en general.
Como dijeron los periódicos, partimos del puerto de Boston el 2 de septiembre de 1930. Navegamos tranquilamente por la costa y por el canal de Panamá y paramos en Samoa y en Hobart, Tasmania, donde cargamos los últimos suministros. Ninguno de nuestro grupo de exploración había estado alguna vez en las regiones polares, por lo tanto, todos nos apoyamos en gran medida en nuestro capitán de barco, J. B. Douglas, al mando del bergantín Arkham y comandando la expedición marina, y Georg Thorfinnssen, al mando del Miskatonic, navío de tres palos, ambos veteranos balleneros en aguas antárticas.
A medida que íbamos dejando atrás el mundo habitado, el sol se hundía más y más bajo por el norte y permanecía cada vez más tiempo por encima del horizonte. A alrededor de los 62 grados de latitud sur, vimos los primeros icebergs, que semejaban mesas con lados verticales, y poco antes de alcanzar el círculo polar antártico, lo cual hicimos el 20 de octubre con el apropiado y pintoresco ceremonial, nos perturbamos considerablemente por el hielo. El descenso de la temperatura me fastidió bastante después de la larga travesía a través de los trópicos, pero cobré fuerza para enfrentar los peores rigores que se avecinaban. Fueron varias las ocasiones en que me sentí fascinado por los curiosos efectos atmosféricos; entre ellos un espejismo singularmente vívido, el primero que había visto en mi vida, en el que los lejanos icebergs mutaron en picos de inimaginables castillos cósmicos.
Abriéndonos camino entre el hielo, que afortunadamente no ocupaba una superficie extensa ni estaba aglomerado en forma densa, llegamos nuevamente a una zona de aguas abiertas a 67 grados de latitud sur y 175 grados de longitud este. En la mañana del 26 de octubre asomó una superficie ancha de tierra en el sur, y antes del mediodía sentimos la excitante emoción de ver una vasta cadena de elevadas montañas cubiertas de nieve que se extendía y cubría la totalidad del paisaje que teníamos ante nosotros. Al fin habíamos llegado a un puesto avanzado del gran continente inexplorado y de su críptico mundo de muerte helada. Esos picos indudablemente eran los de la cordillera del Almirantazgo, descubierta por Ross, y ahora sería nuestra tarea rodear el cabo Adare y bajar costeando Tierra Victoria hasta nuestra proyectada base de la orilla de la bahía de McMurdo, al pie del volcán Erebus, situado a 77º 9’ de latitud sur.
La última etapa del viaje fue vívida e inspiradora para la fantasía. Grandes picos desnudos repletos de misterio surgían a cada momento hacia el oeste bajo el sol septentrional del mediodía, o el sol meridional de medianoche, que rozaba el horizonte, derramaba sus brumosos rayos rojizos sobre la blanca nieve, el hielo azulado, los cauces de agua y los fragmentos negros de la ladera de granito que quedaban al descubierto. A través de las desoladas cimas soplaban ráfagas furibundas e intermitentes de terrible viento antártico, cuyas cadencias parecían traer vagamente la forma de una música salvaje y dotada de sensibilidad, con notas que se dilataban en una prolongada escala que, por alguna reacción inconsciente, me parecía inquietante y hasta extrañamente terrible. Algo de aquella escena me recordaba las extrañas y perturbadoras pinturas asiáticas de Nicholas Roerich y las descripciones, aún más raras e inquietantes, de la diabólica meseta de Leng, que aparecen en el terrorífico Necronomicón del árabe loco Abdul Alhazred. Más tarde lamenté profundamente haber leído ese monstruoso libro en la biblioteca de la Universidad.
El 7 de noviembre, perdida temporariamente la vista de la cordillera occidental, pasamos ante la isla de Franklin y al día siguiente divisamos los conos de los montes Erebus y Terror de la isla de Ross y, a lo lejos, la extensa línea de las montañas de Parry. La línea baja y blanca de la gran barrera de hielo ahora se extendía hacia el este, elevándose verticalmente hasta una altura de doscientos pies, como los acantilados de piedra de Quebec, marcando el límite de la navegación hacia el sur. Durante la tarde entramos en la bahía de McMurdo y nos quedamos apartados de la costa, a sotavento del humeante monte Erebus. El pico de escorias se elevaba con sus doce mil setecientos pies de altura sobre el cielo del este como un grabado japonés del sagrado Fujiyama; mientras, más lejana, se alzaba la cumbre blanca y fantasmal del monte Terror, de diez mil novecientos pies de altura, ahora ya extinto como volcán.
Intermitentes bocanadas de humo venían del Erebus, y uno de los asistentes, un muchacho brillante llamado Danforth, señaló algo en la ladera nevada que parecía lava, y comentó que esta montaña, descubierta en 1840, indudablemente había sido la fuente de la metáfora de Poe cuando este escribió siete años después:
Las lavas que derraman incesantes
sus sulfúreas corrientes por el Yaanek
en las recónditas regiones del Polo.
Que gimen al rodar por las laderas del monte Yaanek
en las tierras del polo boreal.
Danforth era un gran lector de material excéntrico y me había hablado mucho de Poe. A mí también me interesaba por el escenario antártico de su única narración larga, la inquietante y enigmática Arthur Gordon Pym