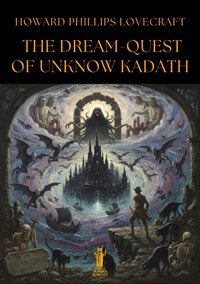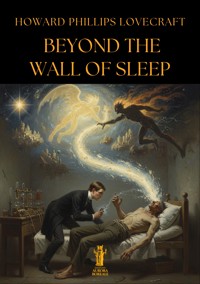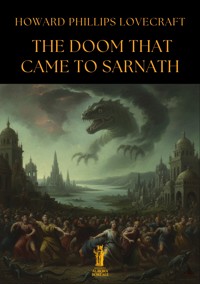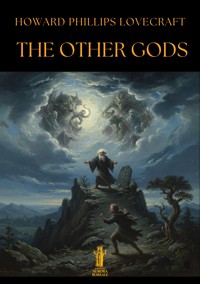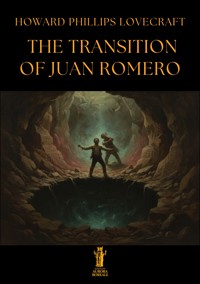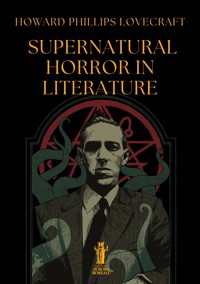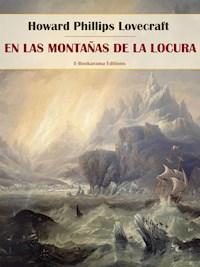
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1936 por el indiscutible maestro del terror Howard Phillips Lovecraft, "En las montañas de la locura" es la memoria en primera persona de un geólogo de la Universidad de Miskatonic sobre una reciente expedición dirigida por él al continente antártico y su trágico final.
Narra el profesor superviviente cómo se inició la expedición, con aeroplanos y trineos tirados por perros, y cómo en uno de los vuelos de reconocimiento se toparon con una impresionante cordillera, tal vez más elevada que el Himalaya. Un primer grupo llega por tierra a sus estribaciones y acampa al pie de los montes. Las exploraciones de la zona llevan al grupo a descubrir una cueva en cuyo interior encuentran catorce fósiles de una estatura superior a la humana pertenecientes a unos seres totalmente desconocidos para la ciencia: el cuerpo principal del organismo tiene forma de barril, sostenido por una serie de patas, de su extremo superior surge un ramillete de tentáculos y dispone de unas alas membranosas replegadas a ambos costados.
Un segundo grupo, con el que viaja el narrador, pierde, tras estas intrigantes informaciones, el contacto por radio con el primero, y se dirigen al lugar en aeroplano. El espectáculo que les espera al llegar es dantesco... Poco después, en una inspección aérea sobre la cordillera harán un descubrimiento histórico y fascinante...
Muchos críticos han querido ver en este espeluznante relato una magistral continuación al misterioso final de
Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, precursor y maestro de Lovecraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
EN LAS MONTAÑAS DE LA LOCURA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
EN LAS MONTAÑAS DE LA LOCURA
Howard Phillips Lovecraft
I
Me veo obligado a hablar, pues los hombres de ciencia se niegan a seguir mi consejo sin saber por qué. Si explico las razones por las que me opongo a esta planeada invasión de la Antártida —con su extensa búsqueda de fósiles y su minuciosa perforación y fundición del antiguo casquete glacial— es totalmente en contra de mi voluntad y mis reticencias son aún mayores porque es posible que sea en vano. Es inevitable que los hechos, tal como debo revelarlos, susciten dudas, pero si suprimiera todo lo que parece extravagante o increíble no quedaría nada. Las fotografías guardadas hasta ahora, tanto las aéreas como las normales, hablarán a mi favor, pues son tremendamente gráficas y elocuentes. Aun así las cuestionarán por los extremos a que puede llegar una hábil falsificación. Los bocetos a tinta, desde luego, los considerarán evidentes imposturas, pese a la extrañeza de una técnica en la que deberían reparar intrigados los expertos en arte.
En último extremo tendré que confiar en el buen juicio y el prestigio de los pocos científicos que disponen, por un lado, de independencia suficiente para sopesar mis datos por sus horribles y convincentes méritos o a la luz de ciertos mitos primordiales y ciertamente desconcertantes, y, por el otro, de suficiente influencia para disuadir a los exploradores en general de llevar a cabo cualquier programa apresurado y ambicioso en la región de esas montañas de la locura. Es una lástima que hombres relativamente desconocidos como yo, vinculados a una universidad pequeña, tengamos pocas posibilidades de influir en asuntos de naturaleza tan descabellada, extraña y controvertida.
También está en contra nuestra que no seamos, en sentido estricto, especialistas en las disciplinas directamente involucradas. Como geólogo, mi objetivo al dirigir la expedición de la Universidad Miskatonic era sólo obtener muestras de la roca y el subsuelo de diversos lugares del continente antártico, ayudado por el notable taladro diseñado por el profesor Frank H. Pabodie de nuestro departamento de ingeniería. No pretendía ser pionero en otro campo que éste, pero tenía la esperanza de que el uso de este nuevo artilugio mecánico en distintos puntos a lo largo de caminos ya explorados sacase a la luz materiales de un tipo nunca visto hasta el momento con los métodos de extracción habituales. La máquina perforadora de Pabodie, como se sabe ya por nuestros informes, era única e innovadora por su liviandad, su facilidad de transporte y su capacidad de combinar el principio de las perforadoras artesianas normales con el de los pequeños taladros de roca circulares para atravesar con facilidad estratos de diversa dureza. La barrena de acero, las barras articuladas, el motor de gasolina, la torre desmontable de perforación, el material de dinamitado, las cuerdas, la pala para recoger la escoria, las sondas de doce centímetros de diámetro y hasta trescientos metros de profundidad y todos los accesorios necesarios podían trasladarse en tres trineos de siete perros gracias a la ingeniosa aleación de aluminio con que estaban fabricadas casi todas las partes metálicas. Cuatro grandes aeroplanos Dornier, diseñados especialmente para las enormes altitudes de vuelo necesarias en la meseta antártica y dotados de sistemas de arranque rápido y para calentar el combustible ideados por Pabodie, podían transportar a toda la expedición desde una base en el borde de la gran barrera de hielo hasta diversos puntos del interior, y desde allí utilizaríamos los perros que fuesen necesarios.
Planeábamos cubrir un área tan extensa como lo permitiera la temporada —o más, en caso de que fuese absolutamente necesario—, e íbamos a operar sobre todo en las cadenas montañosas y la meseta que hay al sur del mar de Ross; regiones exploradas en diversos grados por Shackleton, Amundsen, Scott y Byrd. Gracias a los frecuentes traslados en aeroplano de nuestro campamento a distancias lo bastante grandes para que tuviesen significación geológica, esperábamos extraer una cantidad de material sin precedentes, sobre todo en los estratos precámbricos de los que no se habían obtenido hasta entonces más que unas pocas muestras antárticas. También deseábamos obtener la mayor variedad posible de las rocas fosilíferas superiores, pues los ciclos biológicos primigenios en esta desolada región de hielo y muerte son de gran importancia para nuestro conocimiento del pasado de la Tierra. Es bien sabido que el continente antártico fue una vez templado e incluso tropical, con una abundancia de vida animal y vegetal de las que los líquenes, la fauna marina, los arácnidos y los pingüinos de la parte norte son los únicos supervivientes, y esperábamos aumentar la variedad, precisión y detalle de dicha información. Cuando una sonda revelase indicios fosilíferos, aumentaríamos la abertura mediante voladuras para conseguir especímenes de tamaño adecuado y en buen estado de conservación.
Nuestras perforaciones, a diversas profundidades según los indicios proporcionados por la capa exterior de roca, se limitarían a superficies de tierra que estuviesen al aire o casi al aire, inevitablemente situadas en las cimas o las laderas de las montañas debido a la capa de hielo sólido de dos o tres kilómetros de espesor que cubre las zonas bajas. No podíamos permitirnos perder profundidad de perforación por culpa del hielo, aunque Pabodie había ideado un plan para introducir electrodos de cobre en las barrenas y fundir áreas limitadas con la corriente suministrada por una dinamo accionada por un motor de gasolina. Ése es el plan —que sólo pudimos poner en práctica experimentalmente en nuestra expedición— que se propone llevar a cabo la inminente expedición Starkweather-Moore a pesar de las advertencias que he publicado desde que regresamos de la Antártida.
La gente tiene noticia de la expedición Miskatonic por las frecuentes crónicas que enviamos por radio al Arkham Advertiser y a Associated Press, y por los artículos que publicamos luego Pabodie y yo mismo. Estaba integrada por cuatro miembros de la universidad: Pabodie; Lake, del departamento de biología; Atwood, del departamento de física (también meteorólogo), y yo, que iba en representación del departamento de geología y teóricamente estaba al mando. Además, había dieciséis ayudantes: siete graduados de Miskatonik y nueve mecánicos especializados. De los dieciséis, doce eran pilotos expertos de aeroplano y todos menos dos eran excelentes operadores de radio. Ocho sabían navegar con brújula y sextante, igual que Pabodie, Atwood y yo. Y, por supuesto, nuestros dos barcos —antiguos balleneros con casco de madera reforzada para las condiciones polares y un sistema de vapor auxiliar— y sus tripulaciones completas. La Fundación Nathaniel Derby Pickman financió la expedición, ayudada por algunas contribuciones particulares. Los preparativos fueron extremadamente minuciosos, pese a la ausencia de publicidad. Los perros, los trineos, las máquinas, el material del campamento y las piezas sin montar de los cinco aeroplanos se entregaron en Boston, donde se cargaron en los barcos. Íbamos muy bien equipados para nuestro propósito, y en todo lo relativo a los suministros, el transporte y la instalación del campamento seguimos el excelente ejemplo de nuestros muchos y brillantes predecesores. El número y la fama de dichos predecesores fueron, de hecho, los motivos principales de que nuestra expedición —por grande que fuese— pasara tan desapercibida para casi todo el mundo.
Tal como publicaron los periódicos, partimos del puerto de Boston el 2 de septiembre de 1930 y pusimos rumbo sur hacia el canal de Panamá, hicimos escala en Samoa y en Hobart (Tasmania), donde cargamos los últimos suministros. Ninguno de los exploradores había estado nunca en regiones polares, por lo que confiamos en los capitanes de los barcos —J. B. Douglas, al mando del bergantín Arkham y jefe de la flotilla, y Georg Thorfinnssen, al mando del bricbarca Miskatonic—, ambos balleneros veteranos en las aguas antárticas. A medida que el mundo habitado iba quedando atrás, el sol se hundía más en el norte y tardaba más en ocultarse tras el horizonte. A unos 62° de latitud sur avistamos los primeros icebergs —parecidos a una mesa de paredes verticales— y justo antes de llegar al Círculo Antártico, que atravesamos el 20 de octubre con las ceremonias oportunas, tuvimos dificultades con los bancos de hielo. El descenso de las temperaturas me incomodó de manera considerable después de nuestro largo viaje por los trópicos, pero procuré hacer acopio de ánimo para afrontar rigores peores. En muchas ocasiones me fascinaron los extraños fenómenos atmosféricos, sobre todo un espejismo sorprendentemente vívido —el primero que había visto— en el que los lejanos icebergs se convirtieron en las almenas de unos castillos cósmicos inimaginables.
Abriéndonos paso por el hielo, que por fortuna no era ni muy grueso ni muy extenso, llegamos a aguas abiertas a 67° de latitud sur y 175° de longitud este. La mañana del 26 de octubre divisamos al sur un «atisbo de tierra», y antes de mediodía nos recorrió un escalofrío de emoción al contemplar una cadena montañosa vasta, alta y cubierta de nieve que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Por fin, habíamos encontrado una avanzadilla del gran continente desconocido y su misterioso mundo de muerte helada. Aquellos picos eran sin duda la cordillera Admiralty descubierta por Ross, y ahora tendríamos que doblar el cabo Adare y bajar costeando por Tierra Victoria hasta el lugar donde habíamos planeado instalar la base en la orilla del estrecho de McMurdo, al pie del volcán Erebus, a 77° 9’ de latitud sur.
La última etapa de la travesía fue muy impresionante y un acicate para la imaginación, con los grandes y misteriosos picos pelados que surgían constantemente por el oeste mientras el sol de mediodía por el norte o el aún más bajo sol de medianoche por el sur rozaba el horizonte y derramaba sus rayos rojizos y neblinosos sobre la nieve blanca, el hielo azulado, los cursos de agua y las negras áreas graníticas que quedaban al descubierto en las laderas. Entre las cumbres desoladas soplaba a rachas intermitentes el terrible viento antártico; sus cadencias a veces me recordaban un vago silbido musical y casi sensitivo, cuyas notas abarcaban un registro muy amplio, y que por alguna razón mnemónica subconsciente me pareció inquietante e incluso vagamente amenazador. Aquellas escenas me recordaron los extraños y turbadores cuadros asiáticos de Nikolái Roerich, y las aún más extrañas y turbadoras descripciones de la maligna y fabulosa meseta de Leng que aparecen en el temido Necronomicón del árabe loco Abdul Alhazred. Luego tuve ocasión de lamentar haber hojeado aquel libro monstruoso en la biblioteca de la facultad.
El 7 de noviembre, tras haber perdido de vista temporalmente la cordillera occidental, pasamos la isla de Franklin, y al día siguiente divisamos las cimas de los montes Erebus y Terror en la isla de Ross, con la larga línea de las montañas de Parry al fondo. Ahora se extendía hacia el este la larga y blanca línea de la gran barrera de hielo, que se alzaba verticalmente hasta una altura de treinta y cinco metros como los acantilados rocosos de Quebec y señalaba el final de la navegación hacia el sur. Por la tarde entramos en el estrecho de McMurdo y fondeamos frente a la costa, a sotavento del humeante monte Erebus. El pico cubierto de escoria se alzaba tres mil ochocientos metros contra el cielo por el este, como una estampa japonesa del sagrado Fujiyama, mientras detrás se elevaba el blanco y fantasmal monte del Terror, de tres mil trescientos metros de altura y ahora extinto. Bocanadas de humo brotaban del Erebus de manera intermitente, y uno de los ayudantes graduados —un joven brillante llamado Danforth— nos mostró la lava en la ladera cubierta de nieve, al tiempo que observaba que esa montaña, descubierta en 1840, sin duda había inspirado a Poe cuando siete años más tarde escribió:
… las lavas que vierten inquietas
sus torrentes sulfurosos por el Yaanek
en los extremos climas del polo
y gimen mientras ruedan por el monte Yaanek
en los reinos del polo boreal.
Danforth era un gran lector de libros raros y nos había hablado mucho de Poe, en quien yo mismo estaba interesado por la escena antártica de su único relato largo —las turbadoras y enigmáticas Aventuras de Arthur Gordon Pym—. En las desoladas orillas y en la alta barrera de hielo del fondo, miles de grotescos pingüinos graznaban y movían las aletas, y en el agua se veían numerosas focas nadando o tumbadas en los grandes témpanos que el agua arrastraba lentamente.
La madrugada del día 9, poco después de medianoche, llevamos a cabo un dificultoso desembarco en la isla de Ross a bordo de los botes más pequeños, tendimos un cabo desde cada barco y nos dispusimos a descargar los pertrechos con ayuda de un arnés. A pesar de que las expediciones de Scott y Shackleton nos habían precedido en ese mismo lugar, nuestras sensaciones al hollar por primera vez suelo antártico fueron conmovedoras y complejas. Nuestro campamento en la orilla helada, al pie de la falda del volcán, era sólo provisional: el cuartel general seguiría estando a bordo del Arkham. Desembarcamos el material de perforación, los perros, los trineos, las tiendas, las provisiones, los tanques de gasolina, el dispositivo experimental para fundir el hielo, las cámaras tanto aéreas como ordinarias, las piezas de los aeroplanos y los demás accesorios, entre ellos tres emisores portátiles de radio (aparte de los de los aviones) capaces de comunicar con el receptor del Arkham desde cualquier lugar del continente antártico. La emisora del Arkham, en contacto con el mundo exterior, enviaría nuestros reportajes a la potente estación que el Arkham Advertiser tenía en Kingsport Head, Massachusetts. Confiábamos en completar nuestra labor durante el verano antártico; pero, en caso contrario, invernaríamos en el Arkham y enviaríamos al norte al Miskatonic a por suministros antes de que quedase bloqueado por el hielo. No vale la pena repetir lo que ya han publicado los periódicos sobre nuestros primeros pasos: el ascenso al monte Erebus; las exitosas perforaciones minerales en diversos puntos de la isla de Ross y la singular rapidez con que las llevó a cabo el aparato de Pabodie, incluso a través de estratos de roca sólida; las pruebas experimentales con el dispositivo para fundir el hielo; el peligroso ascenso de la gran barrera de hielo con los trineos y los pertrechos, y el montaje de los cinco enormes aeroplanos en el campamento que instalamos en lo alto de la barrera. La salud del equipo de tierra —veinte hombres y cincuenta y cinco perros de trineo de Alaska— era notable, aunque por supuesto hasta el momento no habíamos encontrado temperaturas ni ventiscas verdaderamente terribles. La mayor parte del tiempo el termómetro oscilaba entre cero y -3° o -6° C y nuestra experiencia con los inviernos de Nueva Inglaterra nos había acostumbrado a rigores parecidos. El campamento de la barrera era semipermanente y estaba destinado a ser un almacén de combustible, provisiones, dinamita y demás enseres. Sólo hacían falta cuatro aviones para trasladar el material de exploración, el quinto se quedaría en el almacén con un piloto y dos tripulantes de los barcos, para que los del Arkham pudieran llegar a donde nos hallásemos en caso de que no funcionaran los demás aviones. Después, cuando no estuviésemos utilizándolos para trasladar el equipo, emplearíamos sólo uno o dos para ir y venir entre el almacén y otra base permanente instalada en la gran meseta, a novecientos o mil kilómetros en dirección sur, más allá del glaciar de Beardmore. A pesar de los relatos casi unánimes sobre los vientos y tempestades que azotan la meseta decidimos no instalar bases intermedias y arriesgarnos en interés de la economía y la eficacia.
Las crónicas que enviamos detallan el agotador vuelo de cuatro horas sin escalas que hizo nuestra escuadrilla el 21 de noviembre por encima de la alta plataforma de hielo, entre los gigantescos picos que se alzaban al oeste y el inexplorado silencio que nos devolvía el eco de los motores. El viento sólo nos molestó un poco y la brújula nos ayudó a atravesar el único denso banco de niebla que encontramos. Cuando avistamos una enorme elevación entre los 83° y los 84° de latitud, supimos que habíamos llegado al glaciar Beardmore, el mayor valle glaciar del mundo, y que el mar helado daba paso a una costa montañosa. Por fin nos estábamos adentrando en el mundo blanco del extremo sur, muerto desde hacía eones, y antes de darnos cuenta divisamos el pico del monte Nansen, que se alzaba a lo lejos por el este hasta una altura de casi cuatro mil quinientos metros.
La exitosa instalación de la base sur sobre el glaciar, a 86° 7’ de latitud y 174° 23’ de longitud este, y las rápidas y eficaces perforaciones y voladuras llevadas a cabo en diversos sitios a los que accedimos en trineo y aeroplano, son ya historia; igual que el arduo y triunfal ascenso al monte Nansen llevado a cabo por Pabodie y dos estudiantes graduados —Gedney y Carroll— entre los días 13 y 15 de diciembre. Nos hallábamos a unos dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar, y cuando los sondeos revelaron terreno sólido a sólo cuatro metros por debajo de la nieve y el hielo en ciertos puntos, utilizamos el dispositivo para fundir el hielo, colocamos cargas y volamos con dinamita algunos sitios donde ningún explorador había pensado obtener muestras de mineral. Los granitos precámbricos y las areniscas de los cerros obtenidas de ese modo confirmaron nuestra teoría de que la meseta era similar a la gran masa del continente que había al oeste, pero ligeramente distinta de las partes que quedaban al este, al sur de Sudamérica, que entonces pensábamos que formaban parte de un continente separado y más pequeño dividido del otro por la franja helada de los mares de Ross y de Weddell, aunque Byrd ha demostrado posteriormente que nuestra hipótesis era falsa.
En algunas de las areniscas dinamitadas y extraídas después de que la perforación revelase su naturaleza hallamos varios fragmentos fósiles muy interesantes —sobre todo helechos, algas, trilobites, crinoideos y moluscos como língulas y gasterópodos— que parecían tener gran relevancia para entender la historia primigenia de la región. También encontramos una extraña marca triangular y estriada de unos treinta centímetros de diámetro por la parte más ancha, que Lake reconstruyó a partir de tres fragmentos de pizarra obtenidos con la voladura más profunda. Dichos fragmentos procedían de una punta al oeste, cerca de la cordillera de la Reina Alexandra; y Lake, como biólogo, pareció considerarlas extrañamente interesantes y desconcertantes, aunque desde mi punto de vista de geólogo no se diferenciaban de las rizaduras dejadas por las olas y que aparecen con relativa frecuencia en las rocas sedimentarias. Dado que la pizarra es sólo una formación metamórfica en la que se ha insertado un estrato sedimentario, y puesto que la presión produce peculiares efectos distorsionadores en todos los restos que puedan hallarse en ella, no vi motivos para extrañarse tanto por la depresión estriada.
El 6 de enero de 1931, Lake, Pabodie, Danforth, los seis estudiantes, cuatro mecánicos y yo sobrevolamos el Polo Sur en dos de los aeroplanos y tuvimos que aterrizar bruscamente por un viento repentino que, por suerte, no se convirtió en la típica tormenta. Fue, como han explicado todos los periódicos, uno de los muchos vuelos de observación, en los que intentamos discernir rasgos topográficos en áreas inexploradas. Nuestros primeros vuelos resultaron decepcionantes, aunque nos proporcionaron algunos ejemplos magníficos de los fantásticos y engañosos espejismos de las regiones polares, que habíamos tenido ocasión de disfrutar brevemente durante la travesía hasta allí. Las montañas flotaban en el cielo a lo lejos como ciudades encantadas, y a menudo todo aquel mundo blanco se disolvía en una tierra dorada, plateada y escarlata de sueños dunsanianos y expectativas aventureras, bajo la magia del sol de medianoche. Los días nublados teníamos considerables dificultades para volar, pues la tierra nevada y el cielo se fundían en un extraño vacío opalescente en el que ningún horizonte visible parecía señalar la unión de ambos.
Al final, decidimos poner en práctica nuestro plan original de volar mil cien kilómetros al este con los cuatro aeroplanos y establecer una nueva base en un lugar que probablemente se hallaría en lo que habíamos tomado erróneamente por la división continental más pequeña. De ese modo podríamos obtener muestras geológicas para establecer comparaciones. Nuestra salud seguía siendo excelente; el zumo de lima compensaba las carencias de la monótona dieta a base de comida salada y de lata, y las temperaturas, por lo general por encima de cero, nos permitían pasarnos sin las pieles más gruesas. Estábamos a mitad de verano y, si nos dábamos prisa e íbamos con cuidado, podríamos concluir el trabajo en marzo y no tener que pasar una tediosa invernada mientras durase la larga noche antártica. Varias ventiscas violentas nos habían azotado desde el oeste, pero no habíamos sufrido grandes daños gracias a la habilidad de Atwood para diseñar rudimentarios cobertizos y cortavientos para los aeroplanos con pesados bloques de hielo y reforzar el campamento principal con nieve. Nuestra buena suerte y nuestra eficacia resultaron de hecho casi extraordinarias.
El mundo exterior sabía, claro, de nuestro programa, y supo también de la extraña y obstinada insistencia de Lake en que hiciésemos un viaje de prospección al oeste —o más bien al noroeste— antes de trasladarnos a la nueva base. Al parecer había meditado mucho y con una osadía radical y alarmante sobre la marca estriada hallada en la pizarra, y había detectado en ella ciertas contradicciones en la naturaleza y el período geológico que habían despertado su curiosidad y su interés por hacer nuevos sondeos y voladuras en la formación que se extendía al oeste y de la que procedían los fragmentos desenterrados. Estaba convencido de que la marca era la huella de algún organismo desconocido, voluminoso, radicalmente inclasificable y muy evolucionado, pese a que la roca que la contenía era lo bastante antigua —cámbrica o incluso precámbrica— para excluir la existencia no sólo de vida superior y evolucionada, sino de cualquier tipo de vida por encima del estadio unicelular o como mucho del de los trilobites. Dichos fragmentos, con la extraña marca, debían de tener entre quinientos y mil millones de años.