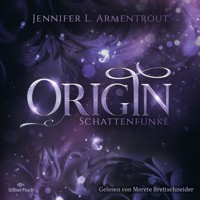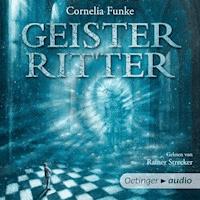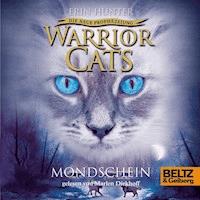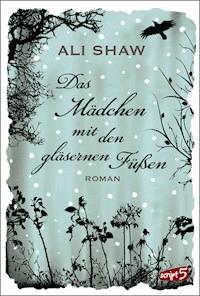Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Este libro se dirige de manera especial a docentes en activo que buscan modelos e instrumentos para mejorar su práctica de aula como profesionales expertos, reflexivos, indagadores y miembros de una comunidad de aprendizaje. Su objetivo es facilitar la comprensión del profesorado acerca de qué son las evidencias en educación y su acercamiento a análisis de evidencia disponibles que pueden orientar su toma de decisiones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
Los buenos docentes “tocan la vida de los estudiantes” para siempre. Si enseñas bien, algunos de tus alumnos, que habrían fracasado en la clase de otro profesor, tendrán éxito en la tuya. Luego podrían seguir obteniendo calificaciones y habilidades más avanzadas, solo gracias a tu enseñanza experta. Después podrían conseguir una carrera profesional, de hecho, una vida completa que nunca habrían tenido sin ti. No muchas profesiones marcan ese tipo de diferencia. Así que vale la pena enseñar correctamente.
Enseñé física durante treinta años, pero cuando empecé, a menudo lo hacía mal, utilizando viejos métodos que mis profesores habían empleado conmigo. Yo trabajaba mucho más que mis alumnos, así que estaba muy cansado al final de cada día. Entonces sentí curiosidad por la evidencia sobre qué funciona mejor en la enseñanza. Descubrí que había habido una revolución en cómo la investigación educativa se realizaba, creando una avalancha de información sobre lo que funciona mejor y por qué. Gran parte de esta investigación era muy práctica, y sería una locura ignorarla. Los métodos de enseñanza, estrategias y técnicas más efectivos esperan que los profesores hagan menos, y los estudiantes, más. Así, estos métodos hacen que la enseñanza sea más efectiva, menos agotadora y más agradable para los docentes.
Además, los alumnos disfrutan mucho más con estos métodos, ¡aunque algunos tendrán que acostumbrarse a hacer algo de verdad! Adoptar prácticas informadas por la evidencia permitió a mis alumnos aprender mucho mejor. El principal problema que encontré fue que yo, bastante a menudo, tenía poco que hacer excepto mirar por encima del hombro de los estudiantes mientras trabajaban y escuchar lo que decían en parejas o grupos, orientándolos cuando era necesario. Esto era positivamente relajante en comparación con pontificar desde el frente del aula, y la mayoría de los días llegaba a casa sintiéndome mucho menos agotado.
Los médicos solían sangrar a los pacientes que sufrían de anemia y administraban picaduras de abeja en las articulaciones artríticas. ¿Por qué? Porque todos los demás lo hacían y todos esos médicos no podían estar equivocados —¿o sí?—.
La medicina y la agricultura están ahora en gran medida “informadas por evidencias”, ¿por qué no la educación? La investigación en las aulas es incluso más difícil que la investigación en medicina o agricultura. Pero ha dado pasos gigantescos en las últimas décadas, y ahora sabemos lo suficiente sobre el aprendizaje y la enseñanza para mejorar enormemente la docencia. Esto no significa que debamos abandonar nuestra intuición o nuestras propias evidencias; de hecho, este es el tribunal final de juicio, como verás en los capítulos siete y nueve.
¿Por qué desperdiciar nuestros esfuerzos en métodos de enseñanza que no funcionan bien, cuando podemos utilizar los que sí funcionan? La práctica informada por evidencias ha barrido con las prácticas tradicionales en la agricultura y la medicina, y es solo cuestión de tiempo antes de que la escoba barra también la enseñanza.
Existen muchas estrategias de enseñanza que permiten a los estudiantes mejorar sus calificaciones de manera muy notable en comparación con la enseñanza más convencional. Imagina lo que sucedería si utilizaras estos métodos de forma habitual.
El futuro ya está a la vista y vuestra generación de docentes forjará un camino hacia él. ¡Sí, vosotros! Nuestros estudiantes tienen mucho que ganar, y también lo harán la economía y la inclusión social. Los profesores también tenemos mucho que ganar, ya que los nuevos métodos a menudo hacen que la enseñanza sea menos agotadora y mucho más interesante.
¿Qué es la práctica informada por evidencias?
Primero veamos qué no es la práctica informada por evidencias. Probablemente hayas asistido a una presentación donde una persona con autoridad sugiere entusiastamente una iniciativa y hasta describe tanto las ventajas como las desventajas del nuevo enfoque imparcialmente, en términos de la mejora en la calidad del aprendizaje que produce. El presentador puede entonces decir que la iniciativa requiere algo de tiempo, pero que las ventajas superan las desventajas y que las investigaciones han encontrado una mejora cualitativa y cuantitativa en el aprendizaje de los estudiantes cuando la iniciativa se probó en un piloto. ¿Deberías adoptar esta iniciativa en tu enseñanza? ¿Está informada por evidencias? Piénsalo antes de seguir leyendo.
La mayoría de las personas se sentirían persuadidas a utilizar esta iniciativa. Pero incluso si todas las afirmaciones fueran ciertas, esto no es una práctica informada por evidencias y la implementación de la iniciativa podría ser una distracción que desperdiciase el tiempo y la energía muy limitados disponibles para los profesores. ¿Por qué?
En primer lugar, la iniciativa puede no centrarse en una dificultad conocida en tu aula, ya sea en el aprendizaje de tus estudiantes o en tu enseñanza. Ahí es donde deberías enfocar tu esfuerzo de mejora. Como ya he mencionado, es imposible enseñar perfectamente, todos los profesores pueden mejorar (¡incluso tú!). La iniciativa podría mejorar algo que ya haces bien, mientras ignora lo que realmente necesita mejorar. Tienes tiempo limitado para dedicar a mejorar tu enseñanza, así que este tiempo debe emplearse sabiamente.
En segundo lugar, sean cuales sean las ventajas de esta iniciativa, otra iniciativa podría tener incluso más ventajas y menos desventajas, e incluso podría llevar menos tiempo. No podemos implementar todas las iniciativas, así que necesitamos comparar el poder relativo de las iniciativas que podríamos adoptar. ¡Trabajemos de forma más inteligente, no más esforzada!
Una cosa es saber qué métodos funcionan, y otra muy distinta entender por qué. Sin comprender por qué funcionan, es muy poco probable que los utilicemos de manera eficaz. También seremos incapaces de criticar constructivamente nuestra propia práctica y la de los demás.
Gracias a ingeniosas teorías respaldadas por rigurosos experimentos en ciencia cognitiva, psicología, psicología social, fisiología neural y otros campos, ahora entendemos mucho sobre por qué aprendemos, cómo aprendemos y, en consecuencia, qué puede ayudarnos a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Una crítica habitual a la enseñanza informada por evidencias es que la enseñanza es demasiado compleja y específica del contexto como para poder extraer conclusiones generales. El argumento es que cada estudiante, cada profesor y cada aula son únicos (lo cual es cierto), por lo que no se pueden hacer afirmaciones generales (lo cual no es cierto). Si el contexto lo fuera todo y no se pudiera dar ningún consejo general, como argumentan estos críticos, encontraríamos que los resúmenes de investigación sobre iniciativas específicas o métodos de enseñanza mostrarían que todos son muy similares en cuanto a su efecto en el rendimiento. Las diferencias vendrían determinadas por contextos y no dependerían de la estrategia de enseñanza utilizada.
¡Pero encontramos todo lo contrario! El trabajo de Hattie ha demostrado que algunos métodos, estrategias o técnicas de enseñanza, cuando se revisan sistemáticamente, tienen muchísimo más efecto en el rendimiento que otros. Esto ocurre a pesar de las inevitables diferencias de contexto en los estudios individuales de cada revisión. Algunos, incluyéndome a mí, argumentan que, si una estrategia se ha probado en cientos o miles de aulas y casi duplica la velocidad de aprendizaje, a pesar de los diferentes contextos, entonces vale la pena probar el método en mi propia aula. Especialmente si está dirigido a una debilidad en mi enseñanza, o en el aprendizaje de mis estudiantes. Después de una serie de pruebas cortas y una cuidadosa adaptación en mi aula, puedo decidir que no funciona para mí y mis estudiantes. Pero si funciona bien en otras aulas, vale la pena probarlo en la mía.
Una analogía podría ser que algunos agricultores dicen que no importa qué variedad de nabo siembres, ya que el tamaño de tus nabos solo depende del contexto, como el suelo, el clima y la habilidad del agricultor para sembrar y cuidar las plantas. Entonces aparecen algunos agricultores que prueban diferentes variedades de nabos. Los cultivan en diferentes granjas y con distintas condiciones climáticas, y descubren que algunas variedades producen nabos mucho más grandes y mejores que otras, sin importar qué agricultor las use y sin importar cómo sea el suelo o el clima.
Muchos educadores, incluido el propio Hattie, argumentan que los docentes deberían medir su propio impacto y eficacia, y trabajar en sus debilidades percibidas, y no deberían “seleccionar a conveniencia” los métodos más efectivos. Es cierto que atender a tus debilidades y las de tus estudiantes probablemente traerá el mayor beneficio. Pero quizá podamos seleccionar cuidadosamente métodos que también atiendan a esas debilidades. Tienes que decidir por ti mismo sobre esto. El jurado está deliberando, ¡y uno de los miembros del jurado eres tú!
Encontremos los problemas y solucionémoslos
Utilizar los métodos de enseñanza que se sabe que funcionan mejor, y entender cómo funcionan en términos de neurociencia, es solo una parte de la práctica basada en evidencia. Las revisiones de investigación solo pueden decirnos cómo aprende mejor el estudiante promedio. Pero esto ignora los contextos en los que enseñas y los problemas que pueden causar.
Existe un amplio consenso en que para mejorar la enseñanza debemos abordar factores contextuales como tu asignatura, el sistema tutorial de tu institución, los conocimientos previos necesarios para tener éxito en tus materias, tus métodos de enseñanza preferidos, tus debilidades como docente, las dificultades que tienen tus estudiantes y así sucesivamente. Esto deberá ser considerado si quieres que tus estudiantes aprendan lo mejor posible.
Necesitamos encontrar los factores contextuales que más contribuyen al éxito en tus cursos, diagnosticar cualquier problema que estés experimentando con ellos, y solucionarlo. Este es otro aspecto de la práctica informada por evidencias que se analiza en los capítulos siete y nueve.
Un malentendido común sobre la enseñanza informada por evidencias es que intenta dictar lo que los profesores deben hacer. Pero en realidad la enseñanza informada por evidencias solo te muestra la mejor manera de lograr tus propios valores, prioridades y objetivos, y cómo resolver tus problemas. Seguirás necesitando aportar la creatividad y el juicio necesarios para decidir qué factores debes mejorar y los métodos más adecuados para lograrlo, y cómo aplicar estos métodos dentro del contexto único de tu propia enseñanza. La práctica informada por evidencias “reprofesionaliza” a los docentes, dándoles control sobre las iniciativas para mejorar el aprendizaje. Los médicos y los agricultores no se quejan de emplear evidencias en sus profesiones, saben que mejoran su rendimiento y les ahorran tiempo y problemas. Así que es extraño que algunos docentes sean reacios a buscar la ayuda que la investigación puede ofrecer.
¿Cuánto se puede mejorar tu enseñanza y el aprendizaje de tus estudiantes?
Pasé décadas examinando revisiones de investigación sobre educación y temas relacionados, y una revisión de investigación me impactó más que cualquier otra. La investigación de K. Anders Ericsson planteó la pregunta: ¿las personas con habilidades y capacidades excepcionales nacen o se hacen?
Él estudió sistemáticamente la investigación de otras personas sobre el rendimiento excepcional en los campos del trabajo académico, música, ajedrez, atletismo, artes y otros dominios del esfuerzo humano. ¿Se debía esta habilidad excepcional a atributos fijos como los genes, el talento, el CI, la educación o la suerte? ¿O fue debido al aprendizaje y al trabajo duro?
La revisión de Ericsson se inclina firmemente a favor del trabajo duro en lugar del talento innato. Existe ahora una gran cantidad de evidencia de que el talento, el CI y la capacidad de desempeñarse de manera excepcionalmente hábil son todos aprendidos a través de la práctica deliberada. Esto implica reservar algo de tiempo para abordar deliberadamente las debilidades. No se trata solo de hacerlo de nuevo. Es practicar deliberadamente estrategias que te harán mejorar. Así que, por ejemplo, los violinistas en conservatorios pueden practicar todos durante aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Pero los violinistas que se vuelven más talentosos y, por tanto, se convierten en solistas son aquellos que trabajan en sus debilidades y en las piezas más difíciles (práctica deliberada), no los violinistas que tocan las piezas que les apetece tocar (práctica normal). La práctica deliberada es muy exigente, dolorosamente exigente, y hasta los más dedicados no pueden hacerla durante más de unas cuatro horas al día en total, generalmente en períodos cortos. Otro tipo de práctica, como tocar tus piezas favoritas, es mucho menos exigente.
Las habilidades se desarrollan con el trabajo para mejorar, no son un talento innato. Incluso la inteligencia aumenta con la edad; eras más inteligente a los 10 años que a los 5, aunque los sistemas de puntuación del CI enmascaran esta mejora al hacer que la inteligencia media a cualquier edad siempre sea igual a 100.
Este hallazgo de que las habilidades y capacidades se aprenden contradice directamente las convicciones profundamente arraigadas de muchos profesores y estudiantes, al menos en Occidente. En consecuencia, puedes encontrarte dudando de muchos de los hallazgos de Ericsson. Si es así, ¡cuestiona tu condicionamiento!
La conclusión de Ericsson, de que la habilidad proviene de la práctica deliberada y no de los genes, tiene profundas implicaciones tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Muchos estudiantes creen que su rendimiento está determinado, al menos en parte, por atributos fijos, a menudo establecidos desde el nacimiento: “No puedo hacer matemáticas”, “No se me da bien escribir ensayos”. Un joven estudiante se me acercó al final de una clase y susurró: “Señor Petty: solo quería decirle que ninguno de mis padres sabe matemáticas”. Estaba muy desconcertado hasta que comprendí que me estaba diciendo que ¡le faltaba el “gen matemático”! Estos alumnos no se ven a sí mismos como personas que pueden mejorar, y muchos de sus docentes están de acuerdo. Si tanto el alumno como el profesor creen que el éxito es improbable, su profecía compartida probablemente se cumplirá.
Además, muchos directivos ven la enseñanza como un talento innato, no como una habilidad aprendida, y por eso desesperan de la posibilidad de mejora en sus profesores. Las revisiones de investigación muestran que los profesores pueden mejorar enormemente con el tiempo. Pero necesitan que su departamento o institución les proporcione el tiempo y la orientación necesarios para apoyarlos, como en las comunidades de práctica descritas en el capítulo nueve.
La buena noticia es que todo el mundo puede mejorar, con el tiempo, hasta niveles notablemente altos. No todos podemos convertirnos en Einstein, pero todos podemos mejorar. La mala noticia es que la mejora solo se produce con el tiempo, y debido al trabajo en lo que nos resulta difícil. La peor noticia de todas es que muchas personas en Occidente creen que una mejora sustancial es simplemente imposible. Muchos creen que existe un límite en nuestro posible desarrollo. Sin embargo, las culturas confucianas como las de China, Japón y Corea siempre han considerado las habilidades como algo que se aprende, y se preguntan por qué en Occidente creemos en el talento innato.
El trabajo de Ericsson se aplica tanto a ti como a tus estudiantes. ¿Recuerdas cuando eras un profesor novato? Al principio estabas en una curva de aprendizaje pronunciada, es decir, mejorabas rápidamente mientras aprendías qué hacer y qué no hacer. Los profesores noveles aprenden rápido porque a menudo están fuera de su zona de confort, encontrándose con sorpresas desagradables y aprendiendo a lidiar con ellas. Pero eventualmente, después de unos tres años o más, muchos profesores encuentran una forma de enseñar que funciona. Entonces cometen un error fatal, aunque comprensible. Dicen: “Eso funcionó la última vez, así que continuaré haciendo lo mismo”. Como resultado, su habilidad se ‘estanca’. Como dice el refrán: “Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido”. El rendimiento medio de sus estudiantes también se estanca, por supuesto. Es realmente obvio: tienes que cambiar para mejorar.
La mejora en la habilidad de muchos profesores novatos.
La mejora en la habilidad de alguien involucrado en la práctica deliberada.
Sin embargo, Ericsson descubrió que algunas personas, en todas las áreas del esfuerzo humano, no se estancan. Ya sea por convicción personal, curiosidad o enfoque en el aprendizaje, continúan desafiando y cambiando lo que hacen. Practican cuidadosamente lo que es difícil, reflexionando y aprendiendo. Cambian su forma de hacer las cosas y experimentan con métodos completamente nuevos. Como resultado, con el tiempo, continúan mejorando (siempre y cuando sigan practicando deliberadamente).
Enseñar es simplemente demasiado difícil para hacerlo bien. Siempre es posible mejorar. Si sales de tu zona de confort y experimentas con nuevos métodos, encontrarás esto enormemente gratificante, siempre y cuando controles el cambio y lo hagas a un ritmo cómodo que te dé tiempo para reflexionar. Experimentar puede ser muy divertido, especialmente si lo haces con tu equipo docente, y compartes tus hallazgos con otros, y si ellos comparten sus hallazgos contigo, como se describe en el capítulo nueve.
Principios de la práctica informada por evidencias
A modo de resumen, hay cuatro principios de la práctica informada por evidencias; al menos uno de estos suele ser ignorado en la mayoría de los argumentos que intentan justificar la práctica educativa. Todos estos principios deben ser considerados en la práctica informada por evidencias.
1. Necesitas todas las pruebas para tomar decisiones acertadas
Para evaluar una iniciativa o estrategia educativa, debes compararla con cualquier alternativa que pueda lograr los mismos objetivos. Por muy buena que sea una estrategia, ¡puede haber otra que sea aún mejor! Como verás en el capítulo seis, ahora es posible comparar la efectividad de las estrategias utilizando “tamaños del efecto” promedio y otros enfoques.
Además, debes confiar en las opiniones de los expertos que han examinado toda la investigación de alta calidad y sopesado todos los argumentos para llegar a sus conclusiones. Esto es necesario porque un estudio de investigación a menudo es contradicho por otro.
2. No es suficiente saber qué funciona, necesitas saber por qué
Si utilizas una estrategia de enseñanza altamente efectiva a ciegas, es muy poco probable que saques el máximo provecho de ella. Debes entender por qué funciona para poder explotar todo su potencial. Cuando enseñas, reaccionas constantemente a la situación en el aula, y es tu comprensión de la situación de enseñanza y lo que tus métodos deberían lograr lo que guía estas decisiones cruciales.
3. Necesitas encontrar los factores críticos de éxito que están fallando en tu contexto de enseñanza y solucionarlos
El contexto lo es todo para entender los muchos problemas que inhiben el logro. Esto se considera principalmente en el capítulo siete.
4. Necesitas revisar constantemente tu enseñanza a la luz de la evidencia anterior
El tribunal final de juicio no es la investigación académica, sino lo que funciona en tu aula. ¡Confía en tu propio juicio! Prueba una nueva estrategia al menos cinco veces para que tú y tus estudiantes os acostumbréis a ella. Pruebas muy cortas servirán. Aprende de cada uno de estos experimentos y adáptate, pero en el análisis final la mejor evidencia que tienes es tu propia información y experiencia en el aula. Por tanto, debes mantener tu práctica bajo revisión continua y convertirte en un docente reflexivo. Esto se considera principalmente en el capítulo nueve.
Tienes en tus manos el tipo de libro que yo anhelaba en mis primeros años de enseñanza. Uno que te dice lo que funciona mejor para tus estudiantes y para ti. Espero que no se quede en tu estantería, sino que anime tu planificación y te impulse a experimentar con tu enseñanza y con el aprendizaje de tus estudiantes.
Geoff Petty, autor de Teaching Today, How to Teach Even Better: an evidence-based approach1 y How to be Better at Creativity.
Geoff tiene un conjunto gratuito de vídeos sobre métodos de enseñanza informada por evidencia en https://geoffpetty.com/videos/.
1 Disponible en español en esta colección.
Introducción
La importancia de las evidencias científicas en la educación
La relación entre investigación educativa y práctica docente ha sido ampliamente debatida, especialmente en un contexto donde la enseñanza enfrenta retos crecientes debido a las demandas de equidad, calidad y personalización del aprendizaje. El uso de evidencias científicas en la educación busca establecer un puente entre la teoría y la práctica, aportando soluciones basadas en estudios rigurosos que puedan informar las decisiones docentes. Esto supone un cambio profundo en la epistemología docente, pasando de un enfoque basado predominantemente en la experiencia hacia uno que, sin descartar lo que la experiencia aporta, se fundamenta en el análisis crítico y la integración de conocimientos derivados de investigaciones científicas (Ferrero, 2020; Merk y Rosman, 2021).
En este sentido, de lo que se trata es de ayudar a pensar y a tomar decisiones en los distintos niveles del sistema educativo. Sin embargo, el libro que tienes entre manos está escrito pensando en los docentes, que tienen un lugar comprometido en esta cadena de toma de decisiones. Por un lado, se sitúan al final de la cadena y son, en general, poco tenidos en cuenta a la hora de elaborar planes y programas. Son considerados implementadores más que diseñadores. Se espera que interioricen una lógica programática que ha sido pensada en el máximo nivel de abstracción y la lleven al máximo nivel de concreción: mañana, un aula, este grupo de personas. Pero a la vez, esta programación nunca incorpora desglose presupuestario ni siquiera para afrontar los cambios que la misma legislación propone. Por otro lado, los docentes somos el último eslabón de la cadena, y los que concretamos qué quiere decir en el aula tal o cual idea del plan de estudios. Y con esto, tomando las decisiones más importantes: las que afectarán al aprendizaje y al bienestar del alumnado. Resulta muy llamativa la asimetría académica, mediática e institucional en la influencia desproporcionada a los que imaginan el aula respecto a los que viven en ella.
Con todo esto queremos ofrecer el presente libro, desde la convicción de que un docente informado es el que mejor puede resistir las presiones que esta situación genera en el día a día, y en los años de desempeño profesional. Una persona capaz de justificar sus decisiones, proporcionar argumentos para su modo de actuar y relacionarse, juzgando críticamente los cantos de sirena que le proponen una solución rápida y sencilla a los problemas. En definitiva, en este libro proponemos al lector situarse a una distancia prudencial, informarse de la mejor manera posible y volver al aula. No consiste en un recetario del que podamos extraer una solución sencilla a nuestros problemas.
De lo que se trata entonces es de pensar mejor con fuentes de diversa índole, como las que irán pasando a lo largo de los sucesivos capítulos del libro. Algunas veces, estas fuentes nos hablarán del porqué educar o para quién, de los fines de la educación. Recurrimos entonces a la filosofía y a la sociología de la educación. Otras veces, estas fuentes nos hablarán del cómo aprendemos mejor, de aprender juntos o de la psicología del cuidado. Recurrimos entonces a los amplios dominios de la psicología educativa para tratar de aportar pistas en esta búsqueda.
Se trata, por tanto, de una propuesta amplia que trata de recoger, en un único volumen, diversas perspectivas. Con esto pretendemos presentarlas de manera sencilla al docente de aula. Por eso, se trata también de una invitación a leer más. Es un libro que intenta introducir otros muchos libros. Pensamos que leer libros sobre educación no solo transmite información; transforma la manera en que el profesorado entiende su propia práctica. Cada nueva lectura actúa como unas “gafas“ que permiten observar las dinámicas del aula desde ángulos distintos, descubriendo matices, oportunidades de mejora y caminos alternativos que antes podían pasar desapercibidos. Esta transformación de la mirada es esencial, porque invita a cuestionar las inercias, enriquecer las estrategias y construir relaciones pedagógicas más conscientes y efectivas.
Cuando el profesorado incorpora nuevas perspectivas, su práctica deja de ser una mera repetición de métodos heredados para convertirse en una actividad deliberada y reflexiva. No se trata de abandonar la experiencia acumulada, sino de complementarla con conocimientos que la investigación educativa ha ido generando. Enseñar se convierte entonces en un proceso de diseño constante, donde cada explicación, cada actividad y cada diálogo en el aula son pensados intencionadamente para favorecer aprendizajes más profundos, duraderos y transferibles.
Además, leer de manera habitual sobre educación ayuda a mantener vivo el sentido de propósito docente. En un contexto que muchas veces empuja hacia la rutina o el desencanto, los libros ofrecen ideas frescas, preguntas provocadoras y relatos que revitalizan la vocación. Al abrirse a nuevas formas de pensar la enseñanza, el profesorado no solo mejora sus prácticas, sino que también renueva su compromiso con una educación más significativa y más transformadora para todo su alumnado.
Retos y barreras en el uso de la evidencia científica
A pesar de los avances en el uso de evidencias para mejorar la enseñanza, en nuestro contexto se observa una resistencia comprensible: ¿es esto una nueva moda pasajera? ¿Hay intereses ocultos detrás? Aunque algunas de estas críticas surgen legítimamente desde la preocupación por una implementación mal entendida o poco contextualizada, otras provienen de sectores que han ejercido durante años una fuerte influencia en la toma de decisiones educativas. Resulta paradójico que algunas voces críticas provengan precisamente de quienes han tenido el control de las políticas educativas desde perspectivas más ideológicas, estructurales o administrativas, y que ahora ven en la entrada del enfoque basado en evidencias una amenaza a su poder de influencia.
Frente a este panorama, es relevante identificar algunas de las barreras que dificultan la adopción de prácticas informadas por la investigación científica:
1. Escepticismo docente hacia la ciencia educativa
Una de las barreras más documentadas es el escepticismo de muchos docentes hacia los hallazgos de la investigación educativa. Tanto en formación inicial como en ejercicio, el profesorado tiende a confiar más en su experiencia personal o en el saber compartido entre colegas que en artículos académicos o estudios formales (Voss, 2022). Esta preferencia facilita la persistencia de creencias erróneas, como la existencia de estilos de aprendizaje, ampliamente refutados por la literatura científica (Pashler et al., 2008; Rosman et al., 2021).
Este escepticismo se agrava cuando la investigación no se percibe como útil o aplicable. Muchos docentes consideran que la ciencia educativa se ocupa de problemas demasiado abstractos o alejados de su realidad cotidiana (Voss, 2022), lo que refuerza la idea de una desconexión entre el mundo académico y la práctica docente.
2. Percepción de los métodos de investigación educativa como “blandos”
Existe también una percepción extendida de que las ciencias de la educación carecen del rigor propio de disciplinas como las ciencias naturales. Este juicio epistemológico, que cuestiona la objetividad y replicabilidad de sus métodos, debilita la confianza en sus hallazgos (Ferrero, 2020) y, por tanto, su capacidad para guiar la práctica docente.
3. Resistencia basada en creencias previas
Los docentes, como cualquier ser humano, tienden a mantener sus creencias adquiridas a través de la experiencia o de relatos anecdóticos. Cuando la evidencia científica entra en conflicto con estas creencias, no es raro que se cuestione la validez de dicha evidencia antes que revisar la creencia propia. Este fenómeno, descrito como “impotencia científica”, puede llevar al descrédito general de la investigación como fuente válida de conocimiento (Thomm et al., 2021).
En este sentido, estudios como el de Merk y Rosman (2019) muestran cómo parte del profesorado atribuye a los investigadores una imagen de “inteligentes pero malintencionados”, percibiéndolos como personas competentes, sí, pero carentes de benevolencia o integridad. Esta desconfianza dificulta el diálogo entre quienes investigan y quienes enseñan.
El cambio epistemológico necesario
El cambio hacia un enfoque basado en evidencias requiere una transformación epistemológica en la manera en que los docentes perciben y utilizan el conocimiento. Tradicionalmente, el conocimiento práctico ha sido considerado suficiente para abordar los retos educativos, pero esta visión debe ampliarse para incluir conocimientos derivados de la investigación científica (Thomm et al., 2021). Este cambio implica:
Adopción de una actitud crítica hacia las fuentes de información, cuestionando la validez de prácticas establecidas.Reconocimiento del valor de las ciencias de la educación como complemento al conocimiento práctico, en lugar de percibirlas como un saber desconectado de la realidad del aula.Formación en evaluación de investigaciones que permita a los docentes identificar, interpretar y aplicar hallazgos científicos relevantes (Ferrero, 2020).Integración en la formación inicial y continua. Los programas de formación docente deben incluir módulos específicos sobre evaluación de investigaciones y aplicación de evidencia en la práctica educativa. Esto permitiría a los docentes en formación desarrollar habilidades para analizar críticamente la validez y relevancia de diferentes estudios (Thomm et al., 2021).Colaboración entre investigadores y docentes. Establecer redes colaborativas entre universidades y escuelas puede reducir la distancia percibida entre investigación y práctica, fomentando una cocreación de conocimientos que sea aplicable en el aula (Fries et al., 2021).Recursos accesibles y prácticos. Traducir hallazgos científicos en guías prácticas y accesibles puede facilitar su incorporación en la planificación. De hecho, uno de los autores de este libro se encuentra ahora mismo tecleando estas palabras gracias a que su blog ha resultado útil e interesante para un buen número de docentes (www.investigaciondocente.com).Para cerrar esta introducción, consideramos imprescindible señalar uno de los principales obstáculos que enfrenta el uso de evidencias en educación: la tendencia, cada vez más extendida, a ideologizar todas las decisiones pedagógicas. En nuestra experiencia, no todas las elecciones que toma un docente en su práctica cotidiana tienen la misma densidad epistemológica. Algunas decisiones —como derivar a un alumno a un programa de apoyo fuera del aula, ajustar una programación para responder a la diversidad, o adoptar un enfoque inclusivo determinado— implican cuestiones profundas sobre el sentido de la escuela, la equidad, los marcos normativos, la justicia social o el tipo de ciudadanía que queremos formar. Son decisiones que, con toda razón, están cargadas de valores, de implicaciones éticas y de posicionamientos políticos.
Sin embargo, también hay decisiones que, aunque tienen consecuencias importantes, pueden y deben analizarse con criterios más técnicos o basados en evidencias disponibles. Elegir si es mejor espaciar la práctica o concentrarla en un solo bloque, si conviene ofrecer retroalimentación inmediata o diferida, o si una rúbrica es más útil que una escala numérica para valorar un trabajo, son elecciones que no deberían quedar cautivas de una visión ideológica, sino nutrirse de la mejor información empírica que tengamos. En estos casos, el debate no debería centrarse en nuestras preferencias personales o en banderas identitarias, sino en qué opción tiene más probabilidades de beneficiar el aprendizaje del alumnado. Cuando todo se convierte en una toma de postura, corremos el riesgo de renunciar al escepticismo organizado que caracteriza el pensamiento científico: ese que nos invita a preguntar, buscar contradicciones, considerar alternativas y demandar evidencias.
En este contexto, promover una cultura profesional que distinga entre decisiones impregnadas de valores y decisiones susceptibles de ser guiadas por evidencias no solo es deseable, sino también urgente. No para despolitizar la educación —que, como toda actividad humana, está inevitablemente atravesada por valores y fines—, sino para evitar una politización excesiva que paraliza el análisis crítico y vuelve sospechosa cualquier apelación al conocimiento acumulado. La ciencia no puede decirnos qué deberíamos valorar, pero sí puede ayudarnos a ver con más claridad qué funciona, para quién, en qué condiciones y con qué límites. En ese punto de encuentro entre la deliberación ética y la indagación empírica es donde creemos que puede florecer una práctica educativa más rigurosa, más reflexiva y, en última instancia, más justa.
En definitiva, no todas las decisiones docentes requieren ese mismo nivel de deliberación ideológica. Elegir comenzar una clase con una breve evocación de aprendizajes anteriores, usar una rúbrica para fomentar la autorregulación del alumnado o planificar una secuencia con ejemplos concretos no constituyen necesariamente posicionamientos filosóficos, sino intentos prácticos —y muchas veces urgentes— de mejorar el aprendizaje en contextos reales. Decidir utilizar una técnica respaldada por la evidencia no convierte al docente en defensor acrítico del cientificismo educativo, del mismo modo que cuestionar una práctica no lo convierte en enemigo de la transformación social. Si convertimos cada decisión en un campo de batalla ideológico, corremos el riesgo de inmovilizar la práctica profesional en debates abstractos, alejados de las necesidades cotidianas del aula, y, lo que es peor, de aislar al profesorado que busca herramientas concretas para hacerlo mejor.
La educación, sin duda, tiene una dimensión política —porque forma personas, moldea futuros y refleja nuestras visiones del mundo—, pero no puede reducirse únicamente a esa dimensión. También es oficio, es práctica reflexiva, es toma de decisiones situada en contextos complejos, es ensayo y error. Y, sobre todo, es mejora continua. Un enfoque verdaderamente transformador será aquel que utilice la política no como trinchera, sino como puente: que construya consensos, que fomente el diálogo entre evidencias y valores, entre lo que sabemos que funciona y lo que creemos que es justo. Porque si la educación ha de ser política, entonces que lo sea en el mejor sentido del término: como herramienta para avanzar juntos, no para empantanarnos en discusiones que nos paralizan.
En un momento en que la educación enfrenta múltiples desafíos —desde la desigualdad en los resultados del aprendizaje hasta la sobrecarga de información sobre “buenas prácticas” docentes—, el enfoque informado en evidencias se presenta como una herramienta clave para tomar decisiones pedagógicas más efectivas y equitativas. A diferencia de las iniciativas basadas en intuiciones, modas o políticas transitorias, este enfoque se apoya en hallazgos provenientes de la investigación científica para orientar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Adoptar este marco no significa seguir recetas universales, sino más bien contar con una brújula confiable que permita a los docentes adaptar estrategias a sus contextos reales, con mayor claridad sobre qué funciona, cómo y para quién.
Capítulo uno
El concepto de evidencia
Los fenómenos sociales y educativos existen, sobre todo, en la mente de las personas y en la cultura de los grupos que interaccionan en la sociedad o en el aula, y no se pueden comprender a menos que entendamos los valores e ideas de quienes participan en ellos. Aunque en los fenómenos educativos podemos encontrar pautas comunes, elementos convergentes, aspectos que se repiten…, las generalizaciones que se extraigan de su comprensión no pueden aplicarse mecánicamente ni al conocimiento ni a la predicción y control de otras realidades educativas, otras aulas u otras experiencias, puesto que el significado de aquellas es en parte situacional y se especificará ahora de manera distinta, propia y particular de este grupo social de estudiantes, docentes, padres, en este barrio y centro concretos.
Ángel I. Pérez Gómez (Pérez Gómez, 1994)
La investigación en educación
Son muy diversas las disciplinas que estudian el hecho educativo. En el gráfico 1 podemos ver el modelo propuesto por Antoni Zabala (Zabala Vidiella, 2020) para clasificar los niveles de análisis del hecho educativo según cuál es el objeto de estudio.
Gráfico 1. Niveles de análisis del hecho educativo según el objeto de estudio.
En los tres primeros niveles, centrados en el sujeto que aprende, su relación con las materias y con el grupo clase, encontramos disciplinas como:
a) La neurobiología, que estudia cómo el sistema nervioso actúa de soporte físico del aprendizaje.
b)La psicología cognitiva, que estudia cómo el cerebro obtiene, manipula y almacena la información.
c) La psicología educativa, que estudia los procesos de aprendizaje en contextos reales a partir de las aportaciones de la psicología cognitiva, la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo, etc.
d) La didáctica general, que lleva la investigación al aula para estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje y ver el impacto de metodologías (ABP, retos…) o técnicas concretas (feedback, exposición oral…).
e) Las didácticas específicas, que serían la concreción de la psicología educativa y la didáctica general en un área específica de conocimiento (didáctica de las matemáticas, didáctica de las ciencias experimentales, ...).
Dado que el estudiante no es un ser abstracto aislado de su entorno concreto, en estos niveles de análisis debemos también tener en cuenta los aportes de las disciplinas que estudian la influencia de los factores contextuales y de entorno (familiares, sociales, económicos, culturales, …) en el aprendizaje del alumnado.
Más allá del aprendiz, tomando como objeto de estudio el centro educativo, se desarrollan también investigaciones sobre gestión y organización escolar, y aún a un nivel superior, estudios sobre el sistema educativo en su conjunto, a veces, incluso, de alcance internacional (el caso más paradigmático serían las pruebas PISA). En estos campos hace sus aportaciones un amplio abanico de ciencias sociales, como la sociología de la educación, la economía de la educación, la gestión y administración de organizaciones educativas (públicas y privadas) o las ciencias políticas.
Deberían añadirse, además, aquellos campos del conocimiento (filosofía, ética, epistemología, política) que hacen sus aportaciones a niveles más abstractos y conceptuales, sobre la educación en sí misma y su sentido en la sociedad, y sobre la misma investigación en educación.
Es conveniente remarcar que la investigación en estas disciplinas, como en todos los ámbitos de la ciencia, se produce en contextos institucionales concretos y diversos2, que no son ajenos a las tensiones de las instituciones humanas: intervienen intereses institucionales, políticos, ideológicos, sociales, económicos, de financiación, de grupo, personales, ... en la elección de qué se investiga, cómo se investiga y cómo se aprovechan y difunden los resultados obtenidos. Por poner algunos ejemplos, no es lo mismo una investigación llevada a cabo por una gran empresa tecnológica sobre el uso escolar de recursos digitales en la nube, que una evaluación internacional como PISA (promovida por la OCDE —Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico—), que la desarrollada por un grupo de investigación de una facultad de educación sobre el impacto de las actividades extraescolares en el abandono escolar temprano llevada a cabo en un grupo de escuelas rurales de la España vaciada, que la llevada a cabo por un grupo de maestros de tercer ciclo de Educación Primaria sobre el impacto de la implantación de un programa de trabajo cooperativo en sus clases.











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)