
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Carmen Lyra ofrece con este texto, publicado por primera vez en 1917, un reflejo de las contradicciones sociales propias de su época, así como una cuidada caracterización de personajes humildes y populares. Retrata, asimismo, las tradiciones y costumbres de su tiempo para apelar a la sensibilidad social y humana del lector. Libro clave en la historia literaria del país, se destaca por dos hechos significativos dentro de las letras nacionales: fue escrita por Carmen Lyra en los albores de su carrera y es la primera obra literaria de una escritora costarricense en ser publicada.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Carmen Lyra
En una silla de ruedas
A manera de prólogo
No hace mucho tiempo que en un viejo baúl –propiedad de una tía que me sirvió de madre– encontré un rollo de papeles manuscritos, atado con un cordoncito de seda azul. El tiempo los habrá puesto amarillentos, y comejenes y pejecillos los tenían todos agujereados. Eran los originales de En una silla de ruedas, novela que escribí hace mucho, pero mucho tiempo, tanto que me dan ganas de decir que ese hecho se pierde en la noche de los tiempos. Entonces yo no había cumplido mis veinte años y la novela se publicó por ahí de 1917 en una corta edición. El único ejemplar que me queda está sucio y hasta comido por las ratas. Una mano amiga lo rescató de un basurero en la Casa Presidencial que acababan de abandonar los Tinoco cuando dejaron el poder y huyeron al extranjero.
Me conmoví profundamente cuando encontré estos originales. Me pareció ver las manos de mi vieja tía –adoloridas y deformadas por el reumatismo– haciendo el rollo con todo cuidado y luego atándolo con aquella cinta desteñida por el tiempo. La pobreza apenas le permitió aprender a leer, pero quería el esfuerzo que yo había realizado. Besé el recuerdo de esas queridas manos que en vida tanto bien me hicieran y que ahora andan entre el polvo de la tierra. Con el manuscrito en el regazo desempolvé memorias muy lejanas frente al antiguo cofre. En el interior de la tapa se verán restos de figurines; modas pasadas, mangas de jamón, largas faldas y damas con cintura de avispa y enormes sombreros adornados con plumas. Hay un cromo desteñido: es una linda señorita vestida de rojo, con su miriñaque y su pequeña sombrilla que apenas le protege la rubia cabellera. Cuando yo era chiquilla, los hombres llevaban en el forro de sus sombreros de pita, cromos como el que encuentro pegado en la tapa del baúl. Hoy las niñas tapizan las puertas de su armario con fotografías de estrellas de cine.
Desato el rollo de cuartillas. Son de diferentes tamaños y de diferentes clases de papel. Qué apretados los garabatitos con que mi mano iba contando las tristes aventuras de Sergio Esquivel y las ternuras de Mama Canducha. Allá, muy lejos en el tiempo, estoy yo inclinada sobre estas cuartillas a altas horas de la noche. En ese entonces la máquina de escribir no contaba para mí: la pluma corría sobre la superficie del papel y producía un ruido pequeñito como el del roer de un ratoncillo en una dura corteza. A veces yo misma me ponía a llorar de las cosas tan tristes que le ocurrían al niño condenado a vivir en una silla de ruedas.
La persona que escribió todo esto era una criatura que vivía emocionada en la superficie del espacio y del tiempo y su pensamiento giraba como una mariposa loca alrededor de una llama. El mejor guía de la juventud inquieta de Costa Rica en aquellos días, era José Enrique Rodó, con su Ariel y sus Motivos de Proteo. Nuestro concepto del ideal estaba encarnado en el gentil Ariel de Shakespeare, el geniecillo del aire desligado de la tierra y tan grato –como dice Aníbal Ponce– a los Prósperos eruditos y a las Mirandas de los principios del siglo xx, unos y otros tan despectivos ante el monstruo Calibán, sin el cual no pueden pasarse, pues él es quien busca la leña y les enciende el fuego a cuyo amor cocinan los alimentos y calientan sus miembros finos y friolentos.
Por aquel tiempo mi sed de justicia sabía aplacarse con el gesto misericordioso del Obispo de Los miserables, quien ofrece al ladrón –para defenderlo– sus candelabros de plata cuando los gendarmes lo traen ante el bondadoso prelado con los cubiertos que Juan Valjean habrá robado. Este gesto del personaje de Víctor Hugo se entendía muy bien dentro de mi conciencia de entonces con la no resistencia al mal de Tolstoy y con la rebeldía de los personajes de Zolá. Yo leía cuanto me caía en las manos en mi ansia de saber y de acallar el hambre de mi fantasía. ¡Qué confusión había dentro de mi cabeza! En vano la colección Ariel del maestro García Monge –publicación en la que dominaba el motivo romántico– trataba de poner algún orden entre aquella maraña de ideas y de emociones. De lo que ocurría en el mundo, del movimiento revolucionario de Europa, de la primera Guerra Mundial y de sus causas, yo nada sabía. Vivía como en otro planeta, como si el rugir de los cañones de Verdún no tuviera nada que ver con mi país ni conmigo. Para mí, solo Francia, la Francia conocida a través de libros sentimentales, era la única que tenía razón en la contienda.
Una inteligente amiga mía, una doctora en medicina a quien di a leer mi novela, me hizo una crítica que encuentro muy atinada: me decía que yo trataba solo el lado sentimental del conflicto, que no me había atrevido a bajar al infierno que se desarrolla dentro de un ser humano mutilado por la parálisis. El drama sexual apenas si lo toco. Mi ignorancia de entonces alrededor de esa situación y posiblemente los prejuicios me obligaron a pasar en puntillas sobre la superficie de ese fenómeno. Me criticaba también mi amiga el “final feliz” que doy a En una silla de ruedas, final digno de una película de Hollywood. Es poco real –me decía– pues la vida es cruel y no le importan los individuos sino la especie. Sin embargo, el final de mi novela no es un final definitivo: allí quedó Sergio expuesto a nuevos dolores y a nuevas pequeñas alegrías.
Comparo los originales con el ejemplar que tengo al frente y encuentro que en la primera edición fueron suprimidos muchos pasajes, como el de Ña Joaquina, el de Pastora, el de los pajaritos del tío José, etc. Me pregunto por qué causa fueron excluidos, y no la recuerdo.
Saco pues, del baúl de la querida tía, mi romántica novela, como de un desván en donde se guardan cosas viejas, pasadas de moda. Retoco el texto, le quito adornos inútiles, adjetivos que hacen pesada la frase, lo pulo y le agrego los pasajes que fueron suprimidos en la primera edición.
Carmen Lyra
San José, Costa Rica, junio de 1946
Cuando llegó esta desgracia, Sergio aún no había cumplido sus dos años.
Una mañana la madre abrió la ventana del dormitorio y el niño permaneció quieto en su camita, como si el sol no hubiese entrado en la habitación sorbiéndose la oscuridad que la llenaba. No hubo como todos los días, frotamiento de ojos, risas torpes porque aún tenían las alas metidas en el sueño, ni brazos impacientes agitándose en reclamo del cuello materno. Se le hubiera creído muerto si su mirada no se hubiese tendido llena de angustias a la madre.
El pequeño se acostó alegre. Antes de dormirse jugó y retozó en el regazo de la vieja Canducha y cuando ella acomodó la cabeza de Sergio en la almohada y subió el embozo para que no pasase frío, aún no se le había cerrado en su boca la risa.
Al abandonarse al sueño, parecía una vida que iba al encuentro del sol; al despertar, era una vida que la suerte había dejado en el país brumoso de la tristeza. Era como si una hada maléfica se hubiera deslizado entre el silencio de la noche hasta la cama de Sergio y hubiera vaciado su rencor en esta existencia que comenzaba a abrirse.
Se llamó al médico. Su diagnóstico fue que se trataba de un caso de la Parálisis de la mañana de West. La familia no entendió lo que aquello quería decir. Lograron salvarle la vida, pero la enfermedad no quiso abandonar las piernas.
El anciano médico que lo vio nacer exclamó alegremente cuando Sergio llegó a este mundo, al mirarlo tan bien conformado: —¡Bienvenido, muchacho! Se ve que Nuestro Señor estaba de buen humor cuando te hizo. Aquí tenemos a uno a quien nos mandan bien armado para ir por este valle de lágrimas.
Pero el tiempo vino a demostrarle que por más médico que fuera, no tenía nada de profeta; él mismo fue quien dijo con voz apenada al colega que acudió a ayudarle a estudiar aquel caso, mientras movía en todo sentido las piernecillas marchitas:
—Miembros de Polichinela, amigo mío. Un culdejatte para mientras viva. Ojalá me equivoque…
¡Un cul-de-jatte! Y Sergio sonreía al médico que a la cabecera de su cama le auguraba un destino muy diferente de aquel que entreviera para el niño el día de su nacimiento.
Más tarde se pidió para él a los Estados Unidos, una silla de ruedas. Era una silla que mediante cierto mecanismo podía ensanchar asiento y respaldo, un aparato que crecería conforme Sergio lo necesitara. Estaba hecha de madera a prueba de comején, y de acero labrado; tenía adornos dorados y los almohadones forrados en terciopelo. Todo en ella era pulido y reluciente, sin embargo, era un mueble triste.
Jamás Cinta, la madre de Sergio, ni Canducha, olvidaron el primer día en que el chiquillo fue colocado en la silla, entre almohadones suaves. El pobre reía y palmoteaba como si se tratara de un juego.
La vieja criada se enjugó los ojos, a escondidas, con la punta del delantal: —¡Virgen de los Ángeles! ¡Que el niño Sergio no se quedara en aquella silla! ¡Que hiciera un milagro! Ella le ofrecía unas piernas de oro que iría a colgar en su altar apenas viera que su cholito “se decida a andar como los cristianos”.
Cinta empujaba la silla. La rodó hacia el jardín y el chirrido de las ruedas en la arena, se le metió en el corazón como una espina.
Pasaron los años y el milagro que anhelaba Canducha no se realizaba. Muchas veces los dorados de la silla perdieron su brillo y se hicieron relucir nuevamente, y muchas veces también fueron renovados los almohadones de terciopelo. El niño continuaba en ella. Sergio y el mueble iban creciendo a la par.
Era la figura de Sergio una de esas figuras que no se olvidan nunca: moreno y pálido, con una frente amplia y una nariz recta que prometían un noble perfil de varón. Sus ojos grandes de córnea muy blanca, miraban bajo las pestañas, muy largas y negras, con una mirada que hacía pensar en las corrientes de agua que se arremolinan bajo los bosques tupidos. El cabello abundante, negro y lacio, se lo recortaba la madre en torno del cuello delicado y frágil. La inquietud y la alegría de la infancia, prisioneras en este cuerpo condenado a vivir en una silla de ruedas, asomaban siempre por sus ojos y por sus labios, como esos traviesos rayos de sol que en un día oscuro saben abrirse camino a través de la lluvia y de la niebla. Era tranquilo con esa resignada tranquilidad de los árboles en los días apacibles, cuando no hay viento.
Todas las energías que tenía su cuerpo para ser empleadas en los movimientos incesantes de la niñez, habían venido a formar su cerebro y su corazón de donde salían –con triste suavidad– a refrescar lo que constituía su mundo. Desde su silla velaba por todos y por todo: por su madre, por sus hermanitas, por Canducha, por Miguel. Y como si su amor no se conformara con los seres humanos, iba hasta sus palomas, sus conejitos, su gata Pascuala, sus plantas. Pasaba las mañanas bajo un naranjo del jardín y en torno de su silla era que los comemaíces y los yigüirros armaban sus algarabías. Los come maíces venían a sus hombros y a sus regazos a picotear las migas que él ponía allí para ellos, con la misma confianza con que se posaban en el arbolito de murta.
En torno de la silla rondaban las ternuras de Cinta, de las dos hermanitas, de Mama Canducha y de Miguel. Si alguien hubiese preguntado cuál de estas ternuras era la más honda no se habría podido precisar, porque cada una, a su modo, era la más honda. Sergio sentadito en su silla era allí el verdadero hogar. Era como una pequeña hoguera alrededor de la cual había manos afanosas para que no se extinguiera… ¡Era tan grato al corazón el calor de su llama!
La madre de Sergio se llamaba Jacinta, pero en casa siempre le dijeron Cinta. Para el niño no había en este mundo nada más bello ni mejor. Cuando Cinta salía, se ponía triste y no sonreía sino cuando sus oídos percibían otra vez su taconeo gracioso, sus risas y sus exclamaciones.
Cinta era una personita encantadora, con el cerebro a pájaros. La verdad es que si Candelaria no hubiese estado siempre alerta, aquella casa no habría caminado bien. Los treinta años no lograron llevar la gravedad a esta criatura que jamás enterró la ligereza de su infancia. Era menuda y graciosa con la cabeza hecha un nido de colochos oscuros, una de esas figuras pequeñitas de mujer que inspiran deseos de cogerlas y ponerlas de adorno sobre una consola, como si fueran una chuchería artística de gran valor.
Gracia y Merceditas eran menores que Sergio. A María de la Gracia la llamaban también Tintín porque estaba siempre alegre. Por donde ella andaba había repique de risas, cantos y bailoteo. No podía guardar una idea dos segundos entre la cabeza: parecía que le picaba y enseguida la sacaba por la boca. Cinta decía que su muchachita pensaba en música, porque todo lo que le pasaba por la cabeza lo decía cantando. Candelaria le dijo un día en que le estaba alborotando la cocina: —Hijita, parecés una campanilla colgada en una bocacalle, que con solo que la vuelva a ver el viento ya está golpeando con su badajito… tin tin, tin tin… Desde entonces Sergio la llamó “Campanita” y de allí a darle el apodo de Tintín, fue un paso. Era ella quien inventaba todos los juegos a que se entregaban, y se ingeniaba de modo que Sergio siempre pudiera jugar como si tuviese buenas sus piernas.
Merceditas era la menor de los tres. Hacía el efecto de una briznita de hierba, y Sergio recordó con emoción, más tarde, la pequeña y suave figura de su hermanita menor, con el cabello peinado en dos trenzas que remataban en sendos lazos. La recordaba sentada a sus pies, con su silencio colmado de ternura, jugando con una muñeca negra de trapo, a quien las niñas llamaban Luna –manufactura de Mama Canducha– con los ojos, la boca y la nariz dibujados con arabia roja. Los alborotos de Cinta y de Gracia, la hacían sonreír apenas y se escondía temblando en un rincón cuando Gracia ponía a Sergio a jugar “quedó”.
Sufrió mucho la primera vez que comprendiera la razón por la cual Sergio tenía que estar siempre sentado en esta silla que al principio ella tomara por un juguete. Fue una mañana, mientras lo bañaban, cuando se dio cuenta de que las piernas de Sergio no eran como las suyas ni como las de Gracia. Aquella piel azulada pegada a los huesos, la hizo estremecerse de pena. Buscó a Candelaria y le dijo:
—Mama Canducha, ya sé por qué Sergio no puede caminar. Tiene las piernas de un modo… ¿Después se le harán como las mías, mamita Candelaria?
La anciana le contestó llorando:
—No, mi hijita, posiblemente Sergio no podrá caminar nunca.
—Yo quisiera darle mis piernas, Mama Canducha. Yo no las necesito. A mí me gusta estar sentada haciéndole vestidos a Luna. ¿Puedo cortármelas y dárselas?
—No, mi hijita, si eso se pudiera, ya hace tiempo que yo le habría dado las mías.
Merceditas se fue entonces a un rincón a llorar. A partir de ese día no volvió a correr, ni hizo sino aquello que podía hacer Sergio. Sus pequeñas manos tuvieron para estas piernas, ternuras por nadie sospechadas: las apretaba a menudo contra su corazón, y cuando de noche llevaban a Sergio a la cama, ella le buscaba los pies y trataba de calentarlos con sus besos.
Pero entonces Sergio era muy niño y no podía medir la profundidad de estos cariños. Fue ya de hombre que los sacó de su memoria con los ojos llenos de lágrimas.
La vieja Canducha llamaba “Mamita” a Merceditas. Le decía, por ejemplo: “Mire, Mamita, ¿quiere ayudarme a desvenar este tabaco?”. Y Merceditas iba y desvenaba el tabaco. O bien, cuando andaba en trabajos enhebrando una aguja con sus ojos cansados: ¿Mamita, quiere ensartarme esta aguja?”… Es que como no veo bien…”. Y Merceditas se ponía a ensartar la aguja, muy solícita. Cuando Mama Canducha volvía de hacer compras los sábados en el mercado la llamaba: “Mamita, vaya a ver las ollitas que le traje para que jueguen de comidita. También les traje unas tapitas de dulce”. Se trataba de unos panes de azúcar moreno y de unas pequeñas vasijas de arcilla que los alfareros de Alajuela fabrican para los niños de la ciudad y traen al mercado junto con las ollas grandes y las tinajas. Merceditas se ponía muy contenta, subía al taburete de cuero que estaba en la cocina, para alcanzar la cara morena y arrugada de Mama Canducha y darle unos besos muy cariñosos.
Sus pasos hollaron la pradera y dejaron
en pos de sí las rosadas margaritas.
Tennysen
Candelaria era una anciana india de origen guanacasteco, con la piel muy oscura, color de teja; facciones rudas con unos pómulos salientes y entre el pecho un corazón sin malicia, lleno de amor por su prójimo. Miguel decía que Candelaria era como los cocos que tienen una pulpa blanca y sabrosa envuelta en una cáscara dura de color terroso.
Muy limpia con la limpieza sencilla de las hojas tiernas del plátano. Muy pulcra en el vestir. Jacinta decía que Candelaria andaba siempre “hecha un ajito”; camisa zonta de lienzo blanco, inmaculada, reluciente por el almidón y la plancha, sin más adorno que el caballito de hiladilla que corría alrededor del cuello muy escotado; las mangas cortas dejaban al descubierto los brazos morenos, delgados y recios de la mujer que trabajaba fuerte. La falda de zaraza plegada en la cintura, bien almidonada también. Se cubría el escote y los hombros con un pañuelo de algodón a cuadros negros y blancos. Los domingos cambiaba este pañuelo por uno de seda de colorines, para ir a oír su misa. Iba descalza; nunca hubo manera de que se pusiera zapatos. Candelaria decía que ella necesitaba sentir la tierra bajo la planta de sus pies.
Era cristiana, pero con un cristianismo ingenuo y primitivo que se entretejía en su imaginación con la fe pagana de sus antepasados indios. El viernes santo iba a darle el pésame a la Virgen de los Dolores por la muerte de su Divino Hijo, y los miércoles dejaba abierta –desde buena mañana– la puerta de la cocina para que entrara San Cayetano. Limpiaba y frotaba el taburete de cuero y cuando su fantasía calculaba que el Santo estaba allí, lo invitaba a sentarse y se ponía a contarle con voz suave y fervorosa todas sus necesidades y congojas y las de la gente conocida. Sobre todo le pedía que le curara las piernas a su muchachito.
Sergio le preguntaba:
—¿Cómo es San Cayetano, Mamita Canducha?
Ella le respondía:
—¡Uh…! muy galán. Él era italiano con los ojos azulitos como los de Miguel, pero más bonitos; el pelo rubio, alto, muy bien parecido; además era muy rico. Repartió sus riquezas entre los necesitados. Todos los pobrecitos de por allá dionde él era, le iban a contar sus necesidades y San Cayetano los oía con una paciencia… Así como me oye a mí. ¡Ah!, para que todos los ricos fueran como San Cayetano…
Sergio seguía en sus preguntas:
—¿Mamita Canducha, y usted lo ve cuando entra y se sienta? ¿Lo ve como me ve a mí?
—Pues ve, exactamente como lo veo a usted, no, mi muchachito. Pa’ qué voy a mentir. Es que él es un espíritu, no es de carne y hueso como nosotros. Pero lo veo sentarse en mi taburete, con una humildad…
—¿Y cómo anda vestido? ¿Usa pantalón y corbata?
—¡Qué ocurrencia! Cómo va a andar San Cayetano con pantalones y corbata. ¿No ve que él es un santo que viene del cielo? Lo que usa es una casulla dorada sobre una alba blanquitica… Tal vez lavada por las propias manos de la Santísima Virgen María. Él viene vestido como para decir misa.
Y así como les contaba de San Cayetano, les contaba del venado capasurí y del poder enamorador de los cascabeles de la serpiente cascabel.
—¿Que cómo es el venado capasurí?
—Pues es el venadito que tiene los cachos envueltos en una piel como de seda o de terciopelo. Pero al animal no le gusta tener los cachos así y va y se los frota en los troncos para quedar como los demás venados. Es que él no sabe que es “capasurí”, que es como decir mágico, pues Nuestro Señor le puso en su corazón una piedrita de virtú. Los cazadores de mi tierra lo persiguen, porque el hombre que logra matar un venado capasurí y le saca la piedra y anda con ella sobre el pecho, es muy suertero sobre todo en cosas de amor, y la piedra lo protege contra las enfermedades y contra los enemigos por la virtú que Dios le dio. Eso sí, hay que sacarle la piedra cuando todavía le late el corazón al animalito de Dios. Mi marido andaba con una piedra de estas sobre el pecho, metida entre una bolsita, y contaba que se la había sacado del corazón a un venadito capasurí. Yo le decía a Melchor que a mí no me gustaba que él hubiera hecho eso.
Los niños pedían que les contaran más cosas, y Canducha sin hacerse de rogar les contaba de la Virgen de piedra negra que se le apareció a una indita o del poder mágico de los cascabeles de la culebra cascabela. Subía su “chinguita” de cigarro amarillo y decía:
—Pues allá en mi tierra de Guanacaste, uno de los medios más eficaces para enamorar a una mujer es echarle serenatas con una guitarra dentro de la que hayan puesto un cascabel cogido de la mismita cola de la cascabela. La cosa es coger viva la animala. El hombre se ayuda con una estaca que tenga una horqueta en la punta y con la horqueta va y prensa la cabeza de la cascabela para que no vaya a ser cosa que le meta los colmillos. Mientras la tiene asegurada le arranca de la cola uno de los cascabeles, pero toda la deligencia tiene que hacerla solito, sin ayuda de nadie. Enseguida la deja irse. Va y mete el cascabel entre la caja de la guitarra y ya está, el instrumento al momento cambia y se pone a sonar que es como oír una orquesta bien tocada. Por la noche va el hombre a serenatear a la mujer que quiere y suenan las cuerdas de la guitarra y suena la canción de una manera que es como si a uno le estuvieran echando en los oídos un maleficio o un licor encantado y toda la gente se va poniendo como borracha. Y con la mujer serenateada no hay tu tía: se enamora del hombre y va con él hasta el fin del mundo. Así es la cosa. Mi hermano Chico, que en paz descanse, tenía un cascabel en su guitarra, un cascabel que él mismo le había quitado de la cola a la culebra, y había que oír esa guitarra echando serenatas en las noches de luna allá en Nicoya. ¡Bendito sea Dios! Me parece ver a mi hermano Chico con la guitarra entre los brazos embrocado como pegando e1 oído en la caja del instrumento acompañando una canción que decía:
“¡Ay de mi palomita tan fina y tan leal!
¡Ay grillos y cadenas para un sentenciado!”.
La voz de la anciana se quebraba, se hacía fina… no se sabía si iba a llorar o a cantar.
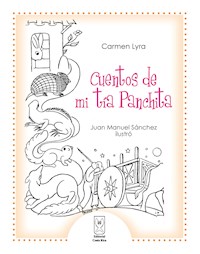


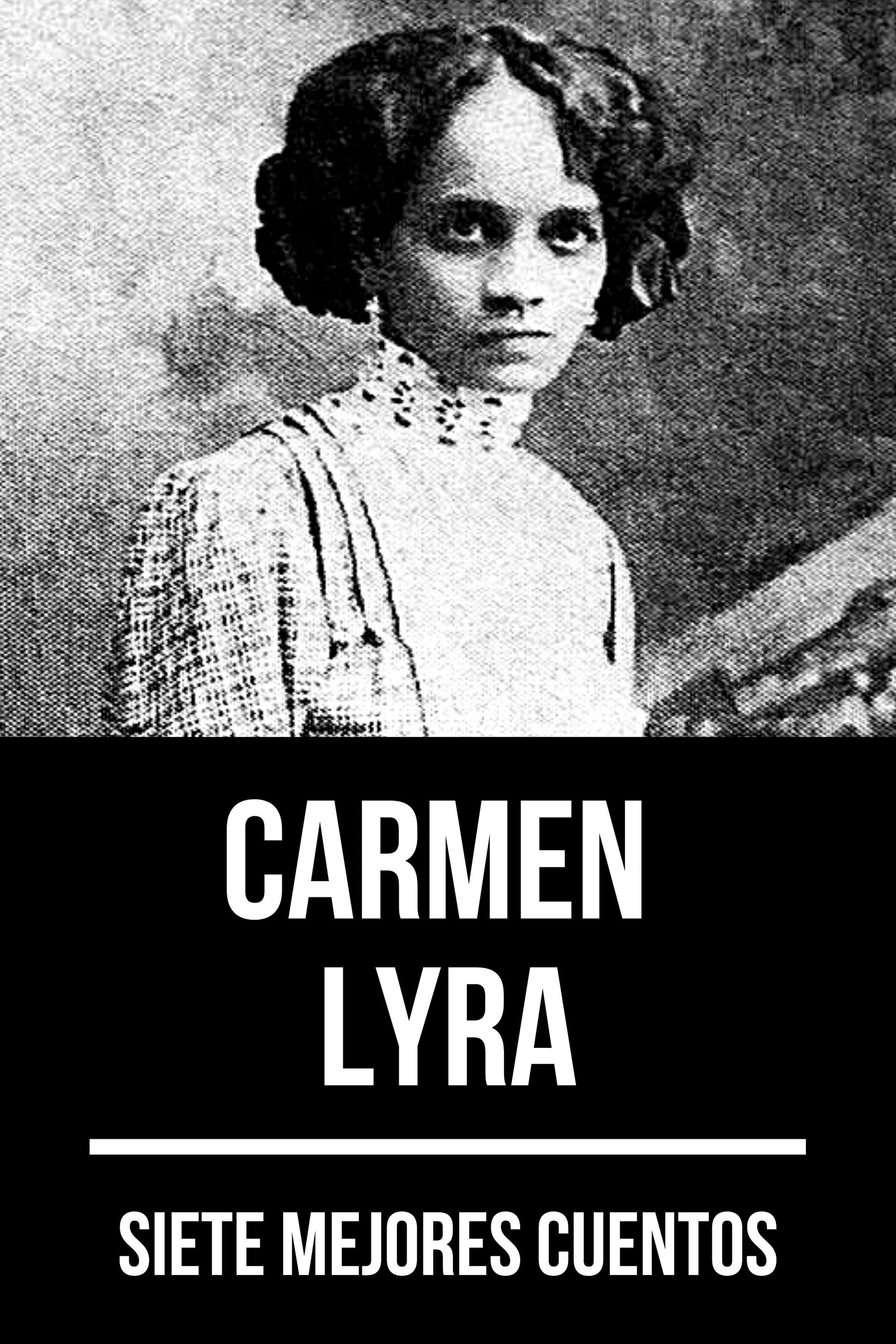













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











