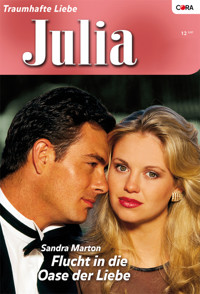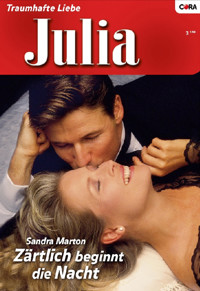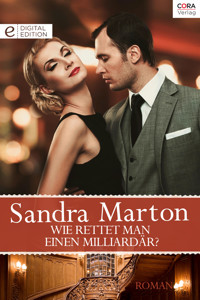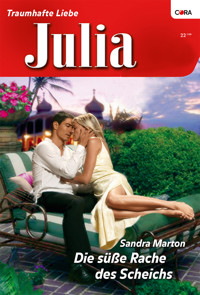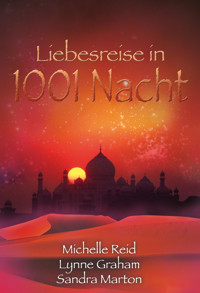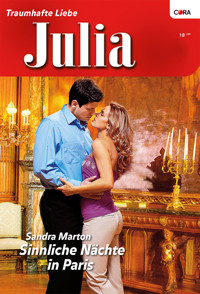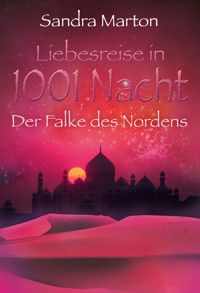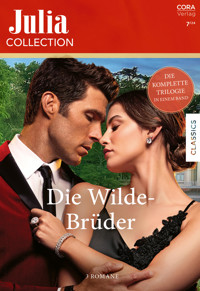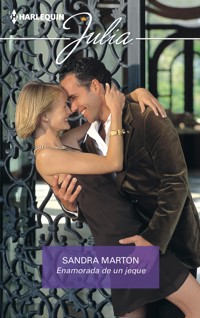
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
El jeque Nicholas al Rashid, conocido en su reino como el León del Desierto, estaba harto de que la prensa del corazón lo persiguiera. Por eso, cuando descubrió a Amanda Benning en su lujoso ático de Manhattan, sacando fotos de su dormitorio, enseguida receló de ella. Amanda había aceptado decorar el apartamento del jeque solo porque era amiga de la hermana de Nicholas, pero no quería tener nada que ver con aquel mujeriego. Sin embargo, la hostilidad inicial entre ambos, poco a poco se fue transformando en amor, un amor que solo podría florecer cuando Nick confiara ciegamente en Amanda…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2000 Sandra Marton
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Enamorada de un jeque, n.º 1172- mayo 2021
Título original: Mistress of the Sheikh
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1375-580-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EL jeque Nicholas al Rashid, León del Desierto, Señor del Reino y Heredero Sublime del Trono Imperial de Quidar, salió de su tienda a las ardientes arenas con una mujer en brazos.
Iba vestido con una túnica blanca de rebordes dorados; sus ojos de color gris plateado miraban al frente con salvaje pasión. La mujer, con los brazos alrededor de su cuello, lo observaba con el rostro iluminado por una súplica silenciosa.
—¿Qué sucede, Nick? —había estado diciendo ella.
—Hay una cámara enfocándonos —había respondido él—. Eso es lo que pasa.
«Pero nadie al ver esta portada de la revista Gossip creerá algo tan simple», pensó Nick de malhumor.
El Jeque Nicholas al Rashid, ponía el pie de foto en letras que parecían tener tres metros de alto, con su última conquista, la hermosa Deanna Burgess. Oh, ser secuestrada por ese magnífico salvaje del desierto…
—Desgraciado —musitó Nick.
El hombrecillo de pie en el otro extremo de la habitación elegante y austera, asintió.
—Sí, milord.
—¡Canallas mentirosos y furtivos!
—Decididamente —volvió a asentir el otro.
Nick alzó la vista con los ojos entrecerrados.
—Llamarme «salvaje del desierto», como si fuera una especie de animal. ¿Eso piensan que soy? ¿Un animal bruto y feroz?
—No, señor —el hombrecillo juntó las manos—. Desde luego que no.
—Nadie me llama de esa manera y escapa con impunidad.
Aunque en una ocasión, alguien lo había hecho. Nick frunció el ceño. Una mujer, o, más precisamente, una joven. El recuerdo salió a la superficie, oscilando como un espejismo del desierto.
«No eres más que un salvaje», había dicho ella.
La imagen se desvaneció.
—Esa foto se sacó en el festival. ¡Era Id al Baranda, la fiesta nacional de Quidar, por el amor de Dios! —rodeó el enorme escritorio de madera de haya y se dirigió hacia los ventanales que daban a los desfiladeros asfaltados de Nueva York—. Por eso llevaba una túnica… porque es la costumbre.
Abdul lo recalcó con un movimiento de cabeza.
—Y la tienda —continuó Nick con los dientes apretados—. Esa maldita tienda pertenecía al que servía la fiesta.
—Lo sé, milord.
—¡Era donde estaba colocada la comida, maldita sea!
—Sí, excelencia.
Nick regresó a su escritorio y recogió la revista.
—Mira esto. ¡Mira esto!
Abdul avanzó con cautela un paso, se puso de puntillas y estudió la foto.
—¿Lord Rashid?
—Han eliminado el océano de la foto. ¡Es como si la tienda se alzara en medio del desierto!
—Sí, milord. Lo veo.
Nick se mesó el pelo.
—La señorita Burgess se había cortado el pie —soltó—. Por eso la llevaba en brazos.
—Lord Rashid —Abdul se humedeció los labios—. No hace falta que os expliquéis.
—La llevaba al interior de la tienda, no fuera. Para poder tratar la… —calló en mitad de la frase y respiró hondo—. No dejaré que esto me enfurezca.
—Me alegro tanto, milord.
—¡No lo permitiré!
—Excelente, señor.
—No tiene sentido —dejó la revista en la mesa, se metió las manos en los bolsillos de los pantalones y le sonrió a su secretario con expresión gélida—. ¿No es lo mejor, Abdul?
—Absolutamente —el hombrecillo asintió.
—Si estos idiotas desean meter las narices en mi vida, que así sea.
—Sí, milord.
—Si la gente quiere leer esa basura, que lo haga.
—Exacto.
—Después de todo, ¿qué me importa que me llamen salvaje inculto? —tensó la sonrisa hasta que su rostro pareció una máscara—. No importa que sea abogado y economista.
—Lord Rashid —aventuró Abdul—, excelencia…
—No importa que represente a un pueblo antiguo, honorable y cultivado.
—Excelencia, por favor. Os estáis crispando. Y, como habéis dicho, no tiene sentido…
—El imbécil que escribió eso debería ser descuartizado.
—Sí, milord —la cabeza de Abdul pareció un globo que subía y bajaba.
—Mejor aún, empalado bajo el calor del sol del desierto y cubierto de miel para atraer la atención de las hormigas.
Abdul inclinó la cabeza mientras retrocedía hacia la puerta.
—Me ocuparé de ello de inmediato.
—Abdul —Nick respiró hondo.
—¿Milord?
—No harás nada.
—¿Nada? Pero, excelencia…
—Confía en mí —dijo el jeque con una leve sonrisa—. Mi parte americana me advierte de que mis compatriotas son reacios a descuartizar a alguien.
—En ese caso, solicitaré que se retracte.
—No vas a llamar a la revista.
—¿No?
—No. No serviría para nada, salvo para atraer más atención sobre mí y sobre Quidar.
—Como ordenéis, lord Rashid.
Llama a la florista. Que le envíen seis docenas de rosas rojas a la señorita Burgess.
—Sí, excelencia.
—Quiero que se las manden de inmediato.
—Desde luego.
—Junto con una tarjeta. Que ponga… —frunció el ceño—. Que le ofrezco mis disculpas por haber aparecido en la portada de una revista de distribución nacional.
—Oh, estoy seguro de que la señorita Burgess se siente muy desdichada por encontrarse en la foto de esa portada —Nick lo miró y el hombrecillo se ruborizó—. Es muy lamentable que los dos se hayan visto en semejante posición, milord. Me complace ver que os lo tomáis con tanta calma.
—Estoy tranquilo, ¿verdad? Muy tranquilo. He contado dos veces hasta diez, una en árabe y otra en inglés, y… y… —volvió a mirar la revista—. Muy tranquilo —murmuró, luego agarró el semanario y lo arrojó contra la pared—. Mentirosos hijos de comerciantes de camellos —bramó—. Lo que me gustaría hacerle a los canallas que invaden mi vida e imprimen mentiras.
—Excelencia. Excelencia —susurró Abdul—. Todo es por mi culpa.
—¿Es que fuiste tú quien me apuntó con la cámara? —soltó una risa áspera.
—No. Por supuesto que no…
—¿Vendiste tú la foto al mejor postor? —giró con los ojos encendidos—. ¿Escribiste tú un pie de foto que hace que parezca que soy una mala reencarnación de Rodolfo Valentino?
—Decididamente no —Abdul rio nervioso.
—Por lo que sé, ni siquiera fue un reportero. Podría haber sido alguien a quien considero un amigo —se pasó las manos por el pelo color medianoche—. Si alguna vez encuentro el cuello de esas ratas que engordan con la invasión de la intimidad de otros…
Abdul se postró de rodillas sobre la alfombra de seda y juntó las manos bajo el mentón.
—Es mi culpa. No tendría que haber permitido que vuestros ojos vieran semejante abominación. Debería de habérosla ocultado.
—Levántate —ordenó Nick.
—Jamás debería de haber dejado que la vierais. ¡Jamás!
—Abdul, levántate —pidió con más gentileza.
—Oh, milord…
Nick suspiró, se inclinó y puso de pie al hombrecillo.
—Hiciste lo correcto. Necesitaba ver esa porquería antes de la fiesta de esta noche. Seguro que alguien me la muestra para ver mi reacción.
—Nadie tendrá el valor, excelencia.
—Créeme, Abdul. Alguien lo hará —una sonrisa suavizó su boca dura—. Si nadie se atreve, sin duda lo hará mi dulce hermanita. Los dos sabemos cómo le gusta provocar.
—Ah, sí, ella sí —Abdul también sonrió.
—De modo que has hecho bien en mostrármela. Prefiero estar preparado.
—Eso pensé, excelencia. Pero quizá me equivoqué. Quizá no debería…
—¿Y qué habrías hecho a cambio? ¿Comprar todos los ejemplares que hay en los quioscos de Manhattan?
—Exacto —asintió con vigor—. Tendría que haber comprado todos los ejemplares para quemarlos…
—Abdul —pasó un brazo por sus hombros y lo guió hacia la puerta—. Has hecho lo correcto, te lo agradezco.
—¿De verdad?
—Imagina los titulares si hubiera tenido este arrebato de malhumor en público. El Jeque Salvaje muestra su lado salvaje —anunció. El hombrecillo le sonrió inseguro—. Y ahora imagina qué pasaría si alguien logra sacar una foto mientras corto la tarta esta noche.
—Sin duda lo hará un criado, señor.
—Sí, seguro —suspiró—. Lo que quiero decir es que cualquier cosa es posible. ¿Puedes ver las portadas de los tabloides con una foto en la que sostengo un cuchillo en la mano?
—¡En los viejos días podríais haber reclamado sus cabezas! —exclamó Abdul.
—No estamos en los viejos días —el jeque sonrió—. No olvides que nos encontramos en el siglo veintiuno.
—Pero aún tenéis el poder, lord Rashid.
—No es un poder que vaya a ostentar jamás, Abdul.
—Eso habéis dicho, Excelencia —el hombre se detuvo en la puerta del despacho de Nick—. Pero vuestro padre puede deciros que el poder de perdonarle a un hombre la vida, o quitársela, es la mejor manera de garantizar que todos los que mantengan un trato con vos, lo hagan con honor y respeto.
Una imagen satisfactoria centelleó en la mente de Nick. Imaginó a todos los periodistas, y en particular a los llamados amigos que alguna vez habían ganado dinero vendiéndolo, atestados en la mazmorra abandonada bajo palacio, en casa, todos suplicando misericordia mientras el verdugo real afilaba el hacha.
—Es un pensamiento agradable —reconoció pasado un minuto—. Pero ya no es nuestra costumbre.
—Quizá habría que recuperarla —Abdul suspiró—. En cualquier caso, milord, esta noche no os encontraréis con ningún invitado no deseado.
—¿No?
—No. Vuestros guardaespaldas permitirán el acceso solo a aquellos que tengan invitación. Y las invitaciones las envié yo personalmente.
—Doscientos cincuenta de mis amigos más íntimos —Nick asintió con sonrisa irónica—. Perfecto.
—¿Me necesitáis para algo más, lord Rashid?
—No, Abdul. Gracias.
—De nada, excelencia.
Nick observó al hombre mayor hacerle una reverencia y salir de la estancia. Quiso pedirle que no se inclinara. Era lo bastante mayor como para ser su abuelo, pero conocía cuál sería la respuesta de Abdul.
«Es la costumbre», diría.
Y tenía razón.
Suspiró, regresó a su escritorio y se sentó. Todo era «la costumbre». El modo en que le hablaban. El modo en que los quidaríes, e incluso muchos estadounidenses, se inclinaban ante su presencia. De sus compatriotas no le molestaba mucho; lo ponía incómodo, pero lo entendía. Era una señal de respeto.
Pero percibía que para los demás era un reconocimiento de que lo veían como si fuera de otra especie. Algo exótico. Un árabe que se ponía túnicas holgadas. Una criatura primitiva, que vivía en una tienda.
Un salvaje inculto, que tomaba a sus mujeres cuándo, dónde y cómo quería.
Se puso de pie con expresión sombría y regresó a los ventanales.
Se había puesto túnicas del desierto quizá media docena de veces en su vida, y solo para complacer a su padre. Había dormido en una tienda más veces, pero únicamente porque le encantaba el susurro del viento nocturno y la visión de las estrellas contra la oscuridad de un cielo que solo podía encontrarse en la vastedad del desierto.
En cuanto a las mujeres… La costumbre le permitía llevar a quien quisiera a su cama. Pero nunca había llevado a una que no lo quisiera. Jamás había forzado a ninguna o la había mantenido cautiva en un harén.
Esbozó una sonrisa.
La humildad era una virtud, muy aplaudida por el pueblo de su padre, y él exhibía una modestia adecuada la mayoría de las veces, pero, ¿por qué mentirse a sí mismo acerca de las mujeres? ¿Y para qué iba a necesitar un harén?
La verdad era que siempre habían estado presentes. Se metían en su lecho sin ningún esfuerzo por su parte, ni siquiera en su época universitaria en Yale, cuando su verdadera identidad había sido desconocida para la mitad del mundo.
Incluso habían estado antes.
Recordó aquel verano que pasó en Los Ángeles con su madre ya fallecida. Había sido actriz, aunque parecían serlo la mitad de las mujeres que vivían en Beverly Hills, empezando por la deslumbrante morena de la casa de al lado, que al principio lo había confundido con el cuidador de la piscina… y que lo había hecho cabalgar de forma más salvaje que lo que jamás había experimentado a lomos de los purasangre árabes de su padre.
Sí, siempre había habido mujeres.
Aunque era verdad que algunas de las que se sentían atraídas por él estaban más interesadas en lo que podían ganar al ser vistas en su compañía que en otra cosa.
Sus ojos adquirieron una expresión helada.
Solo un necio se relacionaría con semejantes mujeres, y él no lo era.
Sonó el teléfono. Levantó el auricular.
—¿Sí?
—Si vas a llegar aquí a tiempo para ducharte, afeitarte y ponerte el esmoquin —comentó con falsa petulancia la voz de su hermanastra—, será mejor que te pongas en marcha, Su Magnificencia.
Nick sonrió y apoyó una cadera en el escritorio.
—Cuida lo que me dices, hermanita. De lo contrario, pediré tu cabeza. Abdul cree que es un castigo ideal para aquellos que no me muestran el respeto adecuado.
—Esta noche solo se cortará mi tarta de cumpleaños. No todos los días una chica cumple veinticinco años.
—Olvidas que también es el mío.
—Oh, lo sé, lo sé. ¿No es fantástico que compartamos un padre y un cumpleaños? Pero a ti no te entusiasma tanto como a mí.
—Eso es porque mi entusiasmo ya ha quedado muy atrás —rio—. Después de todo, tengo treinta y cuatro años.
—En serio, Nick, llegarás a tiempo, ¿verdad?
—Sí.
—Pero no muy temprano. Si no, me pedirás que me cambie lo que voy a ponerme.
—¿Lo haré? —enarcó las cejas.
—Hmmm.
—Eso significa que lo que llevarás es demasiado corto, demasiado bajo o demasiado ceñido…
—Estamos en el siglo veintiuno, Su Magnificencia.
—No cuando estamos en suelo quidarí. Y deja de llamarme así.
—Primero —indicó Dawn—, no estamos en suelo quidarí. Es un ático de la Quinta Avenida.
—Es suelo quidarí. Al menos, en cuanto entro yo. ¿Cuál es lo segundo? —rio.
—Segundo, si Gossip puede llamarte «Magnificencia», yo también —rio entre dientes—. ¿Has visto ya el artículo?
—He visto la portada —afirmó con voz seca—. Con eso me bastó.
—Bueno, el artículo dice que Deanna y tú…
—Olvídalo. Cerciórate de que vas vestida con decencia.
—Voy vestida decentemente, para Nueva York.
—Compórtate —suspiró—, o haré que vuelvas a casa.
—¿Yo? ¿Comportarme? —bufó y se pasó el teléfono inalámbrico al otro oído mientras atravesaba el enorme salón de su hermano y salía a la terraza—. No soy yo quien sale con la señorita Hunter…
—¿Hunter? El apellido de Deanna es…
—Hunter en inglés es cazadora, y eso mismo es lo que hace, ir a la caza de un marido con título, rico y famoso…
—No es así —se apresuró a afirmar Nick.
—Tienes la absurda idea de que al ser rica y poseer un apellido ilustre, es de fiar.
—Cariño —dijo con un suspiro—. Agradezco tu preocupación, pero…
—Pero quieres que me ocupe de mis asuntos.
—Algo parecido, sí.
Su hermana puso los ojos en blanco ante la mujer rubia que se hallaba con la espalda contra la pared de la terraza.
—Los hombres pueden ser tontos —susurró.
Amanda Benning se esforzó en sonreír.
—¿Se lo has contado ya?
—No. No…
—¿Dawn? —la voz de Nick sonó por el auricular—. ¿Con quién hablas?
—Con una de las ayudantes del servicio de catering —le guiñó el ojo a Amanda—. Quería saber dónde tenía que poner los canapés fríos. Y hablando de saber, ¿no sientes curiosidad por el regalo que te he elegido?
—Claro. Pero si me lo contaras, no sería una sorpresa.
—Ah. Bueno, yo ya sé cuál es mi regalo.
—¿Sí?
—Hmm —Dawn sonrió—. Ese brillante Jaguar nuevo que hay en el garaje.
—No se te puede ocultar nada —Nick gimió.
—No. ¿No quieres tratar de adivinar qué te voy a regalar?
—Bueno, una vez me regalaste una muñeca, aquella que querías tú.
—¡Tenía siete años! —miró a Amanda—. Decididamente son tontos —murmuró.
—¿Qué?
—He dicho que eres tonto, Nicky. ¿Qué te parece si decoro esta mansión?
—No es una mansión. Es un piso. Y ya te he dicho que no tengo tiempo para esas cosas. Por eso lo compré amueblado.
—¿Amueblado? —le hizo una mueca a Amanda, que sonrió—. No entiendo cómo alguien puede adquirir un ático de diez millones de dólares y dejar que lo conviertan en un burdel de lujo.
—Si tienes idea de cómo es un burdel, de lujo o no, es evidente que debo enviarte a casa —sin éxito intentó sonar ofendido.
—Y tú tampoco, querido hermano, o jamás dispondrías del tiempo o de la energía para acostarte con todas las mujeres con las que te vinculan los tabloides.
—Dawn…
—Lo sé, lo sé. No vas a hablar de esas cosas conmigo. ¿Sabes, Nicky? No soy el bebé que tú crees.
—Puede que no. Pero no haría ningún daño que me dejaras continuar con esa ilusión.
—Cuando veas lo que te he comprado —rio su hermana—, esa ilusión se romperá para siempre
—Ya lo veremos —musitó divertido.
—Mi hermano no cree que vayas a destrozar sus ilusiones —le dijo a Amanda después de tapar el auricular con la mano.
—Bueno, tendré que demostrarle que se equivoca —indicó Amanda, al tiempo que se decía que era ridículo que a una mujer inteligente y culta de veinticinco años le temblaran las rodillas ante la perspectiva de ser el regalo de cumpleaños de un jeque.
Capítulo 2
AMANDA tragó saliva nerviosa cuando Dawn colgó.
—Bueno, ya está —sonrió—. He plantado la primera piedra.
—Hmm —Amanda también sonrió, aunque con cierta tensión—. Para el desastre.
—No seas tonta. Lo más probable es que Nicky se oponga cuando descubra que te he pedido que le decores el ático. Gruñirá un poco, amenazará con matarte y mutilarte… ¡Es una broma! —exclamó al ver su expresión.
—Sí, bueno, yo no estoy tan segura. Tu hermano y yo ya nos hemos cruzado antes, ¿recuerdas?
—Eso fue diferente. ¿Cuántos años tenías… diecinueve?
—Dieciocho.
—Bueno.
—Bueno, ¿qué?
—Bueno, es lo que quiero dejar claro —explicó con impaciencia— Tú no te enfrentaste a él. Desde el principio la ventaja estaba de su parte. Apenas eras una cría.
—Era tu compañera de habitación en la universidad —se mordió el labio—. Por otro lado conocida como «La mujer americana sin moral».
—¿De verdad te llamó eso? —Dawn sonrió.
—Puede resultar gracioso ahora, pero si hubieras estado allí…
—Sé cómo debiste de sentirte —comentó en serio—. Después de que me sacara del despacho del decano, pensé que iba a hacer que me enviaran a casa y me encerraran en el ala de las mujeres el resto de mi vida.
—Si tu hermano me recuerda de aquella noche…
—Le diré que se equivoca. Oh, deja de preocuparte. No te recordará. Era de noche. No llevabas puesto nada de maquillaje, tenías el pelo largo y sin duda te tapaba la cara. Mira, si todo sale mal y Nicky se llega a enfadar, lo hará conmigo.
—Lo sé. Pero…
Pero Amanda jamás había olvidado su primer y único encuentro con Nicholas al Rashid.
Dawn le había hablado de él. Y ella también había leído cosas. A los tabloides les encantaba el jeque: su increíble atractivo, su dinero, su poder… sus mujeres.
Por aquel entonces, por lo general Amanda no leía esas cosas. Sus aspiraciones literarias eran exactamente eso, literarias. Estudiaba literatura inglesa, escribía y leía poesía que nadie, salvo sus compañeros, entendían, aunque había estado pensando en cambiar a diseño arquitectónico.
A pesar de sus intereses elevados, en el supermercado abría esas publicaciones terribles siempre que veía la foto del hermano de Dawn en la portada.
—Nicky es un encanto —decía siempre su amiga—. Tengo ganas de que lo conozcas.
Y, sin advertencia previa, lo conoció.
Fue la semana anterior a los exámenes del primer año. Dawn iba a asistir a la fiesta de una fraternidad. Había intentado convencer a Amanda de que la acompañara, pero esta tenía un examen de diseño renacentista a la mañana siguiente, así que se disculpó y se quedó a estudiar en la habitación que compartía con Dawn.
Por desgracia, Dawn había bebido demasiadas cervezas. Terminó subiéndose a la torre del campanario a las dos de la mañana junto con media docena de hermanos de fraternidad, y todos habían llegado a la conclusión de que sería divertido hacerla repicar.
La seguridad del campus no estuvo de acuerdo. Los bajaron a todos, los llevaron a las oficinas y llamaron a sus familias.
Amanda no fue consciente de nada. Después de arrastrarse a la cama, exhausta, se había tapado la cabeza con la manta y quedado dormida poco después de la medianoche.
Unas horas más tarde, despertó ante las llamadas sonoras a la puerta de la habitación. Con el corazón en un puño, encendió la lámpara de la mesilla y se quitó el pelo de los ojos.
—¿Quién es?
—Abre la puerta —exigió una voz masculina.
Su mente se había visto invadida por visiones de películas de terror. Había clavado los ojos en la puerta. Como Dawn había salido, no se le había ocurrido cerrarla.
—¡Abre la puerta!
Al salir de la cama, rezó para que las rodillas temblorosas le aguantaran el tiempo suficiente para echar el cerrojo…
La puerta se abrió.
Soltó un grito agudo. Un hombre vestido con vaqueros y una camiseta blanca se erguía en el umbral, llenando el espacio con su tamaño, su furia y su misma presencia.
—Soy Nicholas al Rashid —rugió—. ¿Dónde está mi hermana?
Tardó unos segundos en asimilar el nombre. ¿Ese hombre de hombros anchos y barba de un día era el hermano de Dawn?
Empezó a sonreír. Después de todo no se trataba de un asesino loco…
El jeque atravesó el cuarto, la agarró de la pechera de su camiseta grande y la acercó a él.
—Te he hecho una pregunta, mujer —espetó—. ¿Dónde esta mi hermana?
Hasta ese mismo día, Amanda se sentía molesta porque el miedo casi hubiera conseguido paralizarla. Solo había sido capaz de encogerse y tartamudear en vez de asestarle un puñetazo al canalla. Un buen derechazo al estómago era lo que se merecía aquel tirano necio.
Pero solo tenía dieciocho años, era una chica que había crecido en un mundo protegido de internados exclusivos y campamentos de verano. Y el hombre que tenía ante ella era grande, estaba furioso y la aterraba.