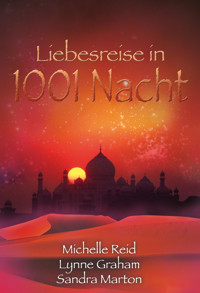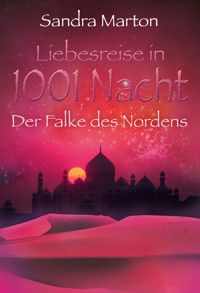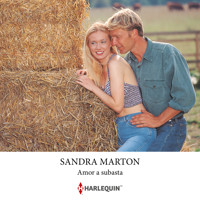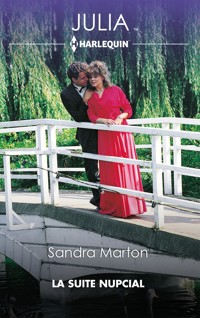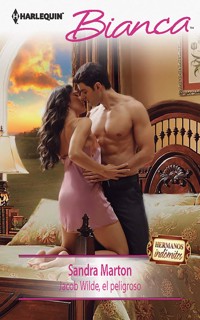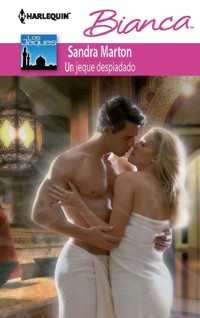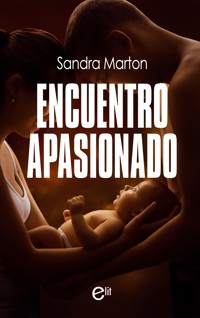
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
elit 359 Nadie sabía quién era el padre del hijo de Carin, ya que ella había conseguido mantener el secreto durante todo el embarazo... Pero en el parto se le escapó un nombre: ¡Raphael Alvares! El multimillonario brasileño acudió inmediatamente al lado de Carin. ¿Lo hizo porque su honor le obligaba a dar su nombre al niño, o acaso aquella única noche de pasión lo había hecho desear convertir a Carin en su esposa?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2001 Sandra Marton
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Encuentro apasionado, n.º 359 - octubre 2022
Título original: The Alvares Bride
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1141-057-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Ciudad de Nueva York
Sábado, 4 de mayo
CARIN Brewster aferró la mano de su hermana y se preguntó cómo diablos había conseguido sobrevivir la humanidad, si cada mujer que había tenido un hijo había pasado por semejante agonía.
Gimió cuando otra contracción le sacudió el cuerpo.
—Eso es —dijo Amanda Brewster al Rashid—. Empuja, Carin. ¡Empuja!
—Estoy… empujando —jadeó.
—Mamá viene de camino. Llegaré de un momento a otro.
—Estupendo —Carin se mordió el labio—. Podrá decirme que conoce la forma correcta de… ¡ohhhh, Dios!
—Oh, cariño —Amanda se acercó—. ¿No crees que ya es hora de que me digas quién…?
—¡No!
—¡No te entiendo, Carin! Es el padre de tu hijo.
—No… lo… necesito.
—¡Pero tiene derecho a saber lo que pasa!
—No… tiene… ningún… derecho.
Carin hizo una mueca de dolor. ¿Qué derechos tenía un hombre cuando casi era un desconocido? Ninguno. Algunas de las decisiones que había tomado en los últimos meses habían sido difíciles. Si se quedaba con el bebé, si pedía ayuda a su familia. Pero decidir no contarle a Rafe Alvares que la había dejado embarazada había sido fácil. Carin le importaba un bledo; ¿por qué iba a querer saberlo? ¿Por qué un hombre que había pasado una hora en su cama y que nunca había intentado ponerse en contacto con ella querría saber que iba a ser padre?
La contracción pasó. Cayó sobre la almohada.
—Él no es importante. El bebé es mío. Soy todo lo que necesitará. Solo… —gimió y volvió a arquearse—… solo yo.
—Es una locura —Amanda secó la frente de su hermana con una toalla fría—. Por favor, dime su nombre. Deja que lo llame. ¿Es Frank?
—¡No! —apretó la mano de Amanda con más fuerza—. No es Frank. Y no voy a contarte nada más. Mandy, dijiste que no lo harías. Lo prometiste. Dijiste…
—¿Señora al Rashid? Discúlpeme, por favor, pero he de hablar con su hermana.
Carin giró la cabeza. El sudor había caído en sus ojos y tenía la visión borrosa, pero pudo ver que Amanda retrocedía para hacerle espacio al doctor Ronald.
Se sentó junto a ella y le tomó la mano.
—¿Cómo lo lleva, Carin?
—Estoy… —titubeó—. Estoy bien.
—Es usted dura —sonrió—, no cabe duda. Pero creemos que ya ha pasado por esto el tiempo suficiente.
—Intente decírselo a mi bebé —logró esbozar una sonrisa débil.
—Es exactamente lo que voy a hacer. Hemos tomado la decisión de llevarla al paritorio a traer a este bebé al mundo. ¿Qué le parece?
—Le hará daño a… —otra contracción se apoderó de su cuerpo. Gimió y el doctor le apretó la mano.
—No. Todo lo contrario. Les ahorrará energía a los dos. Es lo mejor que se puede hacer, se lo prometo —se puso de pie y se apartó a un lado cuando dos enfermeros de blanco se acercaron a la cama.
—No se preocupe, señora —dijo uno de ellos—. Antes de que se dé cuenta, tendrá en brazos a ese bebé.
«No soy una señora», pensó Carin, pero a partir de ese momento todo cobró una gran velocidad. Unas manos gentiles la alzaron; Amanda avanzó a su lado mientras empujaban la camilla por el pasillo. Por delante se abrieron dos puertas y su hermana se agachó y le dio un beso en la frente húmeda.
—Te quiero, hermana.
—Yo también —entonces la empujaron por la puerta a una habitación blanca, donde contempló una luz tan brillante como el sol.
—Relájese, señorita Brewster —le pidió una voz, y de repente sintió una sensación ardiente en el brazo cuando le introdujeron la aguja del goteo.
—Aquí vamos —dijo el doctor.
Pasaron minutos, o quizá una hora; Carin no lo supo. Flotaba a la deriva en un mar de nubes mientras esperaba oír el sonido del llanto de su bebé, pero solo oyó la voz del doctor que ordenaba unos números y exigía cinco unidades de sangre.
Se obligó a abrir los ojos. En ese momento la luz era cegadora. Una enfermera se inclinó sobre ella y Carin trató de hablar, porque de pronto quiso que alguien supiera lo que había pasado, que su bebé tenía padre, que no podía olvidarlo a él ni la hora que había pasado en sus brazos…
Y entonces todo se fundió en negro y cayó por un túnel profundo, y de repente fue una calurosa noche de agosto en vez de una cálida mañana de primavera. Se encontraba en Espada, no en el hospital, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre…
Era alto y atractivo, y había estado observándola desde el instante en que entró en la habitación.
Carin pensó que debía ser Raphael Alvares, pero ella lo había apodado «El Latin Lover» cuando Amanda había hecho lo indecible para convencerla de que tenía que conocerlo.
—Es un amigo de Nick, y ha venido a comprarle unos caballos a Jonas —le había contado Amanda mientras estaba en la habitación de invitados observando a Carin peinarse el pelo largo y oscuro—. Y, desde luego, mamá lo invitó a pasar el fin de semana —sonrió.
Suspiró resignada, aunque no era una sorpresa. Debería haber imaginado que su madre no abandonaría la idea de casar a las dos hijas solteras que le quedaban. Samantha se hallaba fuera de alcance en un viaje por Europa, lo cual dejaba a Marta libre para concentrar todos sus esfuerzos en Carin, a pesar de que esta había jurado que nunca más tendría algo que ver con un hombre, aunque eso tampoco habría detenido a Marta.
—Es magnífico —alabó Amanda—, y rico. Es algo especial, aunque no tanto como mi Nicholas.
—Que suerte tiene —repuso Carin con cortesía.
—Se llama Raphael Alvares. ¿No te parece sexy? Es brasileño —había añadido Amanda.
Carin casi había esperado que su hermana la llevara a rastras a conocerlo, pero al parecer, Amanda se había decidido por un enfoque más sutil.
En vez de indicarle a Carin quién era Raphael Alvares, había hecho lo opuesto.
Eso es lo que creyó, porque el hombre que debía ser el senhor de Brasil no dejaba de mirarla. De vez en cuando sonreía, como en ese momento. Ella le devolvió el gesto, porque era lo más educado, pero no era su tipo. De hecho, ningún hombre era ya su tipo.
Se llevó la copa de vino a los labios y bebió para no tener que seguir sonriendo cuando era lo último que deseaba hacer; le dio la espalda al senhor.
El vino bajó con suavidad, quizá porque era su segunda o tercera copa. Por lo general no bebía vino tinto, pero el camarero que había visto solo llevaba vino en la bandeja que portaba.
Latin Lover volvía a mirarla. Casi podía sentir sus ojos en la nuca.
—Lleva el pelo recogido —había instado Amanda, y ella había obedecido.
Pero en ese momento sentía la nuca desnuda, lo cual era una tontería, pero había algo en el modo en que Raphael Alvares la miraba que la hacía sentir incómoda.
Bebió otro trago, ese más largo. Quería olvidar que el hombre con el que había estado saliendo los últimos seis meses había estado con una de sus mejores amigas al tiempo que salía con ella. Era algo tan tópico y triste que habría resultado bastante intrascendente… excepto por un pequeño detalle.
No solo salía con Iris, sino que se había prometido a ella. Habían fijado la fecha de la boda… y Carin iba a ser una de las damas de honor.
—No puedo creer que no conozca a tu novio —le había dicho en una ocasión a Iris, y esta, tan desconocedora de la verdad como Carin, le había explicado que viajaba mucho.
Se terminó el vino en el momento en que veía a otro camarero con una bandeja con copas, aunque esas eran de cócteles, llenas con líquidos transparentes y cebollitas o aceitunas atravesadas por espadas de plástico.
Sonrió al cambiar la copa vacía por una llena con una cebollita, pero como parecía pequeña, se pasó el bolso de noche bajo el brazo y tomó una segunda copa, esa con una aceituna.
El camarero enarcó una ceja.
—Gracias —dijo. Bebió un sorbo de la copa que contenía la cebollita—. Vaya —musitó antes de beber un segundo trago.
Era verdad. Frank había viajado mucho. Lo que ni Iris ni ella sabían era que casi todos los viajes eran entre los apartamentos de las dos. Al recordar lo ingenua, casi estúpida que había sido, estuvo a punto de reír.
Todo se había desmoronado un mes atrás. Frank debió comprender que no podría continuar mucho más tiempo con la farsa, no cuando el ensayo para la cena y los votos matrimoniales lo miraban casi a la cara. De modo que una noche la había llamado, nervioso, para decirle que tenía que verla de inmediato, que tenía algo importante que contarle.
Había bajado a la tienda de la esquina para comprar una botella de champán y meterla en la nevera. Encantada, pensó que se iba a declarar…
Pero le había dicho que estaba atrapado en una pesadilla. Le había revelado que se había prometido a otra mujer. Y mientras ella lo miraba horrorizada, tratando de asimilar la noticia, le había contado quién era esa mujer.
—Bromeas —había dicho Carin cuando al fin pudo articular una oración coherente.
Frank se había encogido de hombros y esbozado una sonrisa traviesa y tímida, y en ese momento fue cuando ella pasó de la sorpresa a los gritos. Le había tirado cosas, un jarrón, la cubitera para el champán, y él había corrido a la puerta.
Respiró hondo, se llevó la copa a los labios y se bebió medio martini.
Había sobrevivido, incluso había conseguido situar todo en perspectiva. Frank no era una gran pérdida; no quería a un hombre como ese, incapaz de ser fiel. No tenía sentido que la dominara la autocompasión. Al infierno con Frank. Iris podía quedárselo.
Todo iba bien, o casi bien, hasta que recibió una invitación para la boda junto con una nota de Iris que le pedía, con mucha educación, si le importaría pasarle el vestido de dama de honor a la chica que iba a ocupar su sitio.
Carin había roto la invitación y la nota en pedacitos, los había metido en el sobre y franqueado a la pareja feliz. Luego, porque era hora de reconocer que nunca sobreviviría sola al fin de semana de la boda, había llamado a Marta para informarle de que podría asistir a la fiesta.
—¿Con Frank? —había preguntado su madre, a lo que Carin había respondido que no.
Si en ese momento sabía más, si Amanda le había contado todo, no lo había revelado, salvo para abrazar con fuerza a Carin cuando esta llegó y susurrarle:
—De todos modos, nunca me había gustado.
Carin suspiró. Empezaba a descubrir que Frank no le había caído bien a nadie. Ni a su secretaria, que había querido matarlo casi tanto como Carin. Ni a Amanda, ni a Nicholas, ni a nadie con dos dedos de frente… salvo a ella. Ella había sido tan tonta…
—¿Canapés, señorita?
Alzó la vista y le sonrió al camarero con guantes blancos, dejó el martini vacío en una mesa y tomó un diminuto canapé de la bandeja.
—¿De qué es? —preguntó.
—Creo que de langosta, señorita.
Así era, y decadentemente delicioso. Lo único que necesitaba era otro trago de lo que fuera que había en la copa con la cebollita para que fuera perfecto… excepto que estaba vacía.
Se preguntó cómo había sucedido. Bueno, era un problema que tenía fácil solución. Depositó la copa vacía junto a la otra y caminó por la sala atestada en busca de una copa.
—¿Señorita?
La voz era masculina, con un marcado acento y sonaba justo detrás de ella. Respiró hondo, plantó una sonrisa en los labios y se volvió. Tal como había esperado, era la Bomba Brasileña.
De cerca, no era tan atractivo. Su mentón era un poco débil, la nariz un poco demasiado larga. De hecho, se parecía mucho a Frank.
—Señorita —repitió, y le tomó la mano. Se inclinó para plantarle un beso húmedo en la piel.
Carin la retiró y luchó contra el deseo casi abrumador de limpiársela en el vestido.
—Hola —dijo con toda la amabilidad que pudo acopiar.
—Hola —él sonrió con tanto entusiasmo que Carin pudo verle un empaste en el molar—. Pregunto quién es la hermosa dama del pelo negro y los ojos verdes y se me responde que Carin Brewster, ¿sí?
—Sí —respondió, preguntándose si un acento portugués sonaba de esa manera—. Quiero decir, gracias por el cumplido, senhor.
—Senhor —repitió él, y rio—. Es divertido que me llame de esa manera, Carin Brewster.
—Bueno, sé que mi pronunciación no es muy buena, pero…
La conversación insegura tuvo poco sentido. El Latin Lover hablaba poco inglés y ella nada de portugués. Además, realmente no quería hablar con él. No quería hablar con nadie, en particular con un hombre que le recordaba levemente a Frank.
Esa rata mentirosa. Aunque todos los hombres eran mentirosos. Lo había aprendido muy pronto. Su padre le había mentido a su madre. También a ella, cada vez que se había subido al regazo de él para suplicarle que no volviera a irse.
—Esta es la última vez, ángel —le respondía, pero jamás era la verdad.
¿Qué pasaba con las mujeres Brewster? ¿Es que no habían aprendido nada? Su padre había mentido. Por las historias que oyó, Jonas Baron había hecho de la mentira una forma de arte. Sí, podía haber excepciones. Tenía esperanzas con sus hermanastros, y con el nuevo marido de Amanda, pero como regla general…
—… una broma graciosa, ¿sí?
Carin asintió y rio de forma mecánica. Fuera cual fuere la broma que había contado el senhor, no podía ser ni la mitad de graciosa que la que ella había pensado.
«Pregunta: ¿Cómo sabes que un hombre miente? Respuesta: Sus labios se mueven».
Frank la había alimentado con mentiras y dicho que la amaba, y en ese momento se hallaba en Nueva York casándose con otra mujer.
«Ya es suficiente», pensó Carin, y en medio de la siguiente broma del senhor, le tomó la mano, se la estrechó con vehemencia y le dijo que había sido un placer. Luego se la soltó, intentó que la expresión de cachorro herido que puso no la afectara, salió del salón, pasó por el vestíbulo enorme y fue a la biblioteca, donde un cuarteto de cuerdas se movía en la dirección opuesta que el violinista de música country que había en el comedor.
Un camarero de chaqueta blanca se abría paso entre la multitud, con una bandeja con copas equilibrada sobre la mano enguantada.
—Eh —llamó a su espalda.
Era una manera poco elegante de atraer la atención del hombre; sabía que su madre habría enarcado las cejas y la habría reprendido, pero funcionó. El camarero giró hacia ella y Carin tomó una copa de la bandeja. Era corta y gorda, llena hasta la mitad con un líquido ambarino y trozos de fruta. Se la acercó a la nariz, la olisqueó y luego bebió un poco.
—Arghhh —dijo, pero de todos modos bebió otro trago.
Amanda llegó flotando en los brazos de su marido.
—Cuidado —entonó con suavidad—, o se te subirá a la cabeza.
—Gracias por el consejo fraternal —dijo mientras su hermana se alejaba.
Pero tenía razón. Si no andaba con cuidado, se le subiría a la cabeza. La única de las tres hermanas Brewster que aguantaba el alcohol era Sam, y Sam no estaba presente. Se encontraba en Irlanda, o en Francia o en Inglaterra. Dondequiera que fuera, lo más probable era que estuviera divirtiéndose.
Bueno, iría con cuidado. No quería emborracharse. Después de todo, era un acontecimiento social. Para ella no, pero sí para todos los demás. En particular para Caitlin y su marido, Tyler Kincaid. No quería estropearles su fiesta. La fiesta de su hermana. Bueno, no exactamente su hermana. Catie era su hermanastra… ¿No?
Se bebió el resto del líquido ámbar y dejó la copa vacía sobre una mesa.
La estructura familiar de los Baron, los Brewster, los Kincaid y en ese momento los al Rashid era complicada. Hipó, sonrió y se dirigió a la biblioteca sobre pies que parecían envueltos en hule.
—Será mejor que tengas cuidado, pequeña —susurró.
Si no era capaz de saber el parentesco que tenían con ella los miembros de la familia, quizá ya era hora de reducir las copas… aunque todavía no. Al infierno con todo. Tenía sed y era adulta. Podía beber lo que quisiera.
Hipó con sonoridad. Rio entre dientes, se llevó una mano a la boca y dijo: «Lo siento», a nadie en concreto.
Alguien rio. Seguro que no de ella. La gente en las fiestas reía, eso era todo. La mayoría de la gente asistía a las fiestas para reír. Para pasárselo bien. No todo el mundo iba para tratar de olvidar lo tontas que las habían hecho parecer, y sentir.
Lo que necesitaba en ese momento era un poco de aire fresco. Una brisa fría sobre sus mejillas encendidas. Se encaminó hacia las puertas que conducían al exterior, las abrió, salió a la plataforma intermedia de la cascada de Espada y respiró el suave aire nocturno.
En cuanto al sexo… ¿cómo podía mejorar el matrimonio algo que para empezar no había sido tan magnífico? El sexo era sexo, eso era todo, no lo que según la gente encendía el cielo.
No obstante, pasados unos meses había empezado a pensar que casarse no estaría tan mal. Tendría compañía al final del largo día pesado en su despacho de Wall Street. Alguien con quien compartir el periódico del domingo.
Resultó que no había sido ella la única en cambiar de parecer. También lo había hecho Frank, encarnizado enemigo del matrimonio. Era gracioso. Había decidido que quería casarse, pero no con ella.
Tragó saliva.
Debía dejar de pensar en eso. En él. En todo lo que a ella le faltaba y que él había encontrado en Iris.
Lo que necesitaba era comer algo. Hacía horas que no probaba bocado, salvo por el canapé de langosta. Y había un bufé maravilloso. Cangrejos, ostras, ensalada de langosta, costillas, salmón y codorniz.
Se preguntó qué habría en el menú de la boda de Frank. Hizo una mueca. Sin duda estómago de víbora, para satisfacer al novio.
Sintió un hormigueo en la nuca. El brasileño la había seguido. No le hacía falta mirar; ¿quién otro podía ser? Ni siquiera pensaba darle la satisfacción de volverse. Que el Senhor Maravilloso probara sus encantos con alguna mujer interesada en esos juegos.
Frank había estado por encima de los juegos. Al menos eso era lo que ella había pensado y lo que en un principio le gustó de él.
Se habían conocido en una gala benéfica para recaudar fondos. Al menos media docena de hombres se le habían acercado aquella noche, empleando las frases más viejas del mundo, desde «Perdona, pero, ¿no nos conocemos?» hasta «He de decirte que eres la mujer más hermosa de la sala».
Frank se había presentado con la mano extendida y una tarjeta profesional y le había dicho que había oído hablar de ella a uno de sus clientes.
—Te describió como una de las mejores consejeras de inversiones de Nueva York.
—No una —había sonreído Carin—. «Soy» la mejor.
Ese había sido el principio de su relación. Se vieron a menudo, pero cada uno tenía su vida. Así era como ambos lo habían querido. Existencias separadas, sin dependencia. Sin intercambio de llaves ni cepillos de dientes en el apartamento del otro.
Se preguntó si habría dejado uno en el cuarto de baño de Iris.
—Diablos —musitó, plantando las manos en la barandilla de teca.
Volvía a tener sed. Sin duda debía haber un bar ahí afuera. ¿Jonas no había dicho algo de una barbacoa en la terraza? Si había una barbacoa, tenía que haber un bar.
—Una copa de sauvignon blanco, por favor —le dijo al camarero cuando lo encontró.
De hecho, la lengua se le trabó como le había sucedido a sus pies. Estuvo a punto de reír entre dientes, pero el camarero la miró de forma peculiar, así que lo observó seria, con las cejas enarcadas y ojos firmes.
—¿Y bien? —dijo, y esperó.
Al fin le sirvió el vino y le entregó la copa, pero, por algún motivo, la mano de Carin temblaba. El líquido dorado se vertió por un lado. Ella frunció el ceño, se lamió el vino de la mano, se bebió lo que quedaba y alargó la copa.
—Otro —pidió.
—Lo siento, señora —el camarero movió la cabeza.
—Si se ha quedado sin blanco, tinto, entonces —sonrió para dejar claro que le daba igual. Él no le devolvió la sonrisa.
—Lo siento de verdad, señora, pero creo que ya ha bebido suficiente.
Carin entrecerró los ojos. Adelantó el torso, y ese simple movimiento la mareó. Estaban en Texas y hacía calor.
—¿Qué quiere decir con eso de que he bebido suficiente? Esto es una barra, ¿verdad? Usted es camarero. Está aquí para servirle copas a la gente, no para hacer de «policía del alcohol».
—Será un placer servirle un café.
Habló en voz baja, pero todo el mundo a su alrededor había guardado silencio y las palabras parecieron reverberar en el aire nocturno. Carin se acaloró.
—¿Está diciendo que cree que estoy borracha?
—No, señora. Pero…
—Entonces, sírvame una copa.
—Señora —el camarero se inclinó hacia ella—, ¿qué le parece ese café?
—¿Sabe quién soy? —Carin se oyó decir. Hizo una mueca mental, pero su boca parecía haber cobrado vida propia—. ¿Sabe…?
—Lo sabe. Y si no cierra esa bonita boca, todo el mundo terminará por saberlo.
La voz surgió justo por detrás de su hombro. Era masculina, ronca y con un leve acento. «El Latin Lover», pensó Carin, volviéndose.
A pesar del acento, no era él. Se trataba de alguien a quien no había visto con anterioridad. Achispada o no, y sabía que lo estaba un poco, no lo habría olvidado.
Era alto y de hombros anchos, mucho más grande que el tipo con quien Amanda había tratado de emparejarla. Tenía el cabello del color de la medianoche, los ojos del color de las nubes borrascosas y el rostro no era bonito gracias a una mandíbula cuadrada y a una boca que parecía poder ser tan sensual como cruel.
Carin contuvo el aliento. Sobria, jamás habría reconocido la verdad, ni siquiera ante sí misma. Achispada, quizá.
Era del material del que estaban compuestos los sueños. Era magnífico, el epítome de la masculinidad…
Y lo que ella hacía o decía no era asunto suyo.
—¿Perdone? —dijo, irguiéndose. Un gran error. Ya que al respirar hondo fue como si la cabeza no perteneciera al resto de su cuerpo.
—He dicho…
—He oído lo que ha dicho —clavó un dedo en el centro de los volantes de su camisa, en el pecho duro que había bajo el suave algodón—. Deje que le diga una cosa. No necesito su consejo. Y no necesito que me censure.
Él le lanzó el tipo de mirada que la habría amilanado si no hubiera estado mucho más allá de la fase de amilanamiento.
—Está borracha, senhora.
—No soy una senhora. No estoy casada.
—En mi país, todas las mujeres, solteras o casadas, son aludidas como senhora —cerró la mano en el codo de ella. Carin lo miró con ojos centelleantes y trató de soltarse, pero él apretó aún más—. Y no nos gusta verlas ebrias ni dando espectáculos.
Ella supo que hablaba en voz baja de forma deliberada, para que ninguno de lo espectadores curiosos que observaban la pequeña escena pudiera oír lo que decía, y se dijo que debía imitarlo y alejarse del bar, pero esa noche no pensaba aceptar órdenes de nadie, y menos de un hombre.
—No me interesa su país, ni lo que hacen o les gusta que hagan sus mujeres. Suélteme.
—Senhora, escúcheme…
—Suélteme —repitió, y cuando él no lo hizo, entrecerró los ojos, alzó el pie y lo pisó con fuerza.
Tuvo que dolerle. Carin llevaba unas sandalias negras de seda con tacón de aguja. En el curso de defensa personal al que había asistido una vez, el instructor les había enseñado que pusieran todo su peso y energía en ese pisotón.