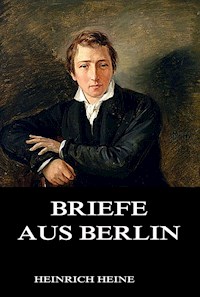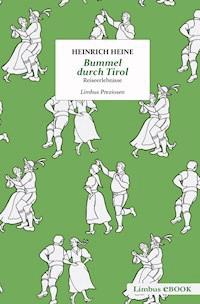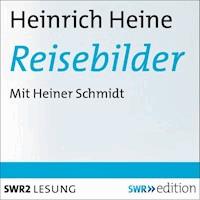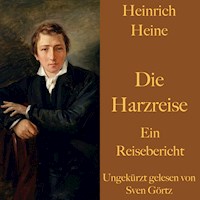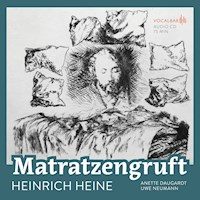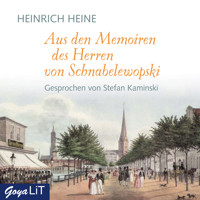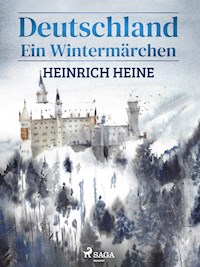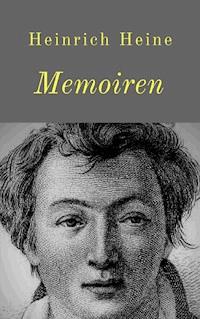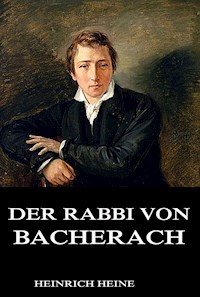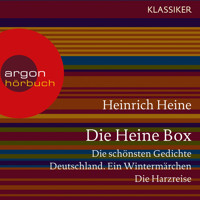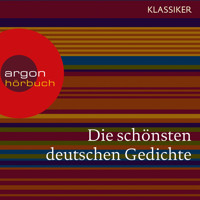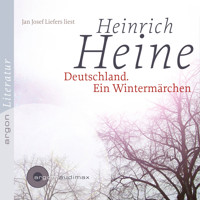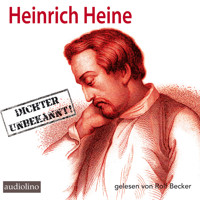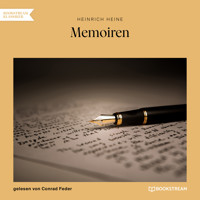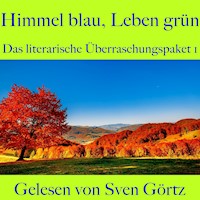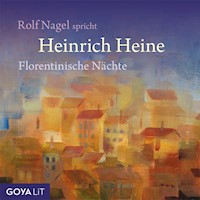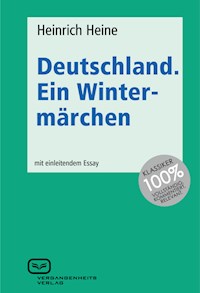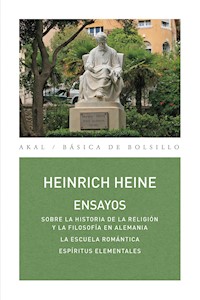
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
En 1831, Heine decidió exiliarse a Francia, al sentir que en Alemania el clima se volvía cada vez más asfixiante para él. En París se convirtió en el líder del grupo radical "Joven Alemania" y actuó como puente entre la cultura alemana y francesa. La presente obra reúne tres de los ensayos de contenido conceptual más importantes que escribió en esta etapa: Sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania, La escuela romántica y Espíritus elementales, tres trabajos que le otorgan un puesto de máxima relevancia en la historia del pensamiento y en el debate filosófico, político y periodístico de su tiempo. En el primer ensayo, satiriza agriamente los regímenes despóticos y feudales de los reinos y ducados alemanes. En el segundo ensayo, somete al Romanticismo a un despiadado análisis, y en el tercero presenta una recopilación de cuentos y leyendas de tradición centroeuropea, especialmente germana, con un gran valor histórico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 323
Serie Clásicos de la literatura alemana
Heinrich Heine
ENSAYOS
Sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania
La escuela romántica
Espíritus elementales
Traducción: Sabine Ribka
En 1831, Heine decidió exiliarse a Francia, al sentir que en Alemania el clima se volvía cada vez más asfixiante para él. En París se convirtió en el líder del grupo radical «Joven Alemania» y actuó como puente entre la cultura alemana y francesa. La presente obra reúne tres de los ensayos de contenido conceptual más importantes que escribió en esta etapa: Sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania, La escuela romántica y Espíritus elementales, tres trabajos que le otorgan un puesto de máxima relevancia en la historia del pensamiento y en el debate filosófico, político y periodístico de su tiempo. En el primer ensayo, satiriza agriamente los regímenes despóticos y feudales de los reinos y ducados alemanes. En el segundo ensayo, somete al Romanticismo a un despiadado análisis, y en el tercero presenta una recopilación de cuentos y leyendas de tradición centroeuropea, especialmente germana, con un gran valor histórico.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2016
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4542-7
Sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania
Prólogo a la primera edición
Debo llamar poderosamente la atención del lector alemán sobre el hecho de que estas páginas se redactaron al principio para una revista francesa, la Revue de deux mondes, y con un objetivo determinado por el momento. En efecto, ellas forman parte de un compendio sobre los acontecimientos espirituales de Alemania, parte del cual había presentado yo antes al público francés y apareció luego en alemán como contribuciones para Unahistoria de la nueva literatura en Alemania. Las exigencias de las publicaciones periódicas, sus inconvenientes económicos, la falta de fuentes científicas, ciertas deficiencias francesas, una ley sobre obras impresas en el extranjero promulgada hace poco en Alemania y aplicada exclusivamente a mí y otros obstáculos de ese estilo no me permitieron publicar las diferentes partes del compendio en un orden cronológico y con un único título. Así, pues, el presente libro, pese a su armonía intrínseca y a su unidad externa, no es sino el fragmento de un todo mayor.
Mando a la patria mi saludo más amigable.
Escrito en París en el mes de diciembre de 1834
Heinrich Heine
Prólogo a la segunda edición
Cuando la primera edición de este libro salió de la imprenta y un ejemplar de ella llegó a mis manos, me espanté enormemente de las mutilaciones, cuyas huellas se percibían por doquier. Aquí faltaba un adjetivo, allá un paréntesis, se omitían párrafos enteros sin considerar siquiera las formas de transición, de suerte que no sólo había desaparecido el sentido del libro, sino a veces hasta el sentimiento que lo inspiraba. Fue más bien el temor a César que el temor de Dios el que guiaba a la mano mutiladora y, por eso, expurgó todo lo político y pasajero, pero perdonó incluso a lo más discutible en materia de religión. De este modo se perdió la verdadera inspiración de este libro, que era la de un patriota democrático, y un espíritu del todo extraño, que recordaba a las argucias escolástico-teológicas, profundamente contrario a mi naturaleza tolerante y humanística, clavó, lúgubre, la vista en mí.
Al principio me alimenté de la esperanza de poder llenar de nuevo las lagunas del libro en una segunda edición; sin embargo, tamaña restauración es ahora del todo imposible, ya que durante el gran incendio de Hamburgo se perdió el manuscrito original en la casa de mi editor. Soy demasiado flaco de memoria para ampararme en el recuerdo; además, el estado de mi vista no me permitiría una revisión minuciosa del libro. Así, pues, me he limitado a consultar la versión francesa, que salió antes de la imprenta, verterla al alemán e intercalar las partes más extensas de la mutilación. Uno de esos párrafos, reimpresos en innumerables periódicos franceses, discutido y hasta comentado en la Cámara de los Diputados del año pasado por el conde Molé, uno de los políticos más relevantes de Francia, se encuentra al final de este libro y permitirá apreciar lo que hay en todo este asunto de rebajamiento y desprestigio de Alemania ante el extranjero, del que, según el decir de cierta gente de bien, me he hecho culpable. Cuando expresé mi enojo con la vieja Alemania oficial, la tierra de los filisteos que cría moho y de cuyas filas no ha salido ningún gran hombre, ningún Goliat, se lograron presentar mis palabras como si estuviera refiriéndome a la Alemania real, a la gran Alemania misteriosa y, por así decirlo, anónima del pueblo alemán, el soberano aletargado, con cuyo cetro y cuya corona juegan los macacos. Hacer esas insinuaciones fue tanto más fácil para esa gente de bien, cuanto que me fue harto imposible dar a conocer mis verdaderas convicciones durante un periodo prolongado, sobre todo en el momento en que aparecieron los decretos de la dieta federal contra la «Joven Alemania», los cuales, dirigidos en el fondo contra mí, me pusieron en una situación excepcionalmente apretada e inaudita en los anales de la servidumbre periodística. Más tarde, aun cuando pude levantar un tanto el bozal, los pensamientos siguieron amordazados.
El presente libro es fragmento y seguirá siendo fragmento. A decir verdad, me habría gustado no darlo a la imprenta, porque desde su publicación han cambiado sobremanera mis opiniones sobre determinados asuntos, especialmente sobre las cosas divinas, y mucho de lo afirmado entonces contradice ahora mi mejor convicción. Sin embargo, la flecha no pertenece ya al saetero cuando sale despedida de la cuerda del arco, ni la palabra al orador una vez brotada de sus labios y hasta difundida por la prensa. Además, poderes ajenos a mí se verían en el caso de poner su veto imperioso, si yo resolviera no dar este libro a la imprenta o lo sacara de mis obras completas. Es verdad, puedo ampararme en frases que quiten hierro a las expresiones o las disfracen, tal como suelen hacerlo algunos escritores en esos casos; mas detesto con toda mi alma las palabras ambiguas, las flores hipócritas, las cobardes hojas de higuera. Sea como fuere, un hombre honrado goza del derecho inalienable de confesar de plano sus errores y yo, en este instante, quiero hacer uso de él sin ningún recato. Así pues, declaro sin tapujos que todo lo que en este libro se refiere a la gran cuestión divina es tan falso como descabellado. Igual de descabellada y falsa es la afirmación que yo había tomado de la escuela, según la cual el deísmo, tras verse aniquilado en la teoría, está languideciendo miserablemente en el mundo sensible. No, no es cierto que la crítica de la razón que hizo añicos las pruebas de la existencia de Dios conocidas desde los tiempos de Anselmo de Canterbury haya acabado también con la existencia de Dios. El deísmo vive, vive su vida más vivaz, no está muerto, y menos que nadie le ha matado la filosofía alemana moderna. Ni el perro quiere las telarañas de la dialéctica berlinesa, que no sirve ni para matar a un gato. ¿Cómo iba a dar muerte a Dios? Yo mismo he experimentado lo poco peligroso que resulta su matar. Siempre cava fosas, pero la gente sigue viviendo. Un día el cancerbero de la escuela hegeliana, el furibundo Ruge, afirmó categórica y rígidamente, o, más bien, rígida y categóricamente que en los Anales de Halle me habría matado a palazos con su vara de portero; sin embargo, en aquel mismo instante yo paseaba por los bulevares de París, lozano, pletórico de salud y más inmortal que nunca. ¡Pobre Ruge! ¡Con lo bueno que es! Él mismo no pudo por menos de prorrumpir en la risa más sincera cuando en París le confesé que no había llegado a ver nunca los Anales de Halle, las terribles páginas asesinas, y tanto mis mofletes lustrosos como el buen apetito con el que devoró las ostras le convencieron de cuán poco me correspondía el nombre de cadáver. En efecto, a la sazón aún estaba yo sano y fornido, me hallaba en el cenit de mis carnes y desbordaba tanta alegría como el rey Nabucodonosor antes de su hundimiento.
¡Ay! Algunos años más tarde experimenté un cambio físico y espiritual. ¡Cuántas veces he pensado desde entonces en la historia de ese rey babilónico que creía ser el buen Dios, pero que se despeñó miserablemente por las alturas de su vanidad, se arrastró cual bestia por la tierra y comió heno –lechuga, a buen seguro–! En el magnífico y grandioso libro de Daniel puede leerse esa leyenda, que para meditación edificante recomiendo no sólo al buen Ruge, sino también a Marx, amigo mucho más empedernido, y a los señores Feuerbach, Baumer, Bruno Bauer, Hengstenberg y como se llamen esos ateos idólatras de sí mismos. En general, hay en la Biblia numerosos relatos hermosos y extraños, dignos de la mayor atención, por ejemplo: el que da comienzo al libro, la historia del árbol prohibido del Paraíso y de la serpiente, la pequeña profesora desprovista de cátedra que expuso toda la filosofía hegeliana seis mil años antes del nacimiento de Hegel. Esta diabólica marisabidilla sin pies mostró harto agudamente que lo absoluto consiste en la idealidad del ser y del saber, que el hombre se hace Dios por el conocimiento o, lo que es lo mismo, que Dios se hace consciente de sí en el hombre. Esta fórmula no es tan clara como las palabras primigenias: «Cuando hayáis comido del árbol de la ciencia, seréis como Dios». Lo único que la señora Eva sacó en limpio de toda la explicación era que el fruto estaba prohibido, y como estaba prohibido, la buena mujer comió de él. Sin embargo, no bien hubo paladeado de la atractiva manzana, perdió su inocencia, su cándida naturalidad, opinó que iba demasiado desnuda para una persona de su posición social, madre fundadora de una estirpe de tantos emperadores y reyes futuros, y pidió un vestido. Desde luego, no se trataba más que de un vestido hecho de hojas de higuera, pues a la sazón no había nacido aún ningún fabricante de seda de Lyon ni había en el Paraíso sombrereras ni modistas... ¡Oh, Paraíso! ¡Cosa curiosa! En cuanto la mujer llega a pensar con conciencia de sí, su primera idea es... ¡un vestido nuevo! Tampoco puedo quitarme de la cabeza ese relato bíblico, sobre todo el discurso de la serpiente, y me gustaría ponerlo como lema de este libro, del mismo modo que en los jardines de los príncipes se ve a menudo una placa con la inscripción: «Aquí hay trampas de alambre y de escopeta».
En el Romancero, el más reciente de los libros míos, ya he hablado del cambio que mi espíritu había sufrido en lo tocante a las cosas divinas. Desde entonces me han llegado con impertinencia cristiana muchísimas preguntas acerca del modo en que me sobrevino la suprema iluminación. Las almas piadosas parecen estar ávidas de tragarse la píldora de una historia milagrosa; les gustaría saber si no he visto como Saulo una luz en el camino a Damasco o si no cabalgué, como Barlaán, hijo de Beor, a lomos de un tozudo borrico que de pronto abrió la boca y se puso a hablar como un hombre. No, almas piadosas, no he viajado nunca a Damasco ni sé nada de Damasco, salvo que recientemente los judíos del lugar fueron acusados de devorar a viejos frailes capuchinos; posiblemente yo habría ignorado del todo el nombre de aquella ciudad, si no hubiera leído el Cantar de los cantares, en el que el rey Salomón compara la nariz de su amante con una torre que mira a Damasco. Tampoco he visto nunca un burro, al menos no uno de cuatro patas, que haya hablado como un hombre, si bien me he encontrado con muchas personas que decían burradas en cuanto abrían la boca. A decir verdad, no fue una visión ni un arrobo seráfico ni una voz del cielo ni un sueño singular ni otras fantasmagorías milagreras lo que me puso en el camino de la salvación, sino que debo mi iluminación lisa y llanamente a la lectura de un libro... ¿Un libro? Sí, y es un libro viejo y sencillo, modesto como la naturaleza y natural como ella; un libro que parece cotidiano como el sol que nos calienta y el pan que nos nutre; un libro que nos mira tan entrañablemente y con tanta benevolencia dichosa como una anciana abuela, la cual lee también a diario ese libro, con los queridos labios temblorosos y las gafas puestas en la nariz... Y ese libro se llama sin más ni más el Libro, la Biblia. Con razón se lo denomina la Sagrada Escritura; el que haya perdido a su Dios puede volver a encontrarlo en este libro y el que no haya llegado a conocerle hallará el hálito de la palabra divina en él. Los judíos, que entienden de joyas, sabían perfectamente lo que hacían cuando durante el incendio del segundo templo abandonaron las páteras de oro y de plata, los candelabros y velas e incluso el pectoral del sumo sacerdote con sus grandes piedras preciosas para salvar sólo la Biblia. Esta era el verdadero tesoro del templo y, gracias a Dios, no fue pasto de las llamas ni botín de Tito Vespasiano, el bellaco, que, al decir de los rabinos, acabó tan mal. Un sacerdote judío que vivió en Jerusalén doscientos años antes del incendio del segundo templo, durante el apogeo de Tolomeo Filadelfo, y se llamó Josua ben Siras ben Eliezer, expresó en su colección gnómica Meshalim el pensamiento de su época acerca de la Biblia y yo quiero transcribir aquí sus hermosas palabras. Son de una solemnidad sacerdotal y a la vez briosas y agradables, como si ayer mismo hubieran brotado de un pecho humano vivo. Rezan así:
Todo esto es justamente el Libro de la Alianza hecha con el Dios Altísimo, a saber: la ley que Moisés encomendó como tesoro a la casa de Jacob. De él emana la sabiduría como las aguas del Pisón cuando crecen y como las aguas del Tigris cuando en primavera se desbordan. De él emana el entendimiento como el Éufrates cuando crece y como el Jordán en la cosecha. De él brota el magisterio como la luz y como las aguas del Nilo en otoño. Nadie ha habido que hubiera agotado su enseñanza y no habrá nunca quien lo escudriñe del todo. Pues su sentido es más rico que todo mar y su palabra, más profunda que todo abismo.
Escrito en París en el mes de la alegría de 1852
Heinrich Heine
Libro primero
En los últimos tiempos los franceses han creído que, al familiarizarse con los productos de nuestras bellas letras, logran comprender a Alemania. Sin embargo, con esto no han hecho sino elevarse del estado de completa ignorancia al de la superficialidad. Pues las obras de nuestras bellas letras seguirán siendo flores mudas para ellos, todo el pensamiento alemán seguirá siendo un enigma inhóspito para ellos, mientras no conozcan la importancia de la religión y de la filosofía en Alemania.
Pues, bien, creo emprender una labor útil cuando me dispongo a dar algunas notas explicativas acerca de ambas. No se trata de una tarea fácil para mí. En primer lugar, es preciso evitar las expresiones de un lenguaje académico, que los franceses desconocen por entero. Sin embargo, no he ahondado tanto en las sutilezas ni de la teología ni de la metafísica como para responder a las necesidades del público francés y formularlas con toda sencillez y concisión. Por eso, no hablaré sino de las grandes cuestiones que se discuten en la sabiduría divina y mundana, sólo iluminaré su importancia social y siempre tendré en cuenta las limitaciones de mi propio dilucidar y la comprensión de los lectores franceses.
Los grandes e ilustres filósofos que acaso echen una mirada a estas páginas se encogerán de hombros, desdeñosos ante la modesta hechura de todo lo que aquí expongo. ¡Que tengan, empero, la bondad de considerar que lo poco que digo está expresado con la mayor claridad y sin rebozos, mientras que sus propias obras son minuciosas, inconmensurablemente minuciosas, muy profundas, estupendamente profundas, pero igual de ininteligibles! ¿De qué sirven al pueblo graneros cerrados para los que no tiene llave? El pueblo está ávido de saber y me agradece la migaja de pan espiritual que honradamente comparto con él.
No creo que sea falta de talento lo que impide a la mayoría de los sabios alemanes hablar en romance cuando tratan de la religión y de la filosofía. Creo que es el temor a los resultados de su propio pensar, que no osan dar a conocer al pueblo. Yo, por mi parte, no tengo ese temor, pues no soy ningún sabio, sino pueblo. No soy un sabio, no figuro entre los setecientos eruditos de Alemania. Me encuentro junto con el vulgo ante las puertas de la sabiduría y, si hay una verdad que ha logrado deslizarse por ellas y alcanzarme, habrá llegado a buen puerto: la escribo en el papel con letras hermosas y la doy al cajista, este la pone en plomo y las lleva al impresor, este la imprime…; y entonces ella pertenece al mundo entero.
La religión de la que gozamos en Alemania es el cristianismo. Así, pues, debo contar qué es el cristianismo, cómo se convirtió en catolicismo romano, cómo el protestantismo nació del catolicismo y la filosofía alemana, del protestantismo.
Ahora, al disponerme a hablar de la religión, pido de antemano a todas las almas devotas que no se alarmen de ninguna manera. ¡No temáis, almas piadosas! No herirán vuestros oídos burlas profanadoras. En todo caso, estas son aún útiles en Alemania, donde lo importante en estos momentos es neutralizar el poder de la religión, ya que allí nos encontramos en la misma situación que vosotros antes de la Revolución, cuando el cristianismo se hallaba inseparablemente unido al Antiguo Régimen. Este no podía ser desmoronado mientras aquel siguiera ejerciendo su influencia sobre la muchedumbre. Voltaire hubo de soltar su carcajada corrosiva antes de que Samson pudiera dejar caer su hacha. En el fondo, empero, ni esa hacha ni aquella risa probaron nada, sólo provocaron. Voltaire no hirió sino el cuerpo del cristianismo. Todas sus bromas inspiradas en la historia de la Iglesia, todas sus burlas sobre el dogma y el culto, sobre la Biblia, el libro más sagrado de la humanidad, sobre la Virgen María, la flor más bella de la poesía, el diccionario entero de saetas filosóficas que disparó contra el clero y el sacerdocio, no hirieron más que al cuerpo mortal del cristianismo; no llegaron a dañar su íntima esencia, su espíritu más profundo, su alma eterna.
Pues el cristianismo es una idea y, en cuanto tal, es indestructible e imperecedera como toda idea. Ahora bien, ¿cuál es esta idea?
Precisamente porque aún no se ha comprendido con claridad esta idea y se ha tomado lo aparente por sustancial, no existe todavía una historia del cristianismo. Dos partidos en pugna escriben la historia de la Iglesia, contradiciéndose sin cesar; no obstante, ninguno de ellos llegará a definir el meollo del cristianismo, la idea que se ha manifestado en la vida real de los pueblos cristianos y aspira a revelarse en su simbolismo, en su dogma, en su culto y en toda su historia. Ni el cardenal católico Baronius ni el consejero protestante Schröckh nos descubren qué fue exactamente esa idea. Hojead todos los infolios de la colección de concilios de Mansi, hojead el códice de las liturgias de Assemani, hojead toda la Historia ecclesiastica de Saccharelli, y no sabréis cuál fue realmente la idea del cristianismo. ¿Qué veis en las historias de las iglesias orientales y occidentales? En la primera, en la historia de la Iglesia oriental, no descubrís sino sutilezas dogmáticas, en las que se manifiesta de nuevo la vieja sofística griega; en la segunda, en la historia de la Iglesia occidental, nada más que rencillas disciplinarias tocantes a intereses eclesiásticos, en las cuales se vuelven a imponer, con nuevas fórmulas y medios coercitivos, la casuística jurídica y el arte de gobernar de los antiguos romanos. En efecto, como en Constantinopla se disputaba sobre el logos, en Roma se discutía sobre las relaciones entre los poderes secular y espiritual; allí se enzarzaban por el homousios, aquí por la investidura. Sin embargo, las preguntas bizantinas –si el logos es homousis de Dios-padre, si se debe llamar a María madre de Dios o madre del hombre, si Cristo pasó hambre porque no tenía qué comer o porque quiso pasarla– todas esas preguntas se basaban en el fondo en simples intrigas palaciegas y su solución dependía de lo que se cuchicheaba y se chismorreabaen los aposentos del sacri palatii, de si, por ejemplo, iba a caer en desgracia Eudoxia o Pulquería; pues la última dama aborrecía a Nestorio, el traidor de sus devaneos amorosos, mientras que la primera detestaba a Cirilio, el protector de Pulqueria. Al fin y al cabo, resultaba que todo no era sino chismes y cuentos de mujeres y eunucos, y lo que verdaderamente se perseguía o se promovía con el dogma era a un hombre y, tras el hombre, a un partido. Lo mismo ocurría en Occidente. Roma quería dominar; «cuando sucumbieron sus legiones, mandó dogmas a las provincias»; todas sus disputas religiosas tenían por base alguna usurpación romana; se trataba de consolidar el poder supremo del obispo de Roma, el cual era siempre muy tolerante para los artículos de fe propiamente dichos, pero echaba chispas tan pronto como se atacaba los derechos de la Iglesia. No disputaba mucho sobre las personas en Cristo, pero sí sobre las consecuencias de las decretales isidorianas; centralizaba su poder mediante el derecho canónico, la investidura de los obispos, la merma de la autoridad de los príncipes, la fundación de las órdenes monásticas, la introducción del celibato, etc. ¿Fue cristianismo todo esto? La idea del cristianismo, ¿se nos revela durante la lectura de estas historias? ¿Cuál fue esta idea?
Podríamos descubrir ya en los primeros siglos después del nacimiento de Cristo la formación histórica de esa idea y su manifestación en el mundo sensible, máxime cuando investiguemos sin prejuicios la historia de los maniqueos y de los gnósticos. A pesar de que los primeros fueron declarados herejes y los últimos desacreditados y condenados por la Iglesia, su influencia se mantuvo en el dogma; el arte católico se desarrolló a partir de su simbolismo y la vida entera de los pueblos cristianos se impregnó de su manera de pensar. Considerando sus fundamentos últimos, los maniqueos no se diferencian mucho de los gnósticos. La doctrina de los dos principios en pugna, la lucha entre el bien y el mal, les es común. Los maniqueos recibieron esa doctrina de la antigua religión persa, en la que Ormuz, la luz, se opone hostilmente a Ariman, las tinieblas. Los verdaderos gnósticos creían más bien en la preexistencia del principio del bien y explicaban el origen del principio del mal por emanación, por generaciones de eones, que se corrompen tanto más lúgubremente cuanto más se alejan de su origen. Según Cerinto, el creador de nuestro mundo no es en absoluto el Dios supremo, sino sólo una de sus emanaciones, uno de los eones, el verdadero demiurgo, que ha ido degenerando poco a poco hasta convertirse en el principio del mal y oponerse al logos, el principio del bien, nacido inmediatamente del Dios supremo. La cosmovisión gnóstica, de origen hindú, llevaba en sí la doctrina de la encarnación de Dios, de la mortificación de la carne, del ensimismamiento espiritual, etc.; de ella surgió la vida ascética y contemplativa del monje, que es la flor más pura de la idea cristiana. Esta idea no podía plasmarse sino de un modo muy vago en el dogma y harto confusamente en el culto. Por doquier, empero, vemos aparecer la doctrina de los dos principios: el bondadoso Cristo se opone al malvado Satanás, Cristo representa el mundo del espíritu, Satanás el de la materia; nuestra alma pertenece al primero, nuestro cuerpo, al último; por lo tanto, todo el mundo sensible, la naturaleza, es intrínsecamente mal, y Satanás, el príncipe de las tinieblas, se sirve de él para seducirnos y llevarnos a la perdición; debemos renunciar a todos los placeres de la vida y mortificar nuestro cuerpo, el feudo de Satán, para que el alma se eleve con mayor majestad al luminoso cielo, al resplandeciente reino de Cristo.
Esa concepción del mundo, la idea esencial del cristianismo, se había propagado, cual enfermedad contagiosa, con increíble rapidez por todo el imperio romano. Los padecimientos, a veces ataques de fiebre, a veces fatigas, duraron toda la Edad Media, y nosotros, los modernos, todavía seguimos sintiendo convulsiones y flojedad en los miembros. Aun cuando uno de nosotros esté curado, no logra sustraerse a la atmósfera de hospital que le envuelve, y, siendo la única persona sana entre tantos enfermizos, se siente desgraciado. Algún día, cuando la humanidad haya recobrado plenamente la salud, cuando se haya restablecido la paz entre el cuerpo y el alma y los dos se compenetren de nuevo en su prístina armonía, ese día apenas se podrá comprender la contienda ficticia suscitada por el cristianismo. Las generaciones más felices y más agraciadas, que, nacidas de abrazos dados con libertad, florecerán en una religión de la alegría, sonreirán melancólicamente al pensar en sus pobres antepasados, quienes renunciaron con tristeza a todos los placeres de esta hermosa tierra y, a fuerza de ahogar la cálida y vistosa sensualidad, casi se convirtieron en fantasmas fríos y pálidos. Sí, lo afirmo y lo reafirmo: nuestros descendientes serán más agraciados y más felices que nosotros. Pues yo tengo fe en el progreso, creo que la dicha es el destino de la humanidad y tengo una mejor opinión de lo divino que aquellos devotos que piensan que Dios ha creado al hombre para sufrir. Me gustaría fundar ya aquí, en esta tierra, mediante benéficas instituciones políticas e industriales basadas en la libertad, aquella bienaventuranza que en opinión de los devotos no se alcanzará sino en el cielo el día del Juicio Final. Quizá mi esperanza sea tan insensata como la de los piadosos, quizá no haya resurrección de la humanidad ni en el sentido político-moral ni en el del catolicismo apostólico.
Tal vez la humanidad esté destinada a eternas miserias, los pueblos, tal vez, condenados para siempre a ser pisoteados por déspotas, con amigotes que los exploten y lacayos que los insulten.
¡Ay! En ese caso, sería un deber sostener el cristianismo, aun cuando tras haberse dado cuenta de que es un error; se habría de recorrer Europa, descalzo y vestido con un hábito de fraile, predicando la futilidad de todos los bienes de la tierra y la renuncia a ellos, mostrando a los hombres azotados y escarnecidos el consolador crucifijo y prometiéndoles, para después de la muerte, las delicias de los siete cielos enteros.
Tal vez sea porque los grandes de esta tierra se sienten seguros de su poder supremo y han decidido en sus corazones abusar de él perennemente para nuestra desgracia, tal vez por eso estén convencidos de la necesidad del cristianismo para sus pueblos y, en el fondo, no es sino un tierno sentimiento humanitario lo que les lleva a no ahorrar esfuerzos para mantener esa religión.
Así, pues, el destino final del cristianismo depende de que sigamos necesitándolo o no. Durante dieciocho siglos esa religión fue un alivio para una humanidad transida de dolor, fue providencial, divina y santa. Todo el bien que proporcionó a la civilización, al debilitar a los fuertes y fortalecer a los débiles, al unir los pueblos en un mismo sentimiento y en una misma lengua y al hacer cuanto sus apologistas han exaltado, todo esto es poco todavía, comparado con el inmenso consuelo que proporcionaba a los hombres. Gloria eterna merece el símbolo de ese Dios de sufrimiento, del Redentor coronado de espinas, del Cristo crucificado, cuya sangre se derramó, cual bálsamo que mitiga, sobre las llagas de la humanidad. Especialmente el poeta reconocerá con veneración la tremenda sublimidad de esa imagen. Todo el conjunto de símbolos que se plasmaron en el arte y en la vida de la Edad Media suscitará para siempre la admiración de los poetas. En efecto, ¡qué coherencia más extraordinaria la del arte cristiano, sobre todo la de la arquitectura! Esas catedrales góticas, ¡cómo armonizan con el culto y cómo revelan la idea misma de la Iglesia! En ellas todo se eleva a las alturas y todo se transubstancia: la piedra se convierte en yema, eclosiona en ramas y hojas y se hace árbol, los frutos de la vid y de la espiga se tornan sangre y carne, el hombre se transforma en Dios, Dios en espíritu puro. La vida cristiana en la Edad Medad es para el poeta una fecunda fuente, inagotable y preciosa. Sólo gracias al cristianismo podían producirse en esta tierra situaciones que encierran contrastes tan audaces, dolores tan irisados y bellezas tan pintorescas, que podría creerse que no han existido nunca en la realidad, sino que todo es un enorme sueño febril, el febril sueño de un dios loco. La naturaleza misma parecía a la sazón revestirse de disfraces fantásticos; con todo, si bien el hombre, cautivo en meditaciones abstractas, se apartó de ella con disgusto, la naturaleza le despertó de tarde en tarde con una voz tan tremendamente dulce, tan formidable y amorosa, tan llena de magia y encanto, que el hombre, sorprendido, aguzó sus oídos sin querer, sonrió, se espantó y hasta enfermó de muerte. En este momento me viene a la memoria el relato sobre el ruiseñor de Basilea, y, como a buen seguro no lo conocéis, os lo cuento:
En mayo de 1433, en tiempos del concilio, un grupo de eclesiásticos fue a pasear por un bosque próximo a Basilea. Había en él prelados y doctores, frailes de todos los colores, que, enzarzados en disputas teológicas, ponían reparos, esgrimían argumentos, discutían sobre anatas, expectativas y reservas o analizaban si Tomás de Aquino había sido un filósofo más eminente que Buenaventura; ¿qué sé yo? Pero en medio de sus disputas dogmáticas y abstractas se detuvieron de pronto y permanecieron atónitos, ante un tilo en flor, en el que había un ruiseñor cantando, ora con regocijo, ora con tristeza sus melodías más dulces y tiernas. Los doctos señores se sintieron harto dichosos al oírlas, sus corazones escolásticos y clausurados se abrieron a las cálidas notas de la primavera, sus sentimientos se despertaron del sórdido sueño invernal, se miraron con asombro, embelesados…; al fin, uno de ellos observó sutilmente que aquí había gato encerrado y que ese ruiseñor bien podría ser un diablo, el cual no pretendía sino distraerles de sus cristianas pláticas con sus deliciosísimas melodías y atraerles a la voluptuosidad y a los demás dulces pecados, y se puso a exorcizar, probablemente con la fórmula en uso por aquel entonces: adjuro te per eum, qui venturus est, judicare vivos et mortuos, etc. Se cuenta que el ave respondió al conjuro: «¡Sí, soy un espíritu maligno!». Dicho esto, alzó el vuelo, riéndose; mas aquellos que le oyeron cantar enfermaron ese mismo día y murieron poco después.
A buen seguro, este relato no necesita comentario alguno. Lleva la espantosa impronta de una época que tildó de fechoría diabólica todo lo dulce y donairoso. Se denostó hasta al ruiseñor y, al oír su canto, la gente se santiguaba. El verdadero cristiano se paseaba, cual fantasma abstracto, por la naturaleza en flor con los sentidos temerosamente tapados. Quizás hable yo con mayor detalle sobre esa relación del cristiano con la naturaleza en un libro próximo, ya que he de referirme detenidamente a las creencias populares de Alemania para dar una idea de la nueva literatura romántica. Por de pronto, me limitaré a indicar que algunos escritores franceses, despistados por autoridades alemanas, han incurrido en un gran error al suponer que durante la Edad Media las creencias populares eran idénticas en toda Europa. Sólo en lo tocante al principio del bien, al reino de Cristo, se abundaba en la misma idea en Europa; al fin y al cabo, la Iglesia romana velaba por ella y quienquiera que se hubiera apartado de la opinión prescrita, habría sido considerado un hereje. Sin embargo, en cuanto al principio del mal, al reino de Satanás, existían los pareceres más diversos en los diferentes países y en el germánico norte se tenía de él imágenes completamente dispares a las albergadas en el románico sur. Esto provenía de que los sacerdotes cristianos no desecharon como meras fantasmagorías a los viejos dioses nacionales encontrados al llegar; más bien, les concedieron una existencia real, si bien afirmando que esos dioses no fueron sino otros tantos diablos y diablesas que, perdido su poder sobre los hombres gracias al triunfo de Cristo, pretendían atraerlos al pecado mediante el placer y la astucia. El Olimpo entero se convirtió en un infierno de las nubes y cuando a un poeta medieval se le ocurrió cantar las historias de los dioses griegos, por muy hermoso que lo hiciera, el devoto cristiano no veía en ellas sino demonios y espíritus malignos. El tenebroso desvarío de los monjes afectó harto despiadadamente a la pobre Venus; ella, más que nadie, pasó por hija de Belcebú y el buen caballero Tannhäuser hasta llegó a decirle cara a cara: «¡Oh, Venus, bella mujer mía, diabla, diablesa, sois!»
Pues hay que saber que ella había atraído a Tannhäuser a la maravillosa caverna llamada la Montaña de Venus, de la cual cuenta la leyenda que en ella la agraciada divinidad, con sus damas y caballeros, llevaba, entre juegos y danzas, la vida más licenciosa. Ni siquiera la pobre Diana, a pesar de su castidad, estaba al abrigo de tamaña suerte: corría la voz que de noche ella y sus ninfas deambulaban por los bosques; he ahí el origen de la leyenda de la hueste sañuda, de la caza feroz. En esas leyendas se manifiesta aún toda la idea gnóstica de la degradación de lo originariamente divino y en esa transformación de las antiguas creencias nacionales se revela con la mayor profundidad la idea del cristianismo.
Era panteísta la fe nacional en Europa, mucho más en el norte que en el sur; sus misterios y símbolos aludían a un culto de la naturaleza, en cada elemento se adoraba un ser maravilloso, en cada árbol respiraba una deidad, todo el mundo sensible estaba endiosado; el cristianismo invirtió esa concepción y, en vez de endiosar la naturaleza, la endemoniaba. Sin embargo, las imágenes risueñas y artísticamente embellecidas de la mitología griega, que predominaban en el sur gracias a la civilización romana, no podían ser tan fácilmente transformadas en feúchas y espeluznantes larvas satánicas como los ídolos germánicos que, cincelados ciertamente sin ninguna sensibilidad artística digna de tal nombre, eran ya otrora tan desabridos y tristes como el norte mismo. Por eso no se podía formar en Francia una caterva de diablos tan espantosa y lóbrega como entre nosotros y el mundo de los espíritus y brujos tomó entre vosotros un aspecto más risueño. ¡Cuán bellas, límpidas y vistosas son las leyendas populares de los franceses en comparación con las nuestras, llenos de monstruos hechos de sangre y de niebla, que nos muestran los dientes tan lúgubre y tan cruelmente! Nuestros poetas medievales, quienes solían elegir los temas ideados o tratados antes por vosotros, vecinos de la Bretaña y de la Normandía, dieron a sus obras, quizás a posta, tanto del alegre espíritu de la antigua Francia como les fuese posible. Pero en nuestra poesía nacional y en nuestras leyendas de tradición oral siguió latiendo aquel tenebroso espíritu nórdico, del que apenas podéis haceros una idea. Como nosotros, también vosotros tenéis varias clases de espíritus elementales, mas los nuestros se parecen a los vuestros como un alemán a un francés. Los demonios de vuestros fabliaux y novelas mágicas, ¡cuán luminosos y, sobre todo, cuán delicados son comparados con la canalla de nuestros espíritus cenicientos y muy a menudo cochinos! Vuestras hadas, vuestros duendes, vengan de donde vengan, de Cornualles o de Arabia, se naturalizaron del todo y un fantasma francés se distingue de uno alemán más o menos como un dandi con amarillos guantes de cabritilla, que pasea por el bulevar Coblence, se diferencia de un pesado estibador alemán. Vuestras sirenas, por ejemplo Melusine, son princesas, las nuestras lavanderas. ¡Qué susto se llevaría el hada Morgana si se topara con una bruja alemana, desnuda y bañada de ungüento, cabalgando sobre su escoba al aquelarre de Brocken! Esa montaña no es un alegre Avalon, sino un rendez-vous de todo lo lascivo y feo. En su cima está sentado Satanás en forma de negro macho cabrío. Cada una de las brujas se le acerca con una vela en la mano y le besa allí, donde la espalda pierde su honesto nombre. Acto seguido, las perversas hermanas bailan en derredor suyo, cantando: Donderemus, Donderemus. Bala el cabrío y rimbomba, jubiloso, el cancán del infierno. Es un mal augurio para una bruja perder uno de sus zapatos durante ese baile, pues significa que la quemarán en el transcurso del año. Pero la formidable música del aquelarre, aires de pura cepa berlioziana, acalla los zozobrosos presentimientos y, cuando la pobre bruja se despierta a la mañana de su embriaguez, se encuentra desnuda y cansada sobre las cenizas, junto a la hoguera a punto de extinguirse.
La mejor información acerca de esas brujas se encuentra en la Demonología del honorable y sumamente versado doctor Nicolai Remigius, juez criminal de su Alteza Serenísima el duque de Lorena. Ese hombre sagaz tuvo sin duda la mejor ocasión de conocer las fechorías de las brujas, ya que instruía sus procesos, y sólo en Lorena subieron a la hoguera ochocientas mujeres convictas y confesas de brujería durante su época. En la mayoría de los casos, la prueba judiciaria consistía en esto: les ataban las manos y los pies y las arrojaban al agua; si se hundían y se ahogaban, eran inocentes, pero si se mantenían a flote, se las tenía por culpables y las quemaban. Era la lógica de aquella sazón.
En lo tocante a los rasgos básicos de los demonios alemanes, advertimos que se les había despojado de toda nota ideal y que en ellos habían quedado reunidas la vileza y la monstruosidad. Cuanta más confianza tienen al acercársenos, tanto más horrendas resultan sus acciones. No hay nada más lúgubre que nuestros trasgos, duendes y geniecillos. En su Anthropodemus Prätorius dedica al respecto un pasaje, que transcribo según Dobeneck:
Los antiguos no han podido por menos de creer que los duendes eran hombres de verdad, menudos como los niños y vestidos con trajecitos o jubones vistosos. Algunos añaden que ora llevan un cuchillo clavado en la espalda, ora tienen una apariencia harto horrenda, según la manera y el instrumento con los que se les quitó la vida. Pues los supersticiosos creen que esos duendes son las almas de personas asesinadas, tiempo atrás, en sus casas y cuentan muchas historias sobre ellos. Dicen que a menudo los duendes prestan muy buenos servicios a las criadas y cocineras de la casa y se hacen querer, de suerte que algunas acaban tomándoles tanto cariño como para arder en deseos de ver a tamaños mozuelos e implorar su aparición, cosa a la cual los duendes nunca acceden de buena gana, diciéndoles que es imposible verlos sin horripilarse. Pero, al no ceder las ardientes criadas, los duendes les nombran un lugar en la casa, donde se presentarán de carne y hueso; pero les advierten que tengan buen cuidado de traer consigo un cubo de agua fría. Pues ha ocurrido que uno de aquellos duendes se aparece desnudo, tumbado, por ejemplo, en el suelo o sobre un cojín, y con un enorme cuchillo de matarife clavado en la espalda, dando a la criada un susto tal, que se desmaya. Entonces el duende se levanta de golpe, coge el agua y la moja hasta los huesos para que vuelva en sí, con lo que la criada pierde todas las ganas de ver otra vez al buen Chimgen. Pues, al parecer, los duendes tienen un nombre especial, aunque todos se llaman Chim. También cuentan que despachan todos los quehaceres de los criados y criadas que le han cobrado afecto; cepillan los caballos y les dan a comer, almohazan los establos, friegan, mantienen limpia la cocina y hacen cuanto hay que hacer en una casa; y todo lo cumplen con mucho cuidado y también las bestias engordan y rebosan de salud. A cambio, la servidumbre tiene que mimar a los duendes y no causarles el menor daño, riéndose de ellos u olvidándose de darles de comer. Pues si una cocinera ha acogido en la casa a una de esas criaturas como su ayudante secreto, tiene que llevarle día tras día, a la misma hora y en el mismo lugar, su escudilla llena de comida o servirle otro delicioso manjar y, acto seguido, marcharse. Luego puede pasarse el día tumbado a la bartola y acostarse con las gallinas, puesto que a la madrugada encuentra todo el trabajo hecho. Pero, si alguna vez falta a su deber, olvidándose, por ejemplo, de la comida, ella misma ha de despachar de nuevo sus quehaceres y se tropieza con muchas contrariedades. Ora se quema con agua hirviendo, ora rompe las ollas y las vasijas, ora derrama la salsa, ora deja caer la comida..., de suerte que el amo o ama de la casa le reprenden y castigan infaliblemente, momentos en los que se suelen oír las risitas y carcajadas del duende. Y un duende así se queda siempre en la casa, aunque se cambie la servidumbre. Sí, ocurrió que una criada que se despedía recomendó el duende a su sucesora, pidiéndole encarecidamente que le cuidara. Mas esta no quiso; entonces llovió sobre mojado, de suerte que ella también hubo de marcharse pronto.
La siguiente narración breve tal vez figure entre los relatos más espeluznantes:
Durante muchos años una criada había tenido un invisible espíritu del hogar que se sentaba con ella junto a la lumbre, donde le había hecho sitio y charlaba con él en las largas noches del invierno. Un día la criada pidió a Heinzchen –pues así se llamaba el espíritu– que se dejara ver alguna vez tal como era de naturaleza. En un principio Heinzchen se negó, pero, a la postre, se mostró de acuerdo y dijo a la criada que bajase a la bodega, donde le vería. La criada asió una vela, bajó a la bodega y vio en un barril abierto a un niño muerto flotando en su sangre. Ahora bien, muchos años atrás la criada había dado a luz a un hijo natural, al que asesinó secretamente y ocultó en un barril.
Con todo, siendo los alemanes como son, muchas veces tratan de divertirse hasta con las cosas más terribles y las leyendas populares sobre los duendes derrochan en ocasiones buen humor. Especialmente graciosas son las historias de Hüdeken, duendecillo que en el siglo XII hizo sus travesuras en Hildesheim y del cual se habla tanto en nuestros corros de hilanderas y en nuestros relatos fantásticos. Un pasaje de una vieja crónica frecuentemente publicada nos ofrece los siguientes recuerdos de él:
Hacia el año 1132 un espíritu maligno se apareció durante largo tiempo a muchos aldeanos del obispado de Hildesheim. Tomaba la figura de un campesino y llevaba un sombrero, por lo que los labriegos le llamaban en lengua sajona Hüdeken. Ese espíritu se regocijaba con frecuentar el trato de los hombres, manifestárseles tan pronto visible como invisible, formularles preguntas o contestarlas. No ofendía a nadie sin motivo. Sin embargo, cuando alguien se burlaba de él o le insultaba, se vengaba del agravio recibido y se lo hacía pagar con las setenas. Cuando el conde Hermann von Wiesenburg dio muerte al Burchard de Luca y la tierra del primero se vio en peligro de convertirse en botín del vengador, Hüdeken despertó de su sueño al obispo Bernhard von Hildesheim y le dirigió las siguientes palabras:
—¡Levántate, cabeza de melón! El ducado de Wiesenburg está abandonado por causa de muerte y tiene las horas contadas, de suerte que te será fácil ocuparlo.
El obispo reunió raudamente a sus guerreros, invadió las tierras del duque felón y las incorporó a su diócesis con la anuencia del emperador. El espíritu siguió avisando al obispo de peligros inminentes, a menudo sin ser llamado, y muchas veces se presentaba en la cocina del palacio episcopal, donde charlaba con los cocineros y les prestaba toda suerte de servicios. Comoquiera que poco a poco habían ido familiarizándose con Hüdeken, un sollastre osó burlarse del duende cada vez que aparecía y hasta se atrevió a echarle agua sucia. El espíritu pidió al cocinero principal o maestro de cocina que prohibiera las travesuras del pilluelo, mas este contestó:
—¡Tú, que eres un espíritu, temes a un muchacho!
A lo cual replicó Hüdeken con tono amenazador:
—Puesto que no quieres castigar al muchacho, pronto te demostraré cuánto le temo.
Poco tiempo después, el muchacho que había ofendido al espíritu estaba solo en la cocina y dormía. El espíritu lo agarró sin despertarle siquiera, le estranguló, le despedazó y puso todos los trozos en las ollas que estaban en el fuego. Cuando el cocinero descubrió esa diablura, maldijo al duende y al día siguiente Hüdeken echó a perder todos los asados que estaban en la parrilla, vertiendo sobre ellos sangre de sapos y veneno. Esa venganza provocó nuevas imprecaciones del cocinero, tras las cuales el espíritu le atrajo a un falso puente encantado y le precipitó en una profunda fosa. Además, pasó las noches sobre las murallas y torreones de la ciudad, yendo diligentemente de ronda y obligando a los centinelas a no bajar la guardia. Un aldeano que tenía una mujer infiel dijo un día en broma a Hüdeken antes de salir de viaje:
—Buen amigo, te recomiendo a mi mujer; cuídala.
Apenas el aldeano se hubo alejado, la adúltera mandó venir a un amante tras otro; mas, Hüdeken no permitió que se acercara ni uno y arrojó a todos de la cama al suelo. Cuando el aldeano volvió del viaje, Hüdeken fue a su encuentro y dijo al recién llegado:
—Tu vuelta me alegra muchísimo, pues me releva del pesado servicio que me has impuesto. Con gran esfuerzo he preservado a tu mujer de faltar a la fidelidad. Pero, por favor, no me la confíes de nuevo. Prefiero guardar todos los puercos de Sajonia a cuidar de una mujer que se da muchas mañas para echarse en brazos de sus amantes.
En honor a la exactitud he de observar que el tocado de Hüdeken difiere del atuendo habitual de los duendes, que suelen vestir de gris y llevar una gorrita roja. Al menos, así es cómo se presentan en Dinamarca, donde, según cuentan, pululan hoy día. Al principio creía yo que los duendes viven en aquel país, porque su plato favorito es jalea hecha de sémola con zumo de grosella. Sin embargo, el señor Andersen, joven poeta danés, a quien tuve el placer de ver en París este verano, me aseveró que los nissen, como llaman a los duendes en Dinamarca, prefieren comer gachas con manteca. Cuando los duendes se instalan en una casa, no están dispuestos a abandonarla pronto. De todos modos, jamás llegan sin anunciarse antes y, cuando deciden establecerse en algún hogar, avisan al dueño de la manera siguiente: de noche llevan a la casa un montón de virutas de madera y echan boñiga en las lecheras. Si el dueño no arroja las virutas o si bebe con su familia la leche ensuciada, los duendes se quedarán para siempre con él, lo cual resulta a veces muy desagradable. Un pobre vecino de Jutlandia acabó estando tan de malas con la compañía de tamaño duende, que decidió abandonar su propia casa, lió los bártulos, los puso en su carro y se dirigió a la aldea próxima para establecerse allí. De camino, empero, una vez que volvió la cabeza, vio la gorrita roja del duende, que se asomaba por una vasija vacía y le decía jovialmente: «Wi flütten!» [¡Nos mudamos!].
Tal vez me haya detenido demasiado hablando sobre esos diablos menores; ha llegado el momento de que vuelva a referirme a los mayores. Sin embargo, todos esos relatos ilustran las creencias y el carácter del pueblo alemán. Esas creencias fueron igual de poderosas en los siglos pasados que la fe en la Iglesia. Cuando el sabio doctor Remigius hubo terminado su gran libro sobre la brujería, se consideró tan versado en la materia como para creer que él mismo gozaba de poderes brujescos y, hombre concienzudo que era, no faltó a su deber y se entregó a los tribunales. A raíz de su propia declaración fue quemado como brujo.
Esas atrocidades no provenían directa, sino indirectamente, de la Iglesia cristiana, pues ella había logrado invertir la antigua fe nacional germánica con tanta alevosía, que la cosmovisión panteísta de los alemanes se convirtió en pandemoníaca y las antiguas deidades del pueblo en monstruos diabólicos. Sin embargo, el hombre no abandona de buen grado lo que amaban y querían sus antepasados y en secreto se adhiere sentimentalmente a ello, aun cuando haya sido corrompido o desfigurado. Así, pues, es posible que esas tergiversadas creencias populares sean más duraderas en Alemania que el cristianismo falto de raigambre nacional. En tiempos de la Reforma se desvaneció rápidamente la fe en las leyendas católicas, pero de ningún modo la depositada en los hechiceros y en las brujas.
Lutero ya no siguió creyendo en los prodigios católicos, pero sí en las fechorías del diablo. Sus Conversaciones de sobremesa están llenas de curiosas anécdotas sobre artes satánicas, duendes y brujas. A veces, cuando se sentía agobiado, creía estar lidiando él mismo con el Tentador en persona. En el castillo de Wartburg, donde tradujo el Nuevo Testamento, el diablo le molestó tanto, que Lutero acabó arrojándole el tintero a la cabeza. Desde entonces el diablo tiene un horror tremendo a la tinta, aún más a la de imprenta. En las citadas Conversaciones de sobremesa se encuentran varias anécdotas graciosísimas sobre la astucia del diablo y no puedo por menos de referir una de ellas.
Cuenta el doctor Lutero que un día unos buenos camaradas estaban sentados en una taberna, echándose unos tragos. Había entre ellos un mozo rudo y procaz, quien había dicho que, si alguien quisiera regalarle una buena copa de vino, le vendería su alma.
Unos instantes después entró un hombre en la taberna, se sentó a su vera, bebió con él y dijo, entre otras cosas, al que se había manifestado tan temerariamente:
—Oye, ¿no dijiste antes que si alguien te diera una copa de vino, le venderías tu alma?
El mozo habló de nuevo:
—Sí, lo haré; pero hoy démonos la gran vida, bebamos, comamos y estemos alegres.
El hombre que era el diablo asintió y desapareció momentos después. Cuando el regalón estuvo finalmente beodo tras haberse pasado alegremente el día, volvió aquel hombre, el diablo y, sentándose a su vera, preguntó a los demás compañeros borrachines:
—Queridos señores, ¿qué pensáis? Cuando alguien compra un caballo, ¿no le pertenecen también la silla y la brida?
Todos se cayeron de susto. El hombre, empero, insistió:
—Vamos, hablad pronto.
Entonces ellos lo admitieron y declararon:
—Sí, también le pertenecen la silla y la brida.
Acto seguido, el diablo agarró a nuestro procaz y rudo camarada, se lo llevó atravesando el techo y nadie supo jamás adónde había ido a parar.
A pesar de que guardo el mayor respeto para con el gran maestro Martín Lutero, me parece que se equivocó de medio a medio con el carácter de Satanás. Jamás este había pensado tan desdeñosamente del cuerpo como da a entender esta anécdota. Por muchas cosas malas que se hayan contado del diablo, no se le puede tildar de espiritualista.
Pero, aún más que el talante del diablo, desconoció Lutero los del papa y la Iglesia católica. Siendo rigurosamente imparcial, debo defender al papa, a la Iglesia y al diablo contra el exagerado celo de ese hombre. A decir verdad, si se me consultase en conciencia, no podría por menos de admitir que el papa León X fue en el fondo mucho más razonable que Lutero, quien no comprendió en absoluto los fundamentos últimos de la Iglesia católica. En efecto, Lutero no se había dado cuenta de que la idea del cristianismo, la aniquilación de todo lo sensual, era demasiado opuesta a la naturaleza humana para que algún día llegara a realizarse en la vida; no había entendido que el catolicismo era una suerte de concordato entre Dios y el diablo, es decir, entre el espíritu y la materia, en virtud del cual se proclamaba teóricamente el poder exclusivo del espíritu y se ponían, a la par, las condiciones para que la materia ejerciera en la práctica todos sus derechos anulados. De ahí el prudente sistema de concesiones establecido por la Iglesia en aras de la sensualidad, aunque adoptase una forma que no dejaba de mancillar todo acto de ella y consagrar las virulentas usurpaciones del espíritu. Te permiten ceder a las tiernas inclinaciones de tu corazón y abrazar a una muchacha hermosa, pero te obligan a confesar que has cometido un vergonzoso pecado, por el cual harás penitencia. Que esa penitencia pudiera cumplirse mediante dinero era tan benéfico para la humanidad como beneficioso para la Iglesia. Por decirlo así, la Iglesia cobraba una suerte de rescate de la sangre por cada goce carnal, con lo que se estableció una tarifa para toda clase de pecados. Hubo mercaderes santos que deambulaban por la tierra, ofreciendo en nombre de la Iglesia romana indulgencias por cada pecado tasado. Uno de esos buhoneros fue Tetzel, el primero contra quien se alzó Lutero. Nuestros historiadores sostienen que esa protesta contra el tráfico de indulgencias fue un acontecimiento sin importancia y que sólo la terquedad romana llevó a Lutero, quien en principio no levantó su voz sino contra un abuso de la Iglesia, a atacar a toda la autoridad eclesiástica en su cima misma. Pero eso es un error: el tráfico de indulgencias no era un abuso, sino la consecuencia de todo el sistema eclesiástico; al atacarlo, Lutero atacó a la propia Iglesia y esta no pudo por menos de condenarle como hereje. León X, el delicado florentino, discípulo de Policiano, amigo de Rafael, filósofo griego con tiara, elegido por el cónclave quizá porque adolecía de una enfermedad a la sazón peligrosísima e imposible de contraer por la abstinencia cristiana... León de Médicis, ¡cómo debió de haber sonreído al pensar en aquel pobre, ingenuo y casto fraile, quien pensaba que el Evangelio era la Carta magna del cristianismo y esa Carta había de ser la verdad! Tal vez ni siquiera cayera en la cuenta de lo que quiso Lutero, preocupado como estaba de la construcción de la basílica de San Pedro, sufragada precisamente con el tráfico de indulgencias; así, pues, fue ni más ni menos el pecado el que procuró el dinero necesario para la construcción de esa iglesia, convertida de esta suerte en un monumento del goce sensual, como aquella pirámide que hizo levantar una ramera egipcia con el dinero obtenido de la prostitución. De esa Casa de Dios y no tanto de la catedral de Colonia podría decirse que es obra del diablo. Ese triunfo del espiritualismo, que obligaba al propio sensualismo a erigir su templo más espléndido, que sacaba precisamente del montón de concesiones hechas a la carne los medios para glorificar el espíritu; ese triunfó no se entendió en el norte alemán. Pues allí resultaba mucho más factible que bajo el ardiente cielo de Italia vivir una vida cristiana a rajatabla, sin hacer apenas concesiones al sensualismo. Nosotros, la gente del norte, somos de sangre más fría y no nos hacían falta tantas bulas de indulgencia para redimir los pecados carnales como nos había enviado con paternal preocupación León. El clima nos facilita el ejercicio de las virtudes cristianas y el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero clavó en las puertas de la iglesia agustina sus tesis contra las indulgencias, el foso de la ciudad de Wittenberg estaba probablemente helado y se podía patinar, lo cual es ciertamente un placer gélido, pero ningún pecado.
Quizá me haya servido repetidas veces de las expresiones espiritualismo y sensualismo; sin embargo, no empleo estas palabras para referirme a dos fuentes distintas de nuestro conocimiento conforme hacen los filósofos franceses, sino que las uso más bien, como se infiere sin más del sentido de mi discurso, para designar dos maneras opuestas de pensar, de las cuales una pretende glorificar el espíritu mediante la aniquilación de la materia, mientras que la otra trata de revindicar los derechos naturales de la materia frente a las usurpaciones del espíritu.
También tengo que llamar poderosamente la atención sobre los indicados comienzos de la Reforma luterana, los cuales ya revelan todo su espíritu, porque aquí, en Francia, aún reinan las viejas ideas erróneas sobre la Reforma que, difundidas por Bossuet en su Histoire des variations, siguen siendo válidas hasta para los escritores de hoy. Los franceses no comprendieron sino el lado negativo de la Reforma, sólo vieron en ella una lucha contra el catolicismo y creyeron a veces que, allende el Rin, se sostuvo la batalla por los mismos motivos que aquí, en Francia. Las causas, empero, fueron completamente distintas y hasta contrapuestas. En Alemania la lucha contra el catolicismo no fue sino una guerra desencadenada por el espiritualismo cuando se dio cuenta de que, siendo mero titular del poder, sólo reinaba de iure, mientras que el sensualismo ejercía encubiertamente el poder real y reinaba de facto... Los mercaderes de indulgencias tuvieron que partir a todo galope, las bellas concubinas de los sacerdotes fueron reemplazadas por esposas frígidas, se rompieron las atractivas imágenes de la madonna; por doquier brotó el puritanismo, enemigo encarnizado de los sentidos. La lucha que sostuvieron los franceses contra el catolicismo durante los siglos XVII y XVIII fue, por el contrario, una guerra emprendida por el sensualismo cuando vio que, a pesar de reinar de facto, sus actos eran tildados de ilegítimos y vilipendiados harto despiadadamente por el espiritualismo, el soberano de iure. Mientras que en Alemania se combatía con casta gravedad, los franceses luchaban desparpajada y picarescamente y, en vez en enzarzarse en disputas teológicas, componían alguna burlesca sátira, cuyo objeto era, en general, poner de manifiesto las contradicciones en que incurre el hombre cuando pretende ser espíritu a carta cabal. Así florecieron las más deliciosas historias de hombres devotos que sin querer sucumbieron a su naturaleza animal y se refugiaron en la hipocresía para guardar su apariencia de santidad. Ya la reina de Navarra nos pinta esos desvaríos en sus relatos. Las relaciones entre monjes y mujeres son su tema habitual y ella no sólo pretende que estallemos de risa, sino que estallen también los fundamentos del monacato. La obra que descuella en toda esa jocosa polémica por su malicia es sin disputa el Tartufo de Molière, pues esa comedia no sólo se dirige contra el jesuitismo de su época, sino también contra el propio cristianismo, más aún, contra la idea del cristianismo, contra el espiritualismo. En efecto, la turbación que finge Tartufo al contemplar los pechos desnudos de Dorina, sus palabras: «Le ciel défend, de vrai, certains contentements, mais on trouve avec lui des acomodements...».
Con todo esto, Molière no se burlaba sólo de la hipocresía vulgar, sino también de la mentira universal que surge forzosamente de la inviabilidad de la idea cristiana; con todo esto ponía en ridículo el sistema entero de concesiones que el espiritualismo se había visto obligado a establecer en aras del sensualismo. A decir verdad, los adeptos al jansenismo tenían más motivos que los jesuitas para sentirse ofendidos por las representaciones de Tartufo, y Molière seguirá siendo sin duda tan impertinente para los metodistas de ahora como lo fue para los católicos devotos de su tiempo. Pero precisamente por eso es tan grande Molière, porque, como Aristófanes y Cervantes, no se mofaba de las contingencias de la época, sino de lo eternamente irrisorio, de las flaquezas originarias de la humanidad. En este sentido, Voltaire, que no atacó sino lo efímero y superfluo, no puede igualarse con Molière.
Sin embargo, aquella burla, la volteriana en particular, ha cumplido su misión en Francia y quien tratase de continuarla obraría de un modo tan intempestivo como insensato, pues, al querer extirpar los últimos vestigios visibles del catolicismo, fácilmente podría suceder que la idea católica adoptara una forma nueva, se refugiara en un cuerpo distinto y, desprendiéndose hasta del nombre de cristianismo, nos fastidiara más latosamente con ese disfraz que en su actual figura caduca, deshecha y malmirada por todos. Sí, no deja de tener ventajas que el espiritualismo esté representado por una religión que ha perdido sus mejores fuerzas, y por un sacerdocio en franca oposición con el entusiasmo de la libertad propio de nuestra época.