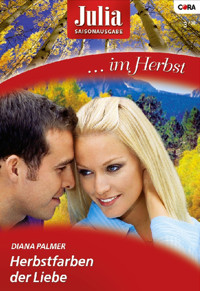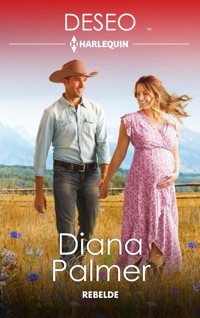4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
Entre el Amor y el Odio Duro, implacable y arrollador, Cord Romero se alimentaba del peligro que conllevaba ser un mercenario. Para él, jugarse la vida era el pan nuestro de cada día.Tras sobrevivir a la trampa mortal de su peor enemigo, el director de una multinacional que servía de tapadera a una red de trata de niños, Cord se propuso desenmascararlo.Para llevar a cabo su objetivo tendría que aunar esfuerzos con su amiga Maggie Barton. Aunque esta jugaba un papel crucial en la investigación, tenía un punto vulnerable: un trágico secreto de su pasado que ponía en peligro su relación con Cord... y la convertía en un instrumento de su mortal enemigo.Viéndose obligados a confiar el uno en el otro para sobrevivir, Cord y Maggie se iban a embarcar en una persecución letal en la que solo uno de los dos bandos podría salir vencedor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Diana Palmer. Todos los derechos reservados.
ENTRE EL AMOR Y EL ODIO, Nº 71 - septiembre 2012
Título original: Desperado
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Publicada en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin Mira es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd. y Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0830-0
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
1
El rancho de las afueras de Houston era extenso aunque irregular. Estaba circundado por una valla blanca impecable, que ocultaba otra eléctrica para retener a las reses Santa Gertrudis de Cord Romero. También había un toro, un toro especial, al que el padre de Cord, Matías Romero, uno de los toreros más famosos de España, había salvado de una lidia por su bravura excepcional, poco antes de que la muerte lo sorprendiera en Norteamérica. En cuanto Cord se hizo mayor y ganó dinero, viajó al cortijo que su tío abuelo tenía en Andalucía para organizar el traslado del viejo toro a Texas. Cord lo bautizó Hijito. Seguía siendo todo músculo, en particular en su enorme pecho, y seguía a Cord por todo el rancho como un perrito faldero.
Cuando Maggie Barton salió del taxi con la maleta, el enorme toro resopló y sacó la cabeza por encima de la valla. Maggie apenas le dedicó una mirada después de pagar al taxista. Había regresado a Houston precipitadamente desde Marruecos en un barullo de aviones perdidos, retrasos, cancelaciones de vuelos y otros obstáculos que la habían obligado a estar tres días de viaje. Cord, mercenario profesional y hermano de acogida de Maggie, se había quedado ciego. Lo más sorprendente de todo era que la había hecho llamar a través de su amigo común, Eb Scott. Maggie lo dejó todo para reunirse lo antes posible con él. Los retrasos habían sido pura agonía. Quizá, por fin, Cord se hubiera dado cuenta de que sentía algo por ella...
Con el corazón desbocado, pulsó el timbre del amplio porche delantero con su balancín, columpio y mecedoras verdes. Había tiestos de helechos y flores por todas partes.
Unos pasos bruscos y rápidos resonaron en los suelos de madera sin tratar de la casa, y Maggie frunció el ceño mientras se retiraba el pelo largo, negro y ondulado de sus consternados ojos verdes. No parecían las pisadas de Cord. Su hermano se movía con elegancia natural, con pasos largos, masculinos pero sigilosos, y lo que oía eran las pisadas cortas y desligadas de una mujer. Se quedó helada. ¿Tendría una novia de cuya existencia no había tenido noticia? ¿Habría malinterpretado la llamada de Eb Scott? Su aplomo se fue a pique.
La puerta se abrió y una rubia esbelta de ojos oscuros la miró con fijeza.
—¿Sí? —preguntó con educación.
—He venido a ver a Cord —barbotó Maggie. Empezaba a sufrir los efectos del jet lag. Ni siquiera se le ocurrió decir su nombre.
—Lo siento, pero ahora mismo no recibe visitas. Ha sufrido un accidente.
—Ya lo sé —afirmó Maggie con impaciencia, pero suavizó sus palabras con una sonrisa—. Dígale que soy Maggie. Por favor.
La joven, que debía de tener al menos diecinueve años, la miró con temor.
—Me matará si la dejo pasar. Ha dicho que no quiere ver a nadie. Lo siento mucho...
El jet lag y la irritabilidad se unieron para hacerla perder los estribos.
—Oiga, he recorrido casi cinco mil kilómetros... ¡Al diablo con todo! ¿Cord? —gritó hacia el interior de la casa—. ¿Cord?
Hubo una pausa. Después, una exclamación fría y áspera.
—¡Déjala pasar, June!
June se hizo a un lado enseguida. Maggie se inquietó al oír la aspereza de la voz grave de Cord; dejó en el porche la maleta, que June miró con curiosidad antes de cerrar la puerta.
Cord estaba de pie junto a la chimenea en el espacioso salón. Solo de verlo a Maggie se le alegraba el corazón. Era alto y delgado, aunque musculoso en su delgadez, un tigre humano que no temía nada ni a nadie en este mundo. Se ganaba la vida como soldado profesional, y pocos podían comparársele. Era apuesto, de tez cetrina y pelo azabache ligeramente ondulado. Tenía los ojos grandes, hundidos, de color castaño oscuro. Cuando Maggie entró en el salón, estaba exhibiendo un ceño borrascoso pero, salvo las señales rojas en torno a los ojos y a las mejillas, parecía el mismo de siempre. Como si pudiera verla. Lo cual era ridículo, claro. Le había estallado una bomba en la cara mientras intentaba desactivarla. Eb le había dicho a Maggie que se había quedado ciego.
Se lo quedó mirando. Aquel hombre era el amor de su vida; en su corazón nunca había dejado espacio a nadie excepto a él. La asombraba que Cord nunca se hubiera percatado de ello en los dieciocho años que sus vidas llevaban entrelazadas. Ni siquiera el matrimonio trágico y fugaz de Cord había alterado aquellos sentimientos. Al igual que él, Maggie estaba viuda... pero no lloraba la muerte de su marido como él lloraba la de Patricia.
Bajó la vista inexorablemente a su boca amplia y cincelada. ¡Qué bien recordaba sus besos en la oscuridad! Había sido una delicia estar en los brazos de Cord después de años de angustioso anhelo. Pero el placer no tardó mucho en convertirse en dolor. Cord no sabía que ella era inocente, y estaba demasiado ebrio para darse cuenta cuando ocurrió. Fue justo después de que su esposa se suicidara, la noche en que la madre de acogida de él y de Maggie murió...
—¿Cómo estás? —barbotó desde el umbral. Cord contrajo ligeramente la mandíbula, pero sonrió con frialdad.
—Hace cuatro días, me explotó una bomba en la cara. ¿Cómo diablos crees que estoy? —replicó con sarcasmo.
Menos alegrarse de verla, cualquier cosa. Adiós a sus fantasías; Cord no la necesitaba, no quería tenerla a su lado, como en los viejos tiempos. Y ella había acudido veloz como una centella. Qué risa.
—Me sorprende que incluso una bomba haya podido alterarte —comentó con su autodominio acostumbrado. Hasta sonrió—. El Hombre de Hierro repele las balas, las bombas y, sobre todo, a mí.
Cord no se inmutó.
—Te agradezco que hayas venido a verme. Y con tanta prontitud —añadió.
Maggie no entendía el comentario; daba la impresión de creer que había demorado la visita.
—Eb Scott me llamó y me dijo que estabas herido. Dijo... —vaciló, sin saber si debía revelar todo lo que Eb le había dicho. «De perdidos, al río», pensó, pero rio para camuflar sus emociones—. Dijo que querías que viniera a cuidarte. Tiene gracia, ¿eh?
—Es hilarante —afirmó Cord, muy serio.
Maggie no intentó disimular el dolor que le produjo aquel latigazo sarcástico. A fin de cuentas, Cord no podía verla.
—Así es nuestro Eb —corroboró—. Un bromista empedernido. Imagino que... ¿Cómo se llama? June. Imagino que ella ya está cuidándote —añadió con una alegría forzada.
—Así es. June me cuida. Estaba aquí cuando volví a casa —recalcó por motivos que solo él comprendía—. No necesito a nadie más. Es dulce y bondadosa, y se preocupa por mí.
—Y bonita —añadió Maggie con una sonrisa falsa.
—¿Verdad que sí? Bonita, inteligente y buena cocinera. Y además, rubia —apuntó con una voz suave y fría que desató escalofríos por la espalda de Maggie. El comentario no le extrañó; Cord sentía debilidad por las rubias. Su difunta esposa, Patricia, lo había sido. Había amado a Patricia...
Deslizó los dedos por la correa del bolso que llevaba colgado del hombro y advirtió con sorpresa lo cansada que estaba. Había vagado de aeropuerto en aeropuerto durante tres días, arrastrando la maleta, preguntándose con agonía lo grave que estaría Cord mientras hacía lo posible por volver a casa, con él... para que Cord la tratara como si se estuviera inmiscuyendo. Quizá fuera así. Eb debería haberle dicho la verdad, que Cord seguía sin quererla en su vida, ni aun estando ciego.
Le dirigió una larga mirada de angustia y encogió un hombro con desazón.
—Bueno, más claro no has podido ser —dijo en tono agradable—. Yo, desde luego, no soy rubia. Me alegro de ver que sigues en pie, aunque siento lo de tus ojos —añadió.
—¿Qué pasa con mis ojos? —preguntó con aspereza y un ceño fiero.
—Eb me dijo que te habías quedado ciego.
—«Temporalmente» ciego —la corrigió—. Ahora ya veo bastante bien, y el oftalmólogo espera que me recupere por completo.
A Maggie le dio un vuelco el corazón. ¿Podía ver? Advirtió entonces que la estaba observando y no solo mirando al vacío. La incomodaba saber que había podido vislumbrar la desolación y la preocupación en su rostro.
—¿En serio? ¡Eso es maravilloso! —exclamó, y forzó una sonrisa convincente. Empezaba a tomarle el tranquillo. Mantendría un semblante alegre en todo momento, como una escultura de pedernal. Podría alquilarla para celebraciones, aunque aquella situación no lo fuera.
—¿Verdad que sí? —afirmó Cord, pero su sonrisa no resultaba agradable.
Maggie volvió a ajustar la posición de la correa del bolso; le daba vergüenza haberse precipitado a volver a Houston. Se había quedado sin trabajo, no tenía dónde vivir y solo sus ahorros para mantenerse hasta encontrar un empleo. Nunca aprendía.
—Gracias por venir —dijo Cord con expresión hostil y tono apenas cortés—. Siento que tengas que irte tan pronto —añadió—. Te acompañaré hasta la puerta.
Maggie enarcó la ceja y lo miró con sarcasmo.
—No hace falta que me eches a patadas —dijo—; ya he captado el mensaje. No soy bienvenida. Perfecto. Me iré tan deprisa que patinaré por el pasillo.
—Siempre tan bromista —la acusó con frialdad.
—Es mejor que llorar —repuso Maggie en tono agradable—. Iré a que me vea un psiquiatra. ¡No sé por qué me he molestado en venir!
—Yo tampoco —corroboró él con suave veneno—. Tarde, mal y nunca.
Era un comentario enigmático, pero Maggie estaba demasiado furiosa para interrogarlo.
—No hace falta que te extiendas en indirectas; ya me voy —lo tranquilizó—. De hecho, solo será cuestión de unas cuantas entrevistas más y lo arreglaré todo para que no tengas que volverme a ver.
—Eso sería un placer —repuso Cord con mordacidad. Seguía mirándola con enojo—. Organizaré una fiesta.
Estaba cargando las tintas, como si estuviera furioso con ella por alguna razón. Quizá su presencia bastara para enfurecerlo; no era ninguna novedad.
Maggie se limitó a reír; llevaba años perfeccionando su camuflaje emocional. Resultaba peligroso bajar la guardia con Cord; no tenía el menor escrúpulo para hundir el cuchillo. Eran viejos adversarios.
—No espero una invitación —le dijo con complacencia—. ¿No has pensado en jubilarte pronto, ahora que todavía tienes la cabeza sobre los hombros?
Maggie le dirigió una última larga mirada, convencida de que sería la última vez que vería su hermoso rostro. Había leído que era un castigo divino atisbar el paraíso para luego ser arrojado de nuevo al mundo terrenal. Eso le pasaba a Maggie, que había conocido el placer absoluto de la pasión de Cord solo en una ocasión. A pesar del dolor y la vergüenza, y de la furia consiguiente de Cord, nunca había podido olvidar la maravilla de sentir sus labios sobre la piel por primera vez. Le dolía sentir el rechazo de Cord en aquellos momentos, y tenía que disimular. No era fácil.
—Gracias por preocuparte por mí —se burló él.
—Ah, cuando quieras —repuso Maggie en tono alegre—. Pero la próxima vez que metas las narices en una bomba y necesites cuidados, llámame tú en persona. Y puedes decirle a Eb que tiene un pésimo sentido del humor.
—Díselo tú misma —le espetó—. Estuvisteis prometidos, ¿no?
«Solo porque no podía tenerte a ti», pensó Maggie, «y tu matrimonio me estaba matando». Pero no dijo nada más. Sonrió con despreocupación, arrancó la mirada de él, giró limpiamente sobre sus talones y echó a andar hacia la puerta. Acababa de traspasar el umbral cuando Cord la llamó a regañadientes, con voz ronca.
—¡Maggie!
No vaciló ni siquiera un segundo. Ella también estaba furiosa: por haber recorrido cinco mil kilómetros en vano, por haber sido lo bastante estúpida para querer a un hombre que nunca la había correspondido, por haber creído a Eb Scott cuando le dijo que Cord quería verla.
June estaba en el pasillo con el ceño fruncido. El ceño se intensificó cuando vio el rostro de Maggie y el dolor que ella intentaba ocultar con valentía.
—¿Se encuentra bien? —preguntó en un rápido susurro.
Maggie era incapaz de hablar en aquellos momentos. June era el nuevo amor de Cord, y Maggie no soportaba tener que mirarla. Se limitó a asentir con brusquedad.
—Gracias —masculló sin detenerse.
Salió por la puerta principal y la cerró. A pesar de haberla llamado, Cord no había salido tras ella. Tal vez hubiera sentido unos remordimientos fugaces por haber sido tan grosero. Tenía un sentido de la hospitalidad muy arraigado, pero sabía por experiencias pasadas que a Cord no le remordía mucho la conciencia. Mientras tanto, solo pensaba en sacarle los ojos a Eb Scott. Estaba felizmente casado, y Maggie sabía que no la había llamado con malicia, pero le había creado una angustia inenarrable al hablarle del accidente de Cord. ¿Por qué se habría puesto en contacto con ella?
Permaneció de pie en el porche delantero, tratando de sobreponerse. Houston estaba a unos treinta kilómetros de distancia, y había despachado al taxista porque pensó que se quedaría en el rancho cuidando a Cord. ¡Qué ingenua!
Miró hacia la autovía. En fin, como decían, caminar era un ejercicio excelente. Se alegraba de haberse puesto zapatillas en lugar de tacones con su bonito conjunto gris de chaqueta y pantalón. Podría meditar en su estupidez durante el paseo a Houston; Cord ni siquiera se había dignado a ofrecerse a llevarla en coche.
Arrastró la maleta por los peldaños y echó a andar por la senda de entrada con creciente regocijo por lo absurda que era su situación. Bajó la vista a la maleta con soporte de ruedas con una sonrisa caprichosa.
—Ni siquiera tengo un caballo sobre el que perderme en el horizonte. Bueno, estamos solas tú y yo, vieja amiga —dijo, y dio una palmada a la maleta—. ¡Andando!
En el salón, Cord Romero seguía de pie junto a la chimenea, paralizado de ira. June se asomó, consternada.
—Parecía preocupada por usted —empezó a decir.
—Claro —exclamó con una fría carcajada—. Estamos a veinte minutos de Houston y no ha podido venir antes. ¡Menuda preocupación!
—Pero si tenía una... —intentó decir June, dispuesta a hablarle de la maleta que Maggie había dejado en el porche. Pero Cord la interrumpió alzando una mano.
—No sigas —le ordenó con firmeza—. No quiero oír ni una palabra más sobre ella. Tráeme una taza de café, ¿quieres? Después, dile a Red Davis que venga.
—Sí, señor —dijo June.
—Y dile a tu padre que quiero verlo cuando haya terminado de supervisar el cargamento de esas reses que hemos escogido —añadió, porque el padre de June era el capataz.
—Sí, señor —repitió la muchacha, y se fue.
Cord maldijo entre dientes. Hacía semanas que no veía a Maggie; era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Hasta se había pasado por su apartamento una vez, aunque ella no se había dignado a abrir la puerta pese a su insistencia. Tampoco contestaba al teléfono. No quería reconocer que la había echado de menos, ni que le abrasaba el alma que hubiese esperado cuatro días a interesarse por su salud.
Sus vidas llevaban entrelazadas desde que él tenía dieciséis años y ella ocho, cuando la señora Amy Barton, una mujer de mundo cuya hermana trabajaba en el centro de acogida para menores, los acogió en su casa. Los padres de Cord habían muerto en un incendio durante sus vacaciones en Houston. A Maggie la había abandonado su familia más o menos por la misma fecha, y los dos se encontraban en el centro de menores. La señora Barton, una mujer sin hijos y solitaria, tuvo el impulso de hacer de madre de acogida para las dos criaturas. Con el tiempo, adoptó a Maggie.
Cord se metió en líos con la ley a los dieciocho años, y Maggie fue su roca. A los diez años, era tan madura con sus consejos y lealtad hacia él que la señora Barton se reía a pesar de lo que sufría por la situación difícil en la que se encontraba Cord. Maggie sentía un fiero instinto protector hacia su hermano de acogida. Cord recordaba cómo le apretó la mano cuando lo llamaron a declarar ante el juez, y sus susurros de que todo saldría bien. Maggie siempre había cuidado de él. Cuando su esposa, Patricia, se suicidó, Maggie permaneció a su lado durante la investigación y el funeral. Cuando la señora Barton murió, Maggie le ofreció amoroso consuelo, y él la recompensó con dolor...
Le resultaba insufrible pensar en aquella noche; era uno de los peores recuerdos de su vida. Miró por la ventana hacia el pasto en el que vagaba su enorme toro Hijito e hizo una mueca al evocar el semblante de Maggie hacía escasos minutos. La vida de su hermana de acogida tampoco había sido un camino de rosas. Cord no sabía nada sobre su infancia, ni por qué la habían apartado de su padrastro. La señora Barton se había negado a hablar del tema, y Maggie había rehuido la pregunta desde que la conocía.
Inexplicablemente, Maggie se casó menos de un mes después de la muerte de la señora Barton con un hombre que apenas conocía. No fue una relación dichosa. Su marido, un banquero acaudalado, le sacaba veinte años y estaba divorciado. Cord recordaba haber oído que ella había sufrido un accidente doméstico y que su marido había muerto en un accidente de tráfico cuando ella todavía se estaba restableciendo.
Cord regresó de África al enterarse, solo para ocuparse de ella. Maggie estaba en casa, demasiado enferma para asistir al funeral de su marido por motivos que nadie le explicó. No quiso saber nada de él. Se negó a hablarle, a mirarlo siquiera. Le dolió, porque conocía la razón. La noche en que la señora Barton murió, se acostó con Maggie. Había estado bebiendo; fue una de las dos únicas ocasiones en su vida en que se había emborrachado, y la había lastimado. Por increíble que pareciera, Maggie era virgen. No recordaba gran cosa de lo ocurrido, solo lágrimas y sollozos violentos, y la perplejidad que él había sentido al comprender que no era la mujer experimentada por quien la había tomado. La ira que sintió hacia sí mismo se tradujo en duras acusaciones contra Maggie por lo ocurrido. Incluso a través de la niebla del tiempo, todavía veía sus lágrimas de angustia, el cuerpo trémulo envuelto en la sábana mientras él se cernía sobre ella, desnudo y poderoso, descargando su rabia.
Desde entonces, solo se habían visto en contadas ocasiones, y la incomodidad de Maggie en presencia de él era obvia. Cuando enviudó, recuperó su apellido de soltera, se entregó a su trabajo como vicepresidenta de una firma de inversiones y rehuyó a Cord por completo. Debería haberlo complacido; él la había rehuido durante años antes de la muerte de Amy Barton. No sabía por qué se había casado con Patricia en un vano intento de cortar de raíz la inexplicable obsesión que sentía por Maggie; había hecho lo posible durante años para que ella no se acercara demasiado a él.
Cord había querido a su bonita madre norteamericana y adorado a su padre español. El final trágico de ambos en un incendio del que él había salido indemne lo marcó a una temprana edad: conocía el peligro que conllevaba el amor y que desembocaba en la agonía de la pérdida. El suicidio de Patricia intensificó su dolor, y el fallecimiento de la señora Barton fue la gota que desbordó el vaso. Le arrebataban todo lo que amaba, todos sus seres queridos. Era más fácil, mucho más fácil, dejar de albergar sentimientos profundos.
Su trabajo en la comisaría de policía de Houston, interrumpido por el servicio militar en la Operación Tormenta del Desierto, lo aficionó al peligro y lo condujo al FBI. Tras el suicidio de Patricia, del que se sentía culpable por razones que no había compartido con ningún otro ser vivo, empezó a trabajar como mercenario profesional. Estaba especializado en explosivos, y era eficiente en su trabajo. O lo había sido, hasta que se había dejado arrastrar a la trampa que le había tendido un viejo adversario de Miami. Su instinto lo había salvado de una muerte segura. Maggie no lo sabía, y él no tenía motivos para contárselo. Era evidente que no la preocupaba su salud, ya que se presentaba en el rancho con tanto retraso. Cord sabía que su adversario intentaría acabar con él otra vez, pero no pensaba dejarse sorprender en aquella ocasión.
Se apartó de la ventana con un suspiro y lamentó profundamente el trato tan grosero que había dirigido a Maggie. Él era el único responsable del desagrado y la indiferencia que despertaba en ella. De haber albergado un poco de afecto hacia él, no habría esperado tanto a visitarlo; habría estado desesperada por verlo. Se rio de su propia idiotez. La había hecho sufrir, la había tratado con frialdad y la había apartado de su vida siempre que había podido a lo largo de los años y, de pronto, estaba resentido porque no la preocupara mucho que lo hubieran herido. Solo estaba recogiendo la cosecha de sus malos tratos; la culpa no era de Maggie.
En un instante de vulnerabilidad, la había llamado por su nombre mientras intentaba hallar las palabras adecuadas para disculparse, pero su orgullo le había impedido salir tras ella. Maggie se había ido y, seguramente, nunca volvería. Él se lo había buscado.
Maggie se encontraba a medio camino entre la casa y la carretera principal, caminando entre pulcras vallas blancas, cuando el ruido de una camioneta que se acercaba veloz por detrás la hizo apartarse del asfalto. Pero en lugar de pasar de largo, la camioneta se detuvo y la puerta del pasajero se abrió. Red Davis, uno de los capataces del rancho de Cord, se inclinó hacia delante con el sombrero de paja bien calado sobre su pelo rojo y ojos azules. Sonrió.
—Hace demasiado calor para arrastrar una maleta hasta Houston. Sube —le dijo—. Te llevaré.
Maggie rio entre dientes; aquel acto de bondad inesperado la había conmovido. Vaciló unos instantes.
—No te enviará Cord, ¿verdad? —preguntó con aspereza. De ser así, no pondría el pie en aquella camioneta de seis ruedas y doble cabina.
—No —contestó—. No sabía que traías equipaje, y yo no se lo diría aunque me torturara —juró llevándose una mano al corazón, y con un brillo travieso en la mirada. Maggie rio.
—Entonces, gracias —colocó la maleta en el asiento de atrás y se sentó en la cabina al lado de Davis. Se ajustó el cinturón de seguridad.
—Deduzco que no has venido de la ciudad —indagó el capataz cuando la camioneta volvía a rugir camino abajo.
—Déjalo estar, Red. No importa.
—Has venido con una maleta —insistió—. ¿Por qué?
—Eres un pelma, Davis.
—No puedo evitarlo —sonrió—. Vamos, Maggie. Dile al tío Red por qué has aparecido con ese baúl sobre ruedas.
—Está bien, vengo de Marruecos —reconoció por fin—. Directamente de Marruecos, a decir verdad, a pesar de los retrasos y las anulaciones de vuelos. Hace treinta y seis horas que no duermo. Esperaba encontrarlo ciego e indefenso —rio—. Debí imaginármelo. Arremetió contra mí en cuanto puse el pie en la casa y me echó a patadas —movió la cabeza—. Como en los viejos tiempos. Hay cosas que no cambian nunca. Verme lo saca de quicio.
—¿Qué hacías en Marruecos? —preguntó el capataz, perplejo.
—Disfrutar de unas vacaciones antes de incorporarme a mi nuevo empleo —confesó—. Ahora será mi mejor amiga quien ocupe mi puesto. Así que aquí me tienes, con todas mis posesiones mundanas en una maleta, sin un lugar en el que vivir, ni trabajo... nada —suspiró y reclinó la cabeza en el respaldo de cuero con los ojos cerrados—. Ya debería haber escarmentado, ¿no crees?
A Red Davis no le pasó desapercibida la velada referencia a su hermano de acogida. Él no tenía una relación estrecha con Cord Romero, pero reconocía el amor no correspondido cuando lo veía. Le daba pena aquella mujer fuerte y bonita que se encontraba en apuros, y se preguntó por qué su jefe no se percataba de su interés por él. La trataba con supina indiferencia, al menos, desde que Davis trabajaba para él.
—Además —añadió en un tono que la delataba más de lo que imaginaba—, ahora tiene a June para que lo cuide, ¿no?
Davis le lanzó una mirada extraña.
—No como tú piensas —le informó. Maggie se puso alerta al instante.
—¿Cómo dices?
—June es la hija de Darren Travis —le explicó—. Es el encargado del ganado, cuida de las reses Santa Gertrudis. June está haciendo de gobernanta y cocinera temporalmente, hasta que Cord encuentre una sustituta para la mujer que gobernaba antes la casa, y que se ha vuelto a casar. Además, June está enamorada de un policía de Houston, y viceversa. Cord le da miedo. Le pasa a la mayoría. No es el jefe más agradable del mundo, y sus cambios de humor son impredecibles.
Maggie estaba muy confundida.
—Pero si me dijo... —bajó la voz—. Insinuó que June y él estaban juntos.
Davis rio entre dientes.
—June suele utilizar a su padre de intermediario para hacerle llegar sus peticiones a Cord; cree que es el terror en persona. Me dijo una vez que dudaba que existiera una mujer lo bastante valiente para plantarle cara. La sorprendía que hubiera estado casado.
—Nos sorprendió a todos, en su día —recordó Maggie a regañadientes. Su matrimonio la hirió terriblemente. Fue un noviazgo fugaz. Maggie deseó morir cuando lo vio entrar por la puerta con Patricia. Su madre de acogida, Amy Barton, se quedó igual de perpleja. Nadie tomaba a Cord por un hombre de familia.
—Hace años que no se le ve con ninguna mujer —dijo Davis en tono pensativo—. Sale de vez en cuando, pero nunca trae a nadie a casa, y nunca regresa muy tarde. Tiene gracia; es un hombre bien parecido de treinta y pocos años, rico, y de profesión arriesgada. Las mujeres tendrían que estar peleándose por él, pero vive como un recluso.
—Seguramente a causa de su profesión. Sabe que cada misión podría ser la última. Supongo que no se lo desea a ninguna mujer.
—Pero el peligro os atrae, ¿verdad?
—A mí, no —mintió con un bostezo—. Preferiría casarme con el empleado de una hamburguesería que con un especialista en explosivos. Entre hamburguesas y patatas fritas, no hay peligro de salir volando —añadió en tono jocoso, haciendo reír a Davis.
Maggie y Eb Scott habían estado prometidos fugazmente poco después de la boda de Cord y Patricia. Pensándolo bien, solo había sido un compromiso entre amigos, un intento fútil por parte de ella de olvidarse de Cord. No había existido atracción física entre Eb y ella; Cord había dado por hecho que se acostaban, de ahí su patente horror al descubrir la inocencia de Maggie años más tarde, la noche en que la señora Barton murió. Pero Maggie nunca había podido pensar de forma íntima en ningún hombre salvo Cord... al menos, hasta que compartieron la intimidad. Sus recuerdos más temibles y lejanos de la sexualidad se habían mezclado con otros de incomodidad y vergüenza. ¿Por qué, Señor, por qué no podía quitarse a Cord de la cabeza, del corazón?
—Hace mucho que conoces a Cord, ¿verdad? —reflexionó Red.
—Desde que yo tenía ocho años y él dieciséis —murmuró con voz somnolienta, mecida por el balanceo de la camioneta—. Eso de que los hermanos están siempre como el perro y el gato se aproxima bastante a la realidad, ¿sabes? —murmuró—. Aunque seamos hermanos de acogida.
—¿En serio? —dijo Davis, casi para sus adentros.
—En serio —Maggie bostezó y el siguiente comentario de Red no llegó a sus oídos. Se sumergió en el breve olvido del sueño.
No era un trayecto largo, pero cuando Davis la zarandeó y se despertó, tuvo la sensación de que acababan de salir del rancho. Maggie abrió los ojos y advirtió que estaban en las afueras de Houston.
—Perdona que te haya despertado, pero ya hemos llegado. ¿Dónde quieres que te deje? —preguntó Davis con suavidad.
—En un hotel bueno, bonito y barato —murmuró Maggie con ironía—. Tendré que mantenerme de mis ahorros hasta que consiga otro trabajo, y no dan para mucho.
—Debiste decírselo —la regañó Red con una mueca.
—¡Ni hablar! —deslizó las uñas pintadas de rosa sobre su bolso blanco—. No soy su responsabilidad; solo quería ayudarlo. Tiene gracia, ¿no? Cord no necesita a nadie; nunca ha necesitado a nadie —desvió la mirada hacia la ventanilla. No era una llorona, sino una mujer fuerte, independiente y enérgica. Los golpes de la vida la habían curtido, pero estaba cansada, somnolienta, y el frío rechazo de Cord la había afectado mucho. Se sentía momentáneamente débil y no quería que Davis se diera cuenta.
—No está bien —masculló Davis con enojo—. No está bien que te haya dejado marchar sin ni siquiera saber si tenías un medio de volver a la ciudad.
—Ni se te ocurra mencionarle la maleta ni el viaje —declaró Maggie con impaciencia al ver su semblante—. ¡Ni se te ocurra, Red!
—No le diré lo de la maleta —accedió cruzando mentalmente los dedos—. Hay un buen hotel en el centro de la ciudad en el que se aloja mi madre cuando viene a verme. No es caro —añadió—. Te gustará.
—Está bien —asintió Maggie—. Servirá. Creo que podría dormir durante toda una semana.
—No lo dudo.
—Mañana, compraré el periódico y buscaré trabajo —volvió a bostezar—. Mañana será otro día.
—Siento que este haya sido tan duro —le dijo Davis mientras detenía la camioneta frente a un hotel agradable pero anodino del centro de la ciudad.
—Últimamente, siempre lo son —murmuró Maggie con una sonrisa—. La vida es una prueba de fuego, ¿lo sabías? Una carrera de obstáculos. Si sobrevives, te dan alas y puedes volar por ahí, sintiendo lástima de los vivos.
—¿Eso crees?
—Claro. Cuando pienso en Cord, deseo reencarnarme en un tocón para hacer que se tropiece dos veces al día —comentó con ironía. Se volvió hacia él—. Gracias por traerme, Red. Muchas gracias. Habría sido un paseo muy largo.
—De nada.
Rodeó la camioneta y le sacó la maleta. Maggie entró en el hotel arrastrándola. Se registró, subió a su habitación, cerró la puerta con llave, se quitó el traje, se puso el pijama y se dejó caer sobre la cama. Borró el hermoso rostro de Cord de su mente y cerró los ojos. Segundos más tarde, estaba dormida.
2
Después de pasarse casi toda la noche en vela, Cord se sentó en la cocina a desayunar. El día anterior había repasado los últimos datos sobre el ganado con el padre de June, y estaba satisfecho con el programa de crianza y las cifras de venta. Por la noche, telefoneó al barracón para tratar con Red Davis de un problema del sistema de irrigación, ya que Red era el encargado de los materiales y equipos del rancho, pero el vaquero que contestó a su llamada dijo que Davis había salido con una chica, como siempre. Cord se preguntó cómo un hombre tan bocazas y presuntuoso podía atraer a tantas mujeres. Su vida social estaba muerta, en comparación. Pero se avenía a sus necesidades, pensó. No tenía tiempo para mujeres.
La puerta de atrás se abrió justo cuando masticaba el último bocado de tostada con huevos revueltos, y Davis entró bostezando. Llevaba el sombrero bien calado y estaba fresco como una lechuga con unos vaqueros azules limpios y una camisa a cuadros de mangas cortas. Tenía veintisiete años, varios menos que Cord pero, a veces, parecía mucho más joven. Jamás pasaría los malos tragos que él había vivido a lo largo de sus treinta y cuatro años. ¿No decían que no era la edad, sino el kilometraje lo que envejecía a las personas? «Si yo fuera un coche usado», pensó, «estaría en el desguace».
—Me han dicho que anoche preguntó por mí, jefe —dijo Davis enseguida, y sacó una silla de la mesa para sentarse a horcajadas sobre ella—. Lo siento, había salido con una chica.
—Siempre estás saliendo con chicas —murmuró Cord mientras sorbía café. Davis sonrió con picardía.
—Hay que estar a la que salta. Algún día, estaré viejo y decrépito como usted.
—¡Y yo que estaba pensando en subirte el sueldo! —exclamó Cord con sarcasmo.
—Prefiero que me sobren las chicas, no el dinero —dijo Davis, y volvió a sonreír de oreja a oreja.
—Olvídalo. Volvemos a tener problemas con ese sistema de irrigación. Quiero que llames al técnico y le digas que esta vez quiero que lo arregle de verdad, que le cambie las piezas que hagan falta en lugar de sujetarlas con celo y alambre.
—Eso le dije la última vez.
—Entonces, llama al servicio de atención al cliente y diles que envíen a otro técnico. El sistema está en garantía —añadió—. Si no pueden arreglarlo, no deberían venderlo. Quiero que esté listo para mañana, ¿entendido?
—Entendido, jefe. Haré lo que pueda —pero no se levantó. Se quedó mirando a Cord, vacilando.
—¿Te preocupa alguna cosa? —preguntó Cord sin preámbulos. Davis hizo un dibujo con el dedo en el respaldo de la silla de madera en la que estaba sentado.
—Sí, una cosa. Prometí no decirlo, pero creo que debería saberlo.
—¿Qué es lo que debería saber? —preguntó Cord en tono distraído mientras apuraba el café.
—La señorita Barton traía una maleta —declaró, y reparó en la repentina atención que le prestaba su jefe—. Vino directamente desde el aeropuerto. Se encontraba en Marruecos. Me dijo que tardó tres días en volver aquí. Apenas se tenía en pie.
Al recordar el trato frío que le había dispensado, Cord se quedó atónito.
—¿Que estaba en Marruecos? ¿Qué diablos hacía allí? —estalló.
—Al parecer, había aceptado un trabajo en el extranjero. Había aprovechado a irse de vacaciones con una amiga unos días antes. Vino en cuanto tuvo noticia de su accidente —la mirada del joven se tornó acusadora—. Regresaba a Houston a pie, arrastrando la maleta, cuando yo salía con la camioneta. La llevé a la ciudad.
Cord sintió el ácido en la boca del estómago. La expresión que afloró en sus rasgos disipó la indignación de los ojos de Davis.
—¿Adónde la llevaste? —preguntó Cord en tono contenido y sin mirar a los ojos a su empleado.
—Al hotel Estrella Solitaria, del centro de la ciudad.
—Gracias, Davis —dijo con aspereza.
—De nada. Me pondré manos a la obra con ese sistema de irrigación —añadió mientras se ponía en pie. Cord ni siquiera lo vio salir; estaba reviviendo los dolorosos minutos de conversación con Maggie. Había dado por sentado que le importaba un comino su salud cuando, en realidad, había recorrido medio mundo aprisa y corriendo solo para verlo. Había sacado unas conclusiones erróneas y la había puesto de patitas en la calle. Debía de estar dolida y furiosa, y volvería a marcharse; quizá a algún lugar remoto en el que ni siquiera él podría encontrarla. Aquello dolía.
Enterró el rostro entre las manos con un gemido. Conocer la verdad no resolvía el problema, solo complicaba las cosas. Se preguntó si no sería más bondadoso dejarla marchar, dejar que pensara que no significaba nada para él, que mantenía una relación íntima con June. Pero se sentía extrañamente reacio a hacer eso. Lo avergonzaba pensar que Maggie hubiera sacrificado su trabajo por él.
Solo podía hacer una cosa. Debía buscarla y reconocer su error. Después, si Maggie se iba, al menos, no se despedirían con los puños en alto.