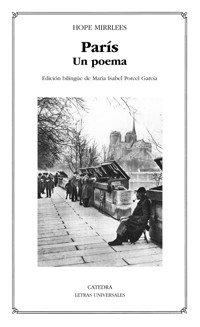Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perla Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
«Hope Mirrlees se ha aventurado en el reino de George MacDonald, de C. S. Lewis y de Jorge Luis Borges: ha construido algo brillante e imaginativo que sin duda amerita estar a la par de Morris, Dunsany y otros maestros de la fantasía moderna». Lin Carter Entrebrumas es una próspera ciudad mercantil de apariencia medieval gobernada por Nathaniel Chanticleer, un burgués respetable. En su día, sus habitantes, amantes del orden y del trabajo, decidieron separarse del Reino de las Hadas. Sin embargo, un buen día llega de contrabando fruta de las hadas, un manjar prohibido que provoca en aquellos que lo comen un acceso de alegría y creatividad, lo cual trastoca el orden establecido y obliga a sus habitantes a sumergirse en una aventura que cambiará para siempre el curso de su vida. «Uno de los antecedentes de Tolkien y Lewis, Entrebrumas no sólo es un maravilloso relato sobre la convivencia de lo cotidiano y lo extraordinario, sino también una reflexión sobre la relación entre el arte y la vida». Publishers Weekly «La escritura de Mirrlees se mueve entre el humor, el vitalismo poético y la auténtica perversidad». The Encyclopedia of Fantasy «Una tragicomedia shakesperiana, un asesinato misterioso, una alegoría polifacética y una historia fantástica». Mary Gentle «Lo que tenemos aquí es la más rara de las criaturas: la novela fantástica de las ideas». Michael Swanwick
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Entrebrumas
Título original: Lud-in-the-Mist
D. R. © 1926, Hope Mirrlees
D. R. © 1979, Lin Carter, por el prólogo
D. R. © 2005, Emilio Mayorga, por la traducción
D. R. © 2025, Ariadna Molinari Tato, por la traducción del prólogo
Ilustración de portada: Gabriel Pacheco
Primera edición: abril de 2025
D. R. © 2025, de la presente edición en castellano para todo el mundo:
Perla Ediciones ®, S. A. de C. V.
Venecia 84-504, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02080, Ciudad de México
www.perlaediciones.com / [email protected]
@perlaediciones
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
ISBN: 978-607-264-004-7
ÍNDICE
~
Prólogo: Las manzanas doradas del oeste, por Lin Carter
Maese Nathaniel ChanticleerEl duque que se tomaba a risa su trono y otras tradiciones de DorimareEl principio de los problemasEndymion Leer pone en tratamiento a RanulphRanulph marcha a la granja de la viuda GibbertyEl viento sopla sobre los retoños CrabappleMaese Ambrose Honeysuckle caza un ganso bravo y tiene una visiónEndymion Leer parece asustado, y una brecha se abre en una vieja amistadEl pánico y el Pueblo SilenciosoLa canción de HempieUn antídoto más poderoso que la razónDama Marigold escucha el repiqueteo de un pájaro carpinteroLo que maese Nathaniel y maese Ambrose hallaron en el ayuntamientoMuerto ante los ojos de la ley«¡Jo, jo, jo!»El juicio de la viuda GibbertyEl mundo-bajo-la-leyLa señora Ivy PeppercornLas bayas de la muerte misericordiosaA cuidar de las vacasEl viejo cabrero¿Quién es Portunus?La estufa de carbón que venía del norte y los cuentos de los muertosPoniéndole el cascabel al gatoLa ley acecha y saltaNi árboles ni hombresLa feria de la Marca Élfica¡Por el sol, la luna, las estrellas y las manzanas doradas del oeste!Hazel recibe un mensaje. Y dama Marigold, una golondrinaMaese Ambrose mantiene su juramentoEl iniciadoConclusiónEn memoria de mi padre
PRÓLOGO:
LAS MANZANAS DORADAS DEL OESTE
~
SON MÚLTIPLES LOS PORTENTOSOS REINOS sombríos que yacen, en las espléndidas palabras de Lord Dunsany, «más allá de los campos que conocemos». Quienes conozcan la obra de este autor habrán explorado ya las mágicas tierras entre Netznegon y Manchurai, entre las Tierras Altas y Utterbol, entre Erl y el País de los Elfos, entre Poictesme y los reinos fantásticos. Y aquí, en las páginas de esta novelita, encontramos otra aventura que comienza en la orilla más remota del mundo y se lanza más allá de las tierras de los hombres, hacia las profundidades del estrellado Reino de las Hadas…
Hope Mirrlees era una talentosa novelista inglesa, autora de obras como The Counterplot y Madeleine, que además disfrutó de un breve periodo de popularidad en los años veinte del siglo pasado antes de que su obra se perdiera en el limbo literario que le espera a la mayoría de los novelistas menores. Jamás escribió algo que se pareciera remotamente a un «éxito de ventas», en el sentido más literal del término. Ningún crítico importante o influyente la puso en el radar de los lectores comunes, como lo hizo Andrew Lang con H. Rider Haggard o como lo hicieron W. H. Auden y C. S. Lewis con El señor de los anillos. Hoy en día, sus novelas han sido olvidadas, y sería inútil buscar referencias a ella en los diccionarios biográficos de escritores del siglo XX.
Sin embargo, en 1926, Mirrlees publicó una novela titulada Entrebrumas que posee cierta magia inusual, un cierto dejo de genialidad que, a lo largo de los años, ha provocado continuamente que uno de cada mil lectores tenga la capacidad de saborear el encanto único de esta obra. Ellos son quienes han impedido que Entrebrumas perezca. Alguien, en algún lugar, sigue leyéndola y manteniéndola viva.
Algunos libros tienen cierta cualidad que los hace persistir. Lo tiene Viaje a Arcturus, la extraordinaria novela de David Lindsay, al igual que El reino de la noche, de William Hope Hodgson, y Vathek, de William Beckford. Estos libros no necesitan la fama propia de los bestsellers ni los halagos de un gran crítico ni el poder del nombre de un autor famoso. Año con año, perviven en los oídos de un puñado de lectores hasta que caen en manos de alguien que decide volver a editarlos.
Para ser sincero, nunca había oído hablar de Hope Mirrlees ni de Entrebrumas, a pesar de ser conocedor y coleccionista de obras de fantasía durante décadas. Así de oscura es esta novela. Sin embargo, cuando se dio a conocer en el mundo de la fantasía que me habían pedido que editara la serie especializada en el género de Ballantine Books, un lector devoto de Entrebrumas me escribió y trajo la novela a mi atención. Ese lector era Paul Spencer, de Oradell, Nueva Jersey, quien, al igual que yo, era miembro de la James Branch Cabell Society.
Cuando recién me la recomendó, reaccioné con suspicacia. Era un libro desconocido de una autora completamente olvidada, y las otras obras elegidas para esa serie eran libros muy famosos y conocidos por el público amante de la fantasía. Sin embargo, el señor Spencer tuvo la gentileza de prestarme su copia de Entrebrumas y, al asomarme a la primera página, me encontré con lo siguiente:
El Estado libre de Dorimare era un país muy pequeño. Sin embargo, al limitar al sur con el mar y al norte y el este con las montañas, y al constituir su centro una fértil llanura regada por dos ríos, dentro de sus fronteras podía apreciarse una notable variedad de paisajes y vegetación. Hacia el oeste, en un contraste sorprendente con la sobriedad pastoril de la llanura central, el aspecto del país se transformaba si no en tropical, sí al menos en visiblemente exótico. Quizá tampoco de esto había por qué maravillarse, pues más allá de las colinas del Confín (la frontera occidental de Dorimare) se extendía el Reino de las Hadas…
Había leído hasta ahí cuando empecé a experimentar una alegre sensación familiar. Cuando llegué al final de la primera página de Entrebrumas, me sentí profundamente agradecido con Paul Spencer, pues me había llevado a hacer un auténtico descubrimiento al sumergirme en una fantasía tan brillante.
Con una simpleza engañosa, Entrebrumas comienza mostrándonos el mundo de los apacibles, trabajadores y honestos burgueses, pueblerinos y granjeros rústicos de Dorimare. Son gente mundana y de buen corazón, pero carentes del fuego de la magia y la poesía; viven en una tierra cálida y cómoda, en poblados pulcros y granjitas ordenadas, una tierra no muy distinta a la bucólica Comarca de El Hobbit de J. R. R. Tolkien.
Al oeste de su guarecido país se encuentra el sombrío mundo estrellado del Reino de las Hadas. Los campesinos, mercaderes y pobladores sobrios de Dorimare rehúyen cualquier mención de ese salvaje reino mágico y se estremecen ante el más mínimo guiño de intercambio comercial con esa tierra cuestionable, además de que persiguen y expulsan a cualquiera que se mancille con el intoxicante asombro onírico de las hadas. No obstante, viven en una temible proximidad con las sombrías colinas. Y Mirrlees esboza una habilidosa parábola aquí. La gente de Dorimare es prosística, mundana, terrenal. Lo suyo es el negocio, la respetabilidad, el compromiso con las nimias inquietudes de la vida cotidiana. Sin embargo, al oeste está el reino de la locura, de los sueños, de la poesía y la magia. La gente de Dorimare está viva a medias, pues la vida es o debería ser un punto de equilibrio entre ambos extremos: prosa y poesía, locura y sanidad. Lo mundano y lo divino.
La gente de Dorimare tampoco puede escapar de aquello a lo que denominan la «contaminación» del Reino de las Hadas, pues uno de sus principales ríos brota en las colinas Élficas, atraviesa «los campos que conocemos», y a veces sus aguas inquietas llevan consigo las frutas de las hadas hasta las tierras de los hombres. Los dorimaritas detestan a cualquiera que consuma esta fruta mágica. Para ellos, quien lo hace se convierte en tonto, loco y poeta, de modo que los modestos burgueses de Dorimare exilian a esos individuos.
En realidad, la novela comienza cuando el maese Nathaniel Chanticleer, uno de los burgueses más respetados de Dorimare, proveniente de una larga línea familiar de personas honorables, se entera de que su hijo menor ha caído en la tentación de consumir la fruta de las hadas. La posterior crisis emocional, así como el doloroso examen que hace Chanticleer de todos los principios por los que ha regido su vida desde siempre, es el núcleo y el meollo de la brillante y sumamente conmovedora novela de Mirrlees, la cual culmina con el desesperado viaje que hace maese Nathaniel en busca de su exiliado hijo errante hasta las fronteras mismas del Reino de las Hadas… y más allá.
Lo que Hope Mirrlees logra en este libro es crear una novela de fantasía y magia emocionante y bellamente concebida, que al mismo tiempo es una parábola o fábula que lidia con la dicotomía de la vida y el terrible error de intentar dividir artificialmente la prosa de la vida de la poesía del vivir. Dicho de otro modo, se ha aventurado en el reino de George MacDonald, de C. S. Lewis y de Jorge Luis Borges. Ha escrito una historia con moraleja y significado; y, al hacerlo, ha construido algo brillante e imaginativo que sin duda amerita estar a la par de Morris, Dunsany, Cabell y los otros maestros de la fantasía moderna.
—LIN CARTER
Las sirenas simbolizan –podría pensarse–, para los antiguos y los contemporáneos, los impulsos de la vida que no han sido aún sometidos moralmente, los deseos imperiosos, los éxtasis –trátese de amor, arte o filosofía–; son voces mágicas que invocan a un ser humano desde su «Reino de los deseos del corazón», y a las que, si él escucha, es posible que no regrese nunca más… También son voces que, si un hombre pasa por su lado o permanece atento, aún siguen cantando.
—JANE HARRISON
I
MAESE NATHANIEL CHANTICLEER
~
EL ESTADO LIBRE DE DORIMARE ERA UN PAÍS muy pequeño. Sin embargo, al limitar al sur con el mar y al norte y el este con las montañas, y al constituir su centro una fértil llanura regada por dos ríos, dentro de sus fronteras podía apreciarse una notable variedad de paisajes y vegetación. Hacia el oeste, en un contraste sorprendente con la sobriedad pastoril de la llanura central, el aspecto del país se transformaba si no en tropical, sí al menos en visiblemente exótico. Quizá tampoco de esto había por qué maravillarse, pues más allá de las colinas del Confín (la frontera occidental de Dorimare) se extendía el Reino de las Hadas.1No obstante, no se había producido relación alguna entre los dos países durante muchos siglos.
El centro social y comercial de Dorimare era su capital, Entrebrumas, que estaba situada en la confluencia de dos ríos a unos dieciséis kilómetros del mar y a ochenta de las colinas Élficas.
Entrebrumas poseía todas las cosas que convertían una vieja ciudad en un lugar agradable. Tenía una antigua casa consistorial, construida en ladrillos de un suave tono dorado y cubiertos de hiedra, y que, cuando recibía la luz del sol, ofrecía el aspecto de un albaricoque podrido. También disponía de un puerto por el que transitaban navíos de velas blancas, rojas y pardas. Tenía casas bajas de ladrillo, las cuales no eran el simple caparazón que utilizan los seres humanos, sino vetustas criaturas con vida propia que se renovaban y modificaban ellas mismas a cada generación bajo las perdurables techumbres antiguas. Tenía viejos arcos que enmarcaban delicados paisajes en los que uno podía adentrarse, y un pintoresco y viejo cementerio en la cima de una colina, así como pequeñas plazas despejadas en las que cómicas estatuas barrocas de ciudadanos muertos celebraban recepciones a las que asistían pájaros y amantes e insectos y niños.
Tenía, en efecto, no pocas cosas agradables; pues, como hemos visto, había dos ríos.
Además, contaba con abundantes arboledas.
Una de las casas más bellas de Entrebrumas había pertenecido durante generaciones a la familia Chanticleer. Estaba construida en ladrillo rojo, y la fachada, que daba a un tranquilo camino que conducía a la calle Mayor, estaba cubierta con estuco en el que delicadamente se habían esculpido flores, frutos y conchas, mientras que sobre la puerta había grabado un fino y estilizado gallo: el blasón distintivo de la familia. En la parte trasera, un amplio jardín se extendía hasta el río Dapple. Aunque no carecía de flores, éstas no podían verse de inmediato, pues estaban enclaustradas en un huerto tapiado, dispuestas en ordenadas hileras que ribeteaban las zonas de las verduras. Aquí, en primavera, también se descubrían las más hermosas combinaciones de un vergel: frondosos setos de tejos y árboles frutales en flor. En el exterior de este jardín, no había necesidad de sembrar flores, pues disponía de varios sustitutos. Permite que algo sea una especie de sorpresa puntual, como el primer BROTE de violetas en el mes de marzo, y déjalas así: delicadas, pintadas y gratuitas, asumiendo que al Creador sólo le preocupan las consideraciones de índole ESTÉTICA y que combina objetos dispares por la simple razón de que quedan estupendamente así reunidos, y ese algo desempeñará a la perfección el papel de una flor.
A principios del verano, eran las palomas (con la floración de los ciruelos en sus senos, contoneándose sobre sus patas de coral en la vasta extensión de césped, a la que su proximidad confería un verdor inesperado), las que constituían las flores del jardín de los Chanticleer. Y los troncos de los abedules siempre parecían níveas flores, aunque no hubieran florecido aún las acacias. Y había un pavorreal blanco que, a pesar de su agitación y estridentes chillidos, tenía también algo de floral.
Así como el mismo Dapple, salpicado como una paleta, con grandes manchas de color reflejadas por el cielo y la tierra, que transportaba sobre su superficie, en otoño, las hojas rojas y amarillas que tal vez habían caído de los árboles del Reino de las Hadas, donde tenía su nacimiento. Incluso el Dapple, pues, podría considerarse una flor que crecía en el jardín de los Chanticleer.
Había también un sendero entramado de carpes.
Para aquel que goza de imaginación, siempre hay algo de aventura en un paseo por un sendero entramado. Penetras en él con el atrevimiento suficiente, pero muy pronto te sorprendes deseando haberte quedado fuera: no es aire lo que respiras sino silencio, el silencio casi palpable de los árboles. ¿Es ésa la única salida, ese pequeño agujero redondo a lo lejos? ¡Caramba! ¡Nunca serás capaz de pasar por AHÍ! Debes dar la vuelta… ¡Demasiado tarde! El amplio portal por el que entraste se ha transformado, a su vez, en otro pequeño agujero.
* * *
Maese Nathaniel Chanticleer, el actual cabeza de familia, era el típico dorimarita en apariencia: voluminoso, rubicundo, pelirrojo, de ojos castaños en los que las bromas, antes de decirlas, centelleaban como una trucha en el arroyo.
También espiritualmente pasaba por un típico dorimarita; aunque lo cierto es que nunca puedes clasificar el alma del prójimo sin temor a equivocarte. A la larga, es probable caer en el ridículo. Deberías considerar cada encuentro con un amigo como una sesión que, inocentemente, él te ofrece para que le hagas un retrato (un retrato que, con toda probabilidad, a tu muerte o la suya, quedará inacabado). Y aunque se trata de una meta a cuyo alcance apuntan todos los esfuerzos, los pintores son proclives a concluir en el pesimismo. Sin embargo, por muy hermoso y afable que pueda ser el rostro, o por muy rico que pueda ser el fondo en el primer bosquejo de cada retrato, con cada pincelada, con cada minúsculo reajuste de los «valores», con cada modificación del chiaroscuro, los ojos que te contemplan son cada vez más inquietantes. Y, finalmente, es tu propio rostro en el que tienes clavada la mirada aterrorizada, como si se tratase de un espejo iluminado por una vela cuando toda la casa está en calma.
Todos los que conocían a maese Nathaniel no sólo se habrían sorprendido, sino que habrían mostrado incredulidad si alguien les hubiera dicho que no era un hombre feliz. No obstante, este era el caso. Su vida quedó emponzoñada en sus albores por un pequeño temor indescriptible; un temor no siempre activo, pues durante considerables periodos permanecería casi aletargado. Casi, pero nunca totalmente.
Él conocía el momento exacto de su origen. Una tarde, hacía muchos años, cuando no era más que un muchacho, él y algunos amigos decidieron jugar a disfrazarse como los fantasmas de sus ancestros y asustar a los criados. No les faltó attrezzo, pues los desvanes de los Chanticleer estaban repletos de trastos viejos del pasado: máscaras grotescas de madera, viejas armas, instrumentos musicales y trajes antiguos (patéticas togas propias de un hierofante que no parecían muy apropiadas para las necesidades de la vida diaria). Había también arcones intactos, llenos de piezas de seda, en las que se habían bordado o estampado curiosas escenas. ¿Quién no se ha preguntado en qué bosques misteriosos nuestros antepasados descubrieron los modelos que les inspiraron las bestias y los pájaros de sus tapices? ¿Y en qué planeta tuvieron lugar las escenas que representaron? Es en vano que los dedos –ya desaparecidos– hayan bordado bajo ellas (podemos imaginarnos la sonrisa socarrona con la que estos astutos defraudadores de posteridad acompañaron su acción), las palabras febrero o cetrería o cosecha, haciéndonos creer que se trata únicamente de ilustraciones propias de los diferentes meses. Sabemos algo más. Estas no son las actividades normales de hombres mortales. Nunca sabremos qué clase de seres poblaron la Tierra hace cuatro o cinco siglos, qué extrañas tradiciones habían adquirido y en qué consistían sus siniestros quehaceres. Nuestros antepasados guardan bien sus secretos.
Entre los trastos de los Chanticleer no faltaban tampoco esos juguetes sofisticados y delicados –abanicos, tazas de porcelana, sellos de estampar– que, tras la muerte de la civilización que jugó con ellos, devienen patéticos y conmovedores, exactamente como melodías que otrora fueron alegres se transforman en lastimeras cuando la generación que las entonó por vez primera ha regresado al polvo. Pero uno tenía la sensación de que tales juguetes, en concreto, nunca fueron realmente frívolos. Había una curiosa gravedad en sus líneas y colores. Además, el aspecto moral de las cosas efímeras con las que fueron decorados se destacaba con frecuencia en un aforismo o acertijo. Por ejemplo, sobre un abanico pintado con anémonas y violetas figuraban estas palabras en miniatura: «¿Por qué la melancolía es como la miel? Porque es muy dulce y se extrae de las flores».
Estas bagatelas pertenecían claramente a un periodo posterior a las máscaras y los trajes. Aunque también ellas parecían muy alejadas de la vida diaria de los modernos dorimaritas.
Volviendo a nuestro episodio, cuando maese Nathaniel y sus amigos ya se hubieron enharinado el rostro y ataviado con el ánimo de parecer tan fantásticos como les fuera posible, él agarró uno de los viejos instrumentos, una especie de laúd que remataba con la cabeza de un gallo tallada y cuyas cuerdas estaban podridas por la humedad y la antigüedad y, gritando «¡veamos si a este viejo amigo aún le queda dentro algún cacareo!», punteó sus cuerdas con brusquedad.
Las cuerdas emitieron una nota tan plañidera, seductora y escalofriante que los chicos se quedaron petrificados unos segundos.
Una de las muchachas salvó la situación con un cómico chillido y, poniéndose las manos sobre los oídos, exclamó:
—Gracias, Nat, por tu concierto felino. Ha sido peor que el rechinar del gis sobre el pizarrón. —Y uno de los jóvenes gritó entre carcajadas:
—¡Debe de ser el fantasma de uno de tus antepasados que quiere que lo liberen y le ofrezcan una copa de su vino clarete!
Y el incidente se desvaneció de los recuerdos de todos, pero no de los de maese Nathaniel.
Nunca volvió a ser el mismo. Durante años, sus sueños convergieron en aquella nota todas las noches: el punto hacia el cual, por sus meandros tortuosos y en apariencia sin sentido, desembocaban siempre. Era como si la nota fuese una sustancia viva y sujeta a las leyes de los cambios químicos; es decir, según esas leyes actúan en los sueños. Por ejemplo, podía soñar que su vieja niñera estaba asando una manzana al fuego en su propia habitación y, mientras él la observaba crepitar y dorarse, la niñera lo miraba con una extraña sonrisa, una sonrisa como nunca se la había visto a lo largo de sus horas de vigilia, y le decía:
—Pero, naturalmente, sabes que no se trata de la manzana. Es la Nota.
La influencia que esta experiencia había tenido sobre su actitud era realmente curiosa. Antes de haber oído la Nota, maese Nathaniel había inquietado un tanto a su padre debido a su impaciencia ante la rutina y sus anhelos de viajes y aventuras. Incluso se le había oído formular la promesa de que antes sería capitán de uno de los navíos de su padre que el sedentario propietario de la flota entera.
Pero después de oír la Nota, en Entrebrumas no podía hallarse un joven más hogareño y formal, ya que eso había generado en él lo que sólo podría entenderse como un melancólico anhelo por las prosaicas cosas que ya poseía. Era como si pensara que ya hubiera perdido cuanto en aquellos momentos sujetaba entre las manos.
A partir de ese instante, surgió un sentido de inseguridad omnipresente, acompañado de desconfianza, hacia las cosas sencillas que apreciaba. ¿Con qué objeto familiar –una pluma, una pipa, una baraja de naipes– estaría entretenido? ¿En qué acción recurrente –ponerse o quitarse el gorro de dormir, la revisión semanal de sus cuentas– estaría atareado, cuando AQUELLO, la oculta amenaza, saliera a su paso? Maese Nathaniel contemplaba con terror su mobiliario, sus paredes, sus cuadros. ¿De qué extraña situación pudieron, cierto día, ser testigos? ¿Qué terrible suceso le podría sobrevenir, algún día, ante ellos?
Por consiguiente, en ocasiones, contemplaba el presente con el agonizante dolor de quien contempla el pasado cuando su esposa, sentada bajo la lámpara, bordaba y le contaba los chismorreos que había recogido durante el día, o cuando su hijo pequeño jugaba con el gran mastín en el suelo.
Esta nostalgia por lo que todavía estaba presente se mostraba a veces mediante el cacareo del gallo, que le hablaba del arado surcando la tierra, del olor del campo, del plácido bullicio de la granja como si fueran cosas que estuvieran sucediendo EN ESE MOMENTO, a su alrededor y que, simultáneamente, él lloraba como si fueran cosas desaparecidas siglos atrás.
Este secreto veneno suyo destilaba, a pesar de todo, cierta dulzura. Ya que aquella cosa desconocida que le causaba pavor podía, de vez en cuando, concebirse como un peligroso escollo que ya hubiera rebasado. Y yacer despierto por la noche, en su cálida cama de plumas, escuchando la respiración de su mujer y el gemido de los árboles, se transformaba, con dicha actitud, en un placer exquisito.
Él se decía a sí mismo: «¡Qué agradable es esto!, ¡qué seguro me siento!, ¡qué cálido!, ¡qué diferencia con ese monte solitario en el que no disponía de manto alguno y el viento que se levantó halló las rendijas de mi jubón, y mis pies estaban adoloridos y no había suficiente luna para impedirme dar traspiés, y AQUELLO estaba acechando en la oscuridad!». Así se realzaba su bienestar presente al imaginar algún suceso desagradable que había quedado atrás.
Este también fue el motivo de tomarse tan en serio el conocer todos los vericuetos de su ciudad natal. Por ejemplo, al regresar del ayuntamiento a su casa, Chanticleer podía decir: «Sigo todo recto a través de la plaza del mercado, bajo por Appleimp Lane y giro por duque Aubrey Arms hasta entrar en la calle Mayor… ¡Conozco cada paso del camino, cada paso del camino!».
Y le infundía seguridad y le sobrevenía un sentimiento de orgullo cada vez que saludaba a un conocido o cada vez que era capaz de poner nombre a un perro. «Ese es WAGTAIL, el perro de Goceline Flack. Esa es Mab, la perra de Rackabite, el carnicero, ¡yo los reconozco!».
Aunque no se daba cuenta, se hacía pasar por un extraño en Entrebrumas, un extraño al que nadie conocía y que, de este modo, podía sentirse tan seguro como si fuera invisible. Uno siempre se siente orgulloso de saber moverse en una ciudad extraña. Pero este orgullo sólo emergía completamente en el interior de su conciencia.
La única manifestación externa de este temor secreto era una irascibilidad inexplicable y súbita cuando alguna observación o palabra inofensivas espoleaban accidentalmente su temor. No podía soportar que la gente dijera: «¿Quién sabe qué estaremos haciendo el año próximo en este momento?». También detestaba expresiones como «por última vez» o «nunca más», por muy trivial que fuera el contexto en que apareciesen. Por ejemplo, solía regañar a su esposa (ella no podía saber la razón) si dama Marigold decía: «Nunca más volveré a ese carnicero», o «ese almidón es una vergüenza. Es la última vez que lo utilizo en mis gorgueras».
El temor también había despertado en él una triste ansia por lo ajeno que se traducía en un interés apasionado acerca de las vidas de sus vecinos, como si aquellas vidas transcurrieran en una esfera diferente a la suya propia. Por esta razón, se había ganado la reputación (no completamente merecida) de ser un hombre muy afectuoso y simpático, y se había granjeado el corazón de muchos capitanes de navío, de muchos granjeros, de muchas ancianas amas de casa, debido al auténtico interés que mostraba en sus conversaciones. Los relatos largos y divagatorios de simples vidas humildes tenían, para maese Nathaniel, los matices proverbiales de un cómodo salón, provisto de una luz acogedora, para un viajero que llega después de caer la noche.
Codiciaba incluso otro conocimiento: el de las vidas de los fallecidos. Solía pasarse horas y horas en el antiguo cementerio de Entrebrumas, conocido desde tiempos inmemoriales como Campos de Grammary. Justificaba este hábito alegando la espléndida vista de la ciudad y de los campos de alrededor que desde allí se disfrutaba. Pero, aunque amaba de verdad aquel paisaje, lo que realmente lo llevaba hasta allí eran epitafios como éste:
AQUÍ YACE EBENEEZOR SPIKE,
PANADERO,
QUE SUMINISTRÓ A LOS CIUDADANOS DE
ENTREBRUMAS
PAN TIERNO Y FRESCO DURANTE SESENTA AÑOS.
MUERTO A LA EDAD
DE OCHENTA Y OCHO AÑOS,
RODEADO DE SUS HIJOS Y NIETOS.
¡Qué a gusto habría cambiado él su vida por la de aquel viejo panadero! Y lo acuciaba el inquietante pensamiento de que quizás, a fin de cuentas, no se puede uno fiar de todos los epitafios.
1 Fairyland. La tradición anglosajona de las hadas (de la que es referencia obligada The Faerie Queen, de Edmund Spenser), así como la clásica, no tiene necesariamente el matiz edulcorado que destila en nuestros días y que procede, básicamente, del género popular. El mundo de las hadas, en la Antigüedad, es el del destino, el oráculo, las parcas y los vaticinios. Por cierto, fue Spenser el primero en utilizar la palabra Faerie (de fairy, y ésta, lejanamente, del latín fatum «destino», «fatalidad»), la cual Mirrlees utiliza en alguna ocasión. (Todas las notas son del traductor.)
II
EL DUQUE QUE SE TOMABA A RISA SU TRONOY OTRAS TRADICIONES DE DORIMARE
~
ANTES DE QUE INICIEMOS NUESTRO RELATO será necesario, para su cabal comprensión, ofrecer un breve esbozo de la historia de Dorimare y de las creencias y costumbres de sus habitantes.
Entrebrumas se extendía entre las riberas de dos ríos, el Dapple y el Dawl, los cuales confluían en los alrededores en forma de ángulo agudo, cuyo vértice lo constituía el puerto. En aquella época había más casas en la parte superior de una colina, en cuya cima estaban los Campos de Grammary.
El Dawl era el mayor de los ríos de Dorimare y se hacía tan caudaloso en Entrebrumas que proporcionaba a esta ciudad, aunque estuviera a unos treinta kilómetros hacia el interior, todas las ventajas de un puerto, mientras que la verdadera ciudad portuaria era poco más que una aldea de pescadores. El Dapple, en cambio, que tenía su nacimiento en el Reino de las Hadas (de un mar salado interior, sostenían los geógrafos), y fluía subterráneamente bajo las colinas del Confín, era un pequeño y humilde riachuelo que no desempeñaba papel alguno en la vida comercial de la ciudad. Pero, según un viejo precepto de Dorimare, nunca debe olvidarse que «El Dapple desemboca en el Dawl». Esta máxima se recordaba cuando se quería mostrar lo desaconsejable de menospreciar los servicios de agentes humildes; no obstante, posiblemente tuvo un sentido diferente en sus orígenes.
La riqueza e importancia del país se debían principalmente al Dawl. Era gracias a este río que las muchachas de las aldeas remotas de Dorimare podían lucir broches hechos de colmillo de morsa y paliar el dolor de muelas con esquirlas de cuerno de unicornio, que las chimeneas de los salones de casi todas las granjas estuvieran adornadas con un huevo de avestruz y que, cuando las damas de Entrebrumas salían de compras o a jugar a las cartas con sus amigas, sus cestos o sus marcadores de marfil fueran transportados por pequeños pajes de color índigo con turbantes carmesíes, procedentes de las Islas de las Especias, y que por las calles hubiera vendedores ambulantes enanos del lejano norte vendiendo ámbar a voces. El Dawl había convertido a Entrebrumas en una ciudad de mercaderes, y todo el poder y casi toda la riqueza del país estaba en sus manos.
Sin embargo, esto no siempre había sido así. En los viejos tiempos, Dorimare había sido un ducado y la población se componía de nobles y campesinos. Pero, progresivamente, surgió una clase media. Y ésta había descubierto (como siempre lo hace) que el comercio se veía seriamente perjudicado por una clase privilegiada e inflexible y por un gobernante, exentos del control de una Constitución. Podría decirse que este estado de cosas estaba condenando al Dawl.
Generación tras generación, los duques se habían vuelto más caprichosos y egoístas hasta que, finalmente, estos defectos habían culminado en el duque Aubrey, un jorobado, de rostro de angélica belleza, que parecía estar poseído por un alegre demonio de destrucción. Se había sabido que, por pura perversidad, llegó a galopar con toda su partida de caza a través de un campo de maíz crecido y a prender fuego a un hermoso navío por el simple placer de verlo arder. Y con respecto a la virtud de las esposas e hijas de sus súbditos, mostró la misma actitud despiadada.
Por regla general, sus bromas estaban aderezadas con un humor ligeramente siniestro. Por ejemplo, cuando en la víspera de los esponsales de una doncella, de acuerdo con la tradición inmemorial, su virginidad se ofrecía al espíritu de la hacienda, simbolizado por el árbol más antiguo de las tierras, el duque Aubrey solía hacer su aparición con un brinco por detrás del árbol y, simulando ser el mismo espíritu, la sometía. Y la tradición asegura que él y uno de sus camaradas de correrías hicieron una apuesta para lograr que el bufón de la corte se quitara la vida por su propia voluntad. Para ello, aguijonearon su imaginación con canciones quejumbrosas, que giraban en torno a la fragilidad de las cosas agradables, y con macabras fábulas en las que se comparaba al hombre con un pastor condenado a presenciar impotente cómo un voraz lobo descuartizaba a sus ovejas una por una.
Ganaron su apuesta, pues una mañana, al entrar en la dependencia del bufón, lo encontraron muerto, colgado del techo. Se cree que los ecos de las carcajadas con que el duque Aubrey recibió el espectáculo aún pueden oírse de tanto en tanto, procedentes de aquella habitación.
Por el contrario, tenía otras cualidades más amables. En primer lugar, había sido un poeta exquisito y sus canciones, tal como habían llegado gracias a la tradición, resultaban tan frescas como una flor y tan solitarias como el canto del cucú. Además, los relatos que circulaban por el país hablaban de su generosidad y dulzura: de cómo solía aparecerse en la boda que se celebraba en una aldea con un carro cargado de vino, pasteles y fruta, o de cómo permanecía junto al lecho de los moribundos, grave y compasivo como un sacerdote.
Mas los adustos mercaderes, obsesionados por los anhelos de riqueza, levantaron al pueblo contra él. Una sangrienta batalla se prolongó tres días en las calles de Entrebrumas, y en ella fueron derrocados todos los nobles de Dorimare. En cuanto al duque Aubrey, desapareció. Algunos dicen que huyó al Reino de las Hadas, donde aún vive.
Durante aquellos tres días de derramamiento de sangre, también desaparecieron todos los sacerdotes. De modo que Dorimare perdió a la vez a su duque y su culto religioso.
En la época de los duques, los asuntos relacionados con las hadas se consideraban respetuosamente, y el acontecimiento más solemne del año religioso era la llegada anual desde el Reino de las Hadas de misteriosos extranjeros encapuchados, llevando yeguas blancas como la leche, cargadas con ofrendas de las frutas de las hadas para el duque y el sumo sacerdote.
Sin embargo, después de la revolución, cuando los mercaderes se hicieron con el poder legislativo y administrativo, todas las cuestiones relacionadas con las hadas fueron consideradas tabú.
No había de qué extrañarse. En primer lugar, los nuevos gobernantes consideraron que el consumo de la fruta de las hadas por parte de los duques había sido la principal causa de su degeneración. Se relacionó con la poesía y las visiones, las cuales, surgidas siempre de un sentimiento de mortalidad, podrían resultar malsanas para el sólido sentido común de una clase burguesa en gestación. Nada malsano había, desde luego, en lo concerniente a los hombres de la revolución, y bajo su régimen, lo que podría denominarse el sentimiento trágico de la vida se desvaneció de la poesía y del arte.
Además, para la mentalidad de los dorimaritas, los asuntos de hadas siempre comportaban fraude. Las canciones y leyendas describían el Reino de las Hadas como un país donde las aldeas parecían estar hechas de oro y madera de canela y en el que los sacerdotes, que se alimentaban de bálsamo de Judea e incienso, ofrecían constantemente en holocausto pavorreales y toros dorados al sol y a la luna. Pero si un mortal ojo inocente y honesto mirara con fijeza estas cosas el tiempo suficiente, los relumbrantes castillos se convertirían en árboles viejos y nudosos, los fanales, en luciérnagas, las piedras preciosas, en fragmentos de cerámica y los sacerdotes fastuosamente ataviados y sus magníficos sacrificios, en ancianas brujas rezongando sobre una pobre hoguera.
Las mismas hadas, según explica la tradición, se sentían eternamente celosas de los placeres sensibles de los mortales y, en forma invisible, solían abarrotar bodas, velatorios y ferias –si es que había buenas viandas–, y succionaban el jugo de las frutas y las carnes. Aunque era en vano, pues su incorporeidad les impedía el disfrute.
Tampoco era sólo comida lo que hurtaban. En los lugares apartados del país, se creía que los cadáveres no eran sino trampas de hadas, hechos para asemejarse a la carne y los huesos, pero sin sustancia real. ¿Por qué si no iban a convertirse tan rápidamente en polvo? Las hadas se habían llevado a la persona real (de la que el cadáver no era más que un endeble sustituto) para que se ocupara de sus vacas azules y recolectara sus claveles silvestres. La gente del campo, en realidad, no siempre distinguía nítidamente entre las hadas y los muertos. A ambos los llamaban «el Pueblo Silencioso» y pensaban que la Vía Láctea era el sendero por el que los muertos eran conducidos al Reino de las Hadas.
Otra tradición aseguraba que sus únicos medios de comunicación eran la poesía y la música, y en el campo aún se denominaba a estas artes como «el lenguaje del Pueblo Silencioso».
De forma bastante comprensible, los hombres que estaban enseñando al Dawl a transportar oro, que cavaban canales y construían puentes, que medían correctamente y empleaban pesos oficiales para el comercio y a los que les gustaba que tanto las virtudes como las comodidades fueran sólidas, tenían poca paciencia para los fraudes inconsistentes. Con todo, los nuevos gobernantes estaban creando su propia forma de engaño, ya que fueron ellos los que fundaron en Dorimare la ciencia de la jurisprudencia, tomando como base el primitivo código empleado bajo el dominio de los duques y adaptándolo a las circunstancias modernas mediante el uso de ficciones legales.
Maese Josiah Chanticleer (el padre de maese Nathaniel), que había sido un jurista muy ingenioso e instruido, había formulado en uno de sus tratados un curioso paralelismo entre los asuntos de hadas y la ley. Los hombres de la revolución, decía, habían sustituido la fruta de las hadas por la ley. Pero mientras que sólo al duque reinante y a sus sacerdotes les era permitido comer la fruta, la ley se ofreció sin restricción tanto a ricos como a pobres. Más aún: si los asuntos de hadas eran una falsa ilusión, también lo era la ley. Por lo menos, era una especie de magia que moldeaba la realidad y le otorgaba la forma que eligiera. Sin embargo, mientras que la magia y las quimeras de hadas eran para coaccionar y robar al hombre, la magia de la ley era para su servicio y bienestar.
Ante los ojos de la ley, ni el Reino de las Hadas ni los asuntos de hadas existían. Pero como había destacado maese Josiah, lo que hacía la ley era interpretar la realidad a la ligera y lo cierto era que nadie le daba crédito.
Poco a poco llegó a sentirse un horror casi físico por cualquier cosa relacionada con las hadas y su reino, y la sociedad respetó la ley al ignorar completamente su existencia. De hecho, la misma palabra «hada» se convirtió en un tabú y nunca más los labios de una persona educada la pronunciaron, ya que el peor insulto que un dorimarita podía proferir contra otro era llamarle «hijo de hada».
A pesar de todo, sobre los techos pintados de las casas antiguas, en los descascarillados de los frescos de los viejos graneros, en los fragmentos de los bajorrelieves que aún pervivían en las modernas estructuras y, sobre todo, en las patéticas estatuas funerarias de los Campos de Grammary, si un Winckelmann2 hubiera visitado Dorimare, habría descubierto, como así lo hizo en la Roma rococó del siglo XVIII, vestigios de un arte antiguo y solemne, cuyos diseños sirvieron de tópicos a los artistas modernos. Por ejemplo, un popular anuncio de un queso, en el que se representaba a un divertido hombrecillo rechoncho que amenazaba con un cuchillo y un tenedor a un queso enorme que colgaba del cielo como la luna, era en realidad una especie de irreflexiva y cómica variante de la escena representada en un dibujo dorimarita muy antiguo en el que la misma luna perseguía a una hilera de infelices fugitivos.
Algunos años antes de iniciarse esta historia, un Winckelmann, que se mantuvo en el anonimato, hizo su aparición en Entrebrumas, pero el objeto de sus pesquisas no se limitó a las artes plásticas, sino que publicó un libro titulado Rastros de las hadas en los moradores, las tradiciones, el arte, la vegetación y el lenguaje de Dorimare.
Su tesis era que existía una inequívoca veta de la casta de las hadas que estaba presente en la raza de los dorimaritas, la cual no solamente se explicaba mediante la hipótesis de que, antiguamente, se habían producido frecuentes matrimonios mixtos entre ellos y las hadas. Por ejemplo, el pelo rojo, tan abundante en Dorimare, revelaba tal veta, sostenía él. Era algo –aseguraba– que también podía comprobarse en el ganado del país. La base que tenía para esta aseveración era innegable, puesto que de tanto en tanto una vaca parda o moteada daba a luz un ternero de matiz azulado y cuyo estiércol era de un dorado rojizo. Y la tradición enseñaba que el ganado del Reino de las Hadas era azul y que su oro se convertía en estiércol al traspasar la frontera. También afirmaba la tradición de que todas las flores del Reino de las Hadas eran rojas, y resultaba incuestionable que los acianos de Dorimare brotaban de vez en cuando tan rojos como las amapolas y las azucenas tan rojas como rosas de Damasco. Por otra parte, el anónimo estudioso descubrió restos del lenguaje del Reino de las Hadas en los juramentos de los dorimaritas y en algunos de sus nombres. A un extranjero, sin duda alguna, le debió causar una extraña impresión oír tan altisonantes juramentos como «¡Por el sol, la luna y las estrellas!», «¡Por las manzanas doradas del oeste!», «¡Por la cosecha de las almas!», «¡Por las damas blancas de los Campos!» o «¡Por la Vía Láctea!», que se decían a borbotones en compañía de feos improperios tales como «¡Por las ubres de santa Brígida!», «¡Por todos los quesos de Dorimare!», «¡Gatos escaldados!», «¡Por la grupa de mi tía abuela!», o descubrir nombres propios como Dreamsweet, Ambrose o Moonlove, unidos a apellidos tan grotescos como Baldbreeches, Fliperarde o Pyepowders.3
En relación con los diseños de los antiguos tapices y bajorrelieves, él sostenía que se trataba de ilustraciones de la flora, fauna e historia del Reino de las Hadas y exploraba la teoría ortodoxa que explicaba que los pájaros y flores extraños eran frutos de la fantasía desenfrenada de los antiguos artistas, o bien debidos a su imperfecto dominio del medio. Además, consideraba que las escenas fantásticas se habían extraído de los ritos de las antiguas religiones. Puesto que –insistía–, todos los estilos artísticos, todos los actos rituales deben modelarse a partir de la realidad. Y el Reino de las Hadas es el lugar donde lo que nosotros contemplamos como símbolos y figuras tienen, de hecho, existencia real.
Si el arqueólogo estaba en lo cierto, el dorimarita, a la manera de un holandés del siglo XVII que fumara en pipa de arcilla entre tulipanes y cenara en vajilla de Delft, había trivializado en sus propios gustos el solemne arte espiritual de una tierra remota y prohibida que creía que estaba poblada por criaturas grotescas y demoniacas, entregadas a vicios extraños y cultos oscuros… Mas en las venas del holandés de Dorimare fluía la sangre de estas mismas criaturas demoniacas sin que él lo sospechara.
Resulta fácil imaginar la ira que la aparición de este libro provocó en Entrebrumas. Naturalmente, sancionaron duramente al impresor, pero fue incapaz de arrojar luz alguna sobre la autoría del texto. El manuscrito –dijo– se lo había entregado un muchacho rudo y pelirrojo al que nunca había visto anteriormente. El verdugo público quemó todas las copias y el asunto quedó así zanjado.
A pesar de que la ley sostenía que el Reino de las Hadas y todo lo relacionado con él no existía, era un secreto a voces que, aunque la fruta de las hadas ya no se importaba en el país con toda la pompa de un ritual establecido, cualquiera que la quisiera siempre podía procurársela en Entrebrumas. No se habían esforzado mucho para descubrir los medios y los agentes por los que llegaba a la ciudad clandestinamente. De modo que comer fruta de las hadas se consideraba un vicio indecente y detestable que practicaban personas insignificantes y de dudosa reputación, tales como los marineros índigo y los pigmeos nórdicos, en tabernas de mala muerte. Cierto es que, de vez en cuando, durante el par de siglos que habían transcurrido tras la expulsión del duque Aubrey, se habían conocido casos de jóvenes de buena familia que se habían entregado a este vicio. Pero ser sospechoso de tal hecho acarreaba un completo ostracismo social y esto, junto al horror innato que los dorimaritas sentían por la fruta, daba lugar a que tales casos fueran muy excepcionales.
Veinte años antes de tener lugar el principio de esta historia, una terrible sequía azotó Dorimare. La gente se vio obligada a hacer pan con algarrobas, alubias y raíces de helecho; se despojó a los pantanos y lagunas de sus juncos para alimentar al ganado, mientras que el Dawl quedó reducido al tamaño de un simple arroyuelo, como así pasó con los otros ríos de Dorimare, con la salvedad del Dapple. A lo largo de la sequía, las aguas del Dapple no se vieron afectadas, pero no hay de qué maravillarse, pues un río que tiene sus orígenes en el Reino de las Hadas probablemente contará con misteriosas fuentes de humedad. Sin embargo, a medida que la sequía avanzaba de forma implacable, en las zonas rurales del país, un número cada vez mayor de personas sucumbió al vicio de comer fruta de las hadas… con trágicos resultados para ellas, ya que aunque la fruta resultaba muy agradable para sus resecas gargantas, los efectos espirituales eran de lo más alarmantes, de modo que todos los días llegaban a Entrebrumas (fue en los distritos rurales que esta epidemia –ya que ése es su legítimo nombre– se propagó causando estragos) nuevos rumores de locura, suicidios, bailes orgiásticos y sucesos delirantes bajo la luna. Pero cuanto más comían, más querían, y aunque admitían que la fruta provocaba dolor espiritual, ellos mantenían que para aquel que hubiera experimentado este dolor, la vida dejaría de ser vida sin ella.
La forma en que la fruta atravesaba la frontera continuó siendo un misterio y todos los esfuerzos de los jueces para frenar el tráfico fueron inútiles. En vano se inventaron una ficción legal (como hemos visto, la ley no reconocía los asuntos de hadas) que convertía la fruta de las hadas en una forma de tejido de seda y, por consiguiente, en contrabando en Dorimare. Y también en vano se despotricó en el Senado contra todos los hábitos repugnantes y las mentes depravadas. Lento pero seguro continuó el suministro de la fruta de las hadas para satisfacer la demanda. Con la llegada de las primeras lluvias, tanto la provisión como la demanda empezaron a disminuir. No obstante, la ineficacia de los jueces en esta crisis nacional nunca se olvidó e «inútil como un juez durante la gran sequía» se convirtió en un proverbio en Dorimare.
La verdad es que la clase dirigente de Dorimare había demostrado ser incapaz de manejar cualquier asunto trascendente. Los ricos mercaderes de Entrebrumas, los descendientes de los hombres de la revolución y los gobernantes hereditarios de Dorimare se habían convertido, por aquel entonces, en un grupo de caballeros indolentes, indulgentes consigo mismos y graciosos que se permitían todos los excesos, y con unas conciencias tan poco interesadas en los asuntos trágicos como las de sus antepasados, pero sin ninguna de sus inestimables cualidades.
Es natural que una clase social que lucha por afirmarse para descubrir su auténtica identidad, la que yace oculta (como lo hace la estatua en el mármol) en el duro y recio material de la vida misma, sea diferente cuando el mazo y el cincel se hayan dejado a un lado y se haya convertido, finalmente, en aquello por lo que tanto había luchado. En primer lugar, la riqueza dejó de ser una flor exótica y delicada; se había establecido en Dorimare y ahora era una planta perenne y vigorosa que se renovaba a sí misma con docilidad todos los años y sin requerir la ayuda de un jardinero.
De aquí surgió el ocio, esa fisura en la sólida mampostería de obras y días en la que germinan millares de curiosas florecillas: buena cocina, magníficos trabajos en caoba, moda en el vestir (que, como en los bustos barrocos, es fantástica a fuerza de ingenio), pastorcillas de porcelana y bromas divertidas e interminables. Estos son, en el fondo, los juguetes materiales y espirituales de la civilización. Sin embargo, eran enormemente diferentes a aquellos otros desparramados por los desvanes de los Chanticleer en los que había habido algo trágico y siniestro, en tanto que todas las manifestaciones de la moderna civilización eran como la luz de la lumbre: fantásticas pero familiares.
Tales, pues, eran los individuos en cuyas manos residía el bienestar del país. Y, hay que confesarlo, pocos y malos eran sus conocimientos acerca de la gente llana que gobernaban.
Por ejemplo, ignoraban que, en el campo, la memoria del duque Aubrey aún estaba viva. No era sólo que todavía se llamara a los hijos bastardos «mocosos de Aubrey, que cuando se veía una estrella fugaz, las ancianas tuvieran la costumbre de decir «el duque Aubrey ha disparado a un corzo», y que, en el aniversario de la expulsión del duque, las doncellas se lanzaran al Dapple en busca de buena fortuna, con guirnaldas confeccionadas con las dos plantas que habían formado la insignia de los duques: hiedra y cebollas albarranas. Era una realidad tan viva para los habitantes del campo que, cuando se descubría alguna fuga en las cubas o aparecía algún caballo por la mañana con el pelaje manchado y surcado de sudor, algún mozo bribón con frecuencia podía escapar al castigo jurando que el duque Aubrey había sido el culpable. No existía una granja ni aldea que no tuviera al menos un habitante que jurara que lo había visto, en algún crepúsculo de verano o en alguna noche del solsticio de invierno, pasar galopando a la cabeza de su partida de caza compuesta por hadas, que llevaban cintas ondeando al viento mientras se oía el sonido de innumerables campanas.
Pero la gente del campo no sabía más del Reino de las Hadas y de sus pobladores que los mercaderes de Entrebrumas. Entre los dos países se encontraba la barrera de las colinas del Confín, cuyas estribaciones se denominaban Marca Élfica que, según decía la tradición, era una zona llena de enormes peligros tanto físicos como morales. Nadie recordaba que algún mortal hubiera cruzado esta frontera y se creía que hacerlo significaba la muerte.
2 Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), historiador del arte y arqueólogo del periodo clásico, de origen alemán.
3 Se trata obviamente de nombres algo más que comprometidos para su traducción. Sirva un apunte literal: Dreamsweet «dulce sueño», Ambrose «ambrosía», Moonlove «amor lunar», Baldbreeches «nalgas pelonas», Fliperarde «aleteado», Pyepowders «pastel empolvado» y, algo más adelante, Primrose Crabapple «manzano silvestre de primavera». En cuanto a los improperios (Busty Bridget, Toasted Cheese, by my Great-Aunt’s Rump) son expresiones de cuño exclusivamente debido a Mirrlees, aunque otros similares fueron bastante comunes en la Inglaterra del siglo XIX.
III
EL PRINCIPIO DE LOS PROBLEMAS
~
LA VIDA SOCIAL DE ENTREBRUMAS empezaba en primavera y terminaba en otoño. En invierno los ciudadanos preferían el calor de sus chimeneas. Tenían una irracional aprensión a permanecer en el exterior una vez caída la noche, un recelo debido más al hábito que al miedo, aunque es posible que la costumbre surgiera de algún peligro olvidado que, hacía ya mucho tiempo, había provocado que sus ancestros rehuyeran la oscuridad.
De manera que siempre se recibían los primeros indicios de la primavera con alivio y alegría a la vez, con vacilación al principio, como si no se tratara de una realidad compartida por todos y fuera meramente una ilusión óptica restringida a sus propios ojos en sus propios jardines. En estos el césped estaba visiblemente verde como también lo estaban de forma extraordinaria los alerces y los espinos, y de los almendros brotaban flores rosáceas; pero los campos y los árboles en la brumosa distancia, más allá de sus muros, todavía eran grises y negros. Sí, los colores de sus jardines sencillamente se deberían a algún sutil accidente de la luz que, cuando desapareciera, provocaría que los colores se desvanecieran.
Sin embargo, en todas partes, con ritmo constante e invisible, el follaje invernal de los árboles, níveo o umbroso gris violáceo, se iba transformando en verde y oro.
En todos los lugares del mundo, somos muy conscientes de los árboles durante la primavera y observamos con placer cómo la red de ramitas de los olmos se empieza a salpicar de minúsculas flores moradas, como pequeños escarabajos atrapados en la red de una araña, y cómo los espinos se tachonan de pequeños capullos de color limón. Mientras tanto, los largos capullos de tonos rojo y dorado del castaño de Indias florecen en una suerte de estallido visual. Y ya el haya está urdiendo sus diminutas hojas formadas a la perfección, y todos los otros árboles hacen lo mismo sucesivamente.
Al principio nos complacemos con la diversidad de los colores y las formas de las distintas hojas jóvenes y advertimos cómo las del abedul adoptan la silueta de un enjambre de abejas verdes, y las del tilo son tan transparentes que se ennegrecen con las sombras de aquellas que están arriba y abajo, y cómo las del olmo engalanan el firmamento con el diseño más hermoso, al ser las que crecen con mayor lentitud.
Entonces dejamos de reparar en sus peculiaridades y se fusionan hasta el otoño en una cortina verde, firme y homogénea que confiere a las cosas un relieve más brillante y marcado. Nada hay más aburrido que un árbol con su follaje en plenitud.
Fue en la primavera de su quincuagésimo cumpleaños cuando maese Nathaniel Chanticleer tuvo su primer acceso verdadero de ansiedad. Tuvo que ver con su único hijo varón, Ranulph, un muchacho de doce años.
Maese Nathaniel había sido elegido aquel año para el cargo más alto del Estado, el de alcalde de Entrebrumas y sumo senescal de Dorimare.
Era presidente del Senado ex officio y presidente del Tribunal Supremo. De acuerdo con la Constitución, tal como fue redactada por los hombres de la revolución, era el responsable de la seguridad y la defensa del país en caso de ataque por mar o por tierra; era el garante de que la justicia y las rentas públicas del país fueran correctamente administradas y, además, debía ponerse a disposición del ciudadano más humilde que tuviese una queja.
En realidad, además de presidir el Tribunal, sus obligaciones habían acabado reduciéndose a nada más oneroso que ser un agradable y digno presidente de un confortable y selecto club, pues eso era en lo que, en verdad, el Senado se había convertido. Pese a ello, aunque quedaba sin saberse si sus obligaciones oficiales resultaban de la más ligera utilidad para alguien, eran numerosos los ciudadanos que le ocupaban la mayor parte de su tiempo y propiciaban que fuera totalmente ajeno al trasfondo de su propio hogar.
Ranulph siempre había sido un niño soñador, bastante delicado y retrasado para su edad. Hasta los siete años, más o menos, irritaba mucho a su madre, cuando jugaba en el jardín, por su hábito de gritar a un compañero imaginario. A Ranulph le gustaba decir disparates (de acuerdo con las ideas de Entrebrumas, disparates ligeramente obscenos) acerca de copas doradas y damas blancas como la leche que ordeñaban vacas de color azul celeste, o acerca del sonido de tintineos de bridas a medianoche. Pero los niños son propensos en todas partes del mundo a tener una imaginación de mal gusto. Además, esta clase de palabrería no era nada excepcional entre los pequeños de Entrebrumas y, como casi siempre se les pasaba pronto, no se le daba apenas importancia.
Sin embargo, cuando Ranulph fue algunos años mayor, la repentina muerte de una joven criada le afectó tan profundamente que durante dos días no tocó la comida y se tumbaba en la cama con la mirada aterrorizada, temblando y sufriendo sacudidas como un pájaro recién capturado en una jaula. Cuando su impresionada y alarmada madre (su padre, en aquel momento, se encontraba en la población portuaria por negocios) trató de reconfortarlo al recordarle que la sirvienta nunca había sido especialmente de su agrado mientras vivía, él gritó con irritación:
—¡No, no se trata de ella… es lo que le ha ocurrido a ella!
Pero todo esto ocurrió cuando era aún bastante niño, y al crecer, pareció convertirse en una persona mucho más normal.
No obstante, aquella primavera, su tutor había ido a ver a dama Marigold para quejarse de la falta de atención del joven en los estudios y de repentinos e inexplicables arrebatos de cólera.
—A decir verdad, señora, creo que algo no marcha bien con nuestro jovencito —le dijo el tutor.
Así que dama Marigold mandó ir a buscar al viejo y buen doctor de la familia, quien afirmó que no se trataba de otra cosa que, de un recalentamiento sanguíneo, algo muy común en primavera, y le prescribió ramitos de borraja macerados en vino: «el mejor tónico para estudiantes perezosos», y le guiñó un ojo a Ranulph seguido de un tirón de orejas, añadiendo que en junio se le podría administrar un extracto de rosas de Damasco para completar el tratamiento.