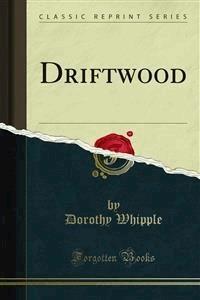8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la Inglaterra de los años treinta, tres hermanas se casan con hombres muy distintos: la sensata Lucy con un hombre pobre y mayor que ella; la insegura Charlotte con un comercial controlador y violento, y la hermosa Vera con un hombre rico y atractivo con quien, sin embargo, se aburre. En una sociedad en la que el matrimonio todavía determinaba el destino de las mujeres de una forma definitiva e inapelable, las tres hermanas seguirán caminos muy diferentes. Publicada en 1943 y adaptada enseguida al cine, Eran hermanas fue una de las novelas más celebradas de Dorothy Whipple, una escritora imprescindible de la literatura británica de entreguerras. Esta historia adictiva y magistralmente escrita aborda las relaciones familiares, la situación de las mujeres de la época y cómo el matrimonio y la maternidad condicionaban todo su futuro. «Dorothy Whipple es la Jane Austen del siglo XX». J. B. Priestley
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
LA AUTORA
Dorothy Whipple (de soltera Dorothy Stirrup) nació en Blackburn (condado de Lancashire, Inglaterra) en 1893. Hija de un arquitecto local, pasó una infancia feliz junto a sus siete hermanos. Sin embargo, el estallido de la Gran Guerra le puso punto y final con la muerte de George Owen, su mejor amigo. Durante tres años trabajó como secretaria de Henry Whipple, un inspector de educación, viudo y veinticuatro años mayor que ella, con el que se casó en 1917. El matrimonio se instaló en Nottingham, donde Dorothy empezó a escribir sus novelas, que obtuvieron un éxito inmediato. Dos de ellas, They Knew Mr. Knight (1934) y eran hermanas (1943), fueron adaptadas al cine. Después de publicar su última novela, Alguien distante (1953), Whipple regresó a su Blackburn natal, donde murió en 1966.
EL TRADUCTOR
José C. Vales (Zamora, 1965), filólogo, escritor y traductor. Es autor de varias obras de ficción y en 2015 fue galardonado con el Premio Nadal por la novela Cabaret Biarritz. Entre sus últimos trabajos se encuentra el ensayo de lingüística teórica Enseñar a hablar a un monstruo (2022). Como traductor, cuenta en su haber más de medio centenar de obras publicadas, entre las que destacan clásicos de Mary W. Shelley, Charles Dickens, Jane Austen, Elizabeth Barrett Browning, Lord Byron o Wilkie Collins, entre otros muchos. También ha traducido ensayo lingüístico, cultural y político. Actualmente imparte clases de literatura, lingüística y retórica en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).
ERAN HERMANAS
Primera edición: mayo de 2025
Título original: They Were Sisters
© Judith Eldergill, 1943
© de la traducción: José C. Vales
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
Editado con la colaboración del Govern d’Andorra
ISBN: 978-99920-76-94-1
Depósito legal: AND.88-2025
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
DOROTHY WHIPPLEERAN HERMANASTRADUCCIÓN DE JOSÉ C. VALESPITEAS · 37
CAPÍTULO UNO
Lucy sonrió cuando leyó la carta de Vera a la hora del desayuno. Vera iba a llegar al mismo tiempo que Charlotte y podrían estar las tres juntas. Una vez más, como en los buenos tiempos, volverían a estar juntas. Debía decírselo con tacto a William. Lo miró entreviéndolo entre los destellos del mantel y los cubiertos de aquel sol matinal de septiembre. ¿Debería decírselo ya o más tarde?
William estaba enfrascado en la lectura del periódico que tenía doblado junto al plato. Estaba inclinado sobre el diario, comiendo gachas descuidadamente, salpicándose la corbata, como siempre. Él también sabía que se estaba manchando la corbata, porque de vez en cuando, con gesto ausente, se sacudía con la mano libre la corbata, restregándose el emplasto en la tela y haciéndose la ilusión de que se lo estaba quitando. Aquello era una concesión a Lucy. A él no le importaba nada la corbata, pero sabía que a Lucy sí, y ella sintió un leve atisbo de orgullo. Después de once años de matrimonio, aún se sentía complacida en lo más íntimo ante cualquier prueba que revelara su influencia sobre William, porque la influencia de otras personas en William era menor de lo que cualquiera podría imaginar. Si William no hacía las cosas a su manera, que era lo habitual, las hacía al gusto de Lucy; pero nunca, si podía evitarlo, las hacía por dar gusto a los demás.
Esta peculiaridad le había acarreado, antaño, frecuentes problemas en el seno del Consejo de Educación, donde ejercía como inspector de Ciencia y Tecnología en varios condados. Sin embargo, por esas fechas, se había establecido una tregua entre las autoridades y él. El tiempo había demostrado que William —si bien en opinión del Consejo era un tipo raro— podía considerarse sin embargo un servidor extraordinariamente eficiente e infatigable. Así que ahora el Consejo, en general, le dejaba hacer a William lo que quisiera.
Siguiendo la costumbre de las esposas, Lucy decidió que no le diría nada ni de las salpicaduras en su corbata ni de la inminente visita de sus dos hermanas. Decidió que debía abstenerse de lanzar una reprimenda por el asunto de la corbata. Pero cuando William, encorvándose cada vez más sobre el periódico, dejó caer las gachas en la leche del tazón y se salpicó generosamente buena parte del chaleco, Lucy no pudo evitar un refunfuño de desaprobación. Entonces, William, sin apartar la vista del periódico, se restregó la corbata durante algo más de medio minuto.
Lucy apartó la mirada para no reírse a carcajadas y molestarlo. Dejó que siguiera leyendo. Ahora sus pensamientos volaron hacia sus hermanas, a ese futuro inmediato en el que volvería a verlas y a aquel pasado que compartió con ellas.
Sentada a la mesa del desayuno en su vetusta casita de campo, convertida en una mujer adulta, rondando los cuarenta, Lucy rememoró su antiguo «hogar», cuando intentaba organizar aquella casa caótica en la que nadie llegaba a tiempo para las comidas, salvo su padre y ella misma, en la que siempre estaba sonando un piano, en la que una apenas podía encontrar una sala o un rincón para leer, suponiendo que hubiera tiempo para leer, que no lo había. En cualquier caso, no lo había para Lucy, porque al caer la noche, cuando por fin se terminaba el ajetreo del día y podía dedicarle una hora a un libro, por lo general se veía obligada a escuchar a su padre.
Hacia las nueve y media de la noche, al señor Field le gustaba dejar a un lado el periódico, aferrarse a las solapas de su chaqueta, estirar las piernas y, como decían sus hijas, ponerse a hablar largo y tendido. El caso es que a las nueve y media allí no quedaba nunca nadie, excepto Lucy; Charlotte y Vera se largaban sin el menor escrúpulo, y los chicos siempre estaban fuera; pero Lucy creía que su padre debía de sentirse muy solo desde la muerte de su madre, así que se quedaba a escuchar.
Recordaba cuando era su madre la que solía escucharlo, si es que a eso se le podía llamar «escuchar». Ella se sentaba allí con la labor, sin prestarle atención en realidad, sonriendo a cualquiera que entrara en la salita, agradeciendo todas las interrupciones, conversando con su marido con gestos y asentimientos, pero sin atreverse en ningún momento a ir más allá de un «¿Sí, querido?» cuando su marido se detenía, para animarlo a hablar de nuevo. Era una situación curiosa, porque si ella no lo escuchaba, tampoco es que él le hablara a ella. Simplemente, hablaba. Necesitaba hablar. Se revitalizaba parloteando y, después de hablar, era un hombre nuevo, reanimado, dispuesto a afrontar un día más las turbulencias profesionales —era abogado— y de la vida familiar.
Pero Lucy no contaba con los recursos de su madre para defenderse. Ella sí que le prestaba atención, con su juvenil amabilidad y la mirada prendida de sus labios. El señor Field hablaba del Gobierno y del estado del país, que según él, siempre era malo. Hablaba de la cantidad de dinero que le costaba mantener la casa; a Lucy le daba la impresión de que siempre estaban al borde de la bancarrota. Pero, sobre todo, hablaba de la necesidad, que ella compartía con su padre, de mantener a los chicos en el camino recto y vigilar continuamente a las chicas. Había una cierta propensión a la rebeldía o la debilidad en la familia.
—Por parte de tu madre, ya me entiendes —decía—. No por la mía. Mi familia, Lucy, es y siempre ha sido gente íntegra, recta y temerosa de Dios.
Lo eran. No se podía negar. Pero, por desgracia, nadie quería ser como ellos. La familia de su padre era digna y sin encanto; la de su madre era encantadora pero indigna, o casi, según su padre. Lucy estaba con sus hermanos y hermanas a la hora de admirar a la familia de su madre y de burlarse de la de su padre, pero cuando la responsabilidad del hogar recayó sobre ella, comprendió lo que quería decir su padre. Entonces vio los peligros.
Era inevitable que los viera con Harry y Aubrey rondando por la casa. Harry era el mayor de la familia, dos años mayor que ella, pero tenía el mismo sentido de la responsabilidad que una mosca. En Lucy, ese sentido de la responsabilidad se agudizó a medida que fueron creciendo sus hermanas. No había necesidad de que su padre le señalara los peligros de la desorganización familiar y del mal ejemplo de los chicos. Lo vio bastante claro. Pero el señor Field no podía evitar señalarlos, incluso los más evidentes. Al parlotear sobre el carácter de sus hijos, él disminuía su responsabilidad particular y aumentaba la de Lucy. Tras escucharlo, Lucy se sentía cada vez más angustiada y agobiada.
Cuando su madre murió de repente por la gripe, Lucy tenía dieciocho años y acababa de dejar el colegio, donde había permanecido tanto tiempo como la dejaron, porque no quería quedarse simplemente en casa y ayudar con las tareas del hogar. A Lucy le gustaba la tranquilidad, hacer las cosas a su manera y leer todo lo posible, y eso era imposible en casa. Se había trazado un plan para sí misma: había convencido a su padre, contra su voluntad, de que le cediera una sala sin uso en su edificio de oficinas, y allí se instaló para estudiar y conseguir una beca en Oxford. Pero su madre murió y Lucy, desconsolada, lo abandonó todo para zambullirse en la organización de un hogar compuesto por su padre, Harry, ella misma, Aubrey, Jack, Charlotte y Vera, sus dos hermanas pequeñas que por aquel entonces tenían trece y once años de edad.
Mirando atrás en el tiempo, Lucy no sabía cómo se las pudo arreglar; lo más probable es que no se las arreglara. De alguna forma incomprensible, consiguieron salir adelante. Cuando en 1914 estalló la guerra, aunque siempre estaban nerviosos por la suerte que correrían Harry y Aubrey en Francia, había más tranquilidad en casa. Guerra en el extranjero y paz en casa, pensaba Lucy. Luego, Harry y Aubrey regresaron y trajeron el caos con ellos.
El señor Field había enviado a todos sus hijos a estudiar Derecho con el fin de poder elegir a un socio entre ellos y poner a los otros dos en el camino de convertirse —eso esperaba— en funcionarios municipales. Hacía mucho tiempo ya que había elegido como socio en su despacho a Jack, el más joven, que era también su favorito y el más dispuesto. Pero cuando los dos mayores volvieron a casa de la guerra, afirmaron entre risas que el Derecho no era para ellos. Dijeron que buscarían algo menos tedioso. Mientras tanto, contaban con los subsidios económicos del gobierno por sus servicios militares.
—Ahora vamos a pasarlo bien —dijeron, y compraron un coche para llevar a las chicas a las carreras y a los bailes.
En esa época Charlotte tenía veintiún años y era bastante guapa, pero Vera, con diecinueve, era una preciosidad. Era esbelta, pálida, con el pelo rubio ceniza, ojos de un azul oscuro, y pestañas largas y negras. Había algo en la cara de Vera que te emocionaba. No cuando estaba alegre y se comportaba como la reina del lugar, como solía, sino cuando estaba leyendo a la luz de una lámpara, o cuando dormía, o cuando pensaba que estaba sola.
Puede que no fuera más que el efecto del delicado perfil de su mejilla, o la sombra de sus pestañas, pero en esas ocasiones parecía que en la encantadora y descarada Vera habitaba alguien perdido, una persona que buscaba algo, que quería algo inexistente, algo indefinido, pero que le faltaba, y Lucy tenía que reprimir un fuerte deseo de preguntarle qué era para poder consolarla. No se lo preguntaba, porque sabía que Vera nunca se lo diría. Aunque lo supiera, nunca se lo diría, y era probable que ni siquiera lo supiera, pensaba Lucy. Su rostro tenía un perfil tan encantador que lo que expresaba parecía más fascinante y relevante que las expresiones de otras caras más comunes. «Cuando tengo una inquietud, yo parezco preocupada», pensaba Lucy, «pero Vera parece afectada por todas las penas del mundo, aunque probablemente sea por lo mismo».
A menudo se enfadaba con Vera, porque la desconcertaba y la avergonzaba. Vera mentía cuando le convenía. No tenía reparos en perseguir lo que quería sin importarle en absoluto lo que les ocurriera a los demás. Se mostraba despreciativa con su padre, y se burlaba de él, imitándolo con una arrogancia despiadada. Hacía cosas que conseguían estremecer a Lucy. Por ejemplo, cuando las visitaba la anciana señora Parker, que estaba sorda, Vera hacía comentarios muy groseros, segura de que no la oía.
—Contadme de qué os reís, queridas —dijo la señora Parker en una ocasión—. A mí también me gusta reírme y, bueno, ya sabéis, una no encuentra mucho de lo que reírse cuando es vieja y sorda.
Vera se sonrojó entonces, y Lucy se alegró al verlo.
Vera era insolente y atrevida. Entraba en un salón de baile como si no hubiera nadie allí y salía del restaurante de un hotel con el mismo descaro. La familia, por decisión tácita, la dejaba ir delante cuando iban a algún sitio, y se colocaban ordenadamente detrás de la estrella.
La gente —y no solo los hombres, sino las mujeres jóvenes y viejas, y los niños— quedaba hechizada y subyugada con una intensísima admiración por dondequiera que iba. El correo le llevaba cartas apasionadas, con ofrecimientos de todo tipo; el chico de los vecinos le estuvo regalando sus tesoros durante años: huevos de pájaro, los Viajes de Mungo Park,1su mejor tirachinas, cajas de bombones, frascos de perfume comprados con sus primeros ahorros. Si aquel chico no hubiera muerto en la guerra, Lucy pensaba que Vera podría haber acabado casándose con él. El caso es que, al final, despreciaba a todos los demás.
—Menudo idiota... —decía, tirando en la mesa del desayuno la carta en la que un pobre desgraciado declaraba sus angustias amorosas y quedaban expuestas a la vista de cualquiera.
«Yo pensé que...», podía leer una casi sin querer. «No entiendo...», «Tú me dijiste que...», «¿Por qué?».
Y cuando la doncella anunciaba la visita de un admirador, Vera decía:
—¿Por qué lo dejas entrar? Lucy, tendrás que atenderlo. O Charlotte. No pienso verlo.
La mayoría de los hombres se veían sometidos a una humilde adoración por Vera, pero había hombres a los que no les gustaba verse sometidos por el amor y no soportaban sentirse humillados. Los admiradores de Charlotte eran ese tipo de hombres y Geoffrey Leigh era uno de ellos. A Geoffrey le gustaba ser el centro de atención, el alma de la fiesta. Empezó intentando llamar la atención de Vera, pero cuando descubrió que le iba a ser imposible conseguirla, intentó cautivar a Charlotte, y tuvo éxito.
Charlotte era más cariñosa que Vera, más amable, más ingenua y más afectuosa. Tenía el pelo más rubio, y los ojos más azules y más grandes. En aquel entonces era una joven muy alegre, con un entusiasmo infantil, y parecía mucho más joven, a pesar de ser dos años mayor que Vera. Una de sus cualidades más apreciables era que nunca tuvo celos, en absoluto, de su preciosa hermana.
Lucy suponía que aquella cierta animadversión de sus hermanas era el peaje que tenía que pagar por ser la mayor, por ser la «autoridad», por ser a quien se le pedía permiso cuando sus hermanas eran niñas, por ser la jueza en la limpieza de las uñas y el color más adecuado de las cintas del pelo, pero a menudo sentía una hostilidad hiriente en sus hermanas cuando fueron creciendo. Las dos pequeñas dejaban de hablar cuando ella entraba en la sala donde se encontraban, o se lanzaban miradas furtivas, como diciendo «Cuidado». A veces le mentían, a instancias de Vera, lo sabía. Casi podía oír cómo Vera le decía a Charlotte:
—Esto no tiene nada que ver con ella.
Le ocultaban cosas y la engañaban como si fuera su madre o su padre. Conseguían que llorara en la almohada por la noche, porque las quería con todo su corazón. Ellas eran su responsabilidad, su angustia y su felicidad.
A veces, cuando no había muchachos jóvenes rondando por la casa y Harry y Aubrey estaban fuera, las tres hermanas eran felices estando juntas, más felices que en ningún otro momento. Había una confianza absoluta entre ellas. En esos momentos, Vera de repente revelaba cosas que había decidido no contarle a Lucy. Aclaraban malentendidos, lo resolvían todo. Vera empezaba con sus imitaciones y las tres se partían de risa. Encendían el gramófono, lanzaban al aire las zapatillas de una patada y bailaban como locas por todas las habitaciones, dando vueltas unas alrededor de las otras cuando se encontraban en el pasillo, con la mirada brillante, el pelo al viento y sonriendo, sonriendo todo el rato.
Lucy no se quedaba fuera entonces. Lucy tenía un encanto especial, pero necesitaba sentirse segura para que se notara. Cuando se derribaban todas las barreras, ese encanto operaba en las otras dos. Se derrumbaban en los sillones, agotadas después de bailar, y entonces podía dejarlas embelesadas, contándoles lo que estaba leyendo. En la cama, por la noche, leía todo lo que caía en sus manos sobre Napoleón, las Brontë, Juana de Arco, la reina María de Escocia o Byron. Podía sacar a sus hermanas de su mundo infantil y llevarlas a otro, un mundo de grandeza, soledad y genialidad. En esos momentos, cuando ellas le contaban lo que albergaban en sus corazones y ella les contaba lo que había en el suyo, las hermanas eran absolutamente felices estando juntas y las tres se sentían unidas por un profundo cariño. Si al menos hubieran tenido más momentos como aquellos... pensaba Lucy. Pero las chicas se veían arrastradas por las corrientes de su imprudente juventud. Y se iban alejando cada vez más las unas de las otras. En aquellos tiempos, después de la guerra, las chicas siempre tenían algún sitio al que ir.
La mayoría de las veces Lucy también salía, pero cuando iba con ellas y con los chicos, se sentía más como una chaperona que como parte del grupo. Tenía veintisiete años y parecía mayor. Se sentía vacía y fuera del mundo, y debía parecer ambas cosas, pensaba, recordando cómo era entonces, casi siempre con una chaqueta y una falda de tweed, y ataviada con un sombrero vulgar de la misma tela. Decían que era un sombrero «a prueba de tormentas», aunque ahora, desayunando frente a su marido, William, no tenía ni la menor idea de por qué se ponía un sombrero a prueba de tormentas para ir a bailar.
Solía tener bastantes problemas con el pelo, que era castaño oscuro, no rubio como el de sus hermanas. Ellas estuvieron entre las primeras que llevaron el pelo al estilo bob,2 y les quedaba perfecto, pero Lucy era demasiado tímida para cortárselo así. Pensaba que no le sentaría bien. Años después se lo cortó y descubrió que le sentaba tan bien como a sus hermanas.
Pero en aquel entonces llevaba el pelo recogido en un moño, que a menudo se desmadejaba porque normalmente esperaba hasta el último minuto para arreglarse. Mientras ella se hacía el moño y se sujetaba el sombrero, el coche esperaba en el camino de entrada de la casa, con Harry haciendo sonar el claxon con furia y con todas las caras risueñas mirando hacia la ventana de su habitación.
Un día, «el día del baile de Vera», Lucy bajó corriendo, cogió unos guantes al azar de la mesa del vestíbulo y se subió al coche. Estaba acalorada y alterada por las prisas, y cuando alguien le dijo: «Has tardado mil años», ella contestó enojada: «La verdad es que no tengo tiempo para nada».
Siempre era arriesgado decir cosas así delante de Vera. Siempre saltaba.
—¿Y por qué vienes? —preguntó.
Lucy volvió el rostro para ocultar las lágrimas de rabia y rencor que asomaban en sus ojos. Estaba cansada de aquello, se dijo, cansada, muy cansada. No quería ocuparse de la casa ni de sus hermanas, pero no había nadie más disponible, así que tenía que hacerlo. Ellos daban por sentado que todo lo que hacía Lucy era porque tenía que hacerlo, pero cuando iban a divertirse, no la querían con ellos. Le estuvo hirviendo la sangre durante todo el camino hasta Blackpool, adonde pensaban ir aquella tarde; los amigos de Harry y de Aubrey iban detrás, en otros coches.
En aquella época todo el mundo iba a bailar. Dondequiera que fueras a pasar el día, tenías que bailar. Si ibas a Londres a pasar un par de días solo, tenías que pasar las dos tardes bailando. Era algo que afectaba a todo el mundo. Los jóvenes Fields siempre estaban bailando en la buhardilla. Mucho después de que el pobre señor Field se hubiera ido a la cama, el hombre tenía que aguantar el tap tap tap de los pies encima de su cabeza y la música del gramófono durante toda la noche. A pesar de los abundantes refrigerios que les proporcionaba Lucy, las criadas bajaban a la cocina por la mañana y descubrían que se habían cocinado grandes cantidades de beicon y huevos antes del amanecer. Las criadas se despedían con frecuencia, aduciendo que no soportaban aquellas fiestas.
Aquel día, cuando fueron a Blackpool, alguien sugirió que, para divertirse de verdad, no deberían ir al thé dansant de un hotel, sino al Tower Ballroom.3 Allí fueron, y Lucy se sentó en la oscuridad, bajo la balconada de palcos, mirando cómo bailaban los otros. Vera y Charlotte salieron volando a la pista con sus acompañantes. Lucy se sintió como una gallina viendo cómo se lanzaban al agua los dos cisnes que ella misma había criado.
Al principio, cuando empezó a ir a las fiestas, nadie le pedía baile. Los jóvenes pensaban que era mucho mayor de lo que en realidad era, se sentían atemorizados por ella y poderosamente atraídos por sus hermanas. Harry y Aubrey siempre estaban demasiado ocupados intentando tontear con otras chicas como para prestarle ninguna atención, así que se quedaba sentada aparte, como el patito feo.
A veces le hacía compañía Brian Sargent, que no bailaba muy bien. Era demasiado grande para bailar: era un joven alto, robusto y apuesto que observaba las payasadas de los otros jóvenes con una mirada solemne. Era natural de la ciudad de Trenton, en el centro de Inglaterra, pero había hecho de la casa de su tía en Sefton su cuartel general cuando estaba en el norte, cosa que ocurría con frecuencia, trabajando para la próspera firma de contabilidad de su padre.4
A Brian le gustaba la poesía. Al menos, solía llevar un libro de versos en el bolsillo, aunque Lucy no sabía con seguridad si a Brian le gustaba la poesía de verdad o si pensaba que debería gustarle. En cualquier caso, dadas las circunstancias, le agradecía que al menos pareciera que le gustaba. Lucy se sentía más cómoda con Brian que con cualquiera de los otros jóvenes. Pensaba que podrían haber hablado si Brian hubiera sido capaz de apartar su mirada de Vera durante un par de segundos al menos, pero eso nunca ocurrió. Brian no quería hablar de poesía ni de nada con Lucy cuando podía estar mirando a Vera. Así que se sentaba allí, sin decir ni pío, y jamás pensó —como hacían todos los demás— en pedirle a Lucy que bailara.
Después de pasar dos o tres tardes así, Lucy se puso un par de zapatos planos de trabajo para demostrar que estaba allí, pero que no tenía ninguna intención de bailar. Cuando por azar recordaban cómo debían comportarse o se daban cuenta de repente de que Lucy también era una chica, los jóvenes acababan pidiéndole baile; entonces ella sonreía con gesto hierático, señalaba sus zapatos y decía:
—Gracias, pero no puedo bailar con estos zapatos.
Estaba segura de que los jóvenes se sentían aliviados y ella podía seguir con la mirada clavada en quienes bailaban en la sala.
Aquella tarde en el Tower, sintió que le hervía la sangre. Estaba enfadada con Vera, dolida, furiosa. Había en el ambiente un fuerte nerviosismo latente que Lucy sentía, pero que no compartió. Quería llorar, allí sentada en el lujoso sofá, mirando cómo bailaban los demás. Al fin y al cabo, a ella también le encantaba bailar y no era tan mayor. Con veintisiete años, no era tan mayor como para no querer bailar.
La pista se despejó tras un vals y sus hermanas volvieron al lugar donde ella esperaba, debajo de la balconada de los palcos. Unos instantes después, la orquesta empezó a tocar una canción que al parecer nadie conocía. Nadie salió a la pista, hasta que de repente Vera y Tony Carter se apartaron del resto y empezaron a bailar. Todos los miraban, fascinados. Nadie más saltó a la pista de baile.
Lucy sabía que habían bailado mucho juntos y aquel debía de ser un baile que ya habían practicado. Eran una pareja perfecta, pero nadie se fijaba mucho en Tony. Era Vera la que atraía todas las miradas. Lucy nunca olvidó el aspecto que tenía ese día. En adelante, y durante mucho tiempo, aquel día fue conocido como «el día del baile de Vera». En aquella enorme y brillante pista de baile, Vera bailó como arrebatada en una especie de éxtasis, con aquella antigua expresión adorable en su rostro, con aquel vestido negro de gasa flotando en torno a su cuerpo como si fuera humo. Cuando se separó de Tony Carter al acabar el baile, sonriendo al volver el gesto, con un brazo extendido, las yemas de sus dedos remolonearon en los dedos de su compañero, y cuando se giró para mirarlo de nuevo, fue como si dos amantes que se hubieran separado se volvieran a encontrar. Incluso los chicos estaban muy serios, observándola, y Lucy, mirando de reojo a Brian, vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas.
Cuando cesó la música y los bailarines flotaron en el aire hasta detenerse, se produjo un silencio. Entonces, la misma orquesta inició un aplauso. Tony y Vera, cogidos de la mano, se deslizaron por la pista y regresaron con los demás. Vera se sentó con Lucy, y Lucy apretó la mano de su hermana. ¿Quién no podría perdonar a alguien tan adorable? Si ella quería que la perdonaras, no podías negarte. La admiración embargaba el corazón de la admiradora y de la admirada. Lucy, mirando con ojos resplandecientes a Vera, olvidó sus resentimientos y disfrutó de la fiesta como nunca.
Pero fue después de aquella tarde cuando pareció desatarse el caos generalizado.
Para empezar, Vera anunció que se iba a ir de casa y que se iba a convertir en bailarina en Londres; en las Grosvenor Galleries o algún sitio así, dijo. Tony Carter le había dicho que se lo pasaría en grande. Él iba con frecuencia a Londres y se ocuparía de todo. Lucy estaba espantada y aterrorizada. Sabía que su padre nunca lo permitiría, pero se temía que Vera, sencillamente, se iría. Lucy se cansó de discutir con ella e intentar persuadirla. Cada mañana, en cuanto se despertaba, corría a la habitación de las chicas para ver si Vera aún seguía allí; sospechaba que acabaría huyendo cualquier día en mitad de la noche.
Por otra parte, Geoffrey Leigh ahora siempre andaba por casa, trastornándolo todo. Geoffrey Leigh venía de Londres y era representante de Bancroft’s, la enorme empresa de productos químicos. Desde el momento en el que entró en el bar del George, aquel hombre procedente de un mundo distinto y más amplio congregó a su alrededor a todos los jóvenes del pueblo. Era delgado, moreno, cetrino, con los movimientos de un mono nervioso. Harry y Aubrey lo adoptaron y se lo llevaron a casa. A las chicas les gustaba y, si se lo proponía, era aún más loco e irresponsable que ellas. La capacidad de resistencia de Geoffrey fue lo que se granjeó la admiración de todos los jóvenes. Tras una noche en el George, por ejemplo, cuando todos decidieron hacer el gamberro y escalar las farolas y colgarse de las barras laterales para ver quién aguantaba cinco minutos, Geoffrey se mantuvo allí colgado un siglo. Podía superar a cualquiera. Superó incluso la paciencia de todos. Lo dejaron allí colgado, pero les hacía gracia despertarse muchas horas después en sus camas y pensar que el bueno de Geoff probablemente seguía allí colgado, balanceándose en la barra.5 Ese tipo de cosas hacía que Geoffrey simpatizara con los chicos, aunque Lucy nunca entendió por qué. Cuando lo comentaba, los chicos se enfadaban.
—Dios mío, ¡se está volviendo igual que la tía Phoebe! —decían.
La tía Phoebe, no hará falta recalcarlo, era de la familia paterna: una mujer muy digna, pero aburridísima. A Lucy le decían muchas veces, cuando mostraba su desaprobación por algo que hacían los chicos o las chicas, que se estaba volviendo como la tía Phoebe, y se lo decían tantas veces que empezaba a pensar que debía de ser cierto.
Los chicos, aunque no podían impresionar a Lucy con las hazañas de Leigh, estaban seguros de que tenían en Charlotte a una oyente especialmente atenta. Charlotte pensaba que Geoffrey era maravilloso. Al principio lo dijo bien claro, deslumbrada por aquel hombre, pero cuando vio que sus hermanas no eran muy favorables, se calló y se encerró como una ostra. Empezó a apartarse de ellas y a unirse a él.
A Geoffrey Leigh no le gustaba el apartamento donde vivía. Prefería con mucho la casa de los Field, donde había comodidad, buena comida, una compañía animada y muchísima gente a la que gastar bromas pesadas. O estaba tan exaltado y eufórico que todo el mundo, salvo Charlotte y los chicos, lo encontraban agotador, o se quedaba en silencio y deprimido. No tardó en quedar claro que Charlotte era muy sensible a los cambios de humor de Geoffrey. Sus hermanas estaban asombradas al ver cómo ella se quedaba pendiente de sus miradas de aquella manera. Se sonrojaba, sonreía, parecía nerviosa o enloquecida, dependiendo todo del comportamiento de Geoffrey.
—Esa no es manera de comportarse con él —le dijo Vera a Lucy con desprecio—. Si le demuestra que le gusta, se aprovechará de ella. Será una idiota si tiene algo con él, Lucy.
—Sí, todo lo que dices está muy bien —respondió Lucy con preocupación—, ¿pero cómo podemos impedírselo?
A eso no hubo respuesta.
Un día tras otro, Geoffrey se presentaba en casa, y noche tras noche, cuando todos los demás se habían ido a la cama, los chicos se quedaban con Geoffrey y sacaban una botella de whisky. Lucy, un ama de casa preocupada, cogió la costumbre de mantenerse despierta hasta altas horas, cuando Geoffrey, dando un enorme portazo, se iba a su casa y sus hermanos subían a la cama tambaleándose. Luego, helada, cansada y furiosa, bajaba al salón para comprobar que todo estuviera en orden. Una vez, un cigarrillo había hecho un agujero en la alfombra; otra vez, habían derramado un vaso de whisky en una mesa encerada; y otra, habían dejado las luces encendidas. Así que Lucy pensaba que era mejor bajar y comprobarlo todo.
Entonces, una noche, cuando bajaba las escaleras, se encontró con su padre en el rellano. No lo había visto levantado a media noche desde que era una cría, y se quedó sorprendida al ver lo viejo que parecía, con aquel cuello largo y flaco, y aquellos tobillos flacos y larguiruchos.
—Esto ha ido ya demasiado lejos, Lucy —dijo, con un gesto de implacable severidad: era curioso cómo le hablaban todos, como si ella fuera responsable de todo—. Tienen que irse —añadió.
—¿Quiénes? —preguntó Lucy, sorprendida.
—Tus hermanos —contestó el señor Field—. No puedo hacer nada con ellos. Deben irse.
—Pero... ¿dónde? —titubeó Lucy.
—Donde quieran —respondió su padre, volviendo a su habitación—. Pero que se vayan.
Ellos se tomaron la decisión de su padre con tranquilidad.
—Pues perfecto, nos vamos —dijeron—. Aquí no hay nada que hacer.
Y con una gran suma de dinero cada uno y sin perder el ánimo, se fueron a Canadá.
Aunque Lucy los quería mucho y lloró al verlos marchar, como sus hermanas, al final confirmó que las cosas serían mucho más fáciles en casa. Era como si una gran ventolera hubiera estado soplando durante mucho tiempo y, de repente, hubiera cesado. Durante algún tiempo, aquella calma pareció incluso poco natural.
Pero la ansiedad pronto empezó a angustiar a Lucy de nuevo. No era Vera quien le preocupaba esta vez. Vera había abandonado su proyecto de irse a bailar a Londres; ahora estaba ensayando con ahínco con su música favorita. De vez en cuando, Vera se retiraba del mundo con toda solemnidad para entregarse a días en los que bailaba y bailaba sin cesar, y esta era una de esas épocas. Era Charlotte quien le preocupaba ahora a Lucy.
Los chicos se habían ido, pero Geoffrey Leigh aún seguía yendo por casa, y era evidente que Charlotte estaba cada día más enamorada de él.
—¿Qué demonios ve en él? —seguía preguntándose Vera.
Lucy no podía contestarle. Desconcertadas e inermes, las hermanas no podían sino ver cómo Charlotte se iba apartando de ellas. Cuando no estaba con Geoffrey, a Charlotte le gustaba estar sola. Y si la encontraban en algún sitio con expresión ausente, ella se levantaba y se iba para seguir con sus ensoñaciones.
Un día, después de comer, cuando las hermanas ya se levantaban de la mesa antes de ir cada una a ocuparse de sus tareas, Geoffrey entró en el salón de improviso por la ventana francesa del jardín. Se marchaba, les dijo. Se iba de Sefton. Lo trasladaban a una zona mucho más grande. Tres condados. Se acabó lo de estar mendigando pedidos, añadió exultante. En el futuro supervisaría a los comerciales y dirigiría todo el negocio sin moverse de la oficina. Y su oficina podría estar, y muy probablemente estaría, en su propia casa.
—Estoy harto de pensiones —dijo—. Me compraré una casa.
Era un buen ascenso, o eso parecía, para un hombre tan joven. Era evidente que su empresa lo tenía en buena consideración, aunque Lucy y Vera no podían siquiera imaginar por qué. Dado que se iba a marchar, pensaron, y no volverían a verlo, tanto Lucy como Vera podían ser bastante cariñosas y lo felicitaron por su nuevo trabajo. Pero Charlotte se puso roja, y luego blanca, y empezó a tartamudear su felicitación. Sus hermanas vieron que había sufrido una conmoción y que estaba intentando reponerse a duras penas.
Lucy esperaba que Geoffrey se marchara, pero estaba encantado consigo mismo y no tenía ninguna prisa. Empezó a balancearse en sus zapatos, junto a la chimenea, haciendo tintinear unas monedas en los bolsillos, y sonriendo ampliamente.
—Ojalá estuvieran aquí Harry y Aubrey —dijo—, ¡demonios, cómo lo celebraríamos!
Sus ojos brillaban al pensar lo que habrían hecho. Las hermanas lo miraron con frialdad, pero Charlotte lo miraba con todo su amor en la mirada.
Por fin se fue. Dejó a Charlotte abandonada a su angustia. Durante días no volvieron a saber de él. Aunque Vera y Lucy estaban tan indignadas como aliviadas, tuvieron que ver a Charlotte deambular por la casa, con la cara blanca y los ojos enrojecidos, sin atreverse a decir nada.
—Espero no enamorarme nunca, no digo más —sentenció Vera.
—Ojalá pudiera hacer algo por ella —dijo Lucy.
Y lo decía tan a menudo que Vera acabó hartándose y le contestó exasperada:
—Sabes que no puedes hacer nada, así que cállate.
Otro día, Geoffrey volvió, entrando por la ventana francesa del jardín tan de repente como antes, y Charlotte no tuvo tiempo para huir. Tuvo que quedarse donde estaba, con la prueba de lo que había estado sufriendo claramente reflejada en su cara. Se quedó junto a la chimenea y, después de dedicarle una tímida sonrisa, apartó la cara, olvidando que se reflejaba en el espejo. Todos se reflejaron en el espejo con marco dorado que colgaba en la vieja chimenea de mármol blanco que se arqueaba a una altura tremenda hasta el techo. Todos estaban allí, reunidos entre los dos candelabros que había a cada lado de la repisa de la chimenea: Charlotte, con sus párpados enrojecidos y azorados; Vera, con su encantador perfil y mirando con aire gélido a Geoffrey; Lucy, con su expresión de angustia; y al otro lado, en la distancia, ensombrecido en las profundidades picadas del viejo cristal, Geoffrey, mirándose a sí mismo, sonriendo como si estuviera gastando una broma pesada. Y eso era lo que estaba haciendo.
Las hermanas de Charlotte se acercaron a ella cuando entró, interponiéndose entre ella y el hombre al que detestaban, pero a una palabra suya, la joven las abandonó y se fue con él al salón matinal. Allí, resultó que aquella era una de sus mejores bromas pesadas. En todo momento había tenido la intención de hacerle una proposición a Charlotte, al parecer, pero pensó que sería gracioso hacerle pensar que no iba a hacerlo. ¡Cómo se rio cuando se lo dijo!, y cómo se rio ella también, llorando de nuevo y secándose los ojos enrojecidos.
Todo había sido una broma, le contó Charlotte a sus hermanas, riendo y llorando de nuevo cuando Geoffrey se fue. ¿Y no le había salido a la perfección?, sollozaba Charlotte. Ella se lo había tomado completamente en serio. ¿No era muy propio de él?, preguntaba.
—Sí —respondió Vera con repentina vehemencia y entre dientes—. Sí: muy propio de él. Nadie salvo Geoffrey Leigh podría hacer algo semejante. ¿Y estás tan encaprichada que no puedes verlo? ¿No ves lo que te espera si eres tan tonta como para casarte con él? Si te quedara un mínimo de sentido común, Charlotte, correrías hasta el fin del mundo para apartarte de él.
—¡Basta!
Vera, sorprendida, se detuvo. Charlotte se puso el pañuelo en el cinturón con el aire de quien ya no lo necesita, como si hubiera acabado de mostrar sus sentimientos, felices o tristes, a sus hermanas. Con la cara bañada en lágrimas, se inclinó en la silla para acercarse a sus hermanas.
—Si cualquiera de vosotras —dijo— vuelve a decirme algo sobre Geoffrey, no me volverá a ver jamás cuando salga de esta casa. Os lo advierto. Cuando me case con él, me iré lejos de aquí y ni siquiera os escribiré. Así que guardaos las opiniones para vosotras. No significan nada para mí, porque lo amo.
Ante semejante furia, Vera y Lucy se callaron. Charlotte las silenció. Nunca se atrevieron a decir de nuevo lo que pensaban de él.
Ni siquiera en la boda. Aunque, por supuesto, ya habría sido demasiado tarde entonces.
La boda de Charlotte fue un acontecimiento que nadie en la familia podía recordar sin avergonzarse. «De todos los asuntos vergonzosos de la familia...»; así comenzaban los pensamientos de Lucy cada vez que salía el tema. La boda tuvo lugar en junio y se instaló una carpa en el césped, lo cual empeoró las cosas, pensó Lucy después, porque todo fue muy público. La gente que pasaba por el camino se subía al muro del jardín para ver qué era todo aquel ruido. Geoffrey y sus amigos consideraron que aquel día era una ocasión propicia para hacer bromas a gran escala. Geoffrey había gastado muchas bromas pesadas a sus amigos, y ahora ellos iban a vengarse, o a intentarlo. El ingenio de Geoffrey para conseguir que las bromas se volvieran contra sus amigos era infinito. La novia, pálida en su pálido tul, entre el satén y el jazmín, no contaba para nada, y casi se la ignoró en medio del tumulto. Tenía que apartarse continuamente para que no la atropellasen.
Al principio, durante el desayuno, a los invitados les parecía gracioso, pero poco a poco fueron cansándose. Intentaban reírse, pero sus risas sonaban forzadas y al final desaparecieron por completo. El pobre señor Field intentó llevarse a los invitados de más edad a otra parte del jardín para que no fueran testigos de lo que le parecían unas payasadas absolutamente vergonzosas. La rama de su familia, las tías y los primos, se mantuvieron apartados con un gesto de sombría desaprobación, asombrándose de que Joseph no hubiera sido capaz de encontrar para su hija algo mejor.
El señor Field recurrió a Jack.
—¿Puedes parar esto, Jack? Es vergonzoso.
—¿Y qué puedo hacer? —preguntó Jack—. Están todos borrachos.
—En lo que a mal gusto se refiere —dijo Vera con un gélido desprecio, paseando con Brian Sargent—, jamás he visto nada igual.
Al final llegó el momento en el que Charlotte tenía que cambiarse y ponerse el vestido de la despedida: sus hermanas la acompañaron a las habitaciones de arriba, cargando con aquellas inmensas cantidades de tul y la cola del vestido de novia. Estaba temblando cuando le quitaron el vestido de novia. Se quedó allí quieta, en enaguas, apretándose los bracitos contra el pecho, como si tuviera frío, esperando que le alcanzaran el vestido de la despedida. Sonreía todo el rato, con un gesto forzado que desgarraba el corazón de sus hermanas. Pero no se atrevieron a decirle nada. Se quedaron las tres muy calladas, mientras Geoffrey y su padrino andaban haciendo el tonto en la habitación de al lado.
A Lucy le temblaban los dedos mientras le abrochaba el vestido a Charlotte por detrás, y Vera apretaba los labios mientras se ocupaba de la maleta de su hermana.
—Tus nuevas polveras están en el bolsillo, no las olvides.
—Los zapatos —dijo Charlotte, inclinándose para calzárselos—. Ya estoy lista. —Pero se detuvo un instante en la puerta antes de abrirla cuando iba a salir, y luego se dispuso a enfrentarse con la gente de nuevo.
Ella bajó primero, pero un instante después Geoffrey bajó deslizándose por la barandilla de la escalera tras ella. Su aparición fue la señal para que se desatara un ataque concertado de sus amigos. Lo cogieron, lo llevaron con las piernas y los brazos abiertos por todo el jardín, lo tumbaron en la hierba y luego procedieron a quitarle los zapatos y —para el espanto general— también los calcetines. Al ver los blanquecinos pies del novio pataleando en el aire, un escalofrío recorrió el grupo de invitados. Dos damas ultrasensibles se abrazaron, afectadas por una conmoción inaudita. Charlotte, después de dudar sobre lo que debía hacer y mirando de reojo al grupo de jóvenes que peleaba en el jardín, se metió en el coche, donde afortunadamente casi permaneció oculta a las miradas de la gente. De repente, Geoffrey se liberó y corrió hacia el vehículo, dejando los zapatos y los calcetines en manos de sus amigos. Se subió al coche, dio un portazo y encendió el motor.
—¡Toma! ¡No puedes irte sin los calcetines y los zapatos, idiota! —gritaban sus amigos, llevándolos en alto.
—¡Ah!, ¿no? —gritó Geoffrey, y aceleró para salir disparado por el camino hasta la carretera. Los invitados vitorearon sin entusiasmo y les dijeron adiós con la mano, pero Charlotte no se volvió a mirar.
—Y esto es solo el principio —dijo Vera con gesto sombrío.
CAPÍTULO DOS
I
Aquella misma noche, cuando todo el mundo se había ido ya y empezaban a desmontar la carpa, que parecía retorcerse y moverse de un modo grotesco como un elefante atado al atardecer, las dos hermanas solteras se quedaron solas, en silencio, y Vera dijo con voz melancólica:
—Creo que me voy a comprometer con Brian.
—¡Vera! —Lucy se levantó con un respingo, ruborizándose de sorpresa y placer—. ¿Te lo ha pedido?
—Muchas veces —respondió Vera sin ninguna emoción—. Pero creo que ahora le diré que sí.
—Oh, querida, me alegro mucho... —dijo Lucy, corriendo a darle un beso.
Vera recibió los besos. Lucy era la única que estaba radiante.
—Me encanta Brian —añadió Lucy, sentándose en el brazo del sillón de Vera—. Es tan sensato... Todo lo contrario que Geoffrey, y te adora, Vera.
—Sí —dijo Vera con indiferencia—. Creo que está bien —añadió—. Creo que estaré bien con él.
—Oh, estoy segura de que así será, querida... —exclamó Lucy, con lágrimas en los ojos—. Esto es un tremendo alivio para mí, después de lo que ha pasado hoy. Al menos una de vosotras estará a salvo —dijo la pobre Lucy.
—No se me ocurre nada más seguro que Brian —contestó Vera.
Lucy estaba tan aliviada con aquel compromiso que, hasta que no se fue a la cama y se quedó sola para pensar, no se dio cuenta de que ahora se quedaría sola en la casa sin sus hermanas. Su educación le había resultado extraordinariamente larga y complicada, pero había concluido muy pronto. Habían sido un problema y una angustia para ella, pero también un inmenso placer. Era como una persona que tiene una obra de arte en la que ha estado trabajando mucho tiempo y se la arrebatan de repente de las manos: una obra que se ve obligada a dejar inacabada y que ha resultado ser algo distinto por completo a lo que pretendía. Temía quedarse sola en casa con Jack y con su padre. Ahora le daba la impresión de que su vida no tenía sentido. Sus hermanas le habían dado sentido a su vida. Habían sido como sus hijas al principio, y como queridas compañeras luego. Los intereses de sus hermanas habían sido los suyos; y se preguntaba si en adelante podría tener algún objetivo particular que no fuera el de ellas. Nunca había tenido tiempo de plantearse un objetivo; la habían tenido muy ocupada. Estuvo llorando aquella noche, presagiando un futuro que parecía vacío sin ellas.
No sabía que William Moore, hasta ese momento un perfecto desconocido, ya estaba en camino. Al cabo de un mes lo conoció en una fiesta de tenis:6 era el tipo más raro, pensó, con el que se había cruzado en la vida. Raro, pero extrañamente atractivo (para ella, en cualquier caso). Aquella tarde, Lucy sonrió al verlo sentado en medio de la incesante cháchara de la fiesta, tan indiferente como un canto rodado en medio de un torrente. Pero era una indiferencia teñida de buen humor; sonreía para sí mismo, disfrutando al sol y enfrascado en sus propios pensamientos, sin necesidad de mantener ninguna conversación con nadie. De vez en cuando se levantaba y jugaba un punto de tenis con gran vigor y placer. Jugó dos veces con Lucy y esta pensó que no había causado más impresión en aquel hombre tan poco impresionable que cualquier otra joven. Pero estaba equivocada.
En primavera, poco después de que Vera se casara con Brian Sargent y se fueran a Trenton, Lucy se casó con William, que ya había sido trasladado al interior. La familia se fue yendo de la vieja casa como la nieve se deshace en el tejado, dejando a Jack solo en la vivienda, ya que Joseph Field murió ese mismo año. Las tres hermanas vivían ahora en lugares distantes: Lucy en un pueblo, en Underwood; Charlotte en el norte, en Denborough; y Vera en Trenton, una ciudad del interior.
Tras el matrimonio, Lucy atravesó un extraño periodo de restauración y recuperación: se quedaba siempre dormida, por las tardes y por las noches.
—Lo siento mucho, William —decía disculpándose—. Me temo que he vuelto a quedarme dormida.
Él solo sonreía y pasaba otra página de su libro. Tras las interminables peroratas de su padre, el agradable silencio de William era un bálsamo para Lucy. Poco a poco fue recomponiéndose. Llegó a tener un aspecto mucho mejor del que había tenido desde la infancia. William se había casado con una mujer joven y cansada que, según decían, se había marchitado de forma un tanto prematura; pero no tardó en encontrarse con una esposa preciosa. Tan guapa que sus hermanas, después de no haberla visto durante un tiempo, lanzaron exclamaciones de asombro ante lo mucho que había mejorado su aspecto y el cambio que había dado, en general. Ahora Lucy ofrecía un aspecto de serenidad que, recordando aquellas angustias bastante pejigueras de los viejos tiempos, sorprendió a sus hermanas.
—Supongo que no podrás decirles que la mejoría se debe esencialmente a tenerlas bien lejos —comentó William con aire cáustico.
Era cáustico cuando se trataba de la familia de Lucy. Echando la vista atrás, le disgustaba la responsabilidad con que la habían cargado a una edad tan temprana.
—Un ama de llaves lo habría podido hacer igual de bien —decía.
—Oh, no —protestaba Lucy, espantada—. ¡No se podía dejar a las niñas en manos de un ama de llaves!
—¿Acaso hiciste tú más de lo que habría hecho un ama de llaves? —preguntaba su marido.
William no se andaba con rodeos a la hora de decir la verdad; no andaba con tapujos. Eran lentejas: o las tomabas o las dejabas.
—Oh, William —solía protestar Lucy—. Creo que hice más por ellas que un ama de llaves. O eso espero... —decía.
—Charlotte se casó con Leigh a pesar de tus súplicas, ¿no? —le preguntó William en cierta ocasión.
—Sí, pero a Vera le fue bien —se defendió Lucy.
William no dijo nada.
—A Vera le fue bien, William —repitió Lucy.
—Depende de lo que entiendas por «bien» —respondió William crípticamente.
—Brian es muy bueno —dijo Lucy.
William no respondió nada, y Lucy dejó que la conversación decayera porque no tenía ningún sentido seguir con aquello. William no le daría la razón, lo sabía. A veces resultaba bastante incómodo verse obligada a afrontar la realidad que proponía William.
Al casarse, Lucy había llegado a buen puerto en más de un sentido. Dejó atrás el ajetreo de una casa turbulenta en Sefton para residir en una casa tranquila y propia, donde solo debía ocuparse de William; salió de las aglomeraciones de la ciudad manufacturera para instalarse en la aldea de Underwood; dejó las colinas oscuras y ondulantes, y la lluvia helada del norte por la calidez, la comodidad y la reconfortante vida en la campiña inglesa. Además, vivir en la casa en la que vivía y en la precisa situación en la que estaba... a Lucy a veces le parecía demasiado bueno para ser verdad.
Vivían en una pequeña casita antigua, de piedra, que tenía marcada la fecha de «1612» encima de la puerta y pizarras de Colley Weston7 en el tejado. Todo el jardín estaba en la parte trasera, con un huerto en un lado, donde Lucy y William criaban abejas y gallinas. En la parte delantera de la casa no había más verde que dos franjas de césped a cada lado del camino enlosado, pero eso era todo lo que se necesitaba, porque la casa estaba perfectamente situada —o eso era lo que pensaba Lucy—, con un pequeño prado que la alejaba del resto del pueblo, la iglesia a la izquierda y, justo delante, las verjas —aunque no las principales— de la Gran Mansión. Al otro lado de esa verja estaba el parque forestal, donde ramoneaban ciervos moteados, y aún más allá estaba la mansión, de una antigua belleza clásica, sin rastro de vida en sus mágicos patios y terrazas. Lucy, a la que se le permitía el acceso libre a la finca arbolada, igual que al resto del pueblo, sentía una placentera tristeza en la Mansión. Era tan encantadora y estaba tan abandonada... y Lucy se preguntaba qué sería de ella. La «familia» pasaba por allí tal vez un par de veces al año, y a veces ni siquiera eso. Se decía que les resultaba más barato vivir en su casa de Londres. El parque arbolado y la Mansión, los infinitos caminos desiertos, los pequeños venados, tenían una belleza olvidada, cautivadora, irreal. Todo el escenario era como el telón pintado de un teatro, y daba la impresión de que enseguida se enrollaría y desaparecería para revelar el desolador juego de la vida que se desarrollaba tras él. Después de deambular por el parque, Lucy volvía a casa, dando gracias a Dios por tener una casa pequeña que podría salvarse, con seguridad, de los cambios que amenazaban con producirse.
Lucy y William no tenían hijos. Lucy a veces pensaba que la vida parecía decidida a mantenerla como una espectadora. Había asistido a los placeres de la juventud sin participar de ellos. Y asistía a la maternidad a través de sus hermanas.
Charlotte mantuvo la inminente llegada de su primer hijo en secreto. No dijo nada casi hasta el último momento. «Por cierto», le escribió a Lucy, «voy a tener un hijo el próximo mes». Lucy, todo ternura y preocupación, segura de que Charlotte la necesitaría, cogió el primer tren a Denborough, donde encontró a Charlotte muy nerviosa, y no por su propia situación, sino por el efecto que podría tener en Geoffrey.
—Espero que esto no le moleste —decía. Lucy la miró asombrada—. Geoffrey odia las enfermedades —explicó Charlotte ante el mudo comentario de Lucy.
—¿Incluso las de otras personas? —Lucy no pudo evitar aquella pregunta cáustica.
—Oh, sí —respondió Charlotte con toda seriedad.
Le contó a Lucy que había estado enferma y fatal todo el tiempo. Muchas veces ni siquiera había sido capaz de salir con Geoffrey cuando él se lo había pedido, dijo, y miró a Lucy como si fuera una cosa terrible.
Lucy volvió a casa silenciosamente preocupada, pero cuando volvió a Denborough tras el nacimiento del bebé, una niña, se encontró a una Charlotte radiante. A Geoffrey le gustaba la niña, así que todo iba bien.
Charlotte tenía ya tres niños para cuando Vera telefoneó para dar la noticia de su primer embarazo:
—Me temo que voy a tener un hijo —dijo en una llamada desde Trenton a Underwood—. Ay, qué engorro. Íbamos a viajar a Cannes. Tenía toda la ropa preparada.
—Pero... ¿estás bien, querida? —preguntó Lucy preocupadísima—. ¿Quieres que vaya?
—Bueno, hasta ahora estoy bien —contestó Vera—. Pero supongo que pronto tendré un aspecto tan horrible que no querré ver a nadie. Puedes venir entonces, querida. Por supuesto, Brian está encantado. Le digo que no estaría tan encantado si fuera a tenerlo él.
Cuando Lucy fue a Trenton, más adelante, Vera no hizo más que suspirar y desear que pasara pronto. Lucy le decía una y otra vez lo feliz que sería cuando naciera el bebé.
—Ojalá pudiera creerte —le decía Vera—. La gente solo me pregunta si no estoy emocionada. Pero no. Sé que debería estarlo, pero no lo estoy. —Miraba a Lucy enfadada, como si le estuvieran arrebatando algo que tenía derecho a esperar.
Sin embargo, cuando Lucy volvió tras el nacimiento del bebé, una niña llamada Sarah, se encontró a una Vera radiante. No por la niña, aunque la niña le hacía gracia, sino por haber recuperado la salud y la belleza. Se pasaba el día recibiendo visitas, sentada en la cama, luciendo los negligés más encantadores y con la habitación rebosante de flores. El único engorro, le dijo a Lucy, era que la madre de Brian y su hermana Gertrude iban a verla todos los días.
—Antes podía mantenerlas a raya y verlas solo una vez a la semana, pero ahora se presentan aquí todos los días. Por supuesto, a quien vienen a ver es a la niña, no a mí, así que le voy a decir a una niñera que la lleve a la habitación del bebé cuando vengan y así puedan despacharse a gusto allí. La vieja señora Sargent se empeña en decirnos constantemente lo que tenemos que hacer. Y no hace más que decirnos lo que hizo ella cuando Gertrude era un bebé. ¡Hace cuarenta años!
En cualquier caso, para sus hermanas, la maternidad apenas podía considerarse la experiencia conmovedora y emocionante que Lucy había imaginado. Sin embargo, albergaba la secreta convicción de que para ella sí lo habría sido.
De todos modos, no tuvo muchas oportunidades de convertirse en una tía muy querida. Veía muy poco a los hijos de sus hermanas. Geoffrey no era muy partidario de las visitas de sus cuñadas. Las hijas de Vera, excepto por sus ocasionales apariciones en el salón, siempre estaban con las niñeras. Lucy estaba encantada de que Charlotte viniera con su última hija; hacía casi dos años desde que Lucy la había visto por última vez. Lucy a veces intentaba descubrir si a William le importaba, como a ella, no haber tenido hijos, pero no lo consiguió. Nunca se quejó ni lo lamentó.
—Estamos muy bien como estamos —decía.
Era verdad. Lucy era tan feliz que algunas veces pensaba que no debería serlo tanto.
—Siento que vivo una vida egoísta. Me siento culpable —decía a veces.
—Eso es porque hiciste lo que los demás querían durante tanto tiempo que ahora que puedes hacer lo que te apetece sientes que no deberías hacerlo. Debes aprender a disfrutar de lo que haces, mi niña, y a no lamentarlo tampoco. Hoy en día nunca se sabe cuánto tiempo podrás vivir una vida tranquila, así que lo mejor es que la aproveches al máximo.
Sentados el uno frente al otro en la mesa del desayuno, Lucy había viajado varios años atrás en el tiempo y William había avanzado desde las gachas al beicon y ahora había hecho una parada en la mermelada. Le gustaba la mermelada y, distraído, casi había vaciado el platillo, de modo que no había dejado casi nada para ella. William no era en absoluto un buen marido convencional, rebosante de pequeñas atenciones. Él dejaba que su mujer se las arreglara sola, y no veía por qué no debería hacerlo. A veces, como ahora, ella creía que su marido necesitaba una reprimenda.
—William —le dijo, y tuvo que esperar a que su esposo levantara la cabeza del periódico—. ¿Te importa si pruebo un poco de mermelada? —Y señaló con una mirada acusadora el platillo casi vacío.
William lo miró también y sonrió.
—Tan poco como quieras —respondió, pasándole la mermelada y volviendo a su periódico.
Lucy se echó a reír y rebañó lo poco que quedaba. Podría haber pedido a la cocina que le trajeran más si hubiera querido. Él lo sabía. Su actitud era razonable, pero las hermanas de Lucy lo habrían mirado con un gesto de desaprobación.
Era el momento de decirle lo de las chicas. No era que no le cayeran bien, sino que no le gustaban las visitas. Le gustaba tener a Lucy y la casa para él solo. Le gustaba su sillón junto a la chimenea, y le gustaba leer tranquilamente y en paz teniendo a Lucy enfrente por las noches. Cuando venían sus hermanas no podía hacerlo. Hablaban. Tenía que coger su libro e irse a otra sala, donde las sillas no eran tan cómodas, y sentarse allí sin Lucy. Las oleadas de charlatanería y de risas que llegaban desde el salón lo distraían. ¡Y cómo se reían! A veces se sentía algo celoso de que Lucy pudiera reírse de aquella manera con sus hermanas y sin él. Siempre se apresuraba a dejar solas a las hermanas, como para dejar claro que él sabía que era eso lo que querían. Querían que no estorbara, y lo daba a entender, y deseaba que vieran que se apresuraba a cumplir sus deseos. Sobreactuaba, en opinión de Lucy, y eso la enfadaba. Las chicas nunca vieron a William como realmente era, y lo lamentaba. No es que él las viera como eran de verdad, tampoco. Era una lástima, pensaba Lucy, que nunca pudiera reunir a las tres personas que más quería en el mundo.
—Vera va a venir también cuando venga Charlotte —dijo de repente.
—Oh —contestó William. Había empezado a fruncir el ceño, pero enseguida adoptó un gesto impasible. Apartó el periódico y se retiró un poco con la silla—. Así que la casa va a estar bastante llena... —añadió, alcanzando los zapatos—, porque Charlotte va a traer a... comosellame.
—¿Te refieres a Judith? —preguntó Lucy, con un gesto de reproche otra vez. De verdad: William debería intentar recordar los nombres de los hijos de sus hermanas. No eran tantos.
—Supongo que sí —respondió William—. Bueno, tal vez sea mejor que la otra.
—¿Te refieres a Margaret? ¿No te gustaba Margaret?
—Oh, no parecía una niña. Me gusta que los niños tengan un poco de carácter.
—Puede que resulte difícil tener carácter viviendo con Geoffrey —dijo Lucy.
—Es posible que tengas razón —admitió William—. Pero ahora tengo que irme. Adiós. —Le dio un beso apresurado pero afectuoso, se asomó debajo de la mesa para darle una caricia a Cora, la perra labradora dorada que siempre se tumbaba a los pies de Lucy, independientemente de donde los pusiera, y después se dirigió a la puerta—. No vendré a casa a comer.
—Oh, William —protestó Lucy—. ¡No me lo habías dicho!
—Se me olvidó —contestó William, y salió.
Para cuando Lucy fue tras él con Cora, su marido ya estaba en el coche y se alejaba diciéndole adiós con la mano.
—Muy bien —dijo Lucy—. Pues adiós.
En zapatillas, se dispuso a pasear a Cora hasta el gran árbol del prado, la cancela de la iglesia, la verja del parque y un poco más allá por el camino. No había cancela en el jardín: Cora podía salir a dar un paseo cuando quisiera. Pero, aunque el mundo estaba a su disposición, no lo disfrutaba si no estaba con sus amos. Cuando quería recordarles que había que ir a dar un paseo, ocupaba su sitio en el césped delante de la casa, apoyaba la nariz entre las patas, y clavaba sus ojos ambarinos en la puerta. De vez en cuando, durante lo que a veces se convertía en una larga espera, dejaba escapar un profundo suspiro o golpeaba la hierba con la cola, pero nunca apartaba la mirada de la puerta. Cuando por fin salía alguien, corría en busca de un palo, correteaba como una loca por la hierba bajo los árboles, gemía de nerviosismo e impaciencia, encontraba uno, lo lanzaba al aire, lo dejaba caer, fingía que no podía cogerlo, lo cogía, se lo llevaba a Lucy o a William para que lo vieran, lo dejaba a un lado y se disponía a dar el preceptivo paseo.
Pero después del desayuno, Cora sabía que no había necesidad de semejante espectáculo. Con dignidad canina, esperaba su paseo habitual.
La mañana era dorada y apacible, con la quietud del otoño. Al otro lado de la verja del parque, los árboles se desperezaban y se veían pequeños ciervos en los claros del bosque. «Parecen sacados del Arca de Noé», pensó Lucy.
Sentía el calor del sol en la cara y en la mano el calor de la piedra del murete que había delante de la casa. Le habría gustado quedarse allí fuera a disfrutar de aquella bendita calidez y de la luz que cada día iba menguando poco a poco. Pero debía entrar y decirle a Janet que iba a venir Vera y también Charlotte. Otra persona a la que había que decírselo: otra persona a la que no le gustaban las visitas.
En la cocina, Janet estaba inclinada sobre el fregadero, lavando las cosas del desayuno. Vista por la espalda, con aquella robusta figura y el vestido azul cruzado por las cintas blancas del delantal, las piernas fornidas y el pequeño moño apretado, Janet parecía aún más inflexible de lo habitual, y Lucy anduvo jugueteando por la cocina esperando su oportunidad. En lo tocante a las visitas, con Janet había que andarse con cuidado.
Janet tenía cuarenta años, era corpulenta, íntegra, con una fidelidad canina, por así decirlo, devota y fiel a Lucy y a William; pero trataba a los extraños con hostilidad, sobre todo si se metían en casa. Janet era buena, pero difícil y, de vez en cuando, se irritaba más de lo tolerable, y Lucy amenazaba con despedirla. Otras veces, Janet amenazaba con despedirse por su cuenta.