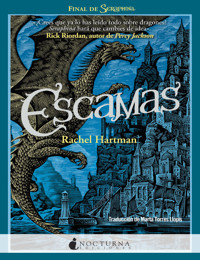
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Seraphina
- Sprache: Spanisch
LA ESPERADA SECUELA DE SERAPHINA "Lo particular de la razón es que tiene su propia geometría. Se mueve en línea recta, de manera que comienzos ligeramente distintos pueden conducirte a destinos muy divergentes". El oscuro secreto que Seraphina llevaba años ocultando por fin ha salido a la luz. Sin embargo, ahora hay otro asunto mucho más importante: la guerra que acaba de estallar. Para inclinar la balanza a su favor, la reina Glisselda y el príncipe Lucian le encomiendan a Seraphina que salga del reino de Goredd y recorra las Tierras del Sur en busca de otros que comparten su mismo secreto. Lo que no saben es que no todos desean lo mismo y encontrar a algunos podría resultar letal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Título original: Shadow Scale
Publicado en Estados Unidos por Random House
© de la obra: Rachel Hartman, 2015
© de la traducción: Marta Torres Llopis, 2016
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición digital en Nocturna: junio de 2017
Edición Digital: Elena Sanz Matilla
ISBN: 978-84-16858-15-6
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Agradecimientos
Este libro ha sido una bestia para mí. Las siguientes personas se aseguraron de que no me devorase:
Arwen Brenneman y Rebecca Sherman, a quienes nunca podré agradecer lo suficiente; Phoebe North y el Glassboard Gang; Naithan Bossé y Earle Peach, que me tuvieron pensando en armónicos hasta el momento preciso; Inchoiring Minds y Madrigalians; Becca, que me mostró la taiga; Tamora Pierce, que sabe de combatir Grendels; Rose Curtin y Steph Sinclair, consejeras para despistados; Iarla Ó Lionáird; Jacob Arcadelt; Josquin des Prez; Bessie, mi buena bici; y mi madre, siempre dispuesta a hablar de arte.
Mi agradecido reconocimiento al difunto Douglas Adams, a quien debo la idea de una casa vuelta del revés, y a Pink Floyd, a quienes este libro tiene más alusiones solapadas de las que puedo contar.
Por último, gracias a Jim, Dan, Mallory y la gente fabulosa de Random House, que han sido infatigablemente amables y comprensivos. Y a Scott, Byron y Una, mi corazón y mi hogar.
Para Byron
ESCAMAS
Extracto de La inextricable maraña de la Historia, del padre Fargle
Recapitulemos primero sobre el papel de Seraphina Dombegh en los acontecimientos que precedieron al reinado de la reina Glisselda.
Al frisar los cuarenta años de la firma del histórico Tratado entre el ardmagar Comonot y la reina Lavonda la Grande, la paz entre dragones y humanos todavía era frágil. En Villa Lavonda, los Hijos de san Ogdo predicaban una retórica dragófoba en las esquinas de las calles, fomentaban el malestar y agredían a los saarantrai. En aquellos días era fácil identificar a esos dragones con forma humana por los cascabeles que estaban obligados a llevar; por su propia seguridad, los saarantrai y sus alagartijados primos, los quigutl, eran confinados cada noche en un barrio llamado Quigatera, aunque esta medida sólo sirvió para señalarlos más. A medida que se acercaba el aniversario del Tratado de paz —y la visita oficial del ardmagar Comonot—, las tensiones aumentaban.
Dos semanas antes de la llegada del ardmagar, sobrevino la tragedia. El único hijo de la reina Lavonda, el príncipe Rufus, fue asesinado de una manera típicamente dragontina: por decapitación. Su cabeza, presuntamente devorada, jamás se encontró. Sin embargo, ¿lo asesinó de verdad un dragón o fueron los Hijos de san Ogdo, con la esperanza de exacerbar la dragofobia?
En esa maraña de política y prejuicios apareció Seraphina Dombegh, recién contratada como ayudante del compositor de la corte, Viridius. La palabra «abominación» ha caído en desgracia, pero eso es exactamente lo que la gente de Goredd hubiera considerado a Seraphina, pues su madre era una dragona y su padre, un humano. El conocimiento de este secreto podría haber entrañado la muerte de Seraphina, de modo que su padre la mantuvo aislada por su propia seguridad. Las escamas plateadas de dragón que rodeaban su cintura y su antebrazo izquierdo la hubieran delatado en cualquier momento. Ya fuera la soledad o su talento musical lo que la motivó, corrió un riesgo terrible al abandonar la casa de su padre por el Castillo de Orison.
Las escamas no eran su única preocupación. A Seraphina también le abrumaban recuerdos maternos y visiones de seres grotescos. Su tío materno, el dragón Orma, le enseñó a crear un jardín simbólico dentro de su mente, en el que podía alojar a esas curiosas criaturas; si atendía el tal jardín de grotescos todas las noches, podía evitar que le sobreviniesen las visiones.
Sin embargo, en torno al momento del funeral del príncipe Rufus, tres habitantes del jardín imaginario de Seraphina la sorprendieron en la vida real: Dama Okra Carmine, embajadora ninysh; un gaitero samsamés llamado Lars y Abdo, un joven bailarín porphyriano. Con el tiempo, Seraphina descubrió que esas personas eran semidragones como ella, que no estaba sola en el mundo. Todos tenían escamas y facultades excepcionales, o bien físicas, o bien mentales. Aquello debió de suponer un alivio y, al mismo tiempo, una preocupación adicional. A fin de cuentas, ninguno de ellos estaba a salvo. Lars, en particular, fue amenazado en numerosas ocasiones por Josef, conde de Apsig, su hermanastro dragófobo y miembro de los Hijos de san Ogdo.
Seraphina podría haberse mantenido apartada de la política y la intriga de no ser por su tío Orma. Durante casi toda su vida, él había sido su único amigo y la había enseñado no sólo a controlar las visiones, sino también música y el conocimiento popular dragontino. Por su parte, Seraphina había inspirado el cariño de un tío en Orma, una intensidad emocional que la dragonidad consideraba inaceptable. Los censores dragones, convencidos de que Orma estaba comprometido emocionalmente, lo acosaron durante años, amenazándole con enviarlo de vuelta al país de los dragones, Tanamoot, para extirparle quirúrgicamente sus recuerdos.
Tras el funeral del príncipe Rufus, Orma descubrió que su padre, el proscrito exgeneral Imlann, estaba en Goredd. Orma creía, y los recuerdos maternos de Seraphina así lo confirmaban, que Imlann era una amenaza para el ardmagar Comonot, parte de una camarilla de generales resentidos que aspiraban a destruir la paz con Goredd. Receloso de los censores, Orma desconfiaba de ser imparcial y objetivo con su propio padre. Le pidió a Seraphina que informase de la presencia de Imlann al príncipe Lucian Kiggs, capitán de la Guardia de la Reina. Aunque Seraphina hubiera preferido permanecer en el anonimato, no podía rehusar la petición de su querido tío.
¿Abordó con recelo al príncipe Lucian Kiggs? Cualquier persona cabal lo habría hecho. El príncipe tenía fama de investigador inteligente y pertinaz; si en la corte había alguien indicado para descubrir su secreto, sin duda era él. Ahora bien, Seraphina contaba con tres ventajas inesperadas. En primer lugar, de modo favorable aunque no intencionado, ya había llamado la atención del príncipe: era la paciente profesora de clavecín de su prima y prometida, la princesa Glisselda. En segundo lugar, se vio repetidas veces en posición de ayudar a la gente de la corte a comprender la dragonidad, y el príncipe agradecía su intervención. Por último, Lucian, al ser el nieto bastardo de la reina, nunca se había sentido cómodo en la corte y reconoció a una compañera intrusa en ella, pese a no saber con precisión por qué.
El príncipe creyó su relato sobre Imlann, si bien notó que se guardaba otras cosas.
Dos caballeros desterrados —sir Cuthberte y sir Karal— acudieron a palacio con la noticia de que habían visto un dragón rebelde en la campiña. Seraphina sospechaba que se trataba de Imlann. El príncipe Lucian Kiggs la acompañó al campamento secreto de los caballeros para comprobar si alguno podía identificar al rebelde de manera definitiva. El anciano sir James recordaba al dragón como «general Imlann» por un ataque acaecido más de cuarenta años atrás. Mientras estuvieron allí, el escudero de sir James, Maurizio, hizo una demostración del agonizante arte marcial de la dragomaquia. Desarrollada por el mismísimo san Ogdo, en otro tiempo la dragomaquia había proporcionado a Goredd las herramientas para combatir contra los dragones, pero ahora sólo la practicaban unos pocos. Seraphina se percató entonces de cuán indefensa estaría la humanidad si los dragones rompiesen el Tratado.
Si Imlann se reveló en toda su monstruosidad escamosa y llameante ante Seraphina y el príncipe Lucian Kiggs de camino a casa, si dicho episodio es mera leyenda y ornamento, aún es motivo de debate entre los eruditos. Sin embargo, es evidente que Seraphina y el príncipe se convencieron de que Imlann había matado al príncipe Rufus. Empezaron a sospechar que el viejo y astuto dragón se escondía en la corte con forma humana. El ardmagar Comonot, empero, hizo oídos sordos a las advertencias de Seraphina. A pesar de haber sido coautor de la paz, arrogante y antipático, aún no era el dragón en que se convertiría años después.
Imlann atacó la Víspera del Tratado, suministrando vino envenenado a la princesa Dionne, madre de la princesa Glisselda. (Aunque el vino iba dirigido también a Comonot, en contra de las afirmaciones de algunos de mis compañeros, no hay pruebas de que la princesa Dionne y Comonot tuvieran una aventura amorosa ilícita). Seraphina y el príncipe Lucian evitaron que la princesa Glisselda bebiera vino, pero la reina Lavonda no gozó de tanta suerte.
Que esto sirva de lección sobre la paciencia de los dragones: Imlann había pasado quince años en la corte disfrazado de institutriz, lady Corongi, consejera de confianza y amiga de la princesa Glisselda. Seraphina y el príncipe Lucian, al descubrir por fin la verdad, se enfrentaron a Imlann, tras lo cual este secuestró a la princesa Glisselda y huyó.
Todos los semidragones desempeñaron un papel en la captura y muerte de Imlann: las premoniciones de Dama Okra Carmine ayudaron a Seraphina y al príncipe Lucian a encontrarlo; Lars lo distrajo con las gaitas, de modo que el príncipe Lucian pudo rescatar a la princesa Glisselda; y el joven Abdo estrujó la garganta aún blanda de Imlann, impidiendo que escupiera fuego. Seraphina retrasó la huida de Imlann al desvelar su propia verdad, que era su nieta, de manera que Orma tuvo tiempo para transformarse. ¡Ay! Orma no era rival para Imlann y resultó muy malherido. Fue otro dragón, la subsecretaria Eskar, quien acabó con Imlann por encima de la ciudad.
La historia ha demostrado que Imlann formaba parte de una camarilla de generales dragones decidida a derrocar a Comonot y destruir la paz. Mientras él causaba estragos en Goredd, los demás dieron un golpe de Estado en Tanamoot y se hicieron con el control del gobierno dragón. Los generales, que más tarde se autodenominaron el «Antiguo Ard», enviaron una carta a la reina en la que declaraban criminal a Comonot y exigían que Goredd lo entregara de inmediato. La reina Lavonda estaba incapacitada por el veneno y la princesa Dionne había muerto. La princesa Glisselda, en su primera actuación como reina, decidió que Goredd no restituiría a Comonot para que se enfrentara a falsas acusaciones y que, si era necesario, Goredd iría a la guerra por la paz.
Permítase una puntualización personal a este vuestro historiador: hace unos cuarenta años, cuando no era más que un novicio en Santa Prue, serví el vino en un banquete que ofreció el abad en honor a Seraphina, venerable dama de más de ciento diez años. Aún no había descubierto mi vocación por la historia —de hecho, creo que en ella había algo que encendió mi interés—, pero, al encontrarme a su vera al final de la velada, tuve ocasión de formularle una pregunta precisa. Imaginaos, si os place, qué pregunta le habríais hecho vosotros. Por desgracia, yo era joven y alocado, y solté sin más:
—¿Es cierto que vos y el príncipe Lucian Kiggs, el Cielo lo guarde, os declarasteis mutuo amor antes incluso de que empezase la guerra civil dragontina?
Sus oscuros ojos chispearon y por un momento me pareció vislumbrar una mujer mucho más joven en el interior de la anciana. Cogió mi regordeta y joven mano con la suya, vieja y nudosa, y la estrechó.
—El príncipe Lucian era el hombre más honesto y honorable que he conocido jamás —me dijo—, y aquello ocurrió hace muchísimo tiempo.
De este modo, la juventud romántica e inexperta desperdició una oportunidad única en la vida. Y sin embargo sentí, y todavía siento, que me respondieron sus ojos risueños, aun cuando su boca no lo hizo.
Apenas he tratado de forma superficial episodios en los que, para su esclarecimiento, otros historiadores han invertido sus carreras enteras. En mi opinión, la historia de Seraphina no comienza de verdad hasta que su tío Orma, ayudado por la subsecretaria Eskar, se ocultó para escapar de los Censores, y Seraphina, en vísperas de guerra, decidió que había llegado el momento de encontrar a los demás habitantes de su jardín mental, los semidragones repartidos por las Tierras del Sur y Porphyria. Esos son los acontecimientos que voy a analizar aquí.
Prólogo
Volví en mí.
Me froté los ojos, sin recordar que tenía el izquierdo amoratado, y el dolor me devolvió a la realidad. Estaba sentada en el suelo de tablas sueltas del estudio de Orma, en las entrañas de la biblioteca del Conservatorio de Música de Santa Ida, rodeada de libros amontonados como un nido de sabiduría. El rostro que acechaba por encima de mí se definió en la nariz aguileña, los ojos negros, los lentes y la barba de Orma; su expresión mostraba más curiosidad que preocupación.
Yo tenía once años. Aunque Orma llevaba meses enseñándome meditación, nunca antes me había adentrado tanto en mi cabeza ni me había sentido tan desorientada al salir.
Orma me encajó una taza de agua bajo la nariz. La así temblorosa y bebí. No tenía sed, pero había que alentar cualquier muestra de amabilidad de mi tío dragón.
—Informa, Seraphina —dijo, enderezándose y subiéndose las gafas. Su voz no manifestaba amabilidad ni impaciencia. Cruzó la habitación en dos zancadas y se sentó sobre el escritorio, sin molestarse en retirar los libros.
Me removí en el duro suelo. Proporcionarme un cojín habría requerido más empatía de la que un dragón —incluso en su forma humana— podía reunir.
—Ha funcionado —contesté con voz de rana vieja. Di un trago de agua y probé de nuevo—. Imaginé un huerto de frutales y proyecté la imagen del niño porphyriano entre ellos.
Orma juntó las puntas de sus largos dedos delante de su jubón gris y me miró.
—¿Y fuiste capaz de inducir una imagen real de él?
—Sí. Cogí sus manos entre las mías y luego… —Lo siguiente era difícil de describir: un remolino vertiginoso, como si mi consciencia estuviera siendo succionada por un desagüe. Me sentía demasiado cansada para explicarlo—. Le vi en Porphyria jugando junto a un templo, detrás de un perrito…
—¿No te duele la cabeza ni sientes náuseas? —me interrumpió Orma, cuyo corazón dragontino no podía preocuparse por cachorros.
Sacudí la cabeza para asegurarme.
—En absoluto.
—¿Saliste de la visión por voluntad propia? —Era como si comprobase una lista.
—Sí.
—Te apoderaste de la visión antes de que ella se apoderase de ti —constató—. ¿Le pusiste nombre a la imagen simbólica del niño en tu cabeza, al avatar?
Sentí que el rubor invadía mis mejillas, lo cual era ridículo. Orma era incapaz de reírse de mí.
—Lo bauticé Murciélago de la Fruta.
Él asintió con gravedad, como si se tratara del nombre más solemne y apropiado jamás concebido.
—¿Qué nombre les pusiste a los demás?
Nos quedamos mirándonos. En alguna parte de la biblioteca, fuera del despacho de Orma, un monje bibliotecario silbaba desafinando.
—¿Te… tenía que haberles puesto nombre a los otros? —balbucí—. ¿No deberíamos esperar un poco? Si el Murciélago de la Fruta se queda en su jardín particular y no me atormenta con visiones, estaremos seguros…
—¿Cómo te has puesto el ojo morado? —inquirió con mirada atenta.
Fruncí los labios. Lo sabía perfectamente: el día anterior me había asaltado una visión durante la clase de música, por lo que me caí de la silla y me golpeé la cara con la esquina de su escritorio.
Al menos no rompí el laúd, comentó entonces.
—Es cuestión de tiempo que una visión te derribe en la calle y te arrolle un carruaje —apuntó Orma, inclinándose hacia delante con los codos en las rodillas—. No dispones del lujo del tiempo, a menos que planees permanecer en la cama a la espera del futuro previsible.
Deposité el tazón en el suelo con cuidado, lejos de sus libros.
—No me apetece invitarlos a todos a entrar en mi cabeza al mismo tiempo —dije—. Algunos de los seres que he visto son bastante espeluznantes. Es horrible que me invadan el cerebro sin que yo se lo pida, pero…
—No has comprendido la mecánica —replicó él suavemente—. Si esos grotescos invadieran tu consciencia, las demás estrategias de meditación los mantendrían alejados. Tu mente es responsable: los contacta compulsivamente. Los avatares que has creado serán un nexo real y permanente con estos seres, así que tu mente no tendrá que lanzarse más hacia ellos. Si quieres verlos, sólo necesitas alcanzar tu interior.
No me imaginaba queriendo visitar a ninguno de esos grotescos. Todo me parecía demasiado excesivo para asumirlo. Había empezado con mi favorito, el más amistoso, y me había dejado exhausta. Se me volvieron a nublar los ojos; me limpié el bueno con la manga, avergonzada de que se me escapasen las lágrimas delante de mi tío dragón.
Me examinó con la cabeza ladeada como la de un pájaro.
—No estás desvalida, Seraphina. Eres… ¿Por qué «válida» no es el antónimo de «desvalida»?
Parecía tan aturdido por esa pregunta que me eché a reír, a mi pesar.
—Pero ¿cómo continúo? —pregunté—. El Murciélago de la Fruta era obvio: siempre está trepando a los árboles. Puedo acomodar a esa horrible babosa del pantano en el fango, supongo, y pondré al salvaje en una cueva. Pero ¿y los demás? ¿Qué tipo de jardín construyo para albergarlos?
Orma se rascó la barba postiza; al parecer, le picaba a menudo.
—¿Sabes en qué falla vuestra religión? —preguntó. Yo le ignoré mientras intentaba analizar sintácticamente el non sequitur—. En que no tiene un mito de creación propiamente dicho —explicó—. Vuestros santos aparecieron hace seiscientos o setecientos años y echaron a patadas a los paganos (que tenían un mito de lo más práctico al incluir al sol y a una hembra uro, podría añadir). Sin embargo, vuestros santos, por algún motivo, no se preocuparon de elaborar una cosmogonía. —Se limpió los lentes con el borde del jubón—. ¿Conoces el relato porphyriano de la creación?
Le clavé una mirada mordaz.
—Por desgracia, mi maestro descuida la teología porphyriana. —Él era mi maestro en aquel entonces.
Orma hizo caso omiso de mi alegato:
—Es bastante breve. Los dioses gemelos, Necesidad y Oportunidad, caminaban entre las estrellas. Lo que necesitaba ser, fue; lo que podría ser, a veces era. —Esperé el resto, pero eso parecía ser todo—. Me gusta ese mito —continuó—. Se ajusta a las leyes de la naturaleza, excepto en lo relativo a la existencia de dioses.
Fruncí el ceño, intentando comprender por qué me lo contaba.
—¿Pensáis que debería crear el resto del jardín así? —me aventuré—. ¿Paseándome por mi mente igual que un dios?
—No es una blasfemia —comentó; volvió a ponerse las gafas y me escudriñó con ojos de búho—. Es una metáfora, como lo demás que estás construyendo en tu mente. Es legítimo ser el dios de tus propias metáforas.
—Los dioses no están desvalidos —dije con más jactancia de la que sentía.
—Seraphina no está desvalida —apuntó Orma con aire solemne—. Este jardín puede ser tu bastión. Te mantendrá a salvo.
—Quisiera creerlo —aseguré, otra vez con voz de rana.
—Te ayudaría si lo hicieses. La capacidad de crecer del cerebro humano produce efectos neuroquímicos interesantes en el…
Ignoré el sermón, reacomodé mi postura, flexioné las rodillas y apoyé las manos en ellas. Cerré los ojos, respiré cada vez más hondo y despacio.
Descendí a mi otro mundo.
1
La reina Glisselda fue la primera en divisar al dragón. Era una mancha veloz en la negra oscuridad del cielo nocturno, anulando y volviendo a dar vida a las estrellas.
Lo señaló mientras, a imitación de los caballeros de antaño, gritaba:
—¡Uno por el oeste, que san Ogdo nos proteja! —Arruinó un poco la impronta al botar sobre las puntas de los pies y reírse. El viento invernal se llevó el alegre sonido; debajo de nosotros, muy distante, la ciudad se arrebujaba bajo un nuevo manto de nieve, silenciosa y atenta como un niño dormido.
En otro tiempo, observadores cualificados habían examinado los cielos en busca de escuadrones de dragones desde aquí, la cúspide de la torre de Ard del Castillo de Orison. Esa noche sólo estábamos la reina y yo, y el inminente «uno» era amistoso, gracias a Todos los Santos: se trataba de la dragona Eskar, antigua subsecretaria de nuestra embajada dragontina. Había ayudado a mi tío Orma a escapar de los Censores hacía casi tres meses, justo cuando estalló la guerra civil dragontina.
El ardmagar Comonot, el dirigente derrocado de la dragonidad, había esperado que Eskar encontrara un refugio seguro para Orma y volviera luego con nosotros a Goredd, donde él había establecido su cuartel general en el exilio. El ardmagar intentó que fuese su asesora, o incluso general, pero los meses no trajeron a Eskar ni ninguna explicación.
Ella había contactado al atardecer con Comonot por medio de un artefacto quigutl. Durante la cena, este informó a la reina Glisselda de que Eskar volaría pasada la medianoche. Después se fue a la cama y dejó a la reina que esperase levantada o no, según le conviniera.
Esa era la peculiar manera de Comonot de ocuparse de las cosas. La reina no se fiaba de él. No nos había dicho nada sobre por qué Eskar de pronto había decidido volver o dónde había estado. Tal vez no lo supiera. Glisselda y yo especulamos acerca de ello para distraernos del frío.
—Eskar considera que la guerra civil dragontina se está prolongando demasiado y pretende ponerle fin sin ayuda —fue su dictamen final—. ¿Alguna vez te ha fulminado con la mirada, Seraphina? Podría detener a los mismísimos planetas en sus órbitas.
Yo no había sufrido su mirada asesina, pero sí presenciado cómo escrutaba a mi tío seis meses atrás. Sin duda, Eskar había estado con él todo ese tiempo.
Glisselda y yo sosteníamos una antorcha cada una para dar a entender a Eskar que podía posarse en lo alto de la torre. Tal era la idea del príncipe Lucian Kiggs (no sé qué sobre corrientes de aire ascendentes y miedo a que destrozase una ventana al intentar tomar tierra en un patio). Se guardó para sí el hecho de que tenía menos probabilidades de alarmar a alguien allí arriba. Goredd había empezado a ver dragones de tamaño natural en el cielo porque los aliados de Comonot iban y venían, pero sería una exageración decir que la gente se había acostumbrado.
Ahora que se aproximaba, Eskar parecía demasiado grande para posarse en lo alto de la torre. Tal vez ella también lo pensó; batiendo sus oscuras y curtidas alas con una ráfaga de aire caliente, viró al sur, hacia las afueras de la ciudad. Allí aún ardían tres manzanas de casas, provocando que la nieve recién caída ascendiera en forma de vapor.
—¿Qué hace, revisar la obra de sus compatriotas? La va a descubrir algún insomne —dijo Glisselda, a quien la inquietud había empañado su alegría inicial, mientras se retiraba la capucha de su capa festoneada de piel. Ay, esa era su expresión habitual en aquellos días. Sus rizos dorados brillaban incongruentemente a la luz de las antorchas.
Eskar se elevó hacia el cielo estrellado y después salió en picado de la negrura, precipitándose al centro de la ciudad como un halcón tras un chochín. Glisselda ahogó un grito de alarma. En el último segundo, Eskar levantó el vuelo de golpe —una sombra negra sobre la nieve reciente— y voló a ras del congelado río Mews, rompiendo el hielo con su cola serpentina.
—Y ahora revela cómo podría abrir una brecha en nuestras defensas, volando tan alto que ni nuestros proyectiles ni el pyria en llamas puedan alcanzarla. ¡Esas casas no fueron arrasadas así, Eskar! —gritó la joven reina al viento, como si la dragona pudiese oírla a semejante distancia—. ¡Él ya estaba dentro de la muralla!
Él era el tercer dragón sicario al que el príncipe Lucian Kiggs había hecho salir de su escondrijo, enviado tras Comonot por el Antiguo Ard. El saarantras se transformó en dragón para escapar. Comonot lo hizo a su vez y mató a su agresor antes de que pudiera huir, pero fallecieron cinco personas y cincuenta y seis perdieron sus hogares en el infierno resultante.
Toda esa destrucción causada por dos dragones nada más. Ninguno nos atrevimos a especular cuán espantoso sería si los partidarios de Comonot no lograran frenar al Antiguo Ard y la guerra llegara a Goredd.
—Lars ha diseñado nuevas máquinas de guerra —señalé para infundir un poco de optimismo—. Y no hay que ignorar a los dragomaquitas que se preparan en Fortaleza de Ultramar. —Los ancianos caballeros de las Tierras del Sur y sus escuderos de mediana edad, ascendidos a caballeros a toda prisa, se habían unido en esa empresa.
Glisselda bufó burlonamente mientras seguía a Eskar con la mirada durante su segunda vuelta sobre la ciudad.
—Aun cuando nuestros caballeros dispusieran de todos sus efectivos (y se apresurasen a entrenar dragomaquitas que no son caballeros), esta ciudad sería reducida a cenizas de manera rutinaria. Tú y yo, al habernos criado en tiempo de paz, jamás hemos presenciado nada parecido.
El viento soplaba racheado, lo que dificultaba olvidar la altura a la que estábamos; las palmas de las manos me sudaban dentro de los guantes.
—Los partidarios de Comonot nos defenderán.
—Yo creo que defenderán a nuestro pueblo, pero la ciudad en sí misma no les importa. Lucian asegura que debemos centrarnos en volver a hacer habitables los túneles. Sobrevivimos allí anteriormente, siempre podemos reconstruirlos. —Levantó un brazo y lo dejó caer, como si encontrara inútil hasta hacer gestos—. Esta ciudad es el legado de la abuela; ha florecido en tiempos de paz. Me repugna la posibilidad de tener que abandonarla.
Eskar regresaba, cogiendo una corriente de aire ascendente sobre la ladera oriental de la Colina del Castillo. Glisselda y yo volvimos a apretarnos contra el parapeto como si la dragona viniese para posarse. Sus oscuras y tormentosas alas exhalaron un aire sulfúreo que apagó nuestras antorchas. Me incliné contra el viento, con miedo a que me empujase al borde del abismo. Eskar aterrizó en lo alto de la torre e hizo una pausa con las alas extendidas, como una sombra viviente contra el firmamento. Yo había tratado con dragones —era semidragona—, pero su visión todavía me erizaba los pelos de la nuca. Ante nuestros ojos, la dentuda y escamosa negrura se recogió y se contrajo, se enfrió y condensó, se plegó sobre sí misma hasta que todo lo que quedó fue una mujer imponente con el pelo corto, desnuda, sobre la cúspide helada de la torre.
Glisselda se quitó con elegancia su capa de piel y se acercó a la saarantras —la dragona con forma humana— tendiéndole la cálida prenda. Eskar inclinó la cabeza y Glisselda le puso el manto sobre los hombros con delicadeza.
—Bienvenida de nuevo, subsecretaria —saludó la joven reina.
—No voy a quedarme —anunció Eskar con sequedad.
—Por supuesto —repuso Glisselda sin ningún asomo de sorpresa en la voz. Apenas hacía tres meses que reinaba, desde que su abuela cayó enferma por el veneno y el dolor, pero ya era maestra en el arte de parecer imperturbable—. ¿Lo sabe el ardmagar Comonot?
—Le soy más útil donde estaba —dijo Eskar—. Lo comprenderá cuando se lo explique. ¿Dónde está?
—Dormido, sin lugar a dudas —respondió Glisselda. Su sonrisa ocultaba el tremendo fastidio por el hecho de que Comonot no se hubiera tomado la molestia de permanecer levantado y recibir a Eskar personalmente. Glisselda se guardaba sus quejas sobre Comonot para las clases de clavecín, así que yo solía escuchar lo desconsiderado que era, lo harta que estaba de disculparse ante los aliados humanos por su comportamiento grosero, lo dispuesta que estaba a que él ganase la guerra y se largara a casa.
Yo comprendía a los dragones bastante bien gracias a mi tío Orma y a los recuerdos que me dejó mi madre. Hiciera lo que hiciese Comonot, no podía ofender a Eskar. De hecho, la subsecretaria se preguntaría por qué nosotras no nos habíamos ido a acostar. Mientras que Glisselda consideraba que los cánones sociales exigían un séquito de recibimiento, yo estaba tan sedienta de noticias de tío Orma que no dejé escapar la oportunidad de dar la bienvenida a Eskar.
Me sentí un poco abrumada al volver a verla. La última vez la descubrí tomando, protectora, la mano de mi tío herido en el Hospital de Santa Gobnait; parecía que hubiera pasado un año. En un acto reflejo, le extendí ahora la mano y dije:
—¿Orma está bien? Espero que no traigas malas noticias.
Ella contempló mi mano y enarcó una ceja.
—Está bien, a menos que aproveche mi ausencia para cometer alguna tropelía.
—Por favor, entrad, subsecretaria —la invitó Glisselda—. Es una noche desapacible.
Eskar traía un fardo con ropa asido en una garra; lo sacó de la nieve y nos siguió por las estrechas escaleras. Glisselda, previsora, había dejado otra antorcha encendida en la espadaña y la recogió cuando bajábamos la escalera de caracol de la torre. Cruzamos un pequeño patio, espectral a causa de la nieve. La mayoría del Castillo de Orison dormía, pero la guardia de noche nos vio pasar hacia el palacio por un corredor trasero. Si les alarmó la llegada de un dragón a tan altas horas de la noche, eran demasiado profesionales para mostrarlo.
Un paje, tan adormilado que no pareció reconocer a Eskar, guardaba la puerta del nuevo gabinete de la reina. Glisselda había dejado la cámara repleta de libros de su abuela sin tocar, casi supersticiosamente, y había elegido para sí otro salón más desahogado, más sala de recepción que biblioteca. Delante de las oscuras ventanas se alzaba un amplio escritorio; los muros estaban cubiertos de ricos tapices. Junto a la chimenea, a la izquierda, el príncipe Lucian Kiggs atizaba el fuego con afán.
Kiggs había colocado cuatro sillas altas con respaldo delante de la chimenea y puesto una tetera a calentar. Se enderezó para recibirnos, estirando su perpunte escarlata; aunque con expresión neutra, sus oscuros ojos se mantenían alerta.
—Subsecretaria —saludó mientras hacía una reverencia a la saarantras semidesnuda. Eskar lo ignoró y yo reprimí una sonrisa. Apenas había visto al príncipe durante esos tres meses, pero seguía apreciando cada gesto suyo, cada oscuro rizo de su cabeza. Él me sostuvo la mirada un instante, luego desvió su atención a Glisselda. No podía darse el gusto de dirigirse a la segunda compositora de la corte antes que a su prima, prometida y reina.
—Siéntate, Selda —propuso, sacudiendo el polvo imaginario de una de las sillas centrales y tendiéndole la mano—. Debes de estar congelada.
Glisselda tomó la mano que le ofrecía y le permitió acomodarla. Tenía nieve en el dobladillo de su vestido de lana; se la sacudió sobre las baldosas pintadas de la chimenea.
Yo escogí la silla más próxima a la puerta. Se me había invitado por las noticias sobre mi tío, y debía marcharme si la conversación derivaba a secretos de Estado, aunque también era, extraoficialmente, una especie de intérprete que ayudaba a suavizar el trato entre humanos y dragones. Si Glisselda todavía no había echado a Comonot de palacio, en parte se debía a mi diplomacia.
Eskar puso su fardo sobre la silla situada entre la de Glisselda y la mía y empezó a desatarlo. Kiggs se volvió con determinación hacia el fuego y añadió otro tronco, que provocó una cascada de chispas.
—¿Traéis buenas noticias sobre la guerra, Eskar? —preguntó.
—No —contestó ella al tiempo que localizaba sus pantalones y los volvía del derecho—. No he estado cerca del frente. Tampoco tenía intención de ir.
—¿Dónde habéis estado? —espeté de manera intempestiva, incapaz de contenerme. Kiggs, comprensivo, me miró a los ojos, con las cejas arqueadas.
Eskar se puso tensa.
—Con Orma, como estoy segura de que imaginabas. Prefiero no decir dónde. Si los censores descubren su paradero, su cerebro está perdido. Reducirán sus recuerdos a lo esencial.
—Ninguno de nosotros se lo diría, evidentemente —apuntó Glisselda con tono ofendido.
Eskar metió la cabeza y los brazos en su túnica.
—Disculpadme —dijo cuando asomó la cabeza—. La reserva se ha convertido en un hábito. Hemos estado en Porphyria.
Me invadió una oleada de alivio, como si hubiera pasado tres meses debajo del agua y por fin pudiese tomar aliento. Me embargó el impulso de abrazar a Eskar, pero había aprendido a ni siquiera intentarlo. Los dragones se suelen crispar cuando alguien los abraza.
Glisselda la observaba con los ojos entrecerrados.
—Vuestra lealtad a Orma es admirable, pero aún le debéis más a vuestro ardmagar. Él podría valerse de una guerrera astuta y fuerte como vos. Vi cómo derribabais al dragón Imlann.
Hubo una larga pausa. Imlann, mi abuelo dragón, atacó en el solsticio de invierno, matando a la madre de Glisselda, envenenando a su abuela y tratando de asesinar al ardmagar Comonot. Orma luchó en el aire contra Imlann y resultó herido de gravedad; Eskar llegó a tiempo de terminar con Imlann. Entretanto, una camarilla de generales dragones, el Antiguo Ard, que reprobaba el Tratado de Comonot con Goredd, lideraba un golpe de Estado en Tanamoot. Tomaron la capital y declararon proscrito a Comonot.
Si Comonot hubiese sido asesinado, el Antiguo Ard podría haberse lanzado sobre Goredd sin más, reiniciando la guerra que Comonot y la reina Lavonda sofocaron cuarenta años atrás. Sin embargo, Comonot estaba vivo y tenía a los legitimistas dispuestos a luchar por él. Hasta ahora, la guerra se había desarrollado al norte en las montañas, dragón contra dragón, mientras Goredd, recelosa, permanecía a la expectativa. El Antiguo Ard quería a Comonot, acabar con la paz con la humanidad y recuperar sus territorios meridionales de caza; si los legitimistas no lograban contenerlos, a la larga llegarían al sur.
Eskar se peinó con los dedos el corto y negro cabello, hasta ponérselo de punta, y se sentó.
—No puedo ser general de Comonot —declaró sin rodeos—. La guerra es irracional.
Kiggs, que había retirado la tetera del fuego y empezado a servir las tazas de té, llenó demasiado una de ellas y se escaldó los dedos.
—Ayudadme a comprender, Eskar —pidió, sacudiendo la mano y con el ceño fruncido—. ¿Es irracional que Comonot quiera recuperar su país o defenderse (a sí mismo y a Goredd) de la agresión del Antiguo Ard?
—Ni lo uno ni lo otro —respondió Eskar al tiempo que recibía una taza de té del príncipe—. Comonot hace bien en resistir. Sin embargo, la postura es obrar por reacción, responder a la agresión con agresión.
—«La guerra genera guerra» —dije, citando a Pontheus, el filósofo favorito de Kiggs. Él me miró a los ojos y esbozó una sonrisa fugaz.
Eskar hizo girar la taza entre sus manos, pero no bebió.
—La reacción le vuelve miope. Se centra en las amenazas inmediatas y pierde la visión del verdadero objetivo.
—Y, en vuestra opinión, ¿cuál es el verdadero objetivo? —preguntó Kiggs mientras le pasaba a su prima una taza de té. Glisselda la cogió sin apartar los ojos de Eskar en ningún momento.
—Poner fin a esta guerra —afirmó Eskar, observando a su vez fijamente a Glisselda. Ninguna de las dos pestañeó.
—Eso es lo que está intentando el ardmagar —replicó Kiggs, que me dirigió un vistazo con una pregunta tácita en los ojos.
Me encogí de hombros: no tenía la menor idea de las razones de Eskar.
—No, el ardmagar busca la victoria —dijo Eskar con mirada fiera y desdeñosa. Como ninguno de nosotros dio muestras de haber captado la diferencia, Eskar esclareció—: Los dragones ponemos un único huevo y nos desarrollamos despacio. Toda muerte es significativa, y por eso resolvemos nuestras diferencias mediante litigio o, a lo sumo, mediante combate individual.
»Nuestra manera de combatir nunca ha sido a esta escala; si la guerra continúa, pierde toda nuestra especie. Comonot debería volver a la capital, al Kerama, tomar el Ópalo de Mando y defender su caso, como es su derecho. Si no puede llegar hasta allí, nuestras leyes y tradiciones dictan que el Ker ha de escucharle fuera. La lucha acabaría enseguida.
—¿Estáis segura de que el Antiguo Ard lo aceptaría? —inquirió Kiggs, pasándome la última taza de té.
—En Tanamoot hay un número sorprendente de dragones que no han tomado partido —asintió Eskar—. Se inclinarán hacia el lado del orden y la tradición.
Glisselda dio unos golpecitos con el pie sobre las baldosas de la chimenea.
—¿Cómo va a llegar allí Comonot sin luchar contra cada ard a lo largo del camino? Se va a topar con todo un contingente de enemigos.
—No si sigue el plan que estoy maquinando —aseguró Eskar.
Todos nos inclinamos. Sin duda, ese era el motivo de su regreso. Sin embargo, ella se rascó la barbilla y no dijo nada.
—¿En qué consiste exactamente? —pregunté, como instigadora oficial de dragones.
—Tendría que regresar conmigo a Porphyria —respondió ella— y entrar en Tanamoot por el otro lado, atravesando el valle del río Omiga. El Antiguo Ard no esperará una incursión desde ahí. Nuestro Tratado con los porphyrianos es tan antiguo que se nos ha olvidado que no es una ley natural, sino un documento que se puede cambiar o incumplir si es necesario.
—¿Nos lo permitirán los porphyrianos? —dijo Kiggs, removiendo su té.
—El ardmagar tendría que negociar —contestó Eskar—. Y preveo que podría haber enfrentamientos incluso a lo largo de este trayecto, así que no puede ir solo.
Pensativa, la reina Glisselda alzó la cabeza al techo en penumbra.
—¿Llevará un ard con él?
—Eso alarmaría a los porphyrianos y los indispondría contra nosotros —explicó Eskar en tono solemne—. Porphyria tiene su propio ard, una comunidad de dragones exiliados que han preferido una vida circunscrita a su forma humana a la extirpación de los censores. Es una provisión de nuestro Tratado: Porphyria no les quita la vista de encima a los desviados a cambio de que abandonemos su querido valle. Algunos exiliados podrían acompañar a Comonot si los perdona y les permite regresar.
—¿Cuántos son algunos? —preguntó Kiggs al percibir de inmediato la debilidad del vínculo—. ¿Suficientes?
Eskar se encogió de hombros.
—Dejadme eso a mí.
—Y a Orma —añadí yo; me gustaba la idea de que ayudase a la causa del ardmagar.
Ante la mención del nombre de mi tío, ella bajó la vista un segundo y contrajo el labio inferior. Descubrí —o quizá sentí— una sonrisa que se ocultaba tras la máscara. Eché una mirada a los primos reales, pero no daban muestra alguna de haber percibido la expresión.
Le tenía cariño a Orma. Lo sabía. Por un instante, lo eché muchísimo de menos.
Eskar hurgó en un bolsillo hondo de sus pantalones y sacó una carta sellada.
—Para ti —me indicó—. No es prudente que Orma envíe nada por correo o utilice zmibs. Dice que le impongo su seguridad de manera tiránica.
El sello de lacre de la carta, quebradizo por el frío, se deshizo entre mis dedos. Reconocí la caligrafía y se me aceleró el corazón. Inclinándola hacia la fluctuante luz del fuego, leí los queridos y familiares garabatos:
Eskar te dirá dónde estoy. Tú y yo hablamos de ello muy a menudo; estoy realizando la investigación que me proponía. Te acordarás. He tenido una suerte inesperada, pero no puedo compartir aquí mis descubrimientos. Sólo me arriesgo a escribirte (pese a las advertencias de Eskar) porque he descubierto algo útil para tu reina.
Tengo motivos para creer que tú y los otros semidragones podéis ensartar vuestras mentes. «Como perlas en un collar», según se ha descrito. Al hacerlo, descubriréis que podéis formar una barrera en el aire, un muro invisible, lo bastante fuerte para detener a un dragón en pleno vuelo. «Como un pájaro contra una ventana», en palabras de mi fuente, que tiene más facilidad para la descripción que yo. Te vas a quedar pasmada cuando sepas quién es.
El proceso requerirá práctica. Cuantos más ityasaari haya en tu collar, más fuerte será la barrera. Las aplicaciones deberían ser obvias. Necesito que te des prisa en encontrar a tus compañeros antes de que la guerra llegue al sur. A menos que te rindas antes, tu búsqueda te traerá aquí.
Todo en ard,
O.
Mientras leía, Eskar anunció que estaba cansada. Glisselda la acompañó a la antesala y despertó al adormilado paje, que condujo a Eskar a sus aposentos. De eso fui vagamente consciente, y de que Lucian Kiggs me observaba durante la lectura. Cuando acabé la carta, levanté la vista y me encontré con los ojos oscuros e inquisitivos del príncipe.
Traté de sonreír de manera tranquilizadora, pero la carta había revolucionado mis emociones de tal manera que percibía el forcejeo entre ellas. Recibir noticias de Orma resultaba agridulce, todo mi cariño se hallaba sumido en el dolor por su exilio. Su proposición, por otra parte, me fascinaba y me horrorizaba. Anhelaba encontrar al resto de mi especie, pero ya tuve una experiencia espeluznante cuando otro semidragón invadió mi cabeza. La mera idea de enlazar otra mente a la mía hacía que me estremeciera.
—Me interesaré por lo que Comonot haga con su plan —dijo la reina Glisselda regresando a su asiento—. Seguramente lo ha pensado y lo ha rechazado. Y si defiende su caso y fracasa, Goredd todavía corre un gran riesgo. —Sus ojos azules bailaban entre Kiggs y yo—. Estáis poniendo caras raras. ¿Qué me he perdido?
—Orma ha tenido una idea —expliqué, pasándole la carta. Glisselda cogió la hoja y Kiggs leyó por encima de su hombro, la cabeza oscura y la dorada juntas.
—¿Qué investiga? —preguntó Kiggs, mirándome por encima de la cabeza inclinada de Glisselda.
—Referencias históricas de semidragones —respondí—. Mi singularidad, en parte, ha hecho que le obsesione saber si ha habido otros. —Les hablé de mi jardín de grotescos; tenían cierta idea de a qué me refería con «singularidad».
—¿En parte? —preguntó Kiggs, captando enseguida el condicionante. Se pasaba de listo; tuve que desviar la mirada o mi sonrisa revelaría cosas que no debiera.
—Orma, además, considera exasperantemente ilógico que no haya ningún informe sobre hibridación en los archivos dragontinos ni referencia alguna en la literatura goreddi. Los santos mencionan «abominaciones», y hay leyes que prohíben la cohabitación, pero eso es todo. Cree que alguien, en alguna parte, habrá probado el experimento y registrado los resultados.
Hablar de «experimentación» dragontina origina una expresión facial extraña en los humanos, a medio camino entre divertida y horrorizada. La reina y el príncipe no fueron excepciones.
—Los porphyrianos —continué— tienen una palabra para lo que soy, ityasaari, y Orma ha oído que los porphyrianos podrían ser más abiertos a la posibilidad de… —Se me apagó la voz. Incluso ahora, cuando todos lo sabían, resultaba difícil hablar de las mecánicas funcionales de mi casta—. Esperaba que tuvieran algunos informes útiles.
—Parece que está en lo cierto —dijo Glisselda mientras echaba otra ojeada a la carta. Se volvió hacia mí y sonrió, palpando la silla vacía de Eskar. Arrimé una silla más cerca de los primos reales—. ¿Qué piensas de esa idea de «muro invisible»?
Negué con la cabeza.
—Nunca he oído hablar de algo semejante. No puedo ni imaginármelo.
—Sería como la Trampa de san Abaster —observó Kiggs. Lo miré incrédula; él sonrió, divertido—. ¿Soy el único que lee las escrituras? San Abaster pudo aparejar los fuegos del Cielo para elaborar una red brillante con la que expulsó a los dragones del cielo.
Gemí.
—Dejé de leer a san Abaster cuando llegué a: «Mujeres del Sur, no llevéis al gusano a vuestro lecho; de hacerlo así, cargaréis con vuestra propia condena».
Kiggs parpadeó despacio, como cuando se empieza a caer en la cuenta.
—Eso ni siquiera es lo peor que dice sobre los dragones o… o…
—Y no es el único —continué—. San Ogdo, san Vitt. En una ocasión, Orma recopiló las peores partes y me hizo un libelo. Leer a san Abaster es como ser abofeteada.
—Pero ¿intentarás este entramado mental? —preguntó la reina Glisselda con mal disimulada esperanza—. Si hay alguna posibilidad de que pueda evitar a nuestra ciudad…
Me estremecí, pero lo camuflé con un exagerado asentimiento de cabeza.
—Hablaré con los demás. —Abdo en especial tenía algunas aptitudes únicas. Empezaría con él.
Ella me cogió la mano y la estrechó.
—Te doy las gracias, Seraphina. Y no sólo por esto. —Su sonrisa se hizo tímida, o tal vez contrita—. Ha sido un invierno duro, con asesinos incendiando vecindarios, Comonot siendo Comonot y la abuela tan enferma. Nunca pretendió que yo fuera reina a los quince años.
—Todavía puede recuperarse —comentó Kiggs suavemente—. Y tú no eres mucho más joven de lo que lo era ella cuando firmó la paz con Comonot.
Glisselda extendió su otra mano hacia él; este se la tomó.
—Querido Lucian. Gracias a ti también. —Inspiró hondo, con los ojos brillantes a la luz del fuego—. Los dos sois muy importantes para mí. A veces siento que la corona me absorbe hasta convertirme en sólo una reina. No logro ser Glisselda más que contigo, Lucian, o —volvió a estrecharme la mano— en las clases de clavecín. Las necesito. Siento no practicar más.
—Me sorprende que hayáis tenido tiempo para las clases.
—¡No podría dejarlas! —exclamó—. Se me presentan muy pocas ocasiones para quitarme la máscara.
—Si esta barrera invisible funciona —dije—, si Abdo, Lars, Dama Okra y yo podemos unir nuestras mentes, entonces quiero buscar a los demás semidragones.
Glisselda había propuesto hacer tal viaje a mediados de invierno cuando se enteró de que había otros, pero sin resultado. Ahora se ruborizó.
—Me he resistido a perder a mi profesora de música. —Eché una ojeada a la carta de Orma y supe exactamente cómo se sentía—. Sin embargo —resolvió—, lo toleraré si es necesario, por el bien de Goredd.
Mis ojos encontraron los de Kiggs por encima de la rizada cabeza de Glisselda. Él asintió con la cabeza y dijo:
—Creo que todos nos sentimos igual, Selda. Nuestros deberes tienen prioridad.
Glisselda esbozó una sonrisa y le dio un beso en la mejilla. Luego me besó a mí.
Me fui poco después, tras recuperar la carta de Orma y desearles a los primos buenas noches —o buenos días, pues el sol acababa de salir—. Me bullía la cabeza; debía ir pronto en busca de mi gente, y ese afán empezaba a despuntar sobre cualquier otro sentimiento. Junto a la puerta, el paje dormitaba, ajeno a todo.
2
Cerré las contraventanas de mis aposentos ante el amanecer inminente. Le había dicho a Viridius, el compositor de la corte y mi patrono, que tenía que estar levantada hasta muy tarde y que me esperara a mediodía. No puso objeciones. Lars, mi amigo ityasaari, vivía ahora con Viridius; era su ayudante, de hecho, y yo había sido ascendida a segunda compositora de la corte, lo que me daba cierta autonomía.
Me derrumbé sobre la cama, exhausta aunque segura de que no me dormiría. Pensaba en los ityasaari, en que viajaría a lugares exóticos para encontrarlos, en cuánto tiempo podría tardar. ¿Qué iba a decirles? «Hola, amigo. He soñado con esto…».
No, eso era una estupidez. «¿Os habéis sentido tremendamente solos? ¿Habéis anhelado una familia?».
Me obligué a parar; era demasiado embarazoso. En todo caso, aún tenía que visitar mi jardín de grotescos, tenía que acomodar a sus moradores antes de dormir. Me entrarían unos dolores de cabeza terribles, incluso se reanudarían las visiones, si no lo hacía.
Tardé un rato en sosegar la respiración, y aún más en despejar la mente, que insistía en sostener conversaciones imaginarias con Orma. «¿Estáis seguro de que este entramado mental no es peligroso? ¿Os acordáis de lo que me hizo Jannoula?», quería preguntarle. Y: «¿Es la Biblioteca Porphyriana tan fascinante como siempre soñamos?».
Basta de charla mental. Imaginé cada pensamiento confinado en una burbuja; los expulsé al mundo. Poco a poco, el ruido cesó; mi mente se quedó callada y en blanco.
Ante mí brotó una cancela de hierro forjado, la entrada a mi otro mundo. Agarré los barrotes con manos imaginarias y pronuncié las palabras rituales como Orma me había enseñado:
—Este es el jardín de mi mente. Yo lo cuido y lo ordeno. No tengo nada que temer.
El portal se abrió sin hacer ruido. Crucé el umbral y sentí que algo se relajaba dentro de mí. Estaba en casa.
El jardín tenía una disposición diferente cada vez, pero siempre me resultaba familiar. Hoy había entrado por uno de mis sitios favoritos, el origen: el Huerto del Murciélago de la Fruta. Había un bancal de árboles frutales porphyrianos —limoneros, naranjos, palmeras datileras y golateros— donde un chico de piel oscura trepaba, jugaba y dejaba restos de fruta por doquier.
Todos los moradores de mi jardín eran semidragones, si bien yo eso lo sabía desde hacía pocos meses, cuando tres de ellos entraron en mi vida. El Murciélago de la Fruta era en realidad un flaco doceañero llamado Abdo. Contaba que el sonido de mi flauta le había llamado desde lejos, había sentido la conexión entre nosotros y por ello vino a buscarme. Él y su compañía de danza llegaron en pleno invierno y aún seguían aquí, en Villa Lavonda, esperando a que se deshelasen los caminos para ponerse en marcha.
El Murciélago de la Fruta era más libre que otros habitantes de mi jardín, capaz de abandonar el área que tenía designada, tal vez porque el mismo Abdo poseía unas aptitudes mentales extraordinarias. Podía comunicarse mentalmente con otros ityasaari, por ejemplo. Hoy el Murciélago de la Fruta estaba en su huerto, acurrucado como un gatito en un lecho de afelpadas hojas de higuera, sumido en un sueño profundo. Sonreí, hice que apareciera una manta y lo arropé con ella. No era una manta de verdad, y ese no era el verdadero Abdo, pero la efigie significaba algo para mí. Era mi favorito.
Seguí avanzando. La quebrada del Chico Ruidoso se abrió justo delante, me asomé y canté a la tirolesa. El Chico Ruidoso, rubio y fuerte, cantó en respuesta desde abajo, donde aparentaba estar construyendo una nave con alas. Lo saludé con la mano; ese era el único acomodo que requería.
El Chico Ruidoso era Lars, el gaitero samsamés que vivía ahora con Viridius; apareció durante el solsticio del invierno, igual que Abdo. Yo había visualizado a todos los grotescos para que se asemejaran a las personas de mis visiones. Aparte de eso, cada avatar había adquirido rasgos y cualidades que no les había conferido conscientemente, pero que se ajustaban a sus homólogos en la vida real. Era como si mi mente hubiese intuido esas cualidades y les hubiese dado unos rasgos análogos a sus avatares. El Chico Ruidoso era un manitas estridente; en el mundo real, Lars diseñaba y creaba instrumentos y artefactos extraños.
Me preguntaba si esto sería válido para los que aún no había encontrado, si las excentricidades que exhibían en mi jardín se plasmarían en la vida. Por ejemplo, el Bibliotecario, gordo y calvo, se sentaba en una cantera de esquisto a mirar, con los ojos entrecerrados tras unos lentes cuadrados, helechos fósiles; después trazaba la misma figura en el aire con el dedo. El helecho permanecía en el aire, delineado en humo. Fantasma Luminosa, pálida y etérea, hacía mariposas de papiroflexia que aleteaban en grandes bandadas por su jardín. Azulada, con el cabello rojo de punta como un seto de boj, caminaba por un arroyo, dejando una estela de remolinos verde y púrpura. ¿Cómo se trasladarían estas características a la vida real?
Conversé tranquilamente con cada uno de ellos, les estreché los hombros, los besé en la frente. Nunca me los había encontrado, mas sentía que éramos viejos amigos. Tan familiares como la familia.
Llegué a la pradera del reloj de sol, rodeada por un jardín de rosas, que regentaba Doña Tiquismiquis. Ella era la tercera y última semidragona con quien me había tropezado hasta el momento, la embajadora ninysh en Goredd, Dama Okra Carmine. En mi jardín, su doble gateaba entre las rosas, extrayendo malas hierbas antes de que pudieran brotar. En vida, Dama Okra tenía un talento especial para la premonición.
En vida, también podía ser una persona cascarrabias y desagradable. Supuse que eso mismo sería un obstáculo potencial para que nos reuniéramos todos. Sin duda, algunos serían personas difíciles o habrían resultado heridas en su lucha por sobrevivir. Pasé frente al nido dorado de Pinzón, un anciano de cara picuda; seguramente le habían clavado las miradas, menospreciado y amenazado con malevolencia. ¿Estaría resentido? ¿Le tranquilizaría hallar por fin un lugar seguro, un lugar donde los semidragones pudieran apoyarse unos a otros, libres de temores?
Pasé ante varios porphyrianos sucesivos —los morenos, esbeltos y atléticos gemelos, Latoso y Latosilla, que echaban carreras sobre tres dunas; el viejo Hombre Pelícano, que estaba convencida de que se trataba de un filósofo o un astrónomo; Miserere con sus alas, volando en círculos en el cielo—. Abdo había dado a entender que en Porphyria consideraban a los ityasaari descendientes del dios Chakhon y los veneraban. ¿Quizá los porphyrianos no quisieran venir?
Puede que algunos no, pero tenía la corazonada de que otros sí querrían. Abdo no parecía interesado en el culto —arrugaba la nariz cuando hablaba de ello— y yo sabía de primera mano que Maese Reventón no siempre lo había tenido fácil.
Ahora me acercaba al Campo de Esculturas de Maese Reventón, en el que emergían de la hierba ochenta y cuatro estatuas de mármol similares a dientes torcidos. La mayoría eran partes sueltas: brazos, cabezas, dedos. Maese Reventón, alto y escultural, se abría camino entre la maleza recogiendo fragmentos y volviéndolos a unir. Había esculpido una mujer a partir de varias manos y un toro entero con orejas.
—Ese cisne de dedos es nuevo, ¿verdad? —dije mientras me aproximaba a él. No contestó; me habría alarmado si lo hubiese hecho. Sin embargo, esa mera cercanía me evocó el terrible día en que lo vi por primera vez, antaño, cuando aún me asaltaban las visiones inopinadas, antes de que construyera este jardín y las tuviese bajo control.
Mi ojo visionario se había abierto sobre la cumbre de una escarpada montaña, muy por encima de la ciudad de Porphyria, por la que subía un hombre tirando penosamente de una carreta cargada de embalajes en una pista pedregosa demasiado empinada para cualquier buey sensato. Sus enjutos hombros estaban tensos, pero era más fuerte de lo que aparentaba. Tenía el cabello trenzado cubierto de polvo; el sudor empapaba la túnica bordada. A través de la maleza y las zarzas, alrededor de inhumanas moles de roca, bregaba con la escabrosa senda. Cuando el carro no quiso avanzar más, levantó los embalajes y los llevó hasta las ruinas de una antigua torre que ceñía la cúspide como una corona. Fueron necesarios tres viajes para trasladar seis embalajes enormes; los colocó en equilibrio sobre el muro derruido.
Abrió cada embalaje con la fuerza de sus manos desnudas y los arrojó, uno por uno, al cielo abierto. Los cajones rodaron al vacío, derramando paja y objetos de cristal a la luz del sol. Oí los chasquidos claros del cristal, el espeluznante crujir de la madera al hacerse pedazos, y a este joven apuesto, detrás de todo ello, gritar en una lengua desconocida, con una rabia y una desesperación que yo comprendía muy bien.
Cuando hubo terminado de romper todo lo que había traído, se subió al muro bajo y se quedó oteando el horizonte por encima de la ciudad, donde el cielo besaba el mar violáceo. Movió los labios, como si estuviera recitando una plegaria. Permaneció en equilibrio, azotado por el viento, y escrutó las esquirlas de cristal al fondo de la escarpada ladera de la montaña, que destellaban tentadoras bajo el sol.
En ese instante, no sé cómo, supe en qué estaba pensando. Se iba a arrojar montaña abajo. Su desesperación me invadió y me llevó a perder la esperanza a mí también. Yo era un ojo visionario flotante; él no sabía que estaba allí; no tenía forma de llegar hasta él; no era posible.
Lo intenté, tenía que hacerlo. Intenté alcanzarle —¿con qué?—, le rocé la cara y le susurré:
Por favor, vive. Por favor.
Parpadeó, como quien despierta de un sueño, y se apartó del borde del abismo. Se pasó las manos por los cabellos, se dirigió dando tumbos a una esquina del viejo fortín y vomitó. Luego, con los hombros encorvados como un anciano, trastabilló montaña abajo hacia la carreta.
Maese Reventón ahora parecía muy sereno, recomponiendo estatuas en mi jardín. Podría haberle cogido ambas manos e inducido una visión, haber curioseado por dondequiera que estuviese en el mundo real, pero no me gustaba hacerlo. Era como espiar.
Jamás comprendí lo que ocurrió ese día, cómo fui capaz de contactar, y no había vuelto a suceder nunca. Podía valerme de la conexión de mi jardín para hablar con los ityasaari que había conocido en el mundo real, pero no a los que no conocía. Sólo podía observarles, como por un catalejo.
El cansancio me acometió y me apresuré, dispuesta a llegar al final e irme a la cama. Atendí al viejo y paticorto Tritón, que se arrellanó satisfecho en su barrizal entre los jacintos silvestres; le di las buenas noches a Gargorela, de boca ancha y dentadura de tiburón, que estaba sentada junto a la fuente de la Dama Sinrostro haciendo gárgaras. Me detuve en la ciénaga para sacudir la cabeza, desconcertada, ante Cazuela Astrosa, el más monstruoso de todos, un limaco escamoso sin brazos ni piernas, grande como un monolito, que acechaba bajo las aguas cenagosas.
No estaba segura de querer encontrar a Cazuela Astrosa. ¿Qué iba a hacer para traerlo si lo localizaba? ¿Subirlo en un carro por una rampa? ¿Tenía ojos u orejas para poder comunicarnos? Ya había sido difícil crear este avatar en el jardín; tuve que meterme directamente en el agua sucia y posar mis manos sobre su piel escamosa, en lugar de cogerle unas manos inexistentes. Estaba frío como el hielo y latía de un modo horrible.
A lo mejor no tenía que reunirlos a todos para lograr que la barricada invisible fuera lo bastante fuerte. Eso esperaba, porque tampoco me planteaba buscar a Jannoula. Su Casita Minúscula era la siguiente, contigua al humedal; la parcela que la rodeaba, antes repleta de flores y hierbas, había cedido el terreno a las ortigas y las zarzas. Me dirigí cautelosamente hacia la puerta de la cabaña, con el corazón lleno de emociones encontradas: pena, remordimiento, un regusto amargo. Tiré del candado de la puerta; me tranquilizó sentir su peso en la mano, el hierro frío, sin oxidar, inamovible. El alivio se sumó a la mezcolanza de emociones.
El avatar de Jannoula había sido diferente desde el principio, ni pasivo ni benigno como los demás. Era consciente de este lugar —de mí— de una manera activa, y finalmente había trasladado toda su consciencia a mi cabeza en un intento de sustituirme. Sólo me había librado engañándola para que entrase en esa cabaña y encerrándola dentro.
Me aterraba que aquello volviese a suceder, sobre todo porque no sabía cómo había ocurrido ni por qué ella era diferente. Abdo también era distinto, pero esa conexión activa había ido en aumento, con el paso del tiempo, y parecía renuente a mudarse y a quedarse.
Esa fue mi primera preocupación relacionada con el plan de Orma. ¿Qué implicaba el entramado mental? ¿Se trataba del tipo de vínculo que había experimentado con Jannoula o de algo más superficial? ¿Y si después no podíamos desenredar nuestro… nuestra trama mental, fuera cual fuera? ¿Y si nos heríamos los unos a los otros? Lo mismo podía salir bien que salir mal.
Abandoné la Casita Minúscula absorta en esos pensamientos y me encontré cara a cara con la incongruente cima nevada de una montaña. Tenía un grotesco más que atender, Tom Masín, que vivía en una gruta rocosa debajo de la diminuta cumbre. Debía su nombre al obtuso sentido de la ironía de una niña de once años, ay: medía más de dos metros y medio, era fuerte como un oso (una vez lo vi luchar con uno en el mundo real) e iba cubierto con jirones de mantas cosidos entre sí para confeccionar una tosca vestimenta.
Sin embargo, no estaba dentro de su gruta, sino frente a ella, en la nieve, dejando las huellas de sus enormes garras mientras se tambaleaba en derredor sujetándose la cabeza lanuda, inquieto.

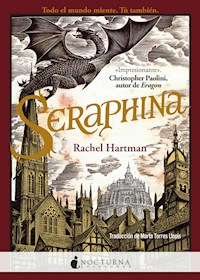













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













