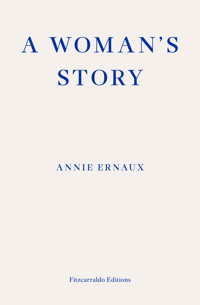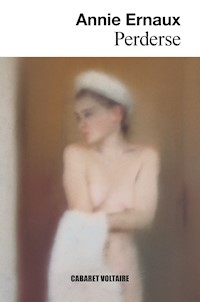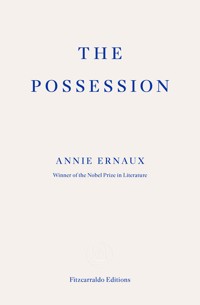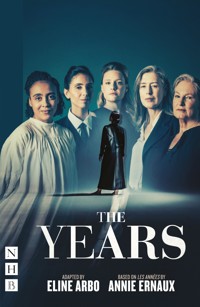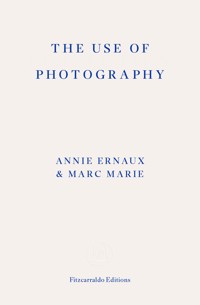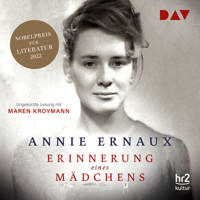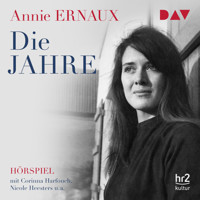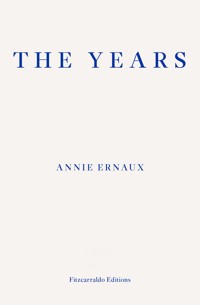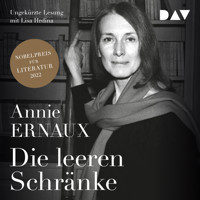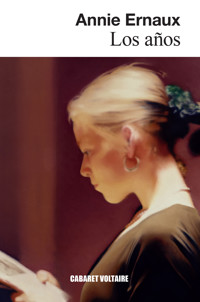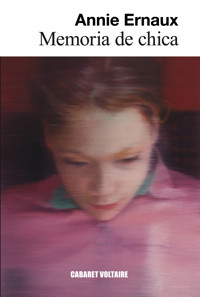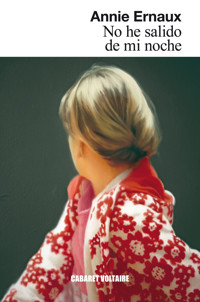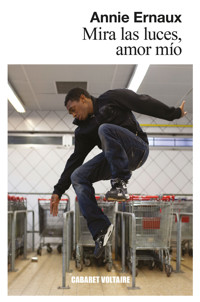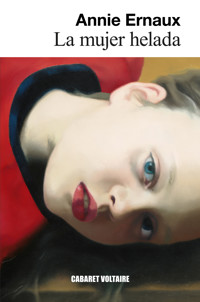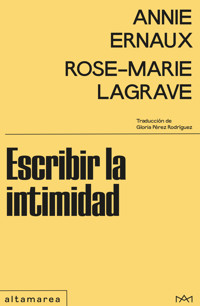
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En esta conversación inspiradora y llena de complicidad, Annie Ernaux y Rose-Marie Lagrave exponen una reflexión común sobre sus obras, su evolución feminista, el concepto de clase social y las transformaciones producidas en Europa desde la segunda mitad del siglo XX. Dos mujeres de la misma generación que se reconocen mutuamente en sus relatos personales: las emociones y la intimidad como temas de investigación; los caminos empíricos que abre la interseccionalidad, por encima de controversias teóricas y políticas; la importancia de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva feminista... Todos los debates de actualidad confluyen en este intercambio cuyos mimbres dialógicos entrecruzan la literatura y las ciencias sociales y trazan un retrato vivo y honesto de la obra y la vida de dos de las más agudas y comprometidas intelectuales contemporáneas. «Tengo la impresión de que, en la medida en que mis libros cuestionan la sociedad y su funcionamiento, no se han percibido nunca como únicamente literarios. La hostilidad que provocaron se adornaba con motivos literarios, pero se trataba claramente de razones políticas».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MAESTRALE 04
Introducción
Reconocerse y comprometerse
En esta conversación sincera y llena de complicidad, Annie Ernaux y Rose-Marie Lagrave exponen una reflexión común sobre sus escritos, su devenir feminista y su movilidad de clase a la luz de las transformaciones sociohistóricas propias del contexto de posguerra. Las dos mujeres, de la misma generación, no solo se reconocen mutuamente en los relatos personales, sino también en el vaivén entre las experiencias vividas y el análisis de estas. Sus respectivos enfoques demuestran que estos dos niveles no se pueden separar: al tirar de los hilos que entrecruzan la literatura y las ciencias sociales, se teje una trama útil para interpretar sus experiencias de dominación.
Los textos «autosociobiográficos» de Annie Ernaux y la «investigación autobiográfica» de Rose-Marie Lagrave1 muestran que lo experimentado de manera subjetiva es inseparable de las relaciones sociales de poder. En este punto, sus investigaciones presentan similitudes con los intentos de Richard Hoggart, Pierre Bourdieu o Didier Eribon, por ejemplo, de analizar estas relaciones en sus biografías;2 sin embargo, el trabajo reflexivo de estos «tránsfugas de clase»3 parece permanecer en parte «ciego», debido a un sesgo androcéntrico inconsciente.4 La originalidad compartida de los enfoques de la escritora y la socióloga reside en el hecho de que articulan su perspectiva de clase social con la dimensión de género de sus experiencias: transforman en conocimiento las condiciones materiales que experimentan como mujeres.5 Al reconocerse como sujeto de una relación de dominación, ponen de manifiesto el carácter colectivo de una vivencia singular en un contexto social e histórico. Dado que esta opresión no es un hecho natural, sino una situación producida socialmente, se puede luchar contra ella.6 Annie Ernaux y Rose-Marie Lagrave nos muestran en la siguiente conversación cómo sus experiencias y su compromiso se entrelazan en sus caminos y en sus escritos. Así, no solo nos ayudan a comprender mejor las relaciones de dominación que estructuran nuestras vidas; también nos animan a actuar colectivamente hacia la emancipación.
Confluencias biográficas
Ambas mujeres, normandas y de origen rural, se ven reflejadas la una en la otra, en primer lugar, en su experiencia de una andadura social iniciada por sus padres. El padre y la madre de Annie Ernaux procedían de un entorno campesino e inicialmente fueron trabajadores en una fábrica, antes de regentar un café-tienda de comestibles en Yvetot. Los padres de Rose-Marie Lagrave experimentaron un cambio social descendente. Esta pérdida de estatus, provocada en parte por la incapacidad del padre de la socióloga, hizo que la familia, que antes vivía en los suburbios de París, se trasladara a un pequeño pueblo de Calvados. A diferencia de Annie Ernaux, que creció sin hermanos ni hermanas, Rose- Marie Lagrave se crio en un hogar con once hijos, donde se ejercía una solidaridad familiar que, según ella, contribuyó a una movilidad social colectiva.
La religión impregna el entorno cotidiano en el que se enmarca la juventud de las dos mujeres. Rose-Marie Lagrave, cuyo padre se educó en los seminarios menor y mayor, describe el catolicismo que regía la vida de su familia como «panóptico».7 Para Annie Ernaux, la religión está básicamente asociada a la figura materna. En ambos casos, contribuye a infundir un sentimiento de culpabilidad y, al mismo tiempo, a suscitar esperanzas de salvación. El catolicismo puede ser una fuente de consuelo, como lo fue para la madre de Annie Ernaux tras perder a su primera hija, su «pequeña santa», que murió de difteria a los seis años.8 La religión, asimismo, brinda orientación a las vidas, como en el caso del hermano de Rose-Marie Lagrave, el «hermano saint Claude», que vive su autismo a través de un ferviente catolicismo.9 La práctica religiosa estimula además el deseo de distinción social y contribuye a la incorporación de normas que permiten desmarcarse de quienes no aplican sus preceptos.
El colegio y las enseñanzas allí recibidas aparecen como otro salvavidas para las dos jóvenes. La institución escolar amplía su campo de posibilidades e impulsa su ascenso social. Rose-Marie Lagrave asiste a un colegio público mixto donde cuenta con el apoyo de sus profesores. Gracias a la política escolar que favorecía a los «merecedores», obtiene una beca para el instituto femenino de Caen, donde prosigue los estudios en régimen de internado. Aunque la institución escolar corrige las «desigualdades sociales» de forma anecdótica, permitiendo a algunas personas escapar del destino más probable, también es cierto que contribuye masivamente a la reproducción de la jerarquía social. Pero Rose-Marie Lagrave deja atrás a la mayoría de sus compañeros. En el caso de Ernaux, el colegio aparece como un lugar ambivalente de acceso emancipador a la cultura, por un lado, y de estigmatización social, por otro. Las profesoras del colegio católico privado al que asiste la «reprenden» y la obligan a cambiar su lenguaje y su comportamiento. Esta violencia simbólica que se ejerce sobre ella modifica la relación con sus padres: como escribe en El lugar (1983), corrige los errores lingüísticos de su padre como a ella misma la corrigen en el colegio.10 Su adopción del punto de vista de la escuela privada destaca de manera emblemática en una escena de La vergüenza: cuando la joven es acompañada a casa por su profesora y otras alumnas después del Festival de la Juventud, su madre les abre la puerta vestida con un camisón manchado.11 Esta escena, junto con la del intento del padre de matar a la madre,12 se describe como la base del sentimiento de indignidad social que ya no la abandona. El análisis de la vergüenza sexual y social en Memoria de chica muestra cómo estas heridas morales contribuyen a su deseo de transformarse en una «brillante y digna estudiante de letras, destinada a la cátedra y a la literatura».13
En La mujer helada, la escritora relata los distintos modelos de género que ha observado a lo largo de su vida. La lectura de la serie Brigitte de Berthe Bernage14 y el asombro de las amigas del colegio privado invitadas a su casa la llevan a percibir como «anormal»15 el reparto de tareas establecido entre sus padres: su padre cocina y friega los platos mientras su madre se ocupa de la contabilidad de la tienda de comestibles. Durante la adolescencia, se acentúa su desconcierto ante los diferentes modelos de feminidad. La figura de la mujer católica burguesa, buena y sumisa, representada por el personaje de Brigitte, se opone a la de su madre, que no se interesa ni por la cocina ni por la limpieza, y que no es ni dulce ni reservada. Sin embargo, es la madre quien la insta a triunfar en la escuela privada para escapar de la fábrica, lo que exige adaptarse a las normas burguesas e implica alejarse del modelo que ella representa. Aunque el descubrimiento de los «códigos de conducta» de las chicas durante la adolescencia pone en peligro la idea de igualdad con los chicos, Annie Ernaux sigue queriendo actuar del mismo modo que los hombres. El reparto de roles por géneros, acorde con el paradigma burgués, la alcanza de lleno cuando se convierte en madre y tiene que ocuparse de las tareas domésticas y de la educación de sus dos hijos.
Aunque al principio Rose-Marie Lagrave se sentía más atraída por el universo masculino y proclive «a ver el mundo social bajo el único prisma de las clases sociales»,16 el cúmulo de experiencias de dominación en la vida cotidiana la lleva a involucrarse en grupos activistas feministas y contribuye a lo que ella llama su «conversión». Cuando la socióloga evoca sus experiencias personales, enseguida aparece el lema de las luchas feministas de los años sesenta: «LO PERSONAL ES POLÍTICO». Después de casarse en 1966 y del nacimiento de su primer hijo un año después, Rose-Marie Lagrave vuelve a quedarse embarazada durante la lactancia, a pesar de que le habían dicho que no sería fértil. En Se ressaisir, pone de relieve la falta de información ofrecida por el discurso médico dominante, regido por una política natalista. La experiencia de vivir en una «comunidad» con su pareja y amigos en el extrarradio de París la sitúa, una vez más, en una posición de subordinación: aunque los miembros de este grupo comparten afinidades anarquistas y rechazan el modelo individualista de la sociedad de consumo, las tareas domésticas y la educación de los hijos siguen siendo responsabilidad de las mujeres.17 De vuelta a París en 1972, transforma el malestar personal —nacido de la dependencia económica de su marido y de la reclusión en la maternidad— en compromiso colectivo. En el seno del Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM) combate la dominación masculina. Orientándose hacia el feminismo materialista de Christine Delphy, lucha entonces contra la percepción de las mujeres casadas como militantes «reformistas o irremediablemente alienadas» por aquellas «que no pactaban con el “enemigo principal”»,18 es decir, el patriarcado. El hecho de que ella y sus camaradas se «descasaran» rápidamente refuerza su compromiso de considerar la vida cotidiana de las mujeres como una cuestión política en el MLM. Tras el final de su matrimonio, Rose-Marie Lagrave escribe su tesis doctoral mientras trabaja a jornada completa en el Centro de Sociología Rural y cría sola a sus dos hijos. Su lucha por hacer oír voces poco consideradas incluso dentro del movimiento feminista también forma parte de su trabajo académico, con, por ejemplo, el proyecto sobre mujeres agricultoras que propone como parte de un programa de investigación del Centre National de la Recherche Scientifique en 1983. Posteriormente, desarrolla un compromiso más general al promover temas feministas en el mundo de la investigación y, en particular, al participar en la creación, en 2005, del máster en Género, política y sexualidad, que dirige en colaboración con Éric Fassin y, más tarde, con Juliette Rennes.
Rose-Marie Lagrave utiliza la noción de «feminismo de experiencias» para describir el desarrollo de su conciencia feminista, remitiéndose en varias ocasiones a las obras que la formaron, entre ellas las de Annie Ernaux, y concretamente a la descripción de las condiciones de vida de las mujeres durante los años sesenta y setenta en La mujer helada y El acontecimiento, así como al análisis de los celos en La ocupación. En la lectura de estos textos, Lagrave se reconoce a partir de un doble intercambio de experiencias: la de la movilidad de clase y la de las mujeres de su misma generación. Tanto en el caso de la escritora como en el de la socióloga, el género no se considera un factor independiente que se añade a la perspectiva de clase: ambas dimensiones están interconectadas.19 Esta trayectoria de pensamiento está marcada por la primacía concedida a lo social y por la importancia de leer a otras mujeres, como Simone de Beauvoir o Virginia Woolf, que representan modelos para atreverse a escribir y, más allá de eso, permiten tomar conciencia de la división de la sociedad en función del género.
La «lucidez»20 de Annie Ernaux y Rose-Marie Lagrave radica en su experiencia de la violencia de clase y de género. Como muestran sus relatos y la conversación recogida en este libro, dichas vivencias minaron en parte su creencia en el «juego social», que «conduce a desconocer la verdad de las relaciones sociales de dominación que las hace posibles»21. El atractivo de las instituciones dominantes nunca funcionó del todo en estas dos mujeres que, lejos de encontrarse en ellas como pez en el agua, fueron capaces de mantener los pies en la tierra al tiempo que experimentaban formas de ilegitimidad. Por ejemplo, Rose-Marie Lagrave considera que su entrada en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) se produjo «por la puerta de atrás, casi por allanamiento de morada».22 Aunque la socióloga consiguió poco a poco, a base de trabajo, dedicación y compromiso sindical, «hacerse un hueco», dirigiendo conjuntamente la oficina de relaciones internacionales y siendo elegida después directora de estudios en 1993, su obra desarma las mistificaciones meritocráticas. Muestra lo que su trayectoria profesional debe al escaso capital cultural del que dispuso durante la infancia, a las oportunidades institucionales ofrecidas a los «merecedores» de su generación y, por último, a una serie de casualidades y encuentros oportunos. Annie Ernaux, licenciada en Letras Modernas, publicada desde el principio por una editorial prestigiosa (Gallimard) y galardonada con numerosos premios, duda de su «éxito», que, como afirma en esta conversación, «no depende de una misma». Se inclina, al igual que Rose-Marie Lagrave, a «reconsiderar lo que significa merecer»23. Su experiencia de desplazamiento social la lleva a trabajar como profesora hasta su jubilación para preservar su actividad de escritora de los vaivenes económicos. Esta condición alimenta igualmente el sentido con el que la escritora dota a su oficio. Crítica con el canon literario, Annie Ernaux declara que tuvo que «romper con la “buena escritura”» para «sumergirse en lo indecible de una memoria reprimida y […] sacar a la luz la forma de existir de los suyos».24
Esta relación equívoca con el reconocimiento debe leerse bajo la perspectiva de una trayectoria que difiere de las de los miembros de sus grupos sociales de origen, una discrepancia que pudo haber dado lugar a la impresión culpable de una «traición a los suyos».25 En El lugar, Annie Ernaux describe la distancia que la separa socialmente de su padre como un «amor separado».26 Ello confiere una dimensión política y ética a su «escritura desde la distancia»27—término que ella prefiere a «escritura plana»—,28 que resulta de un trabajo de sustracción a nivel del lenguaje y de las emociones. Al tomar esta vía literaria, Ernaux se acerca a su medio social de origen, al tiempo que reflexiona sobre la violencia simbólica en la esfera del lenguaje y da cuenta de su «escisión en dos», de un «habitus escindido».29 Lagrave, cuyo sentimiento de separación está menos presente —o es más ambivalente—, describe sus nuevas disposiciones como «maleables». Si bien sus lazos familiares y su actividad como socióloga la unen de nuevo con el primer mundo social,30 también siente la necesidad de «pagar su deuda» con su clase de origen. Lo hace en varias ocasiones a lo largo de su carrera, negociando su posición de investigadora en la frontera de la política y situándose sistemáticamente del lado de las personas «dominadas».
Lo que significa escribir
Annie Ernaux y Rose-Marie Lagrave, en sus enfoques de escritora y socióloga respectivamente, hacen visible la complejidad de sus trayectorias sociales. Aunque sus escritos difieren, ambas ponen de manifiesto una reflexión sobre las aportaciones de la literatura y de las ciencias sociales, lo que nos permite mirar con más precisión la forma en que las relaciones sociales de poder configuran las experiencias particulares. La lectura de sus textos transmite esta valentía para desnaturalizar lo social.
La sociología con orientación crítica proporcionó a Annie Ernaux y a Rose-Marie Lagrave herramientas para comprender y describir la posición entre mundos antagónicos que resulta de su desplazamiento social y provoca discrepancias materiales y simbólicas. La inflexión sociológica de la escritura de Annie Ernaux es consecuencia de la lectura de Los herederos, de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, obra publicada en 1964,31 que le hizo «poner el pensamiento en los sentimientos, las impresiones, decir lo “socialmente reprimido”».32 Ernaux describe el papel que Bourdieu desempeñó en su proyecto de escritura como «más que una autorización, […] un mandato para tomar como material de escritura lo que hasta entonces [ella] había considerado “por debajo de la literatura”».33 Vuelve entonces a su primer mundo social y adopta, a partir de El lugar,un enfoque «autosociobiográfico». La «escritura desde la distancia» o «factual»34 que emplea constituye su respuesta formal a la doble trampa del populismo y el miserabilismo que Claude Grignon y Jean-Claude Passeron ponen de relieve en el libro Lo culto y lo popular.35
La trayectoria intelectual de Rose-Marie Lagrave, que estudió Filosofía en la Sorbona antes de orientarse hacia la sociología —disciplina que descubrió en las clases de Raymond Aron—, muestra inflexiones similares. Un primer giro la acerca a la sociología crítica de Pierre Bourdieu, a cuyo seminario asiste y a quien conoce en el Collège de France en 1987-1988. Siguiendo los pasos de este «despertador científico»,36 que «le dio una fuerza sin precedentes para adquirir autoridad»,37 se embarca en un trabajo de desnaturalización del mundo social. Según ella, la sociología «revela y hace sufrir al mismo tiempo»38 porque pone de manifiesto la brecha entre las esperanzas subjetivas y las posibilidades objetivas de alcanzarlas. Al igual que Annie Ernaux, intenta evitar el miserabilismo y el populismo esbozando una tercera vía en su trabajo científico sobre las trayectorias de los escritores autodidactas que buscan acceder al campo literario «legítimo»: propone una visión alternativa de las trayectorias de los individuos que se entregan a prácticas culturales para las que no estaban «destinados». De igual forma, analiza su propia trayectoria, afirmando que ha sido a la vez «reenclasada» y «desclasada»; debido a sus objetos de estudio subestimados, ocupa una posición dominada dentro de una institución dominante, la EHESS.39
Los textos autosociobiográficos de Annie Ernaux y Rose- Marie Lagrave solo tienen sentido en un contexto temporal, en su relación con la historia. Las vivencias constituyen un terreno de reflexión en el que las relaciones de poder se hacen patentes con el paso del tiempo. Teniendo en cuenta la posición situada de su «yo», la socióloga y la escritora ubican sus experiencias en su contexto sociohistórico. Rose-Marie Lagrave, que participa en el «Groupe d’histoire des femmes» desde su creación en 1985, junto con Arlette Farge y Michelle Perrot en especial, describe en Se ressaisir su propia trayectoria como una sucesión de posiciones en el espacio social que dan lugar a la adquisición de disposiciones y recursos. Para ello, reconstruye el pasado a partir de archivos, tanto escritos como orales. La socióloga comparte así con Ernaux la convicción de que «la memoria es material».40 Las dos mujeres exploran esta memoria convirtiéndose, en cierto sentido, en «etnólogas de sí mismas»41 y del pasado que permanece en las personas, los objetos, los lugares o incluso en los libros. Rose-Marie Lagrave, desde su perspectiva de socióloga, examina entonces sus experiencias socializadoras y los acontecimientos clave de su biografía en estas huellas históricas.
En su obra, Annie Ernaux busca también otra verdad del pasado captado desde el presente. Deseosa de hacer sentir el paso del tiempo, tanto dentro como fuera de sí misma, la escritora se propone en Los años encontrar la forma de un «libro total», que refleje «la historia de las mujeres en la Historia».42 Aunque la obra final muestra que el proyecto no era factible (o solo en parte), pone de manifiesto una voluntad de percibir el paso del tiempo en la experiencia de la duración. Con ello, la escritora se distancia del modelo proustiano de reminiscencia individual y ahistórica. Aunque, al igual que el autor de En busca del tiempo perdido, Annie Ernaux vincula la experiencia sensible con la memoria, no lo lleva a la práctica suprimiendo la historia, sino superponiendo capas de memoria a lo largo de los años. En Memoria de chica, el «flujo del tiempo» se congela en 1958; en el verano de ese año, fue víctima de una «violación» que no nombra —porque entonces no fue vivida como tal— y que le provocó un periodo de bulimia y la interrupción de la menstruación.43 Una ausencia del mundo de dos años. Mediante una escritura que alterna entre el «yo» y «ella» —«¿es el “yo” la permanencia, y el “ella” la Historia?»—,44 Annie Ernaux busca en 2014 la realidad de los acontecimientos de la joven de 1958 y analiza las repercusiones en su «ego» a lo largo del tiempo:
Para qué escribir si no es para desenterrar cosas, aunque solo sea una, irreductible a explicaciones de toda suerte, psicológicas, sociológicas, una cosa que no sea el resultado de una idea preconcebida ni de una demostración, sino del relato, algo que salga de los repliegues escalonados del relato y que pueda ayudar a entender —a soportar— lo que sucede y lo que se hace.45
El vaivén entre la dominación vivida y el análisis de esta plantea la cuestión del vínculo entre experiencia y teoría en los escritos de Rose-Marie Lagrave y Annie Ernaux. Si la lectura de textos sociológicos o filosóficos como los de Pierre Bourdieu y Simone de Beauvoir se sintió como una conmoción, es porque se hacían eco de lo vivido. La revelación de las relaciones de poder pasa así por la mediación entre teoría y experiencia.46 Sin embargo, la «escritura», término que Annie Ernaux prefiere al de «literatura», también puede «hacer ver. Hacer ver de un modo distinto al de un documental o al del trabajo de un sociólogo».47 Más cercana a la memoria, las emociones y el cuerpo, la escritura parece tener un vínculo más directo con la experiencia. A menudo considerada como preteórica, aporta conocimientos a una reflexión sociológica, que tiene en cuenta la «experiencia primaria»48 para comprender lo social. Al mismo tiempo, como demuestran los libros de Annie Ernaux, en la escritura de las experiencias actúan como mediadores algunos conceptos (aquí, por ejemplo, el habitusy la «violencia simbólica»), aunque los propios términos no aparezcan. De hecho, la escritora hace visible y perceptible lo social a través de descripciones precisas de la experiencia vivida. El ir y venir entre experiencia y teoría que muestran sus textos se debe oponer tanto a la idea de un acceso inmediato a las vivencias como a una abstracción teórica: la fuerza de la escritura de Annie Ernaux se manifiesta en su capacidad de no hacer abstractas sus experiencias subjetivas, sino de destacar lo que hay de objetivo en ellas. Aunque emplea herramientas propias de la sociología, Rose-Marie Lagrave comparte con Annie Ernaux el interés por lo que se percibe como insignificante, por lo que no es audible en el espacio social.49