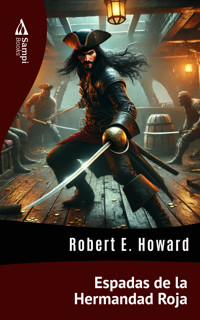
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
En las traicioneras aguas del Caribe, piratas franceses e ingleses luchan por el legendario tesoro de Montezuma. Black Vulmea, un astuto bucanero irlandés, se ve atrapado en la lucha mortal junto a Françoise, una ingeniosa condesa francesa, y Tina, una misteriosa joven de lealtades inciertas. Mientras la traición se cierne y las espadas chocan, Vulmea debe luchar y ser más astuto que sus enemigos para sobrevivir y reclamar su parte del botín.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Espadas de la Hermandad Roja
Robert E. Howard
Sinopsis
En las traicioneras aguas del Caribe, piratas franceses e ingleses luchan por el legendario tesoro de Montezuma. Black Vulmea, un astuto bucanero irlandés, se ve atrapado en la lucha mortal junto a Françoise, una ingeniosa condesa francesa, y Tina, una misteriosa joven de lealtades inciertas. Mientras la traición se cierne y las espadas chocan, Vulmea debe luchar y ser más astuto que sus enemigos para sobrevivir y reclamar su parte del botín.
Palabras clave
Espadachín, Intriga, Traicionero
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
I
En un momento el claro estaba vacío; al siguiente, un hombre se encontraba tenso al borde de los arbustos. Ningún sonido advirtió a las ardillas rojas de su llegada, pero los pájaros que revoloteaban a la luz del sol se asustaron repentinamente ante la aparición y se elevaron en un enjambre ruidoso. El hombre frunció el ceño y miró rápidamente hacia atrás, por donde había venido, temiendo que el vuelo de los pájaros hubiera delatado su presencia. Luego comenzó a cruzar el claro, colocando los pies con precaución. Alto y musculoso, se movía con la facilidad flexible de una pantera.
Estaba desnudo, excepto por un trapo retorcido alrededor de sus lomos, y sus extremidades estaban entrecruzadas con rasguños de zarzas y cubiertas de barro seco. Una venda con costra marrón estaba anudada alrededor de su brazo izquierdo, densamente musculoso. Bajo una melena negra enmarañada, su rostro estaba demacrado y macilento, y sus ojos ardían como los ojos de un animal herido. Cojeaba ligeramente mientras avanzaba por el oscuro camino que cruzaba el espacio abierto.
A mitad de camino a través del claro, el hombre se detuvo en seco y se dio la vuelta, mientras un grito prolongado y tembloroso provenía del bosque. Sonaba muy parecido al aullido de un lobo. Pero sabía que no era un lobo.
La rabia ardía en sus ojos inyectados en sangre mientras se volvía una vez más y aceleraba por el camino que, al salir del claro, corría a lo largo del borde de un denso matorral que se elevaba en un macizo grupo de vegetación entre los árboles y arbustos. Su mirada se fijó en un enorme tronco, profundamente incrustado en la tierra cubierta de hierba. Yacía paralelo al borde del matorral. Se detuvo de nuevo y miró hacia el claro. Para el ojo inexperto, no había señales que indicaran que había pasado, pero para su vista entrenada en la naturaleza, los rastros de su paso eran bastante evidentes. Y sabía que sus perseguidores podían leer sus huellas sin esfuerzo. Gruñó en silencio, la rabia roja creciendo en sus ojos, la furia enloquecida de una bestia perseguida que está lista para ponerse a la defensiva, y sacó el hacha de guerra y el cuchillo de caza de la faja que sostenía su taparrabos.
Luego caminó rápidamente por el sendero con deliberada despreocupación, aplastando aquí y allá una brizna de hierba bajo su pie. Sin embargo, cuando llegó al otro extremo del gran tronco, saltó sobre él, dio la vuelta y corrió ligeramente a lo largo de su lomo. La corteza había sido desgastada por los elementos. Ahora no dejaba ninguna señal para alertar a los que estaban detrás de él de que había doblado su rastro. Cuando llegó al punto más denso de la espesura, se desvaneció en ella como una sombra, sin apenas el temblor de una hoja que marcara su paso.
Los minutos se alargaron. Las ardillas rojas parlotearon de nuevo en las ramas... luego aplanaron sus cuerpos y se quedaron repentinamente mudas. De nuevo el claro fue invadido. Tan silenciosamente como había aparecido el primer hombre, otros tres hombres emergieron del borde oriental del claro. Eran hombres de piel oscura, desnudos excepto por taparrabos de ante con cuentas y mocasines, y estaban horriblemente pintados.
Habían examinado el claro con cuidado antes de salir al descubierto. Luego se deslizaron fuera de los arbustos sin dudarlo, en fila india, pisando suavemente y agachándose para mirar el camino. Incluso para estos sabuesos humanos, seguir el rastro del hombre blanco no era tarea fácil. Mientras avanzaban lentamente por el claro, uno de ellos se puso rígido, gruñó y señaló con una lanza de punta de pedernal una hoja de hierba aplastada donde el camino volvía a entrar en el bosque. Todos se detuvieron al instante, con sus pequeños ojos negros escudriñando las paredes del bosque. Pero su presa estaba bien escondida. No detectaron nada que indicara que estuviera agazapado a pocos metros de ellos. Pronto, siguieron adelante, ahora más rápidamente, siguiendo las débiles marcas que parecían delatar que su presa se había vuelto descuidada por la debilidad o la desesperación.
Justo cuando pasaron por el lugar donde el matorral se acercaba más al antiguo sendero, el hombre blanco se lanzó al camino detrás de ellos y hundió su cuchillo entre los hombros del último hombre. El ataque fue tan rápido e inesperado que el indio no tuvo oportunidad de salvarse. La hoja estaba en su corazón antes de que supiera que estaba en peligro. Los otros dos giraron con la rapidez instantánea de una trampa de acero de salvajes, pero incluso cuando su cuchillo se hundió, el hombre blanco asestó un tremendo golpe con el hacha de guerra en su mano derecha. El segundo indio recibió el golpe justo cuando se giraba, y le partió el cráneo.
El indio que quedaba se lanzó salvajemente al ataque. Apuñaló el pecho del hombre blanco justo cuando el asesino arrancaba su hacha del cráneo del muerto. Con asombrosa destreza, el hombre blanco arrojó el cuerpo inerte contra el salvaje, y luego lo siguió con un ataque tan furioso y desesperado como la embestida de un tigre herido. El indio, tambaleándose bajo el impacto del cadáver, no hizo ningún intento de desviar el hacha que goteaba. El instinto de matar se apoderó de él, incluso más que el instinto de vivir, y clavó su lanza con ferocidad en el ancho pecho de su enemigo. Pero el hombre blanco tenía la ventaja de una mente más rápida y un arma en cada mano. Su hacha golpeó la lanza a un lado, y el cuchillo en su musculosa mano izquierda se abrió camino hacia arriba en el vientre pintado.
Un aullido espantoso brotó de los labios del indio mientras se retorcía, destripado, un grito no de miedo o dolor, sino de furia bestial desconcertada, el chillido de muerte de una pantera. Fue respondido por un coro salvaje de gritos a cierta distancia al este del claro. El hombre blanco se estremeció convulsivamente, giró, agachándose como una fiera acorralada, con los labios fruncidos. La sangre le goteaba por el antebrazo bajo el vendaje.
Con una imprecación incoherente, se dio la vuelta y huyó hacia el oeste. Ya no buscaba el camino, sino que corría con toda la velocidad de sus largas piernas. A sus espaldas, el bosque estaba en silencio, pero de repente un aullido demoníaco surgió del lugar que acababa de abandonar. Sus perseguidores habían encontrado los cuerpos de sus víctimas. No tenía aliento para maldecir y la sangre de su herida recién abierta dejaba un rastro que un niño podía seguir. Esperaba que los tres indios que había matado fueran todos los del grupo de guerra que aún lo perseguían. Pero debería haber sabido que estos lobos humanos nunca abandonaban un rastro de sangre.
El bosque volvió a estar en silencio, y eso significaba que lo perseguían, su camino traicionado por el rastro de sangre que no podía detener.
Un viento del oeste soplaba contra su rostro, cargado de humedad salada. Sintió una vaga sorpresa. Si estaba tan cerca del mar, entonces la larga persecución había sido aún más larga de lo que había imaginado. Pero estaba a punto de terminar. Incluso su vitalidad de lobo estaba disminuyendo bajo la terrible tensión. Jadeó en busca de aire y sintió un dolor agudo en el costado. Sus piernas temblaban de cansancio y la coja le dolía como un corte de cuchillo en los tendones cada vez que apoyaba el pie en el suelo. Con fiereza había seguido los instintos de la naturaleza que lo había criado, esforzando cada nervio y tendón, agotando cada sutileza y artificio para sobrevivir. Ahora, en su extremo, obedecía otro instinto, buscando un lugar para ponerse a cubierto y vender su vida a un precio sangriento.
No abandonó el camino por las enmarañadas profundidades a ambos lados. Ahora sabía que era inútil esperar eludir a sus perseguidores. Siguió corriendo por el camino, mientras la sangre le latía cada vez más fuerte en los oídos y cada respiración que tomaba era un trago desgarrador y seco. Detrás de él se oyó un aullido enloquecido, señal de que estaban cerca de sus talones y esperaban alcanzarlo pronto. Ahora vendrían tan veloces como lobos hambrientos, aullando a cada salto.
De repente, salió de la espesura de los árboles y vio ante sí el terreno que se elevaba y el antiguo sendero que serpenteaba por salientes rocosos entre peñascos dentados. Una niebla roja y vertiginosa se extendía ante él, mientras examinaba la colina a la que había llegado, un escarpado peñasco que se elevaba abruptamente desde el bosque a sus pies. Y el tenue sendero serpenteaba hasta una amplia cornisa cerca de la cima.
Esa cornisa sería un lugar tan bueno como cualquier otro para morir. Cojeando, subió por el sendero, avanzando a gatas en los lugares más empinados, con el cuchillo entre los dientes. Aún no había llegado a la cornisa saliente cuando unos cuarenta salvajes pintados salieron de entre los árboles.
Sus gritos se elevaron hasta un crescendo infernal mientras corrían hacia el pie del peñasco, perdiendo flechas por el camino. Las flechas llovieron alrededor del hombre que subía obstinadamente, y una se le clavó en la pantorrilla. Sin detenerse en su ascenso, se la arrancó y la arrojó a un lado, sin prestar atención a los misiles menos precisos que se astillaban en las rocas a su alrededor. Con gesto sombrío, se subió al borde de la cornisa y se dio la vuelta, sacando su hacha y poniendo a mano su cuchillo. Se tumbó mirando a sus perseguidores por encima del borde, solo visible su mata de pelo y sus ojos ardientes. Su gran pecho se agitó mientras tomaba aire en enormes y estremecedores jadeos, y apretó los dientes contra una inquietante náusea.
Los guerreros avanzaron, saltando ágilmente sobre las rocas al pie de la colina, algunos cambiando los arcos por hachas de guerra. El primero en llegar al peñasco fue un jefe musculoso con una pluma de águila en su pelo trenzado. Se detuvo brevemente, un pie en el sendero inclinado, la flecha con muescas y desenvainada hasta la mitad, la cabeza echada hacia atrás y los labios abiertos para gritar. Pero el astil nunca se perdió. Se quedó inmóvil como una estatua, y la sed de sangre en sus ojos negros dio paso a una mirada de reconocimiento sorprendido. Con un grito se echó hacia atrás, abriendo los brazos para contener la avalancha de sus bravos aulladores. El hombre que estaba agachado en la cornisa sobre ellos entendía su lengua, pero estaba demasiado alto para captar el significado de las frases entrecortadas que el jefe con plumas de águila lanzaba a los guerreros.
Pero todos dejaron de aullar y se quedaron mirando en silencio, no al hombre en la cornisa, sino a la colina misma. Luego, sin más vacilación, desarmaron sus arcos y los metieron en estuches de piel de ante junto a su carcaj; dieron la espalda y cruzaron el espacio abierto al trote, para fundirse en el bosque sin mirar atrás.
El hombre blanco los miró fijamente con asombro, reconociendo la finalidad expresada en la partida. Sabía que no volverían. Se dirigían a su aldea, a ciento sesenta kilómetros al este.
Pero era inexplicable. ¿Qué había en su refugio que hiciera que un grupo de guerreros rojos abandonara una persecución que habían seguido durante tanto tiempo con toda la pasión de lobos hambrientos? Había una deuda sangrienta entre ellos. Había sido su prisionero y había escapado, y en esa fuga había muerto un famoso jefe de guerra. Por eso los valientes lo habían seguido tan implacablemente, a través de anchos ríos y montañas y largas leguas de sombríos bosques, los terrenos de caza de tribus hostiles. Y ahora los supervivientes de aquella larga persecución daban la vuelta cuando su enemigo estaba acorralado y atrapado. Sacudió la cabeza, abandonando el acertijo.
Se levantó con cuidado, mareado por el largo esfuerzo, y apenas capaz de darse cuenta de que había terminado. Tenía las extremidades rígidas y le dolían las heridas. Escupió secamente y maldijo, frotándose los ojos enrojecidos y ardientes con el dorso de su gruesa muñeca. Parpadeó y evaluó su entorno. Debajo de él, el verde desierto ondeaba y se alejaba en una masa sólida, y sobre su borde occidental se elevaba una bruma azul acero que sabía que se cernía sobre el océano. El viento agitó su melena negra y el olor salado de la atmósfera lo revivió. Expandió su enorme pecho y lo absorbió.
Luego se giró con rigidez y dolor, gruñendo por el pinchazo en su pantorrilla sangrante, e investigó la cornisa en la que estaba parado. Detrás de ella se elevaba un acantilado rocoso escarpado hasta la cresta del peñasco, a unos diez metros por encima de él. Una estrecha escalera con asideros había sido encajada en la roca. Y a unos metros de distancia, había una hendidura en la pared, lo suficientemente ancha y alta como para que entrara un hombre.
Caminó cojeando hasta la hendidura, miró dentro y gruñó de forma explosiva. El sol, que colgaba en lo alto sobre el bosque occidental, se inclinaba hacia la hendidura, revelando una caverna en forma de túnel más allá, e iluminaba tenuemente el arco en el que terminaba este túnel. En ese arco había una pesada puerta con cerrojos de hierro.
Entrecerró los ojos, incrédulo. Aquella tierra era un desierto desolado. A lo largo de mil millas, la costa era árida y deshabitada, excepto por las miserables aldeas de tribus pescadoras, que estaban aún más abajo en la escala de la vida que sus hermanos que vivían en los bosques. Nunca había cuestionado su idea de que probablemente fuera el primer hombre de su color en poner un pie en aquella zona. Sin embargo, allí estaba esa misteriosa puerta, mudo testimonio de la civilización europea.
Al ser inexplicable, era objeto de sospecha, y con recelo se acercó a ella, con el hacha y el cuchillo preparados. Luego, cuando sus ojos inyectados en sangre se acostumbraron a la suave penumbra que acechaba a ambos lados del estrecho rayo de sol, notó algo más: gruesos cofres con cerrojos de hierro alineados a lo largo de las paredes. Una llamarada de comprensión se apoderó de sus ojos. Se inclinó sobre uno, pero la tapa se resistió a sus esfuerzos. Levantó su hacha para romper la antigua cerradura, pero cambió de opinión de repente y cojeó hacia la puerta arqueada. Ahora tenía un porte más seguro y sus armas colgaban a sus lados. Empujó la puerta ricamente tallada y esta se abrió hacia adentro sin resistencia.
Entonces su actitud cambió de nuevo. Con una velocidad vertiginosa, retrocedió con una maldición asustada, el cuchillo y el hacha brillando en posiciones de defensa. Se quedó allí inmóvil como una estatua de amenaza, estirando su enorme cuello para mirar a través de la puerta. Estaba más oscuro en la gran cámara natural en la que estaba mirando, pero un tenue resplandor emanaba de un montón brillante en el centro de la gran mesa de ébano alrededor de la cual estaban sentadas esas formas silenciosas cuya apariencia le había asustado tanto.
No se movían; no volvían la cabeza.
— ¿Estáis todos borrachos? — preguntó con dureza.
No hubo respuesta. No era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, pero ahora estaba desconcertado.





























